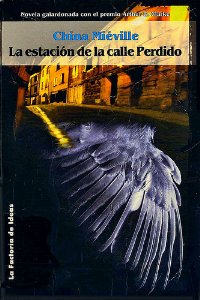
La metrópolis de Nueva Crobuzon se extiende desde el centro del mundo. Humanos, mutantes y razas arcanas malviven en la penumbra bajo sus chimeneas, donde el río se trona viscoso por los afluentes artificiales, donde las fábricas y fundiciones amartillan la noche. Durante más de mil años, el Parlamento y su brutal milicia han gobernado una vasta economía de obreros y artistas, espías y soldados, magos, yonquis y prostitutas. Pero acaba de llegar un extraño con el bolsillo lleno y una demanda imposible. De forma torpe, inadvertida, algo imposible es liberado.
Dotado de un especial talento para las ambientaciones exóticas, China Miéville convierte a Nueva Crobuzon en un vigoros escenario en el que se dan cita los ecos de un Londres victoriano, la distopía más agria, la poderosa imaginería de la literatura gótica y originales razas atropomórficas. Sirviéndose de los recursos clásicos de la literatura fantástica y de anticipación, inaugura una fórmula narrativa fresca y novedosa, capaz de fascinar por igual a público y crítica hasta convertir "La estación de la calle Perdido" en la gran revelación de 2000 en el Reino Unido, donde ha sido galardonada con los principales premios literarios.
China Miéville
La estación de la calle Perdido
Para Emma.
Agradecimientos.
Con amor y gratitud para mi madre, Claudia, y para mi hermana, Jemima, por su ayuda y apoyo. Muchísimas gracias a todos aquellos que me dieron consejos y comentarios, especialmente a Scott Bicheno, Max Schaefer, Simón Kavanagh y Oliver Cheetham.
Con todo mi amor y mi gratitud, ahora y siempre, a Emma Bircham.
Gracias a toda la gente de Macmillan, en especial a mi editor Peter Lavery, por su increíble apoyo. Y gracias eternas a Mic Cheetham, que me ayudó más de lo que puedo expresar.
No tengo espacio para dar las gracias a todos los escritores que me han influido, pero quiero mencionar a aquellos cuyo trabajo fue una fuente constante de inspiración y asombro. Por tanto, para M. John Harrison, y para la memoria de Mervyn Peake, mi humilde y auténtica gratitud. Nunca podría haber escrito este libro sin ellos.
Llegué incluso a abandonar por un tiempo, deteniéndome en la ventana del cuarto para contemplar las luces y las calles profundas, iluminadas. Perder contacto de aquella forma con la ciudad era un modo de morir.
De la pradera al matorral a los campos, a las granjas, a las primeras casas apiñadas que se alzan de la tierra. Ha sido de noche durante mucho tiempo. Las casuchas que cuajan la ribera del río han crecido como hongos a mi alrededor, en la oscuridad.
Nos sacudimos y ladeamos en una profunda corriente.
A mi espalda, el hombre maneja incómodo el timón y la barcaza corrige el rumbo. La luz se agita al oscilar la linterna. El hombre me teme. Me inclino sobre la proa del pequeño barco, sobre el agua oscura.
Los sonidos de los hogares aumentan por encima del ronroneo oleoso del motor y de las caricias del río. La madera susurra y el viento golpea los tejados, al tiempo que los muros se asientan y los forjados mutan para ocluir el espacio; las decenas de casas se han convertido en centenares, en miles; se extienden hacia atrás desde la orilla, arrojando luz por toda la llanura.
Me rodean. Están creciendo. Son más altas, más grandes, más ruidosas, con cubiertas de pizarra y muros de recio ladrillo.
El río serpentea y gira hasta encararse con la ciudad, que emerge repentina, colosal, impresa sobre el paisaje. Su luz inunda cuanto la rodea, las colinas rocosas, como rasguños ensangrentados. Sus sucias torres resplandecen. Me siento reducido, compelido a adorar esa extraordinaria presencia parida en el encuentro de dos ríos. Es la vasta contaminación, es hedor, es un claxon chillando. Gruesas chimeneas vomitan polvo hacia el cielo, aun a esta hora de la noche. No es la corriente la que nos arrastra hacia la ciudad, sino su peso. Débiles gritos, las llamadas de la bestia aquí y allá, el martilleo obsceno de las grandes máquinas fabriles. Las vías férreas recorren la anatomía urbana como venas prominentes. Ladrillo rojo y paredes oscuras, iglesias achaparradas y cavernícolas, toldos rasgados batidos por el viento, laberintos empedrados en la zona vieja, callejones sin salida, alcantarillas surcando la tierra como sepulcros seculares, un nuevo paisaje de desperdicio, piedra machacada, bibliotecas ahítas de libros olvidados, viejos hospitales, torres, barcos y garras metálicas que alzan los cargamentos del agua.
¿Cómo pudimos no ver todo esto acercándose? ¿Qué truco topográfico es este, que permite al monstruo ingente ocultarse tras las esquinas para saltar sobre el viajero?
Es demasiado tarde para escapar.
El hombre me murmura algo, me dice dónde estamos. No me vuelvo hacia él.
La brutal madriguera que nos rodea es la Puerta del Cuervo. Los edificios en ruinas se inclinan agotados los unos sobre los otros. El río exuda lodo sobre las riberas de ladrillo, muros alzados desde las profundidades para mantener el agua a raya. Hiede.
(Me pregunto cómo se verá esto desde arriba, robando a la ciudad la ocasión de esconderse, si se viniera sobre el viento y se pudiera ver desde kilómetros de distancia, como un sucio pus, como una losa de carroña devorada por los hongos; no debería pensar así, pero ya no puedo detenerme. Podría cabalgar las corrientes provocadas por las chimeneas, navegar sobre las torres orgullosas y defecar sobre los terrestres, recorrer el caos, flotando a voluntad; no debo pensar así, no ahora, debo parar, no ahora, no así, no todavía.)
Ahí tenemos casas que rezuman un moco pálido, una sustancia orgánica que cubre las fachadas y que se derrama desde las ventanas superiores. Las plantas más altas se derriten en esa fría mucosidad blanca que llena los huecos entre las casas y callejones. El paisaje está desfigurado en ondas, como si, de repente, se hubiera fundido cera en los tejados. Otra inteligencia ha convertido en suyas estas calles humanas.
Los cables se extienden a través del río y los aleros, sujetos por lechosos conglomerados de flema. Zumban como las cuerdas de un bajo. Algo nos sobrevuela. El barquero escruta ceñudo las aguas.
Su boca se disipa. La masa de mortero y esputo fluye sobre nosotros. Emergen calles angostas.
Un tren silba al cruzar el río ante nosotros, sobre unos raíles elevados. Lo observo, hacia el sur y el este, viendo la línea de luz alejarse a toda prisa, engullida por la tierra nocturna, por este coloso que devora a sus ciudadanos. Pronto pasaremos las fábricas. Las grúas se alejan de las tinieblas como pájaros esqueléticos; aquí y allá se mueven para mantener trabajando a sus fantasmales dotaciones. Las cadenas se balancean muertas como miembros tullidos, moviéndose como zombis al activarse los engranajes y cabrestantes.
Gruesas sombras depredadoras se arrastran por el cielo.
Hay un golpe, una reverberación, como si la ciudad tuviera un corazón hueco. La negra barcaza serpentea entre una masa de embarcaciones similares, lastradas por el carbón, la madera, el acero y el cristal. El agua en esta zona se refleja a través de un apestoso arco iris de impurezas, efluvios y pasta química, haciéndola densa e inquietante.
(Oh, alzarse sobre todo esto para no oler la podredumbre, el polvo, la basura, para no entrar en la ciudad a través de esta letrina pero debo parar, debo, no puedo seguir, debo.)
El motor frena. Me giro y observo al hombre a mi espalda, que aparta los ojos y vira, intentando mirar a mi través. Nos lleva hacia el embarcadero, allí, tras un almacén tan atestado que sus contenidos se derraman más allá de los refuerzos, en un laberinto de inmensas cajas. Recorre su camino entre los demás barcos. Del agua emergen tejados. Es una línea de casas hundidas, construidas en el lado incorrecto de la muralla, apretadas contra la orilla, rezumantes sus negros ladrillos bituminosos. Movimiento tras nosotros. El río bulle con corrientes. Peces y ranas muertas que han abandonado la lucha por respirar en este guiso putrefacto de detritus giran frenéticos entre el costado del barco y el hormigón del embarcadero, atrapados en el tumulto. La separación se acorta. Mi capitán salta a tierra y amarra la barca. Me agobia contemplar su alivio. Parlotea triunfante y me urge a desembarcar rápidamente. Me pongo en marcha lo más lento que puedo, pisando con cuidado entre la basura y los cristales rotos.
Está contento con las piedras que le he dado. Estoy en el Meandro de las Nieblas, me dice, y me obligo a apartar la mirada cuando me señala una dirección, de modo que no sepa que estoy perdido, que soy nuevo en esta ciudad, que me asustan estos oscuros y amenazadores edificios de los que no consigo liberarme, que la claustrofobia y la previsión me dan náuseas.
Un poco al sur, dos grandes columnas se alzan del río. Las puertas de la Ciudad Vieja, antaño grandiosas, descansan ahora en ruinas. Las historias talladas que recorren los obeliscos han sido borradas por el tiempo y el ácido, y no queda de ellas más que un leve recorrido espiral, como el de los viejos tornillos. Tras ellas hay un puente bajo (Drudo, dice). Ignoro sus explicaciones ansiosas y me alejo por aquella zona limosa, dejando atrás puertas que bostezan, prometiendo la comodidad de la auténtica oscuridad, alivio del hedor del río. El barquero ya no es más que una voz diminuta, y siento un ligero placer al saber que no volveré a verlo jamás.
No hace frío. Al este hay una prometedora luz urbana.
Sigo las vías férreas. Me ceñiré a sus sombras al pasar sobre las casas, las torres, los barracones, los edificios públicos, las prisiones de la ciudad. Las seguiré desde los arcos que las anclan a la tierra. Debo encontrar el camino.
La capa (un tejido plúmbeo, desconocido, doloroso sobre mi piel) se pega a mi cuerpo, y siento el peso de la bolsa. Eso es lo que me protege aquí; eso, y la ilusión que he alimentado, la fuente de mi pesar y mi vergüenza, la angustia que me ha traído a este gran monstruo, a esta polvorienta ciudad soñada en hueso y ladrillo, conspiración de industria y violencia, sumidero de historia y poder corrompido, yermo más allá de mi ser.
Nueva Crobuzon.
Esta novela fue digitalizada y sintetizada por apAlmer el día dieciocho de Diciembre de dos mil nueve. Quiero dedicar a mi hijo Jorge, el trabajo empleado en ella para la conversión de la misma a otros formatos y que de alguna forma, me gustaría pensar harán la vida mas fácil a las personas con alguna discapacidad ocular severa.
Con esta dedicatoria no pretendo hacer mío ni parecer partícipe en alguna forma de los cincuenta y dos capítulos que componen esta excelente obra. Todos los honores, por supuesto, le corresponden a su autor, China Miéville. Esta dedicatoria, tan solo trata de enmendar en cierta forma, el tiempo que emplee, el cual no doy por perdido, trabajando en ella, dando voz a sus inolvidables ochocientas veinticuatro paginas. Intentando de esta forma darla a conocer a todo el mundo en el menor tiempo posible, a trabes del medio mas libre que actualmente hoy podemos encontrar, internet. Espero que mi trabajo sea recompensado con los gratos momentos de lectura que estoy seguro, os brindará esta formidable novela.
Posdata:
A mí querido hijo Jorge, al que cariñosamente llamo Suricato.
No olvides el rincón de la librería, en la habitación de tu hermano, donde he dejado descansa este libro, a la espera de que después de haberlo leído el padre, se anime a hacerlo, el hijo.
PRIMERA PARTE
ENCARGOS
1
Una ventana se abrió de golpe, muy por encima del mercado. Una cesta voló desde ella y comenzó a caer sobre la multitud desprevenida. Sufrió un tirón en medio del aire, giró y prosiguió su descenso a una velocidad inferior, irregular. Danzando precaria en su recorrido, la malla de alambre se deslizaba sobre la piel rugosa del edificio. Arañó el muro y desprendió pintura y polvo de hormigón.
El sol brillaba a través de un cielo encapotado, arrojando una luz grisácea. Bajo la cesta, los puestos y tenderetes se derramaban sin orden ni concierto. La ciudad apestaba, pero hoy era día de mercado en Galantina, y el olor acre a excremento y podredumbre que impregnaba Nueva Crobuzon quedaba, en aquellas calles y a aquella hora, atenuado por la páprika y el tomate fresco, el aceite de pescado caliente y el limón, la carne curada, el plátano y la cebolla.
Los puestos de comida se extendían a lo largo de la ruidosa calle Shadrach. Libros, manuscritos y cuadros inundaban el paso Selchit, una avenida de vainillas deslustradas y hormigón descompuesto, un poco hacia el este. Había productos de arcilla ocupando todo el vial hasta Barracán, al sur; piezas de motores al oeste; juguetes bajando por un callejón; ropas entre dos calles más; y otras incontables mercancías ocupando todas las callejuelas. Las hileras de productos convergían apelotonadas en Galantina, como los radios de una rueda rota.
En aquel barrio, todas las distinciones desaparecían. A la sombra de los viejos muros y las torres inseguras descansaba un montón de herramientas, una mesa destartalada cubierta de vajillas rotas y toscos adornos de arcilla, una estantería con libros mohosos. Antigüedades, sexo, polvo de mosca. Entre los puestos vagaban constructos siseantes, y los mendigos discutían en las entrañas de edificios desiertos. Seres de razas extrañas compraban artículos peculiares. Era el bazar de Galantina, una sorprendente mezcla de mercancías, grasa y comerciantes. Imperaba la ley del comercio: que el comprador se cuide.
El vendedor bajo la cesta alzó la mirada a la luz del sol y una lluvia de polvo de ladrillo. Se limpió un ojo. Tomó la nasa sobre su cabeza, tirando de la cuerda hasta llevarla a su altura. En su interior había una moneda de bronce y una nota con caligrafía pulcra, ornamentada, cursiva. El vendedor se rascó la nariz mientras leía el papel. Rebuscó entre las cajas de comida ante él y depositó en la cesta huevos, frutas y tubérculos, volvió a comprobar la lista. Se detuvo y releyó uno de los artículos, sonriendo lascivo mientras cortaba una rebanada de cerdo. Cuando hubo terminado, se metió la moneda en el bolsillo y buscó cambio; dudó mientras calculaba el coste del pedido y dejó al final cuatro monedas menores.
Se limpió las manos en los pantalones y pensó un instante, escribió algo en la lista con un trozo de carboncillo y dejó después con lo demás.
Tiró tres veces de la cuerda y la cesta comenzó su inconstante viaje hacia arriba. Se alzó por encima de los tejados menores de los edificios contiguos, como si el ruido le sirviera de boya. Sorprendió a unas chovas en su nido en la planta desierta e inscribió un nuevo rastro en la pared, junto a los demás, antes de desaparecer por la ventana de la que había emergido.
Isaac Dan der Grimnebulin acababa de darse cuenta de que había estado soñando. Se había sentido aterrado al verse de nuevo trabajando en la universidad, desfilando frente a una enorme pizarra cubierta con vagas representaciones de palancas, fuerzas y solicitaciones. Introducción a la Ciencia de los Materiales. Había estado observando ansioso a sus alumnos cuando ese maldito y efusivo Vermishank había abierto la puerta.
—Así no puedo dar clase —susurró Isaac en alto—. El mercado es demasiado ruidoso.
Hizo un gesto a la ventana.
—No pasa nada. —Vermishank era apaciguador y detestable—. Vente a desayunar. Así te olvidarás del ruido.
Y, con ese absurdo comentario, Isaac despertó para su enorme alivio. La estridente perversión que era el bazar, y el aroma de la comida, lo acompañaron en este proceso.
Se estiró en la cama, sin abrir los ojos. Oía a Lin caminar por la habitación, y sintió el leve crujido del piso. El desván estaba lleno de humo aromático. Salivó.
Lin dio dos palmadas. Sabía cuándo Isaac estaba despierto. Probablemente porque cerraba la boca, pensó, riendo disimulado sin abrir los ojos.
—Aún estoy dormido, cállate; pobre Isaac, siempre tan cansado —dijo, protestando como un niño. Lin volvió a palmear una vez, irónica, y se alejó.
Isaac gruñó y se dio la vuelta.
— ¡Puñetera! —gimió a la mujer—. ¡Arpía! ¡Incordio! Vale, vale, tú ganas, tú ganas, tú… eh… bruja, monstruo…
Se rascó la cabeza y se incorporó, sonriendo con expresión estúpida. Lin le hizo un gesto obsceno sin darse la vuelta.
Ella estaba desnuda frente a la cocina, de espaldas a él, brincando hacia atrás al saltar el aceite en la sartén. Las sábanas resbalaron sobre la barriga de Isaac. Era un dirigible, enorme, tenso y fuerte. Estaba cubierto por abundante vello gris.
Lin era lampiña. Sus músculos se adivinaban claramente bajo su piel rojiza. Era como un atlas anatómico. Isaac la estudió con feliz lujuria.
Le picaba el culo y se rascó bajo la manta, desvergonzado como un perro. Algo explotó bajo su uña, y retiró la mano para examinarlo. En el extremo de su dedo había un gusano medio aplastado, agitándose indefenso. Era un reflic, un pequeño e inofensivo parásito khepri. Este bicho debe haberse sorprendido con mis jugos, pensó Isaac, limpiándose el dedo.
—Reflic, Lin. Hora de bañarse.
Lin protestó con un pisotón en el suelo.
Nueva Crobuzon era un enorme caldo de cultivo, una ciudad mórbida. Los parásitos, la infección y los rumores eran incontrolables. Las khepri necesitaban un baño químico mensual para protegerse, si querían evitar picores y heridas.
Lin depositó el contenido de la sartén en un plato que dejó sobre la mesa, frente a su propio desayuno. Se sentó e hizo un gesto a Isaac para que se le uniera. El se levantó de la cama y se acercó tambaleante hasta sentarse en su pequeña silla, cuidándose de no clavarse ninguna astilla.
Los dos estaban desnudos en lados opuestos de la desarropada mesa de madera. Isaac era consciente de su situación, imaginándose cómo los vería un observador ajeno. Será una imagen hermosa, extraña, pensó. Un ático, con el polvo en suspensión iluminado por la luz que atravesaba un ventanuco, libros, papel y cuadros cuidadosamente apilados junto al mobiliario de madera barata. Un hombre de piel oscura, grande, desnudo y adormilado, sosteniendo un tenedor y un cuchillo, antinaturalmente quieto, sentado frente a una khepri, con su cuerpo menudo envuelto en sombras, su cabeza quitinosa apenas una silueta.
Ignoraron la comida y se contemplaron un momento. Lin le hizo una señal, Buenos días, mi amor, y comenzó a comer, aún mirándolo.
Era cuando comía que Lin parecía más alienígena, y sus colaciones compartidas eran tanto un reto como una afirmación. Mientras la miraba, Isaac sintió las emociones habituales: un disgusto inmediatamente derrotado, orgullo por anularlo, deseo culpable.
La luz brillaba en los ojos compuestos de ella. Las antenas de la cabeza temblaron mientras tomaba medio tomate y lo apresaba con las mandíbulas. Bajó las manos mientras las piezas bucales internas aprehendían la comida sujeta en la boca externa.
Isaac observó al enorme escarabajo iridiscente que era la cabeza de su amante devorar el desayuno.
La contempló tragando, vio su garganta deglutir en el punto en que la pálida panza de insecto se unía suavemente al cuello humano… aunque ella no hubiera aceptado aquella descripción. Los humanos tienen cuerpo, piernas y manos de khepri, y la cabeza de un gibón afeitado, le había dicho una vez.
Sonrió mientras presentaba su cerdo frito frente a él, lo tomaba con la lengua y se limpiaba las manos grasientas en la mesa. Le sonrió. Ella agitó las antenas e hizo una señal: Monstruo mío.
Soy un pervertido, pensó Isaac. Igual que ella.
La conversación durante el desayuno solía ser un monólogo: Lin podía hacer señales con las manos mientras comía, pero los intentos de Isaac por hablar y deglutir al mismo tiempo resultaban en farfullos incomprensibles y comida en la mesa. Leían; Lin un periódico para artistas, Isaac lo que tuviera a mano. Entre bocados, rebuscó entre libros y papeles y se encontró leyendo la lista de la compra de Lin. La línea «lonchas de cerdo» estaba enmarcada en un círculo, y bajo su exquisita caligrafía había un comentario con letra mucho más tosca: «¿¿Tienes compañía?? ¡¡Un buen trozo de cerdo es todo un regalo!!».
Isaac le enseñó el papel a Lin.
— ¿Qué es esta estupidez? —gritó, escupiendo trozos de comida. Su enfado era divertido, pero auténtico.
Lin leyó y se encogió de hombros.
Sabe que no como carne. Sabe que tengo un invitado para desayunar. Juego de palabras con «cerdo».
—Muchas gracias, cariño, eso ya lo había cogido yo. ¿Cómo sabe que eres vegetariana? ¿Sueles darte a estas charlas ingeniosas?
Lin lo miró un instante, sin responder.
Lo sabe porque no compro carne. Sacudió la cabeza ante la estupidez de la pregunta. No te preocupes: solo charlamos escribiéndonos. No sabe que soy un bicho.
El uso deliberado de aquel insulto molestó a Isaac.
—Mierda, no insinuaba nada… —La mano de Lin se meneó en lo que era el equivalente de enarcar una ceja. Isaac saltó irritado—. ¡Mierda puta, Lin! ¡No todo lo que digo es sobre el miedo a que nos descubran!
Isaac y Lin eran amantes desde hacía casi dos años. Siempre habían tratado de no pensar demasiado en las reglas de su relación, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más imposible se tornaba aquella estrategia evasiva. Las preguntas sin respuesta exigían atención. Los comentarios inocentes y las miradas inquisitivas de los demás, un contacto demasiado largo en público, la nota de un tendero, todo les recordaba que, en algunos contextos, vivían un secreto. Todo lo hacía más difícil.
Nunca habían dicho «somos amantes», de modo que nunca habían tenido que decir «no revelaremos nuestra relación a todo el mundo, se la ocultaremos a algunos». Pero hacía meses que estaba claro que ese era el caso.
Lin había comenzado a señalar, con comentarios ácidos y sarcásticos, que la negativa de Isaac a declararse su amante era como mínimo cobarde, si no racista. Aquella insensibilidad molestaba a Isaac, que, después de todo, había dejado clara la naturaleza de su relación a los amigos íntimos de ambos. Y, además, para ella era muchísimo más sencillo.
Lin era artista, y su círculo lo formaban los libertinos, los mecenas y los parásitos, los bohemios, los poetas, los anarquistas y los adictos a la moda. Se deleitaban con el escándalo y la rareza. En las casas de té y los bares de los Campos Salacus, las escapadas de Lin (claramente insinuadas y nunca negadas, nunca explicitadas) serían pasto de discusiones, rumores y provocaciones. Su vida amorosa era una transgresión avant-garde, un happening artístico, como lo había sido la música concreta la pasada temporada, o el Arte Egoísta hacía dos años.
Y sí, Isaac podía jugar a lo mismo. También era conocido en ese mundo, y desde antes de sus días con Lin. Después de todo, era el científico proscrito, el pensador de mala fama que renunciaba a un lucrativo empleo de maestro para involucrarse en experimentos demasiado escandalosos y brillantes para las mentes diminutas que regían la universidad. ¿Qué le importaban las convenciones? ¡Dormiría con quien le diera la gana, con lo que le diera la gana!
Así se le conocía en los Campos Salacus, donde su relación con Lin era un secreto a voces, donde podía disfrutar y relajarse, donde podía pasarle el brazo por la cintura en un bar y susurrarle mientras ella chupaba café de azúcar de una esponja. Aquella era su historia, y al menos en parte era cierta.
Había abandonado la universidad hacía diez años, pero solo porque, para su desgracia, comprendió que era un pésimo profesor.
Había visto las expresiones confusas, había oído los frenéticos gimoteos de los estudiantes aterrados, y había comprendido que una mente que se lanzaba anárquica y sin control por los pasillos de la teoría podía aprender a empellones, pero no impartir la comprensión que tanto amaba. Había agachado la cabeza avergonzado y había huido.
En otro giro del mito, su director de departamento, el eterno y detestable Vermishank, no era un corderito empollón, sino un excepcional biotaumaturgo que había rechazado las investigaciones de Isaac no tanto por su heterodoxia, como porque no iban a ningún sitio. Isaac podía ser brillante, pero le faltaba disciplina. Vermishank había jugado con él como con un gatito, haciéndole suplicar trabajo como investigador independiente con un salario mísero, pero con acceso limitado a los laboratorios de la universidad.
Y era aquello, su trabajo, lo que le había hecho ser tan circunspecto respecto a su amante.
En aquellos momentos su relación con la universidad era tenue. Diez años de privaciones y ahorro lo habían equipado con un buen laboratorio propio; sus ingresos los formaban en especial los dudosos contactos con los ciudadanos menos íntegros de Nueva Crobuzon, cuyas necesidades de ciencia sofisticada no dejaban de sorprenderlo.
Pero las investigaciones de Isaac, que había conservado sus objetivos a pesar de los años, no podían desarrollarse en el vacío. Tenía que publicar. Tenía que debatir. Tenía que discutir, que asistir a conferencias… como el hijo díscolo, rebelde. La resistencia tenía sus ventajas.
Pero la academia no solo jugaba al conservadurismo. Los estudiantes xenianos solo llevaban veinte años siendo admitidos como candidatos en Nueva Crobuzon. Aquella relación abierta sería la vía rápida para convertirse en paria, no en el chico malo que siempre había dicho ser. Lo que le asustaba no era que los editores, los organizadores de las conferencias y los encargados de las publicaciones descubrieran su relación con Lin. Lo que le asustaba era que vieran que no trataba de ocultarla. Si ejecutaba los movimientos de ocultación esperados, no podrían denunciarlo como inaceptable.
A Lin no le gustaba nada todo aquello.
Nos escondes con la intención de poder publicar artículos para gente a la que desprecias, le había señalado una vez después de hacer el amor.
Isaac, en los momentos más agrios, se preguntaba cómo reaccionaría ella si el mundo del arte la amenazara con el ostracismo.
Aquella mañana los amantes lograron matar la pujante discusión con bromas, disculpas, cumplidos y lujuria. Isaac sonrió a Lin mientras esta jugaba con su camisa, agitando sensual las antenas.
— ¿Qué vas a hacer hoy? —le preguntó.
Voy a Kinken. Necesito colores. Voy a una exposición en el Aullido. Esta noche trabajo, añadió burlona.
—Entonces, ¿no nos veremos? —sonrió Isaac. Lin negó con la cabeza. Isaac contó los días con los dedos—. Bueno, podemos cenar en el Reloj y el Gallito el… ¿domingo? ¿a las ocho?
Lin titubeó, extendiendo las manos mientras pensaba.
Encantador, señaló coqueta, no dejando claro si se refería a la cena o a Isaac.
Apilaron los platos y cazos en el cubo de agua fría de la esquina y los dejaron. Mientras Lin recogía sus notas y bocetos para marcharse, Isaac la arrastró suavemente hacia él, hacia la cama. Besó su cálida piel roja. Ella se volvió hacia sus brazos. Inclinó los hombros e Isaac vio cómo el rubí oscuro de su caparazón se abría lentamente, mientras sus antenas se estiraban. Las dos mitades de la cáscara de su cabeza temblaron ligeramente, tan extendidas como eran capaces. Desde debajo de su sombra extendió sus hermosas, pequeñas, inútiles alas de escarabajo.
Lin acercó la mano de Isaac a las alas, invitándole a acariciar su fragilidad, totalmente vulnerable, en una expresión de confianza y amor sin parangón entre las khepri.
El aire entre ellos se cargó y el pene de Isaac se endureció.
Trazó las venas ramificadas en las vibrantes alas con los dedos, observando la luz que las atravesaba refractándose en sombras madreperla.
Le levantó la falda con la otra mano y deslizó los dedos por el muslo. Lin abrió las piernas alrededor de la mano y las cerró, atrapándola. Isaac susurró invitaciones sucias y amorosas.
El sol se desplazaba sobre ellos, arrojando por toda la estancia sombras de la ventana y de las nubes inquietas. Los amantes no notaron cómo avanzaba el día.
2
Eran las once en punto antes de que se separaran. Isaac echó un vistazo a su reloj de bolsillo y procedió torpemente a reunir sus ropas, pensando en el trabajo. Lin le ahorró las incómodas negociaciones sobre la salida juntos de la casa. Se inclinó, acarició la nuca de Isaac con las antenas, poniéndole la piel de gallina, y se fue mientras él aún peleaba con sus botas.
Los cuartos de Lin estaban en la novena planta, así que comenzó a bajar la torre; pasó por la peligrosa octava planta; por la séptima con su alfombra de guano y el suave susurro de las chovas; por la vieja de la sexta que nunca salía a la calle; por los ladronzuelos, herreros, prostitutas y afiladores.
La puerta se hallaba en el lado de la torre opuesto al bazar. Lin salió a una calle tranquila, un mero pasadizo que conectaba los puestos de aquel.
Pasó de largo ruidosas discusiones y negocios y se dirigió hacia los jardines de Sobek Croix, en cuya entrada siempre aguardaban hileras de taxis. Sabía que algunos conductores (especialmente los rehechos) eran lo bastante liberales (o estaban lo bastante desesperados) como para aceptar khepri.
A medida que atravesaba Galantina, las manzanas y casas se hacían menos salobres. El terreno ondulaba y ascendía lentamente hacia el suroeste, hacia donde se dirigía. Las copas de los árboles de Sobek Croix se alzaban como el humo sobre las losas de las casas abandonadas que las rodeaban; más allá, golpeaban con sus hojas el elevado horizonte del Páramo del Queche.
Los grandes ojos reflectantes de Lin veían la ciudad en una cacofonía visual compuesta, como un millón de diminutas secciones de un todo, ardiendo cada minúsculo segmento hexagonado con colores vivos y líneas nítidas, con una supersensibilidad a los cambios de luz, con problemas para fijarse en los detalles a no ser que se concentrara lo bastante como para que le doliera. Dentro de cada segmento, las escamas muertas de las paredes en descomposición le eran invisibles, y la arquitectura se reducía a losas elementales de color. Pero narraban una historia precisa. Cada fragmento visual, cada parte, cada forma, cada sombra, difería de sus alrededores en modos infinitesimales que le contaban el estado de toda la estructura. Y podía saborear la química del aire, podía decir cuántos de cada raza vivían en cada edificio: podía sentir la vibración del aire y el sonido con precisión suficiente como para conversar en una sala atestada, o para sentir un tren pasando por encima.
Había intentado describirle a Isaac el modo en que veía la ciudad.
Veo tan claramente como tú, si no más. Para ti es indistinto. En una esquina una barriada se derrumba, en otra hay un nuevo tren de pistones resplandecientes, en otra una mujer pintarrajeada bajo un antiguo aeroplano… ¡y debes procesarlo todo en una única imagen! ¡Qué caótico! No te dice nada, te contradice, cambia la historia. Para mí, cada pequeño trozo tiene integridad, cada uno apenas distinto del contiguo, hasta que se tienen en cuenta todas las variaciones de modo aditivo, racional.
A Isaac le había fascinado aquello durante semana y media. Como era típico, había tomado páginas de notas y había leído sobre la visión de los insectos, sometiendo a Lin a tediosos experimentos de percepción espacial y visión a distancia; y de lectura, lo que más le impresionaba, sabiendo que para ella no era algo natural, que tenía que concentrarse como alguien tuerto.
Su interés había decaído rápidamente. La mente humana era incapaz de procesar lo que las khepri veían.
Alrededor de Lin, los habitantes de Galantina llenaban las calles para tratar de arañar unas monedas, ya fuera robando, mendigando, vendiendo o tamizando las montañas de basura que cubrían el suelo. Los niños correteaban alrededor de trozos de motor montados en formas ignotas. El caballero o la dama ocasionales aparecían con un aire de desaprobación, camino de Algún Otro Lugar.
Los zuecos de Lin estaban mojados por la mugre orgánica de la calle, rica presa para las criaturas furtivas que vigilaban desde los imbornales. Las casas a su alrededor eran siniestras y de techo plano, con pasarelas para salvar el vano entre las calles. Rutas de escape, pasadizos alternativos, las calles de los tejados sobre Nueva Crobuzon.
Solo unos pocos niños la insultaban, pues aquella era una comunidad habituada a los xenianos. Podía saborear la naturaleza cosmopolita del vecindario, las minúsculas secreciones de una variedad de razas, de las que solo reconocía a algunas. Percibía el olor de más khepri, el aroma húmedo de los vodyanoi, incluso el sabor delicioso de los cactos.
Dobló la esquina y entró en la calle empedrada que rodeaba Sobek Croix. Los taxis esperaban junto a la verja de hierro en un variado muestrario: los había de dos ruedas, de cuatro, tirados por caballos, por pterapájaros burlones, por constructos de vapor sobre cadenas… aquí y allí incluso por rehechos, hombres y mujeres desdichados que eran tanto taxi como taxista.
Lin se acercó a ellos y agitó una mano. Por suerte, el primer conductor de la línea azuzó a su ornamentado pájaro como respuesta.
— ¿Adonde? —El hombre se inclinó para leer las pulcras instrucciones que Lin escribió en su libreta—. Ok—dijo el otro, indicándole con la cabeza que entrara.
El taxi era de dos plazas, con el frente abierto, lo que daba a Lin una panorámica de su viaje por la zona sur de la ciudad. El gran pájaro, incapaz de volar, se movía con una carrera bamboleante que se transmitía con suavidad a través de las ruedas. Se sentó y repasó sus instrucciones al conductor.
A Isaac no le gustarían. Nada de nada.
Era cierto que necesitaba bayas de color, y que iba a Kinken a por ellas. Y uno de sus amigos, Cornfed Daihat, tenía una exposición en el Aullido.
Pero no iría a verla.
Ya había hablado con Cornfed, pidiéndole que le cubriera las espaldas en caso de que Isaac preguntara (no lo esperaba, pero no estaba de más asegurarse). A Cornfed le había encantado, apartándose melodramático el pelo blanco de la cara, suplicando eterna perdición si se atrevía a decir una palabra. Estaba claro que pensaba que le ponía los cuernos a Isaac, y que consideraba un privilegio ser parte de un nuevo giro en una vida sexual ya escandalosa.
Lin no podía ir a su exposición, pues tenía otros asuntos.
El taxi se acercaba al río, sacudiéndose al golpear las ruedas de madera cada vez más adoquines. Habían tomado la calle Shadrach, dejando el mercado al sur. A aquella hora, las verduras, el marisco y la fruta madura comenzaban a agotarse.
Frente a ella, sobre las casas bajas, se alzaba perezosa una torre de la milicia del Tábano. A pesar de sus treinta y cinco plantas era una vasta y hedionda columna, achatada y mezquina. Estrechas ventanas, como troneras, cuajaban sus fachadas, y el vidrio oscuro era inmune al reflejo. La piel de hormigón de la torre estaba cuarteada y ajada. A casi cinco kilómetros al norte, Lin alcanzó a divisar un edificio aún mayor: la central de la milicia, la Espiga, que horadaba la tierra como una espina de hormigón en el corazón de la ciudad.
Inclinó el cuello. Rezumando obsceno sobre la cima de la torre del Tábano volaba un dirigible medio inflado. Podía sentir el zumbido de su motor, aun a través de las capas de aire, mientras pugnaba por desaparecer entre las nubes plomizas.
Había otro murmullo, un zumbo disonante con el de la aeronave. En algún lugar cercano vibraba un puntal estructural, y una cápsula de la milicia volaba hacia el norte, hacia la torre, a velocidad endiablada.
Recorría su camino a gran altura, suspendida de los raíles que surgían a ambos lados de la torre, enhebrados en la cima del edificio como una aguja colosal, desapareciendo al norte y al sur. La cápsula se detuvo en seco contra los amortiguadores. De su interior salieron varias figuras, pero el taxi pasó de largo antes de que Lin pudiera ver más.
Por segunda vez aquel día, disfrutó del sabor de la savia de los cactos cuando el pterapájaro giró hacia el Invernadero de Piel del Río. Encerrados en aquel santuario monacal (con los retorcidos e intrincados ventanales de su cúpula de cristal apuntando hacia el este, hacia el corazón del distrito), despreciados por sus mayores, pequeñas bandas de jóvenes cactos se apoyaban contra los edificios cerrados y los carteles baratos. Jugaban con cuchillos. Sus espinas formaban violentos patrones, y la piel verdosa había sido atormentada con extrañas escarificaciones.
Miraron el taxi con interés.
La calle Shadrach descendió de repente. El taxi se encontraba en un alto, donde las calles se curvaban abruptas hacia abajo. Lin y el conductor tenían una vista clara de las cumbres grises, salpicadas por la nieve, de las montañas que se alzaban espléndidas al oeste de la ciudad.
Antes de que el taxi llegara al río Alquitrán.
Desde las ventanas oscuras situadas en las riberas de ladrillo, algunas bajo el nivel del agua, llegaba el grito apagado de los zánganos industriales. Eran prisiones, cámaras de tortura y talleres, así como sus híbridos bastardos, las fábricas de castigo, en las que se condenaba a los rehechos. Las barcazas se abrían paso como podían por aquellas negras aguas.
Aparecieron los pináculos del Puente Nabob, y más allá, con las cubiertas de pizarra como hombros ateridos, con muros podridos salvados del derrumbamiento por arbotantes y cemento orgánico, con su peculiar hedor, se abría paso la confusión de Kinken.
Sobre el río, en la Ciudad Vieja, las calles eran más angostas y oscuras. El pterapájaro se desplazaba inquieto entre edificios resbaladizos por el gel endurecido de los escarabajos. Las khepri se descolgaban por las ventanas y las puertas de las casas remodeladas. Allí eran mayoría, aquel era su lugar. Las calles estaban llenas de sus cuerpos femeninos, de sus cabezas de insecto. Se reunían en umbrales cavernosos, comiendo fruta.
Hasta el conductor podía saborear sus conversaciones: el aire rezumaba comunicación química.
Algo orgánico reventó bajo las ruedas. Un macho, probablemente, pensó Lin con un escalofrío, imaginando uno de los incontables insectos sin mente que se escabullían por los agujeros y grietas de todo Kinken. Buen viaje.
El asustado pterapájaro chilló al pasar por un arco bajo de ladrillo del que colgaban estalactitas mucosas. Lin dio unos golpecitos en el hombro del conductor mientras este bregaba con las riendas. Escribió rápidamente en la libreta y se la mostró.
El pájaro no parece contento. Espera aquí. Vuelvo en cinco minutos.
El asintió agradecido y extendió una mano para ayudarla a bajar. Lin lo dejó tratando de calmar a la irritable montura, y dobló una esquina hacia la plaza central de Kinken. Las pálidas excrecencias que babeaban desde los tejados dejaban a la vista los letreros de las calles en los bordes de la plaza, pero el nombre que en ellas aparecía (Plaza Aldelion) no era el que usaba ninguno de los moradores del lugar. Incluso los pocos humanos y demás no khepri que vivían allí usaban los nombres de los escarabajos, traducidos a partir de los siseos y eructos clorados de la lengua original: la Plaza de las Estatuas.
Era grande, abierta, rodeada por edificios destartalados con cientos de años. La patética arquitectura contrastaba claramente con la gran mole gris de otra torre de la milicia que se alzaba al norte. Los tejados sorprendían por su exagerada pendiente. Las ventanas estaban sucias y manchadas con oscuros patrones. Podía sentir el leve zumbido terapéutico de las médicos khepri en sus consultorios. Un humo dulce se alzaba de la multitud: khepri, en su mayoría, pero con algunas otras razas aquí y allí, investigando las estatuas que llenaban la plaza: figuras animales y vegetales, monstruosas criaturas de cinco metros de altura. Algunos de los seres eran reales y otros imaginarios, pero todos habían sido elaborados con esputo khepri de brillantes colores.
Representaban horas y horas de labor comunitaria. Grupos de mujeres khepri habían trabajado durante días, hombro con hombro, mascando pasta y bayas de color, metabolizando, abriendo las glándulas de la parte trasera de sus cuerpos de escarabajo y segregando un espeso (y mal llamado) esputo khepri, que se endurecía al contacto con el aire en una hora, dejando un material suave, frágil, de brillo perlado.
Para Lin, las estatuas representaban la dedicación y la comunidad, imaginaciones en bancarrota retirándose a una heroica grandiosidad. Por eso ella vivía, comía y escupía su arte en soledad.
Dejó atrás los puestos de frutas y verduras, las señales caligrafiadas con mayúsculas irregulares prometiendo gusanos caseros de alquiler, los centros de intercambio de arte, con todo el material necesario para las artistas glandulares khepri.
Otras khepri la observaban. Su falda era larga, brillante, según la moda de los Campos Salacus: moda humana, no los tradicionales pantalones bombachos de aquel gueto. Lin estaba marcada. Era una extranjera. Había dejado a sus hermanas. Había olvidado la colmena, el enjambre.
Tengo derecho, maldita sea, pensó, exagerando desafiante el frufrú de su falda verde.
La dueña de la tienda de esputo la conocía, y se frotaron las antenas con educación.
Lin curioseó entre los estantes. El interior de la tienda estaba recubierto por cemento de gusanos caseros, aplicado en las paredes y matando las esquinas con más cuidado del que era tradicional. Las mercancías, expuestas en estanterías que sobresalían como huesos de la pasta orgánica, quedaban iluminadas por lámparas de gas. La ventana estaba artísticamente cubierta conjugo de diversas bayas de color, por lo que la luz del día no penetraba en el establecimiento.
Lin habló, agitando y golpeando sus antenas, segregando diminutas brumas olorosas. Comunicó su deseo de comprar bayas escarlatas, azules, negras, opalinas y púrpuras. Incluyó una rociada de admiración por la gran calidad del material de la tienda.
Cogió sus compras y se marchó rápidamente.
La atmósfera de pía comunidad en Kinken le ponía enferma.
El taxista estaba esperando y saltó tras él, señalando hacia el nordeste para que se alejara en esa dirección.
La Colmena del Ala Roja, el Enjambre del Cráneo Felino, pensó, mareada. Putas santurronas. ¡Lo recuerdo todo! Hablar y hablar de comunidad, de la gran colmena khepri, mientras las «hermanas» de Ensenada se afanan en recoger patatas. No tenéis nada, rodeadas de gente que se burla de vosotras como insectos, que compra vuestro arte por una miseria y os estafa vendiéndoos comida; pero como hay otros con todavía menos os declaráis protectoras de las costumbres khepri. Me niego. Vestiré como quiera. Mi arte es mío.
Respiró con mayor facilidad cuando las calles a su alrededor se limpiaron del pegamento de escarabajo, y cuando las únicas khepri en las calles fueron, como ella, proscritas.
Ordenó al taxi que pasara bajo los arcos de ladrillo de la estación del Bazar de Esputo justo cuando un tren rugía sobre sus cabezas como un enorme y petulante niño de vapor. Se encaminaba hacia el corazón de la Ciudad Vieja. Subrepticiamente, Lin dirigió al taxi hacia el Puente Barguest. No era el lugar más cercano por el que cruzar el Cancro, el hermano del Alquitrán; pero lo haría por la Ciénaga Brock, la zona triangular de la Ciudad Vieja acuñada entre los dos ríos, en el punto en el que las corrientes se unían para formar el Gran Alquitrán, y donde Isaac, como tantos otros, tenía su laboratorio.
No había posibilidad alguna de que la viera en aquel laberinto de sospechosos experimentos, donde la naturaleza de la investigación hacía que hasta la arquitectura fuera dudosa. Sin pensarlo un momento, envió el taxi a la Estación Gidd, desde donde la línea Dexter partía hacia el este, sobre raíles elevados que ascendían cada vez más a medida que se alejaba del centro.
«¡Siga las vías!», escribió al taxista; este obedeció a través de las amplias calles del Gidd Oeste, por el viejo y enorme Puente Barguest, cruzando el Cancro, el río más limpio y frío que fluía desde las Cumbres Bezhek. Allí, Lin se detuvo y pagó añadiendo una generosa propina; quería cubrir a pie el último kilómetro y medio para no dejar rastro.
Se apresuró para llegar a su cita a la sombra de las Costillas, en las Garras del Barrio Oseo, en el Distrito de los Ladrones. Por un momento, a su espalda el cielo se encapotó: un aeróstato zumbaba en la lejanía; motas diminutas se agitaban erráticas a su alrededor, con figuras aladas jugando en su estela como delfines junto a una ballena. Frente a ellos circulaba otro tren, esta vez en dirección a la ciudad, al centro de Nueva Crobuzon, al nudo de tejido arquitectónico donde las fibras de la ciudad se coagulaban, donde los raíles aéreos de la milicia irradiaban desde la Espiga como una telaraña, donde se encontraban las cinco grandes líneas férreas de la urbe, convergiendo en una inmensa fortaleza abigarrada de ladrillo oscuro, de hormigón ajado, de madera, acero y piedra, el edificio que bostezaba colosal en el vulgar corazón de la ciudad, la estación de la calle Perdido.
3
Frente a Isaac, en el tren, se sentaban una niña pequeña y su padre, un desarrapado caballero con bombín y chaqueta de segunda mano. Isaac hacía caras a la niña cada vez que esta se fijaba en él.
El padre le susurraba algo a la pequeña y la entretenía con trucos de magia. Le daba una piedrecita, y al escupir sobre ella la convertía en una rana. La niña chilló encantada ante aquella cosa resbaladiza y miró tímida a Isaac, que abrió los ojos y la boca fingiendo asombro mientras dejaba su asiento. La niña aún lo miraba cuando Isaac abrió la puerta del tren y salió a la estación Malicia. Bajó hasta la calle y serpenteó entre el tráfico de la Ciénaga Brock.
Había algunos taxis y animales en las estrechas y laberínticas calles del Distrito Científico, la zona más antigua de la ciudad vieja. Había peatones de todas las razas, así como tahonas, lavanderías y salas gremiales: todos los servicios necesarios para la comunidad. Había bares, y tiendas, e incluso una torre de la milicia: una pequeña, achatada, en el punto de la Ciénaga en el que convergían el Cancro y el Alquitrán. Los carteles pegados en las paredes desmenuzadas anunciaban las mismas discotecas, advertían del mismo apocalipsis y exigían adhesión a los mismos partidos políticos que en el resto de la ciudad. Pero, a pesar de aquella aparente normalidad, había tensión en la zona, una tirante expectación.
Los tejones (familiares por tradición, y de los que se creía que disfrutaban de cierta inmunidad a los armónicos más peligrosos de las ciencias secretas) correteaban con listas en los dientes y desaparecían sus cuerpos de pera por gateras especiales en las puertas de los locales. Sobre los gruesos escaparates de las tiendas había habitaciones. Los viejos almacenes en la ribera habían sido remodelados, y en los templos a deidades menores aguardaban sótanos ocultos. En estos y en otros nichos arquitectónicos, los moradores de la Ciénaga Brock se dedicaban a sus negocios: médicos, quimeros, biofilósofos y teratólogos, químicos, necroquímicos, matemáticos, karcistas, y metalurgos, y chamanes vodyanoi; todos aquellos, como Isaac, cuyas investigaciones no encajaran claramente en las innumerables categorías teóricas.
Extraños vapores flotaban sobre los tejados. Los ríos convergentes a ambos lados discurrían densos, emanando humo allá donde las corrientes mezclaban productos químicos en potentes compuestos. El residuo de experimentos fallidos, procedente de fábricas, laboratorios y alambiques, se mezclaba al azar en elixires bastardos. En la Ciénaga Brock el agua tenía propiedades imprevisibles. Se sabía de golfillos que, rebuscando en este tremedal descolorido en busca de tesoros, habían comenzado a hablar lenguas muertas hacía mucho, o habían encontrado langostas en su pelo, o se habían difuminado lentamente hasta volverse traslúcidos y desaparecer.
Isaac se encaminó por una zona tranquila de la orilla y llegó hasta el enlosado descompuesto y las raíces tenaces del Paseo Ocre. Al otro lado del Cancro, las Costillas se alzaban cientos de metros sobre las techumbres del Barrio Oseo, como grandes colmillos. El río aceleraba un poco al girar hacia el sur. A menos de un kilómetro podía ver la Isla Strack, rompiendo el flujo en el encuentro con el Alquitrán y el viraje hacia el este. Las viejas piedras y las torres del Parlamento se alzaban inmensas sobre el mismo borde de la isla. No había pendientes graduales ni maleza urbana frente a las desafiladas capas de obsidiana, que surgían de las aguas como fuentes congeladas.
Las nubes se despejaban, dejando atrás un cielo límpido. Isaac pudo ver el techo rojo de su taller alzándose sobre las casas contiguas; y, frente a él, el patio de su local, el Niño Moribundo, anegado de maleza. Las viejas mesas exteriores estaban coloreadas por los hongos. Nadie, por lo que Isaac podía recordar, se había sentado nunca en ellas.
Entró. La luz parecía rendirse sin llegar a penetrar las mugrientas ventanas, dejando el interior en penumbra. Las paredes no tenían más adornos que el polvo, ni el local más clientes que los borrachos empedernidos, figuras trémulas enroscadas alrededor de sus botellas. Algunos eran drogadictos, otros rehechos. También los había que combinaban las dos características: el Niño Moribundo no rechazaba a nadie. Un grupo de jóvenes demacrados se recostaba sobre una mesa, temblando al unísono, colocados con shazbah, mierda onírica o té plus. Una mujer sostenía su copa con una garra metálica que escupía vapor y rezumaba aceite sobre el suelo. Un hombre en una esquina sorbía en silencio su cerveza, lamiéndose el hocico de zorro que era su cara.
Isaac saludó al viejo junto a la puerta, Joshua, cuya reconstrucción había sido tan pequeña como cruel. Era un desvalijador frustrado que se había negado a testificar contra su banda; el magistrado había ordenado que su silencio fuera permanente, por lo que le habían quitado la boca, sellándola con carne inmaculada. Para no tener que comer purés absorbidos por la nariz, Joshua se había abierto otra vez la boca, pero el dolor le había hecho temblar y lo que tenía ahora era una herida tláccida, rasgada, inconclusa.
Joshua devolvió el saludo con la cabeza y, con los dedos, cerró cuidadosamente la boca alrededor de una pajita por la que bebía su sidra.
Isaac se dirigió a la parte trasera. En aquella esquina la barra era muy baja y quedaba a un metro del suelo. Tras ella, en una pecera de agua sucia, se encontraba Silchristchek, el casero.
Sil vivía, trabajaba y dormía en aquella bañera, girándose a un lado y a otro con sus enormes manos palmeadas y sus piernas de rana, bamboleándose su cuerpo como un testículo hinchado, invertebrado. Era viejo, y gordo, y gruñón, incluso para un vodyanoi. Era un saco de sangre vieja con miembros, sin cabeza diferenciada: su enorme y hosco rostro surgía de la grasa en el propio torso.
Dos veces al mes, achicaba el agua que lo rodeaba y los clientes rellenaban el recipiente con cubos, lo que le hacía suspirar y gasear con placer. Los vodyanoi podían pasar al menos un día fuera del agua sin efectos adversos, pero no se debía contrariar a Sil. Rezumaba indolencia malhumorada, y se negaba a abandonar su sucia charca. Isaac no podía evitar sentir que Sil se degradaba con aquella demostración agresiva. Parecía disfrutar con su conducta desagradable.
De joven, Isaac acudía a emborracharse allí con la púber satisfacción de hundirse hasta lo más hondo. Cuando maduró empezó a frecuentar lugares más salubres y volvía a la pocilga de Sil solo porque le quedaba cerca del trabajo; y cada vez más, de forma inesperada, por motivos científicos. Sil le proporcionaba las muestras experimentales que necesitaba.
Un agua turbia y con olor a orina se derramó desde los bordes del estanque cuando Sil se contorsionó para encararse con Isaac.
— ¿Qué tomas? —ladró.
—Kingpin.
Isaac dejó una moneda en la mano de Sil, que sacó una botella de una de las estanterías tras él. Isaac bebió la cerveza barata y se deslizó hacia un banco, haciendo un gesto de disgusto al sentarse sobre un líquido dudoso.
Sil se acomodó en su bañera. Sin mirar a Isaac, comenzó una idiota conversación monosilábica sobre el clima, sobre la cerveza. Él hacía todos los honores, mientras Isaac solo hablaba lo necesario para mantener vivo el discurso.
Sobre la barra había varias figuras toscas, delineadas con agua absorbida por las vetas de la vieja madera frente a sus ojos. Dos se disolvían rápidamente, perdían la integridad y se convertían en meros charcos. Sil tomó despreocupado otro puñado de su piscina y lo amasó. El agua respondía como arcilla, manteniendo la forma que él le daba. La mugre y la decoloración del agua formaban brumas en su interior. El vodyanoi pellizcó el rostro de la figura para formar una nariz, y apretó las piernas hasta convertirlas en salchichas. Depositó el pequeño homúnculo frente a su interlocutor.
— ¿Eso es lo que querías?
Isaac apuró el resto de su cerveza.
—Impresionante, Sil. Muchas gracias.
Con mucho cuidado, sopló la figurita hasta que esta cayó hacia atrás, en sus manos en forma de cuenco. Salpicó un poco, cero pudo sentir cómo se mantenía la tensión superficial. Sil observó con una sonrisa cínica mientras Isaac corría con la figura para llevarla a su laboratorio.
Fuera, el viento había comenzado a soplar. Isaac protegió su premio y apuró el paso hacia la pequeña callejuela que unía el Niño Moribundo con la Vía del Remero y su taller. Empujó las cuertas verdes con el trasero y entró hacia atrás. Su laboratorio había sido una fábrica y un almacén hacía años, y su planta enorme y polvorienta albergaba bancos, equipo y pizarras colgadas en las paredes.
De dos esquinas llegaron gritos de saludo: David Serachin y Lublamai Dadscatt, científicos proscritos como Isaac, con los que compartía alquiler y espacio. David y Lublamai usaban la planta baja, ocupando cada uno una esquina con su equipo, separados por unos quince metros de tableros de madera vacíos. Una remozada bomba de agua sobresalía del suelo entre los extremos de la estancia. El constructo que compartían rodaba por el suelo, tratando de limpiar el polvo con tanto ruido como poca eficacia. Conservan ese trasto por sentimentalismo, pensó Isaac.
Su taller, su cocina y su cama se encontraban en la enorme pasarela que sobresalía de las paredes, a media altura de la vieja fábrica. Tenía unos siete metros de anchura y circunnavegaba la estancia, con unas barandillas destartaladas que, milagrosamente, aún se sostenían después de que Lublamai las instalara.
La puerta se cerró con gran estruendo tras él, y el espejo que colgaba a su lado se sacudió. No puedo creer que no se rompa, pensó. Tenemos que quitarlo de ahí. Como siempre, la idea se fue tan rápida como llegó.
Mientras subía los escalones de tres en tres, David vio cómo llevaba las manos y rió.
— ¿Más arte avanzado de Silchristchek? —gritó.
Isaac le devolvió la sonrisa.
— ¡Que no se diga que no trato de conseguir lo mejor!
Isaac, que fue quien encontró el almacén hacía ya años, pudo elegir primero su espacio, y se notaba. La cama, el horno y el orinal se hallaban en una esquina de la plataforma, y al otro extremo del mismo lado estaban las abultadas protuberancias de su laboratorio. Había contenedores de vidrio y arcilla llenos de extraños compuestos, y los productos químicos peligrosos cubrían los estantes. Las paredes estaban salpicadas de heliotipos de Isaac con sus amigos en diversas poses por toda la ciudad, así como en el Bosque Turbio. El almacén lindaba con el Paseo Ocre: su ventana daba al Cancro y al Barrio Óseo, lo que le ofrecía una espléndida vista de las Costillas y el tren de Arboleda.
Isaac pasó como una exhalación frente a las enormes ventanas arqueadas y se acercó a una esotérica máquina de bronce bruñido. Era un denso nudo de tuberías y lentes, con diales e indicadores instalados allá donde cabían. En cada uno de los componentes del aparato había un ostentoso letrero que rezaba: «PROPIEDAD DEL DEPT. DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE NC. NO RETIRAR».
Isaac hizo unas comprobaciones y se alivió al ver que la pequeña caldera en el corazón de la máquina no se había apagado. Paleó un poco de carbón y cerró el calorífero. Después situó la estatuilla de Sil sobre una plataforma de visión bajo una campana de vidrio, bregó con un fuelle debajo de ella, extrajo el aire y lo reemplazó con gas procedente de un delgado tubo de cuero.
Se relajó. Ahora, la integridad de la escultura acuática vodyanoi se mantendría un poco más. Lejos de manos vodyanoi, sin que nadie las tocara, tales obras duraban más o menos una hora antes de colapsarse en su forma elemental. Si se las tocaba se disolvían mucho antes, lo que podía retrasarse en presencia de gases nobles. Podría disfrutar de unas dos horas para investigar.
Isaac se había interesado en la acuartesanía vodyanoi de forma indirecta, como resultado de sus investigaciones sobre la teoría unificada de la energía. Se había preguntado si lo que permitía moldear el agua de aquel modo era una fuerza relacionada con la atadura que buscaba, que mantenía unida la materia en ciertas circunstancias y la dispersaba violentamente en otras. Lo sucedido había sido un patrón común en las investigaciones de Isaac: un subproducto de su trabajo había adquirido inercia propia y se había convertido en una profunda, aunque seguramente efímera, obsesión.
Dobló algunos lentetubos en posición y encendió un mechero de gas para iluminar la pieza de agua. Aún le intrigaba la ignorancia que rodeaba a aquella artesanía. Volvió a pensar en la gran cantidad de investigaciones estúpidas, en los muchos análisis» que no eran más que descripción (y a menudo mala) oculta detrás de galimatías ofuscatorios. Su ejemplo favorito era la Hidrofisiconometricia de Benchamburg, un libro de texto de gran reputación. Cuando lo leyó no pudo reprimir un grito: lo copió y lo clavó a la pared.
Los vodyanoi, mediante la llamada acuartesanía, son capaces de manipular la plasticidad del agua y de mantener su tensión superficial, en tal grado que, por un breve tiempo, el líquido es capaz de conservar la forma deseada. Esto se logra mediante la aplicación del campo energético hidrocohesivo/acuamórfico de extensión diacrónica menor.
En otras palabras, Benchamburg no tenía más idea de cómo los vodyanoi daban forma al agua que Isaac, que un perillán cualquiera o que el propio Silchristchek.
Activó un par de palancas, desplazando un juego de lentes para lanzar distintas tonalidades a través de la estatua, que ya comenzaba a deshacerse en los bordes. Observando a través de un visor de gran aumento podía ver diminutos animalculae retorcerse al azar. La estructura del agua no variaba en absoluto: meramente se empeñaba en ocupar un espacio distinto al que le era habitual.
Recogió el agua que se filtraba por una grieta del mostrador. Podría examinarla más tarde, aunque sabía por experiencias pasadas que no encontraría nada de interés.
Realizó unas notas en una libreta. Sometió a la estatuilla a varios experimentos a medida que pasaban los minutos, perforándola con una jeringa para absorber parte de su masa, tirando heliotipos desde varios ángulos, introduciendo burbujas de aire que ascendían hasta explotar en lo alto. Al final, la calentó y dejó que se disipara en vapor.
En un momento dado, Sinceridad, la tejona de David, subió por las escaleras y le olió los dedos. Isaac la acarició ausente mientras el animal le lamía la mano, y advirtió a David de que estaba hambrienta. Se sorprendió por el silencio. David y Lublamai se habían marchado, probablemente a por un almuerzo tardío; habían pasado varias horas desde que llegara.
Se estiró, se acercó a su despensa y le tiró a Sinceridad un poco de carne seca que el animal comenzó a roer satisfecho. Isaac comenzaba a ser consciente del mundo que lo rodeaba, y oía voces a través de las paredes a su espalda.
La puerta se abrió y se cerró de nuevo.
Se apresuró al desembarco de las escaleras, esperando ver a sus colegas.
Pero era un extraño el que aguardaba en el centro del gran espacio vacío. Las corrientes de aire se ajustaban a su presencia, lo investigaban como tentáculos y provocaban remolinos de polvo a su alrededor. Manchas de luz salpicaban el suelo desde las ventanas abiertas y los ladrillos rotos, pero ninguna caía directamente sobre él. La pasarela de madera crujió cuando Isaac cambió el peso de un pie a otro. El recién llegado alzó la cabeza para echar atrás la capucha, con las manos unidas sobre su pecho, completamente quieto, mirando hacia arriba.
Isaac observó atónito.
Era un garuda.
Casi cayó por las escaleras, tratando de dar con la barandilla, sin desear apartar la mirada de aquel extraordinario visitante que lo aguardaba. Tocó tierra.
El garuda le devolvió la mirada. La fascinación de Isaac derrotó a sus modales, y sus ojos quedaron clavados en él de forma poco educada.
La gran criatura medía más de metro ochenta, y de debajo de su sucia capa sobresalían unos pies terminados en crueles garras. El amplio harapo colgaba casi hasta el suelo, cubriendo cada centímetro de piel, ocultando los detalles de la fisonomía y la musculatura, salvo la cabeza. Aquel inescrutable rostro de pájaro contemplaba a Isaac con lo que parecía imperiosidad. El pico curvo se encontraba entre los de un cernícalo y un búho. Las plumas esbeltas pasaban sutiles del ocre al pardo y al marrón moteado. Unos profundos ojos negros se clavaban en los suyos; el iris no era más que una leve mancha en el centro de aquella negrura. Las órbitas de esos ojos daban al rostro del garuda una expresión de permanente sonrisa cínica, una arruga orgullosa.
Y sobre la cabeza del ser, cubiertos con el tosco harapo que vestía, proyectando la forma inconfundible de sus enormes alas plegadas, promontorios de pluma y piel y hueso se extendían más de medio metro desde los hombros, curvándose elegantes el uno hacia el otro. Isaac nunca había visto a un garuda extender sus alas en un espacio cerrado, pero había leído descripciones de la polvareda que podían levantar, y de las vastas sombras que arrojaban sobre sus presas.
¿Qué estás haciendo aquí, tan lejos del hogar?, pensó Isaac maravillado. Fíjate en tus colores: ¡perteneces al desierto! Debes de haber recorrido kilómetros y kilómetros y kilómetros, desde el Cymek. ¿Qué coño estás haciendo aquí, impresionante hijo de puta?
La fascinación casi le impidió aclararse la garganta y hablar a aquel gran predador.
— ¿Puedo ayudarte?
4
Para su horror, Lin se retrasaba.
No ayudaba que no fuera una entusiasta del Barrio Óseo. La arquitectura bastarda de aquel estrafalario distrito le confundía: un sincretismo del industrialismo y la chillona ostentación doméstica de los acomodados, el hormigón pelado de los muelles olvidados y la piel estirada de las tiendas precarias. Las distintas formas se superponían aleatorias en aquella zona baja, llena de matorral urbano y tierra yerma, en la que crecían la maleza y las plantas más duras que se arrastraban por las llanuras de hormigón y asfalto.
A Lin le habían dado el nombre de una calle, pero los carteles a su alrededor yacían rotos en sus peanas, o se caían hasta el punto en que señalaban direcciones imposibles, o quedaban ocultos por el óxido, o se contradecían los unos a los otros. Dejó de concentrarse en ellos y consultó el mapa abocetado.
Podía orientarse con las Costillas. Miró arriba y las encontró sobre ella, alzándose vastas hacia el cielo. Solo un lado de la jaula era visible, las curvas blanqueadas y ampolladas erectas como una ola ósea a punto de romper sobre los edificios al este. Lin se acercó a ellos.
Las calles se abrieron a su alrededor y se encontró frente a otro espacio de aspecto abandonado, aunque muchísimo más grande que los demás. No parecía una plaza, sino un inmenso agujero inacabado en la ciudad. Los edificios contiguos no mostraban sus fachadas principales, sino las medianeras, como si las prometidas barriadas de frontispicios elegantes nunca hubieran llegado. Las calles del Barrio Óseo tanteaban nerviosas aquel solar, con pequeños dedos exploradores de ladrillo que rápidamente se retiraban.
La hierba sucia estaba moteada aquí y allá por puestos destartalados, mesas plegables situadas al azar para vender pasteles baratos, o cuadros viejos, o los restos del ático de alguien. Los malabaristas callejeros lanzaban objetos al aire en muestras deslustradas. Había algunos tenderos inapetentes, y gente de todas las razas se sentaba en las piedras desperdigadas para leer, comer, limpiarse la mugre o contemplar los huesos sobre ellos.
Las Costillas se alzaban desde la tierra en los límites del espacio vacío.
Titánicos fragmentos de marfil amarilleado, más gruesos que el más viejo de los árboles, explotaban desde el suelo y se alejaban los unos de los otros, trazando un reviro ascendente hasta que, a más de treinta metros sobre el suelo, ya por encima de las cubiertas de las casas cercanas, se curvaban abruptos para volver a encontrarse. Entonces volvían a ascender hasta que sus puntas casi se tocaban, como vastos dedos retorcidos, como una jaula marfileña de tamaño divino.
Había planes para llenar aquella plaza, para construir oficinas y viviendas en la vieja cavidad pectoral, pero nunca se habían concretado.
Las máquinas empleadas en el lugar se rompían con facilidad y se perdían. El cemento no fraguaba. Algo impío en aquellos huesos exhumados liberaba a la gravera de cualquier molestia permanente.
A más de quince metros bajo los pies de Lin, los arqueólogos habían encontrado vértebras del tamaño de casas, una columna que fue silenciosamente enterrada de nuevo después del enésimo accidente en el lugar. No se hallaron ni miembros, ni caderas ni cráneos gargantuescos. Nadie podía decir qué suerte de criatura había caído allí y perecido hacía milenios. Los mugrientos artistas que trabajaban sobre las Costillas se especializaban en diversas interpretaciones horripilantes del Gigantes Crobuzon: bípedo y cuadrúpedo, humanoide, con colmillos, con cuernos, alado, pugnaz o pornográfico.
El mapa de Lin la dirigía hacia una callejuela anónima en el lado sur de las Costillas. Se abrió paso hasta una calle silenciosa donde encontró los edificios negros que le habían indicado; era una hilera de casas oscuras y desiertas, todas salvo una con umbrales tapiados y ventanas selladas y pintadas con alquitrán.
No había viandantes, ni taxis, ni tráfico. Lin estaba sola.
Sobre la única puerta restante en la colonia se había pintado con tiza lo que parecía un tablero de juego, un cuadrado dividido en otros nueve. No había cruces y círculos, no obstante, ni otras marcas.
Aguardó en la calle y jugueteó con su falda y su blusa hasta que, exasperada con ella misma, se acercó a la puerta y llamó con golpes rápidos.
Ya es bastante malo que llegue tarde, pensó, como para seguir fastidiándolo.
Sobre ella oyó bisagras y palancas deslizándose, y detectó un leve reflejo de luz: se estaba desplegando algún sistema de lentes y espejos para poder juzgar si el visitante era digno de atención.
La puerta se abrió.
Frente a Lin estaba una enorme rehecha. Su rostro seguía siendo el de la mujer lúgubre y bonita de siempre, con piel oscura y el cabello largo y trenzado, pero se encontraba sobre un esqueleto de hierro negro y peltre, de más de dos metros. Se alzaba sobre un trípode de rígido metal telescópico. Su cuerpo había sido adaptado al trabajo pesado, con pistones y poleas que le daban lo que parecía una fuerza imbatible. Su brazo derecho se extendía hacia la cabeza de Lin, y en el centro de la mano de bronce se alojaba un peligroso arpón.
Lin retrocedió, aterrada y atónita.
Una voz fuerte surgió detrás de aquel ser de aspecto triste.
— ¿Señorita Lin? ¿La artista? Llega tarde. El señor Motley lo está esperando. Por favor, sígame.
La rehecha dio un paso hacia atrás, equilibrándose sobre su pierna central y girando las otras, dejando así espacio a Lin para rodearla. El arpón no vaciló.
¿Hasta dónde eres capaz de llegar?, pensó Lin, entrando en las tinieblas.
Al otro extremo del pasillo, totalmente negro, había un varón cacto. Lin podía saborear su savia en el aire, aunque muy débil. Medía dos metros diez, con miembros gruesos y pesados. La cabeza rompía la curva de los hombros como un peñasco, y la silueta quedaba marcada por nudos de duras excrecencias. La piel verdosa era una masa de cicatrices, espinas de ocho centímetros y diminutas florecillas rojas.
Le hizo un gesto con dedos retorcidos.
—El señor Motley puede permitirse el ser paciente —dijo mientras se giraba y subía por unas escaleras—, pero nunca le ha hecho gracia esperar.
Miró hacia atrás y enarcó una significativa ceja a Lin.
Vete a la mierda, lacayo, pensó esta con impaciencia. Llévame ante el pez gordo.
El hombre pisoteaba los escalones con pies informes que parecían pequeños tocones.
A su espalda, podía oír las descargas explosivas de vapor y el ruido sordo de la rehecha subiendo las escaleras. Lin siguió al cacto por un túnel ciego y retorcido.
Este sitio es enorme, pensó mientras avanzaban sin parar. Comprendió que el lugar consistía en toda la hilera de casas, sus medianeras destruidas y reconstruidas a medida, renovadas para crear un vasto y enrevesado espacio. Pasaron por una puerta de la que de repente emergió un sonido enervante, como la angustia apagada de las máquinas. Las antenas de Lin vibraban. Al dejar atrás aquel estertor, pudo oír una andanada de golpes, como una rociada de virotes de ballesta disparados contra una madera blanda.
Por el nido, pensó Lin quejumbrosa. Gazid, ¿en qué coño te he dejado meterme?
Había sido Lucky Gazid, el empresario fallido, el que había comenzado el proceso que llevara a Lin a aquel lugar terrorífico.
Había tirado una serie de heliotipos de la obra más reciente de ella, y los había mostrado por la ciudad. Era un proceso regular con el que trataba de establecer una reputación entre los artistas y mecenas de Nueva Crobuzon. Gazid era una figura patética que no dejaba de recordar a quienes le escuchaban la triunfal exposición que había preparado, hacía treinta años, para una escultora etérea ya muerta. Lin y la mayoría de sus amigos lo veían con lástima y desprecio. Que ella supiera, todos le dejaban tirar sus heliotipos y le daban alguna moneda, incluso un noble, «como adelanto de su comisión». Después desaparecía durante algunas semanas, para aparecer con vómito en los pantalones o sangre en los zapatos, zumbado por alguna droga nueva, empezando el proceso una vez más.
Salvo aquella vez.
Gazid le había encontrado un comprador.
Cuando se sentó junto a ella en el Reloj y el Gallito, había protestado. Aún no le tocaba el turno de aguantarlo, le escribió en la libreta, pues le había «adelantado» toda una guinea hacía una semana; pero Gazid la interrumpió, insistiendo en que se fuera con él. Mientras los amigos de Lin, la élite artística de los Campos Salacus, se reían y le animaban a obedecer, Gazid le entregó una tarjeta blanca impresa con un sencillo símbolo: un tablero de ajedrez de tres por tres. En ella había escrita una breve nota:
Señorita Lin: mi jefe quedó más que impresionado con las muestras de su obra que nos enseñó su agente. Se pregunta si estaría interesada en reunirse con él para discutir un posible encargo. Esperamos sus noticias.
La firma era ilegible.
Gazid era una miasma y un adicto a casi todas las sustancias, y hacía todo lo posible por asegurarse dinero para drogas; pero aquello no tenía el aspecto de un timo. No parecía haber doblez: había alguien rico en Nueva Crobuzon dispuesto a pagar por su obra, y a darle a él una comisión.
Lo había arrastrado fuera del bar, entre gemidos y quejas consternadas, exigiéndole que le dijera qué sucedía. Al principio, Gazid se mostró circunspecto y pareció estar pensando en qué mentiras escupirle. No tardó en darse cuenta de que tenía que decirle la verdad.
—Hay un tipo al que compro de vez en cuando —comenzó, inseguro—. Bueno, pues tenía las muestras de tus estatuas por ahí… vamos, en la estantería, cuando llegó, y le encantaron, y quería quedarse con un par, y… bueno, y le dije, «vale». Y entonces, un poco después, me dijo que se las enseñó al tipo que le vende a él las cosas que a veces yo le compro, que se las enseñó a su jefe, y este se las pasó al jefazo, al que le va mucho el arte, y que el año pasado compró algo de Alexandrine, y le gustaron, y quiere que le hagas una escultura.
Lin tradujo aquel lenguaje evasivo.
«¿El jefe de tu camello quiere que trabaje para él?», escribió.
—No, cono, Lin, no es así… es decir, bueno… —Gazid hizo una pausa—. Bueno, sí —acabó patético—. Solo que… que quiere reunirse contigo. Si te interesa, tienes que verlo.
Lin sopesó la oferta.
Sin duda, se trataba de una idea emocionante. A juzgar por la tarjeta no se trataba de un estafador de poca monta, sino de un pez gordo. Lin no era idiota, y sabía que aquello podía ser peligroso. No podía evitar sentirse entusiasmada, pues sería todo un acontecimiento en su carrera artística. Podría dejar caer comentarios al respecto. Podría tener un mecenas criminal. Era lo bastante inteligente como para comprender que su emoción era infantil, pero no tan madura como para que le preocupara.
Y, mientras decidía que le daba igual Gazid mencionó las cifras de las que había hablado el misterioso comprador. Sus antenas se doblaron en señal de asombro.
«Tengo que hablar con Alexandrine», escribió mientras entraba de nuevo.
Alex no sabía nada. No dejaba de presumir de que le había vendido unos lienzos a un jefe del crimen por un buen precio, pero solo se había reunido con un intermediario menor, que le había ofrecido enormes cantidades por dos pinturas que entonces aún no había terminado. Aceptó, las entregó y no volvió a saber nada.
Aquello era todo. Ni siquiera conocía el nombre de su comprador.
Lin decidió que ella tendría más suerte.
Había enviado un mensaje por medio de Gazid hacia donde quisiera que terminara aquel conducto, en el que decía que sí, que estaba interesada y que aceptaba la reunión, pero que necesitaba un nombre que escribir en su diario.
El mundo subterráneo de Nueva Crobuzon digirió su mensaje, le hizo esperar una semana y escupió entonces una respuesta en forma de otra nota impresa, deslizada bajo su puerta mientras dormía, donde le daba una dirección en el Barrio Óseo, una fecha y un nombre: «Motley».
Frenéticos chasquidos y ruidos se deslizaron hasta el pasillo. El escolta cacto de Lin abrió una puerta oscura rodeada de otras muchas, y se hizo a un lado.
Los ojos de Lin se acostumbraron a la luz. Se encontraba en una sala de mecanografía. Era una estancia grande de techo alto, pintada de negro como todo aquel lugar cavernícola, bien iluminada con lámparas de gas y cubierta por quizá cuarenta escritorios; sobre cada uno había una aparatosa máquina de escribir, y frente a cada una un oficinista copiando resmas de notas. Casi todos eran mujeres humanas, aunque captó el olor de hombres y cactos, incluso de un par de khepri y una vodyanoi que trabajaba con una máquina de teclas adaptadas a sus enormes manos.
Alrededor de la sala había estacionados varios rehechos, casi todos de nuevo humanos, aunque también había presentes rarezas xenianas. Algunos eran rehechos orgánicos, con garras, cornamenta y retales de músculo injertado, pero en su mayoría se trataba de mecánicos; el calor de sus calderas hacía que la sala se empequeñeciera.
Al final de la estancia había un despacho cerrado.
—La señorita Lin, al fin —tronó un altavoz sobre la puerta en cuanto entraron. Ninguno de los trabajadores levantó la cabeza—. Por favor, venga al despacho al otro lado de la sala.
Lin se abrió paso entre los escritorios. Se fijó en los papeles que estaban siendo copiados, algo de por sí difícil, empeorado por la extraña luz de aquel cuarto de paredes negras. Todos eran mecanógrafos expertos, leyendo las notas y transfiriéndolas sin mirar ni el teclado ni el resultado de su trabajo.
«Respecto a nuestra conversación en el 30 de este mes, rezaba una nota, le ruego considere su franquicia bajo nuestra jurisdicción, a falta de arreglar los términos del acuerdo». Lin prosiguió.
«Mañana vas a morir, cabrona, gusana de mierda. Vas a envidiar a los rehechos, puta cobarde. Vas a gritar hasta que te sangre la garganta», se leía en otra.
Oh, pensó Lin. Oh… ¡socorro!
La puerta del despacho se abrió.
— ¡Entre, señorita Lin, entre! —tronaba la voz desde la trompeta.
Lin no titubeó.
Los armarios y estanterías cubrían la mayor parte de la pequeña oficina. Había un pequeño y tradicional cuadro al óleo de la Bahía de Hierro en una pared. Detrás del voluminoso escritorio de madera se desplegaba una pantalla ilustrada con siluetas de peces, una versión en grande de los biombos tras los que se cambiaban los modelos de los artistas. En el centro de la pantalla uno de los peces estaba silueteado en espejo, lo que permitía a Lin mirarse en él.
Se quedó de pie, insegura, frente a la mampara.
—Siéntese, siéntese —dijo una voz queda detrás de la pantalla. Lin retiró una silla frente al escritorio—. Puedo verla, señorita Lin. La carpa espejada es una ventana a mi lado. Considero educado que la gente lo sepa.
Parecía esperar una respuesta, de modo que Lin asintió.
—Sabe que llega tarde, ¿no?
¡Maldición! ¡Mira que llegar tarde precisamente a aquella cita!, pensó frenética. Comenzó a escribir una disculpa en su libreta, pero la voz la interrumpió.
—Conozco las señales, señorita Lin.
Lin dejó su libreta y se disculpó profusamente con las manos.
—No se preocupe —replicó su anfitrión con falsedad—. A veces pasa. El Barrio Óseo es implacable con los turistas. La próxima vez sabrá que tiene que salir antes, ¿no es así?
Lin asintió, diciendo que sin duda así lo haría.
—Me gusta mucho su trabajo, señorita Lin. Tengo todos los heliotipos que llegaron hasta Lucky Gazid. Ese hombre es un triste imbécil, un patético deshecho. La adicción es lamentable en casi todas sus formas, pero, por extraño que parezca, tiene cierto olfato para el arte. También trabajaba con esa mujer, Alexandrine Nevgets, ¿no? Pedestre, al contrario que su propia obra, pero agradable. Siempre estoy preparado para soportar a Lucky Gazid. Será una pena cuando muera. Sin duda se tratará de un asunto sórdido, como un cuchillo herrumbroso destripándolo lentamente por unas meras monedas; o una enfermedad venérea relacionada con las viles emisiones y el sudor de una puta adolescente; o quizá le rompan los huesos para procesarlos: después de todo, la milicia paga bien, y los drogadictos no tienen mucho donde elegir a la hora de conseguir dinero.
La voz que flotaba desde el otro lado era melodiosa, y sus palabras resultaban hipnóticas: todo lo convertía en un poema. Sus frases acariciaban, aunque sus palabras eran brutales. Lin estaba asustada. No se le ocurría nada que decir. Sus manos estaban quietas.
—Así, tras decidir que me gusta su obra, quiero hablar con usted para descubrir si es la correcta para realizar un encargo. Su trabajo es inusual para ser una khepri. ¿Está de acuerdo?
—Sí.
—Hábleme de sus estatuas señorita Lin, y no se preocupe por sonar afectada, si es que pretendía evitarlo. No tengo problemas con las discusiones serias sobre arte, y no olvide que yo comencé esta conversación. Las palabras clave a recordar cuando piense en cómo responder a mi pregunta son «temas», «técnica» y «estética».
Lin titubeó, pero el miedo le hizo lanzarse. Quería tener contento a aquel hombre, y si eso significaba hablar sobre su obra, eso sería lo que haría.
Trabajo sola, señaló, lo que es parte de mi… rebelión. Dejé Ensenada y después Kinken, abandoné mi colmena y mi enjambre. La gente era patética, de modo que el arte comunitario se tornó heroico hasta la estupidez. Como la Plaza de las Estatuas. Yo quería escupir algo… sucio. Trataba de hacer algo menos perfectas las grandiosas figuras que creábamos entre todas. Molesté a mis hermanas, de modo que me encerré en mi propio trabajo. Trabajo sucio. Suciedad de Ensenada.
—Eso es exactamente lo que esperaba. Es incluso, perdóneme, previsible. No obstante, no detrae del poder de la propia obra. Las khepri escupen una sustancia maravillosa. Su lustre es único, y su fuerza y ligereza la convierten en conveniente, una palabra que, ya lo sé, no suele relacionarse con el arte; pero soy un pragmático. En cualquier caso, emplear una sustancia tan maravillosa en satisfacer los monótonos deseos de khepris deprimidas es una terrible pérdida. Me alivia ver a alguien utilizando ese producto con fines más interesantes e inquietantes. La angulosidad que usted logra es extraordinaria, por cierto.
Gracias. Poseo una potente técnica glandular. Lin disfrutaba de la licencia para presumir. Al principio pertenecía a la escuela externa, que prohíbe trabajar la pieza después de escupirla. Proporciona un excelente control aunque haya… renegado. Ahora moldeo mientras el esputo está blando, lo trabajo más. Proporciona libertad. Puedo hacer volados y cosas así.
— ¿Emplea variedad cromática? —Lin asintió—. En los heliotipos solo vi el sepia. Está bien saberlo. Eso nos habla de técnica y estética. Me interesaría mucho oírla hablar de sus ideas sobre los temas, señorita Lin.
La khepri quedó desconcertada. En aquel momento no era capaz de pensar en cuáles eran los temas de su obra.
—Déjeme situarla en una posición más sencilla. Me gustaría hablarle de los temas en los que estoy interesado. Entonces podremos ver si es la persona adecuada para encargarle el trabajo que tengo en mente.
La voz esperó a que Lin diera su conformidad.
—Por favor, señorita Lin, eleve la cabeza.
Sorprendida, obedeció. El movimiento le hizo ponerse nerviosa, pues exponía el blando vientre de su cuerpo de escarabajo, invitando a un ataque. Mantuvo la cabeza quieta mientras los ojos tras el pez espejo la observaban.
—Tiene los mismos tendones en el cuello que una mujer humana. Comparte la depresión en la base de la garganta que tanto aman los poetas. Su piel tiene una sombra rojiza que la señalaría como inusual, eso es cierto, pero podría seguir pasando por humana. Sigo ese hermoso cuello humano hacia arriba… No dudo que usted no aceptaría la descripción «humano», pero sea indulgente unos instantes. Sigo ese cuello y ahí está… hay un momento… hay una estrecha zona en la que la suave piel humana se funde con la pálida crema segmentada bajo su cabeza. —Por primera vez desde que Lin entrara en el despacho, su interlocutor pareció estar buscando sus palabras—. ¿Ha creado alguna vez la estatua de un cacto? —Lin negó con la cabeza—. En cualquier caso, ¿los ha visto de cerca? Mi socio, el que la condujo hasta aquí, por ejemplo. ¿Reparó usted en sus pies, en sus dedos, en su cuello? Hay un momento en el que la piel, la piel de la criatura inteligente, se convierte en planta sin mente. Corte la base redondeada del pie de un cacto, que no sentirá nada. Pínchele en el muslo, donde es un poco más blando, y chillará. Pero ahí, en esa zona… es algo totalmente diferente: los nervios están entrelazados, aprendiendo a ser planta suculenta, y el dolor es lejano, sordo, difuso, más molesto que agónico. Puede pensar en otros. En el torso de las jaibas o de los diminutos, en la repentina transición del miembro de un rehecho, en muchas otras razas y especies de esta ciudad, e incontables más en el mundo, que viven con una fisonomía mestiza. Usted quizá diga que no reconoce transición alguna, que las khepri son completas en sí mismas, que ver en usted rasgos «humanos» es una idea antropocentrista. Pero, dejando de lado la ironía de la acusación, una ironía que usted no es capaz siquiera de apreciar, sin duda reconocerá la transición en otras razas que la suya. Y, quizá, en el humano. ¿Y qué hay de la propia ciudad? Colgada allá donde dos ríos pugnan por tornarse mar, donde las montañas devienen llanuras, donde los árboles se coagulan en el sur para que la cantidad se convierta en calidad y forme un bosque. La arquitectura de Nueva Crobuzon se mueve desde lo industrial a lo residencial, a lo opulento, al suburbio, a los bajos fondos, a lo aéreo, a lo moderno, a lo antiguo, a lo colorista, a lo monótono, a lo fecundo, a lo yermo… Ya me entiende. No es necesario seguir. Esto es lo que compone el mundo, señorita Lin. Creo que se trata de una dinámica fundamental. Transición. El punto en el que una cosa se torna otra. Es eso lo que la convierte a usted, a la ciudad, al mundo, en lo que son. Y es ese el tema en el que estoy interesado. La zona en la que lo dispar entra a formar parte del todo. La zona híbrida. ¿Cree que este tema podría interesarle? Si es así… le pediré que trabaje para mí. Por favor, piense antes de responder lo que esto significa. Le voy a pedir que trabaje desde el original, que produzca un modelo, a tamaño real, de mí. Muy poca gente ve mi rostro, señorita Lin. Un hombre en mi posición debe ser cuidadoso. Estoy seguro de que lo comprende. Si acepta el encargo la haré rica, pero también poseeré parte de su mente. La parte que atañe a mi persona. Esa será mía, y no le daré permiso para compartirla con nadie. Si lo hace, sufrirá muchísimo antes de morir. Entonces… —Se produjo un crujido. Lin comprendió que el hombre se había recostado sobre la silla—. Entonces, señorita Lin, ¿le interesa la zona híbrida? ¿Le interesa este trabajo?
No puedo… no puedo rechazarlo, pensó Lin desesperada. No puedo. Por el dinero… por el arte… Que los dioses me ayuden. No puedo rechazarlo. Oh… por favor, por favor, que no tenga que lamentarlo.
Esperó un instante antes de aceptar las condiciones.
—Oh, estoy tan satisfecho… —suspiró él. El corazón de Lin latía desbocado—. Estoy realmente encantado. Bien…
Desde detrás de la pantalla llegó un leve frufrú. Lin se quedó muy quieta en la silla. Las patas de su cabeza se movieron trémulas.
—Las persianas del despacho están bajadas, ¿no? —preguntó el señor Motley—. Porque creo que debería ver con lo que va a trabajar. Su mente es mía, Lin. Ahora trabaja para mí.
El señor Motley se incorporó y empujó la pantalla hasta derribarla.
Lin dio un respingo, con las antenas vibrando por el asombro y el horror. Lo contempló.
Pedazos de piel, pelaje y plumas se agitaron al moverse el ser; miembros diminutos se encogían mientras los ojos giraban desde nichos oscuros; las cornamentas y protuberancias óseas asomaban precarias; los receptores sensoriales vibraban y las bocas rezumaban; retales de pieles multicolores colisionaban; un casco equino se arrastraba suavemente sobre el suelo de madera; mareas de carne rompían las unas contra las otras en violentas oleadas; músculos animados por tendones y huesos alienígenos colaboraban en una tregua inestable, con movimientos lentos y tensos; las escamas resplandecían y las aletas se estremecían; las alas batían rotas, y unas garras de insecto se abrían y cerraban.
Lin retrocedió, trastabillando, tratando aterrada de alejarse de aquel lento avance. Su cabeza quitinosa se agitaba neurótica. Estaba bloqueada.
El señor Motley se acercó a ella como un cazador.
—Y bien —dijo desde una de sus sonrientes bocas humanas—. ¿Cuál cree que es mi lado bueno?
5
Isaac aguardó, mirando a su invitado. El garuda guardaba silencio. Isaac podía verlo concentrándose. Se preparaba para hablar.
La voz del extraño era áspera y monótona.
— Tú eres el científico. Eres… Grimnebulin.
Tenía dificultades para pronunciar su nombre. Como un loro adiestrado para hablar, la forma de las consonantes y vocales procedía de la garganta, sin ayuda de labios versátiles. Isaac solo había conversado con dos garudas en su vida. Uno era un viajero que llevaba mucho tiempo practicando la formación de los sonidos humanos; el otro era un estudiante, uno de la diminuta comunidad garuda nacida y criada de Nueva Crobuzon, que crecía farfullando la germanía de la ciudad. Ninguno había sonado humano, pero tampoco tan animal como aquel enorme hombre pájaro pugnando con una lengua extraña. Isaac tardó un momento en comprender lo que acababa de decir.
— Lo soy. —Extendió una mano y habló con lentitud—. ¿Cómo te llamas?
El garuda observó imperioso la mano, antes de sacudirla con un apretón extrañamente frágil.
—Yagharek… — Se produjo una tensión aguda en la primera sílaba. La gran criatura hizo una pausa y se movió incómodo antes de seguir. Repitió el nombre, pero esta vez añadiendo un complejo sufijo.
Isaac asintió con la cabeza.
— ¿Es ese todo tu nombre? —Nombre… y título.
Isaac enarcó una ceja.
— ¿Estoy, pues, en presencia de la nobleza? El garuda lo contempló con mirada inerte. Al final respondió lentamente, sin apartar los ojos.
— Soy Persona Demasiado Demasiado Abstracta Yagharek No Digno de Respeto.
Isaac parpadeó. Se frotó la cara.
—Um… bien. Tendrás que perdonarme, Yagharek. No estoy familiarizado con… eh… los honores garuda.
Yagharek asintió lentamente con su gran cabeza.
—Comprenderás.
Isaac le pidió que subiera con él, lo que hizo, lenta y cuidadosamente, dejando marcas en los escalones de madera allá donde los apresaba con sus garras. Pero Isaac no pudo persuadirlo para que se sentara, o para que comiera o bebiera.
El garuda permaneció en pie junto al escritorio, mientas su anfitrión lo contemplaba.
—Bien. ¿Por qué estás aquí?
De nuevo, Yagharek se concentró un momento antes de hablar.
—Llegué a Nueva Crobuzon hace unos días. Porque aquí están los científicos.
— ¿De dónde eres? —Cymek.
Isaac silbó. Había acertado. Se trataba de un larguísimo viaje. Al menos de mil quinientos kilómetros, a través de una tierra penosa y ardiente, de la llanura seca, del mar, de ciénagas y estepas. Yagharek tenía que haber sido empujado por una pasión realmente fuerte.
— ¿Qué sabes sobre los científicos de Nueva Crobuzon? —preguntó Isaac.
— Hemos leído sobre la universidad. Sobre la ciencia y la industria que se mueve y se mueve como en ningún otro sitio. Sobre la Ciénaga Brock.
— ¿Pero dónde oís todas estas cosas?
— En nuestra biblioteca.
Isaac estaba asombrado. Abrió la boca antes de recuperarse.
— Perdóname — dijo —. Creía que erais nómadas.
— Sí. Nuestra biblioteca viaja.
Y Yagharek le contó a Isaac, para mayor asombro de este, sobre la gran biblioteca del Cymek, sobre el clan de bibliotecarios que preparaba los miles de volúmenes en sus baúles y los transportaba cuando volaban, siguiendo la comida y el agua en el cruel y perpetuo verano del desierto; sobre la enorme aldea de tiendas que surgía allá donde aterrizaban, y sobre las bandadas de garudas que se congregaban en aquel vasto centro de saber siempre que podían.
La biblioteca tenía cientos de años de antigüedad, con manuscritos en incontables lenguas, tanto vivas como muertas: el ragamoL, del que el idioma de Nueva Crobuzon era un dialecto; el hotchi; el vodyanoi félido y el del sur; el alto khepri; y muchos otros. Incluso contenía un códice, aseguró Yagharek con evidente orgullo, escrito en el secreto dialecto de los recuerdos manuales. Isaac no dijo palabra, avergonzado por su ignorancia. Su imagen de los garuda se desmoronaba minuto a minuto. Eran algo más que salvajes dignificados. Ya es hora de que consulte mi propia biblioteca y aprenda algo sobre ellos. Cerdo ignorante, hijo de puta, se reprochó.
— Nuestra lengua carece de forma escrita, pero hemos aprendido a leer y escribir muchas otras lenguas a lo largo del tiempo —decía Yagharek —. Comerciamos con libros con viajeros y mercaderes, muchos de los cuales pasan por Nueva Crobuzon. Algunos son nativos de esta ciudad. Es un lugar que conocemos bien. He leído la historia, los relatos.
— Entonces ganas, compañero, porque yo no sé una mierda de tu hogar —respondió abatido Isaac. Se produjo un silencio. Volvió a mirar a Yagharek.
— Aún no me has dicho por qué estás aquí.
El garuda apartó la vista y miró por la ventana. Abajo, las barcazas flotaban sin rumbo.
Era difícil discernir emociones en la voz rasposa del garuda, pero Isaac creyó percibir disgusto.
— Me he arrastrado como una sabandija de agujero en agujero durante dos semanas. He buscado diarios y rumores, información, y me ha conducido hasta la Ciénaga Brock, y de ahí a ti. La pregunta que me ha traído aquí es: «¿Quién puede cambiar las capacidades del material?». «Grimnebulin, Grimnebulin», dice todo el mundo. Me dicen: «Si tienes oro es tuyo, o si no tienes oro pero le interesas, o si le aburres pero te compadece, o si se encapricha». Dicen que eres un hombre que conoce los secretos de la materia, Grimnebulin. —Yagharek lo miraba directamente—. Tengo algo de oro. Te interesaré. Compadécete de mí, suplico tu ayuda.
— Dime qué necesitas.
El garuda volvió a apartar la mirada.
—Quizá hayas volado en un globo, Grimnebulin. Quizá hayas mirado los tejados, la tierra. Yo crecí cazando desde los cielos. Los garuda somos un pueblo cazador. Llevamos nuestros arcos y lanzas y largos látigos, y surcamos el aire de los pájaros, el terreno de caza. Eso es lo que nos hace garudas. Mis pies no están hechos para caminar por vuestros suelos, sino para cerrarse sobre cuerpos pequeños y destrozarlos. Para aferrarse a árboles secos, y a salientes rocosos entre la tierra y el sol.
Hablaba como un poeta. Su vocalización era horrenda, pero su lengua era la de las épicas y relatos que había leído, la oratoria curiosa y elevada de alguien que había aprendido una lengua a partir de libros antiguos.
—El vuelo no es un lujo, sino lo que me hace un garuda. Mi piel se echa a temblar cuando contemplo los tejados que me constriñen. Quiero ver esta ciudad desde los cielos antes de abandonarla, Grimnebulin. Quiero volar no una vez, sino siempre que lo desee. Quiero que me devuelvas el vuelo.
Yagharek se desabrochó la capa y la arrojó al suelo. Observó a Isaac avergonzado y desafiante. El humano sofocó un gemido.
Yagharek carecía de alas.
Atado alrededor de la espalda portaba un intrincado armazón de puntales de madera y tiras de cuero que se bambolearon torpes al girarse. Dos grandes planchas labradas surgían de una especie de jubón de cuero bajo sus hombros, sobresaliendo por encima de la cabeza, donde se articulaban y bajaban hasta las rodillas, imitando la estructura ósea de unas alas. No había ni piel ni plumas, ni lienzo ni cuero entre ellas. No existía sistema alguno para planear. No eran más que un disfraz, un truco, un engaño oculto por la capa incongruente de Yagharek para simular que tenía alas.
Isaac se acercó. El garuda se tensó, pero permitió que el científico las tocara.
Isaac sacudió la cabeza atónito. Alcanzó a ver la cicatriz rugosa en la espalda, hasta que el garuda se giró hosco para encararse con él.
— ¿Por qué? —suspiró Isaac.
La expresión de Yagharek se arrugó lentamente mientras entornaba los ojos. Emitió un débil gemido, totalmente humano, que creció y creció hasta convertirse en el melancólico grito de guerra de un pájaro de presa, estruendoso y monótono, triste y solitario. Isaac se alarmó cuando el lamento se convirtió en un gañido apenas comprensible.
— ¡Porque esta es mi vergüenza! —aulló. Quedó en silencio unos instantes antes de volver a hablar con tono normal—. Esta es mi vergüenza.
Desabrochó el incómodo maderamen de su espalda y lo dejó caer al suelo con un sonido sordo.
Estaba desnudo hasta la cintura. Su cuerpo era enjuto y tenso, con una delgadez saludable. Sin el amenazador peso de sus falsas alas detrás, parecía pequeño y vulnerable.
Se giró lentamente e Isaac contuvo el aliento al ver, ahora claramente, las cicatrices.
Dos largas trincheras de carne en los omoplatos de Yagharek mostraban un tejido retorcido y enrojecido que parecía hervir. Unas feas grietas, heridas mal curadas, se extendían como pequeñas venas desde las erupciones. Las tiras de carne malfadada a ambos lados de la espalda medían unos cuarenta y cinco centímetros, y quizá diez en su punto más ancho. La expresión de Isaac estaba torcida con simpatía: las oquedades estaban cuajadas con toscos cortes, lo que le hizo comprender que le habían serrado las alas. No se trataba de un único corte repentino, sino de una larga y tortuosa desfiguración. Se encogió.
Unos delgados nudos óseos se movían y flexionaban; los músculos se estiraban, grotescamente visibles.
— ¿Quién hizo esto? — dijo Isaac entre dientes apretados. Las historias eran ciertas, pensó. El Cymek es una tierra realmente salvaje.
Se produjo un largo silencio antes de que Yagharek respondiera.
— Y o… yo lo hice.
Al principio, Isaac pensó que no había oído bien.
— ¿Qué quieres decir? ¿Cómo coño… podrías…?
— Yo lo provoqué — gritó el garuda—. Es justicia. Fui yo quien hizo esto.
— ¿Es un castigo? Joder, la hostia, ¿qué… qué hiciste?
— ¿Juzgas la justicia garuda, Grimnebulin? Me cuesta oír eso sin pensar en los rehechos…
— ¡No trates de darle la vuelta! Sí, tienes razón, no tengo estómago para la ley de esta ciudad… Solo intento comprender qué te sucedió.
Yagharek lanzó un suspiro con un encogimiento de hombros de asombrosa humanidad. Cuando habló lo hizo con voz baja y dolida, como un deber que lamentara.
— Era demasiado abstracto. No era digno de respeto. Hubo… una locura… Estaba loco. Cometí un acto detestable, un acto detestable…
Sus palabras rompieron en gemidos de pájaro.
— ¿Qué hiciste? — Isaac se aceró ante la posible atrocidad.
— Esta lengua no puede expresar mi crimen. En mi idioma… — Se detuvo unos instantes—. Trataré de traducirlo. En mi idioma decían… tenían razón… fui culpable de robo de elección… robo de elección en segundo grado… con total falta de respeto. —Yagharek volvía a mirar por la ventana. Alzó la cabeza de nuevo, pero no buscó la mirada del humano—. Por filo me consideraron Demasiado Demasiado Abstracto. Por ello no soy ya digno de respeto. Por ello soy lo que soy ahora. Ya no soy Persona Concreta y Respetada Yagharek. Ya no existe. Te dije mi nombre, y mi título. Soy Demasiado Demasiado Abstracto Yagharek No Digno de Respeto. Eso es lo que siempre seré, lo suficiente como para decírtelo.
Isaac sacudió la cabeza cuando el garuda se sentó poco a poco al borde de su cama. Parecía una figura desesperada. Lo miró largamente antes de responder.
— Tengo que decirte que… en realidad… eh… muchos de mis clientes son… no están en el lado correcto de la ley, por así decirlo. Mira, no voy a pretender que empiezo siquiera a comprender lo que hiciste, pero por lo que a mí respecta, no es asunto mío. Como dijiste, en esta ciudad no hay palabras para tu crimen; no creo poder entender lo que hiciste mal. —Isaac hablaba con lentitud y seriedad, pero su mente ya corría en otra dirección. Comenzó a hablar con más ánimo—. Y tu problema… es interesante. —Representaciones de fuerzas y líneas de energía, de resonancias femtomórficas y campos energéticos, comenzaban a saltar a su consciencia—. Ponerte en el aire es fácil: globos, manipuladores de fuerza, etc. No hay problema ni siquiera para hacerlo varias veces. Pero subirte siempre que quieras, con tu propio vapor… Porque eso es lo que quieres, ¿no? —Yagharek asintió e Isaac se rascó el mentón—. ¡Por los dioses! Sí… ahora es mucho más… ahora es un enigma mucho más interesante.
Comenzaba a retirarse a sus computaciones. Una zona prosaica de su cabeza le recordaba que no había tenido encargos desde hacía un tiempo, lo que significaba que podía sumergirse en la investigación. Un nivel más pragmático hacía el trabajo, evaluando la importancia y la urgencia de una labor tan notable. Un par de sencillos análisis de compuestos que podía posponer de forma casi indefinida; media promesa para sintetizar un elixir o dos, sin problemas para escaquearse… Aparte de eso, solo le quedaba su investigación personal sobre la acuartesanía vodyanoi, que podía dejar a un lado.
¡No, no, no!, se contradijo de repente. No hay por qué dejar la acuartesanía a un lado… ¡Puedo integrarla! Todo consiste en elementos tocando las narices, haciendo lo que quieren… líquido que se mantiene solo, materia pesada que invade el aire… tiene que haber algo ahí, un denominador común…
Con un esfuerzo, se devolvió al laboratorio y comprobó que Yagharek lo observaba impasible.
— Estoy interesado en tu problema —dijo simplemente. Sin dudarlo un instante, el garuda buscó en una bolsa y extrajo un enorme puñado de pepitas de oro retorcidas y sucias. Isaac abrió los ojos como platos.
— Bueno… eh, gracias. Desde luego, acepto algunos gastos, tarifas por hora, etc.
Yagharek entregó la bolsa al científico.
Isaac consiguió no lanzar una exclamación cuando la sopesó. Miró el interior, que contenía una capa tras otra de oro tamizado. Era indigno, pero se sintió casi hechizado. Aquello representaba más dinero del que nunca había visto reunido, el bastante para cubrir el coste de muchos experimentos y seguir viviendo bien durante meses.
Yagharek no era un negociador, eso estaba claro. Podía haberle ofrecido la tercera parte, la cuarta parte, y seguiría teniendo a sus pies a casi cualquiera en la Ciénaga Brock. Tendría que haber guardado una fracción, para usarla si el interés se desvanecía.
Puede que ya lo haya hecho, pensó Isaac, abriendo aún más los ojos.
— ¿Cómo puedo contactar contigo? —dijo, aún mirando el oro —. ¿Dónde vives?
Yagharek sacudió la cabeza sin decir palabra.
—Bueno, tendré que poder ponerme en contacto contigo…
—Yo vendré a ti —replicó el garuda—. Cada día, cada dos días, cada semana… Me aseguraré de que no olvides mi caso.
—Por eso no te preocupes, te lo aseguro. ¿Me estás diciendo en serio que no podré enviarte mensajes?
—No sé dónde estaré, Grimnebulin. Aborrezco esta ciudad. Me acosa. Debo mantenerme en marcha.
Isaac se rindió con un encogimiento de hombros y Yagharek se incorporó para marcharse.
— ¿Comprendes lo que quiero decir, Grimnebulin? No quiero tener que tomar una poción. No quiero tener que portar un arnés. No quiero tener que meterme en un artefacto. No quiero un viaje glorioso a las nubes seguido por una eternidad encadenado al suelo. Quiero que me dejes saltar de la tierra con la facilidad con la que tú pasas de un cuarto a otro. ¿Puedes conseguirlo, Grimnebulin?
—No lo sé —respondió con cuidado Isaac—, pero creo que sí. Por lo que sé, soy tu mejor apuesta. No soy químico, ni biólogo, ni taumaturgo… Soy un diletante, Yagharek, un indagador. Pienso en mí… —hizo una pausa y rió brevemente. Hablaba con espeso entusiasmo—. Pienso en mí como en la estación principal de todas las escuelas de pensamiento. Como la estación de la calle Perdido. ¿La conoces? —Yagharek asintió—. Inevitable, ¿no es así? Enorme, la hija puta. —Se palmeó la barriga para mantener la analogía—. Todas las líneas férreas se encuentran allí: la Sur, la Dexter, la Verso, la Principal y la Hundida: todas tienen que pasar por ella. Así soy yo. Ese es mi trabajo. Esa es la clase de científico que soy. Estoy siendo franco contigo. Como ves, creo ser aquel al que necesitas.
Yagharek asintió. Su rostro predador era anguloso, duro. Las emociones eran invisibles. Había que descodificar sus palabras. No era su expresión, ni sus ojos, ni su porte (antaño orgulloso e imperioso), ni su voz lo que permitían a Isaac percibir su desespero. Eran sus palabras.
— Sé un diletante, un estafador, un canalla… mientras me devuelvas los cielos, Grimnebulin.
Yagharek se detuvo para recoger su feo disfraz de madera. Se lo abrochó con evidente vergüenza, vencido por la indignidad del acto. Isaac lo contempló mientras se vestía con la enorme capa y empezaba a bajar las escaleras.
Isaac se apoyó pensativo sobre la barandilla y observó el espacio polvoriento. El garuda pasó junto al inmóvil constructo, junto a las pilas de papeles, sillas y pizarras. Los rayos de luz que se infiltraran por los agujeros horadados por el tiempo habían desaparecido. El sol estaba bajo, oculto tras los edificios frente al almacén, bloqueado por las hileras de ladrillos, deslizándose sobre la vieja ciudad, iluminando las laderas ocultas de las montañas del Zapato Danzante, la Cima Vertebral y los despeñaderos del Paso del Penitente, convirtiendo el paisaje quebrado en siluetas que acechaban kilómetros al oeste de Nueva Crobuzon.
Cuando Yagharek abrió la puerta, salió a una calle en sombras.
Isaac trabajó toda la noche.
En cuanto Yagharek se marchó, abrió la ventana y colgó una larga cuerda roja de unos clavos en el ladrillo. Desplazó la pesada máquina calculadora del centro de la mesa al suelo. Resmas de tarjetas de programación se derramaron desde el estante de almacenamiento, lo que provocó una maldición. Las juntó con el pie y las devolvió a su sitio. Entonces llevó la máquina de escribir a la mesa y comenzó a redactar una lista. En ocasiones se incorporaba de un salto y se acercaba a las estanterías improvisadas, o revolvía las pilas de libros en el suelo, hasta que daba con el volumen que buscaba. Entonces se lo llevaba a la mesa y hojeaba las últimas páginas en busca de la bibliografía. Copiaba detalles laboriosamente, atacando las teclas de la máquina de escribir con dos dedos.
Mientras escribía, los parámetros de su plan comenzaban a ampliarse. Cada vez buscaba más libros y sus ojos se abrían cuando comprendía el potencial de su investigación.
Al fin se detuvo y se recostó en la silla, pensativo. Tomó unas hojas sueltas y pergeño diagramas, mapas mentales, planes sobre cómo proceder.
Una y otra vez regresaba al mismo modelo: un triángulo con una cruz firmemente plantada en su centro. No podía evitar sonreír.
— Me gusta —murmuró.
Alguien dio unos golpes en la ventana. Se incorporó y se acercó.
Desde el exterior lo saludó un rostro estúpido y escarlata. Dos cuernos puntiagudos surgían del mentón prominente, y los nudos y líneas óseas imitaban de forma poco convincente el cabello. Ojos acuosos observaban desde detrás de un feo rostro sonriente.
Isaac abrió la ventana, dando paso a la luz mortecina del ocaso. En las aguas del Cancro, las bocinas discutieron cuando dos barcazas industriales trataron de sobrepasarse. La criatura colgada del alféizar saltó al marco abierto de la ventana, apresando los bordes con manos retorcidas.
— ¡Cay, capitán! —cacareó. Su acento era fuerte y extraño—. He visto el clavo ese con la bufanda roja, y me digo, «¡A ver al jefe!». —Parpadeaba y ladraba su risa estúpida—. ¡Qué quiere, capitán! ¡Su servicio!
—Buenas noches, Teparadós. Has recibido mi mensaje.
La criatura batió sus rojas alas de murciélago.
Teparadós era un draco, seres de amplio pecho, como el de un gorrión, con gruesos brazos similares a los de un enano humano bajo aquellas alas tan feas como útiles. Los dracos surcaban los cielos de Nueva Crobuzon. Sus manos eran los pies, cuyos miembros sobresalían de la panza de sus cuerpos achatados, como las patas de un cuervo. Podían dar unos cuantos pasos torpes aquí y allí equilibrándose sobre las palmas, pero preferían volar sobre la ciudad, chillando y haciendo picados sobre los transeúntes.
Los dracos eran más inteligentes que los perros o los simios, pero claramente menos que los humanos. Prosperaban con una dieta intelectual de escatología, bufonadas e imitación, eligiendo nombres absurdos para los demás a partir de canciones populares, catálogos de muebles o libros de texto que apenas podían leer. Isaac sabía que la hermana de Teparadós se llamaba Chapa, y uno de sus hijos Sarna.
Los dracos vivían en cientos de miles de nichos, en áticos, en anejos, detrás de los carteles. La mayoría vivía en los márgenes de la sociedad. Los enormes depósitos de basura en las afueras del Cantizal y el Parque Abrogate, el vertedero junto al río en el Meandro Griss, todos ellos estaban infestados de dracos peleando y riendo, bebiendo de los canales estancados, fornicando en el aire y en tierra. Algunos, como Teparadós, complementaban esta vida con un empleo informal. Cuando las bufandas ondeaban en los tejados o se realizaban marcas de tiza junto a las ventanas de los áticos, lo más probable era que alguien estuviera llamando a un draco para algún trabajo.
Isaac buscó en su bolsillo y extrajo un shekel.
— ¿Te gustaría ganarte esto, Teparadós?
— ¡Claro, capitán! —gritó el ser—. ¡Cuidado abajo! —añadió gritando. El guano salpicó por la calle mientras el draco rompía a carcajadas.
Isaac le entregó la lista que había elaborado, enrollada como un pergamino.
—Llévalo a la biblioteca de la universidad. ¿La conoces? ¿Al otro lado del río? Muy bien. Está abierta hasta tarde, así que deberías encontrarla abierta. Dale esto al bibliotecario. He firmado, así que no debes de tener ningún problema. Te cargarán con algunos libros. ¿Crees que podrás traérmelos? Pesarán bastante.
— ¡No pasa nada, capitán! —dijo Teparadós golpeándose el pecho como un tambor—. ¡Tipo fuerte!
—Estupendo. Consíguelo en un solo viaje y te daré algo más.
Teparadós cogió la lista y se giró para marcharse con un tosco grito infantil, cuando de repente Isaac lo asió por el borde de un ala. El draco se giró, sorprendido.
— ¿Problemas, jefe?
—No, no… —Isaac contemplaba pensativo la base del ala. Abrió y cerró con cuidado el fuerte apéndice con las manos. Bajo la piel de un rojo vivido, ósea, moteada y rígida como el cuero, pudo sentir los músculos especializados del vuelo recorriendo la carne de las alas. Se movían con magnífica economía. Trazó un círculo completo con el ala, sintiendo los músculos tensarse en un movimiento de cucharón que servía para sacar el aire de debajo del draco. Teparadós rió entre dientes.
— ¡Capitán cosquillas! ¡Diablo burlón! —gritó.
Isaac se acercó a coger unas hojas, obligándose a no arrastrar a Teparadós con él. Estaba visualizando de forma matemática el ala de la criatura como simples planos compuestos.
—Teparadós, ¿sabes qué te digo? Cuando vuelvas, te daré otro shekel si me dejas tirarte unos cuantos heliotipos y hacer un par de experimentos. Solo será una media hora. ¿Qué me dices?
— ¡Estupendo, capitán!
El draco saltó al alféizar, y de ahí a la penumbra. Isaac entrecerró los ojos, estudiando el movimiento giratorio de las alas, observando aquellos fuertes músculos reservados a los voladores, que enviaban más de cuarenta kilos de carne y hueso retorcidos por los aires.
Cuando Teparadós hubo desaparecido de la vista, Isaac se sentó y redactó otra lista, esta vez a mano, escribiendo a toda prisa.
«Investigación», escribió en la parte superior. Y debajo: «física; gravedad; fuerzas/planos/vectores; CAMPO UNIFICADO». Y un poco más abajo, escribió: «Vuelo i) natural ii) taumatúrgico iii) quimicofísico iv) combinado v) otros».
Por fin, subrayado y en mayúsculas, escribió «FISONOMÍAS DEL VUELO».
Se echó hacia atrás no para descansar, sino listo para saltar. Estaba tarareando abstraído, desesperadamente emocionado.
Trató sin éxito de coger uno de los libros que había rescatado de debajo de la cama, un enorme y antiguo volumen. Lo dejó tropezar sobre la mesa, disfrutando del ruido. La cubierta estaba grabada con un dorado muy poco realista.
Bestiario de los sabios ocultos: Las razas inteligentes de Bas-Lag.
Golpeó la cubierta del clásico de Shacrestialchit, traducido por el vodyanoi Lubbock y actualizado hacía cien años por Benkerb y Carnadine, comerciante humano, viajero y erudito de Nueva Crobuzon. Había sido reimpreso e imitado en incontables ocasiones, pero nadie lo había superado. Puso los dedos sobre la G del índice lateral y hojeó las páginas, hasta dar con el exquisito boceto en acuarela de los hombres pájaro del Cymek que prologaba el ensayo acerca de los garuda.
Cuando la luz desapareció de la estancia, encendió la lámpara de gas que descansaba sobre su escritorio. Fuera, en la noche fresca, al este, Teparadós batía sus alas mientras aferraba un saco de libros que colgaba bajo él. Podía ver el fulgor de la lámpara de Isaac, y justo más allá, fuera de la ventana, el marfil escupido de la lámpara de la calle. Una corriente constante de insectos nocturnos se arracimaba a su alrededor como elictrones. Algunos encontraban el camino por la grieta en el cristal y se inmolaban en la luz con una pequeña descarga. Sus restos carbonizados oscurecían el vidrio.
La lámpara era un faro, un fanal en aquella ciudad implacable, que dirigía el vuelo del draco sobre el río, lejos de la noche predadora.
En esta ciudad, los que se parecen a mino son como yo. Una vez cansado, asustado y desesperado por conseguir ayuda) cometí el error de dudarlo.
Buscando un lugar en el que esconderme, buscando comida y calor por la noche, así como respiro de las miradas que me reciben allá donde pongo el pie en las calles, vi a un jovenzuelo corriendo por el angosto pasadizo entre dos casas destartaladas. Mi corazón casi reventó. Le grité, a ese muchacho de mi propia especie, en la lengua del desierto… y me devolvió la mirada, extendió las alas y abrió el pico, rompiendo a reír cacofónico.
Me maldijo con su bestial cacareo. Su laringe luchaba por pronunciar sonidos humanos. Le grité, mas no comprendía Chilló a alguien a su espalda y un grupo de pillos humanos surgió de los agujeros de la ciudad, como espíritus resentidos con los vivos. Aquel pollo de ojos brillantes me hizo gestos, insultándome demasiado rápido como para comprenderlo. Y aquellos sus camaradas, los matones de rostro sucio, esas criaturas pequeñas, amorales y embrutecidas con caras marcadas y pantalones desgarrados, escupían sus gargajos con flema, y reuma, y polvo urbano, las chicas con camisetas teñidas y los chicos con chaquetas demasiado grandes, cogieron adoquines del suelo y me apedrearon en la oscuridad de un umbral destartalado.
Y el pequeño al que no llamaré garuda, pues no era más que un humano con extrañas alas y plumas, mi pequeño no-hermano perdido, me apedreaba junto a sus compañeros y reía, y rompía ventanas tras mi cabeza, y me insultaba.
Comprendí entonces, mientras las piedras astillaban mi almohada de pintura vieja, que estaba solo.
Y así sé que debo vivir sin respiro alguno de mi aislamiento. Que no volveré a hablar a otra criatura en mi lengua.
Me he acostumbrado a cazar solo tras la puesta del sol, cuando la ciudad se tranquiliza y se torna introspectiva. Camino como un intruso en su sueño solipsista. Llegué en tinieblas, y vivo en tinieblas. La salvaje brillantez del desierto es como una leyenda que oyera hace mucho tiempo. Mi existencia se hace nocturna. Mis creencias cambian.
Emerjo a las calles que culebrean como ríos oscuros a través de los cavernosos acantilados de ladrillo. La luna y sus pequeñas hijas resplandecientes brillan débiles. Un viento frío rezuma como la melaza en una ladera, atorando la noche urbana con residuos a la deriva. Comparto las calles con trozos de papel sin norte y pequeños remolinos polvorientos, con motas que pasan como ladrones erráticos bajo las puertas y aleros.
Recuerdo los vientos del desierto: el Khamsin, que azota la tierra como un fuego mudo; el Fóhn, que restalla desde las calientes faldas montañosas como una emboscada; el artero Simoom, que embauca a las dunas de cuero y alas puertas de las bibliotecas.
Los vientos de esta ciudad son más melancólicos. Exploran como almas perdidas, en busca de ventanas pulverulentas iluminadas por gas. Somos hermanos, los vientos urbanos y yo.
Vagamos juntos.
Hemos encontrado mendigos dormidos que se aferran entre ellos, tratando de robarse el calor como criaturas inferiores, forzados por la pobreza a descender de estrato evolutivo.
Hemos visto a los porteadores nocturnos pescar muertos de los ríos. A la milicia de oscuro uniforme empujando con ganchos y pértigas los cuerpos hinchados, los ojos arrancados de la cabeza, la sangre gelatinosa en sus cuencas.
Hemos visto a criaturas mutantes arrastrarse desde las alcantarillas a la luz de las estrellas, susurrándose tímidas, trazando mapas y mensajes en el cieno fecal.
Me he sentado con el viento a mi lado y he visto cosas crueles, execrables.
Me pican las cicatrices y los muñones. Estoy olvidando el peso, el barrido, el movimiento de las alas. De no ser un garuda rezaría. Pero no me arrodillaré ante espíritus arrogantes.
A veces me acerco hasta el almacén en el que Grimnebulin lee, escribe, y pinta garabatos, y me cuelgo en silencio del tejado, y allí permanezco con la espalda sobre la pizarra. La idea de tener toda la energía de su mente canalizada en el vuelo, en mi vuelo, en mi liberación, reduce el picor de mi espalda derrotada. El viento me acosa con más fuerza cuando estoy aquí; se siente traicionado. Sabe que, de lograr mi empeño, perderá a su compañero nocturno en la ciénaga de ladrillo y heces que es Nueva Crobuzon. Por eso me castiga cuando vengo, amenazando de repente con arrancarme de mi asidero y arrojarme al río hediondo, aferrando mis alas; el aire grueso y petulante me advierte que no me vaya, pero me agarro a la techumbre con mis zarpas y dejo que las vibraciones sanadoras pasen por la mente de Grimnebulin y se viertan a través de la maltrecha pizarra hasta mi pobre carne.
Duermo en viejas arcadas bajo los raíles atronadores.
Como cualquier cosa orgánica que no pueda acabar conmigo.
Me oculto como un parásito en la piel de esta vieja urbe, que estornuda y arroja flatulencias, que ruge y se rasca, que crece como un cáncer pugnaz a medida que pasan los años.
A veces trepo a lo alto de las inmensas, gigantescas torres que horadan la piel de la ciudad como las púas de un puercoespín. En ese aire más liviano, los vientos pierden la melancólica curiosidad mostrada en el suelo. Abandonan su petulancia de segundo piso. Agitados por las torres que huyen de la hueste luminosa de la ciudad (el blanco intenso de las lámparas de carburo, el rojo bruñido de la grasa prendida, la sebosa y frenética llamarada parpadeante del gas, todos ellos anárquicos guardianes contra la negrura), los vientos se regocijan y juegan.
Soy capaz de hundir mis garras en el borde de la corona de un edificio y extender los brazos para sentir las acometidas y la lluvia de aire embravecido, y puedo cerrar los ojos y recordar, por un instante, lo que es volar.
SEGUNDA PARTE
FISONOMÍAS DEL VUELO
6
A Nueva Crobuzon no le convencía la gravedad.
Los aeróstatos flotaban de nube en nube como babosas sobre repollos. Las cápsulas de la milicia recorrían el corazón de la ciudad hasta sus límites, los cables que las sostenían vibrando como cuerdas de guitarra a cientos de metros de altitud. Los dracos se abrían paso sobre la conurbación, dejando un rastro de defecación y profanamiento. Las palomas compartían los cielos con las chovas, los azores, los gorriones y los periquitos fugados. Las hormigas voladoras y las avispas, las abejas y las moscardas, las mariposas y los mosquitos libraban una guerra aérea contra un millar de predadores, aspis y dheri que iban a por ellos. Los gólems ensamblados por estudiantes borrachos aleteaban sin mente por el cielo, con torpes alones de cuero, papel o corteza de fruta que se caían en pedazos en su travesía. Incluso los trenes, que desplazaban incontables hombres, mujeres y mercancías por la gran carcasa de Nueva Crobuzon, bregaban para sostenerse sobre las casas, como si temieran la putrefacción de la arquitectura.
La ciudad se erigía inmensa hacia los cielos, inspirada por las vastas montañas que se alzaban al oeste. Purulentas losas cuadradas de diez, veinte, treinta plantas horadaban el cielo. Estallaban como gruesos dedos, como puños, como el muñón de miembros que se agitaban frenéticos sobre la marejada de las casas inferiores. Las toneladas de hormigón que conformaban la urbe cubrían la antigua geografía, los oteros y las vaguadas, ondulaciones todas aún visibles. Las casuchas hendían como un cono de desmoronamiento las faldas de la Colina Vaudois, el Tábano, la Colina de la Bandera y el Montículo de San Jabber.
Los negros muros ahumados del Parlamento se alzaban en la Isla Strack como los dientes de un tiburón o la cola de una raya, como monstruosas armas orgánicas desgarrando el firmamento. El edificio estaba maniatado por tubos siniestros y vastos remaches y palpitaba con las viejas calderas de sus entrañas. Habitaciones empleadas con propósitos inciertos surgían del cuerpo principal del coloso, sin mucho respeto por los refuerzos o los arbotantes. En algún lugar del interior, en la Cámara, lejos del alcance del cielo, se pavoneaban Rudgutter y su hueste de aburridos zánganos. El Parlamento era como una montaña en el límite de la avalancha arquitectónica.
No era un reino más puro que vigilase vasto sobre la ciudad. Las salidas de humo perforaban la membrana entre la tierra y el aire y regurgitaban despechadas toneladas de aire venenoso al mundo. En la caliginosa y mefítica bruma sobre las azoteas, el detritus de un millón de chimeneas vagaba a la deriva. Los crematorios oreaban cenizas de voluntades quemadas por verdugos celosos, mezcladas con el polvo del carbón consumido para mantener calientes a los amantes moribundos. Miles de sórdidos espectros humeantes se abrazaban a Nueva Crobuzon con un hedor que asfixiaba como la culpa.
Las nubes se enroscaban en el malsano microclima de la ciudad. Parecía como si todo el tiempo de Nueva Crobuzon lo formara un inmenso huracán reptante centrado en el corazón de la urbe, en el colosal edificio mestizo que se alzaba en el núcleo de la zona comercial conocida como el Cuervo, coágulo de kilómetros de línea férrea y años de violaciones arquitectónicas: la estación de la calle Perdido.
Era un castillo industrial cuajado de parapetos aleatorios. La torre occidental de la estación era la Espiga de la milicia, que se alzaba sobre las demás torretas y las empequeñecía, y que se encontraba solicitada en siete direcciones por los tensos raíles aéreos. Pero, a pesar de su altura, la Espiga no era más que un anejo de la enorme estación.
El arquitecto había sido encerrado, completamente loco, siete años después de terminada la estación de la calle Perdido. Se dijo que era un hereje que pretendía construir su propio dios.
Cinco gigantescas fauces de ladrillo se abrían para fagocitar cada una de las líneas férreas de la ciudad. Las vías se desplegaban bajo los arcos como lenguas gigantescas. Las tiendas, cámaras de tortura, talleres, despachos y espacios vacíos llenaban el grueso vientre del edificio, que, desde cierto ángulo, con una luz determinada, parecía agazaparse sosteniendo el peso de la Espiga, preparándose para saltar sobre el cielo infinito para invadirlo.
El romance no nublaba la visión de Isaac. Veía el vuelo allá donde mirara (tenía los ojos hinchados: tras ellos zumbaba un cerebro lleno de nuevas fórmulas y hechos diseñados para evadirse de la garra de la gravedad) y era consciente de que no se trataba de una huida hacia un lugar mejor. El vuelo era algo secular, profano: poco más que el paso de una zona de Nueva Crobuzon a otra.
Aquello le alegraba. Era un científico, no un místico.
Se tumbó en la cama y miró por la ventana. Siguió una mota de polvo tras otra con la mirada. A su alrededor, en la cama, desparramados sobre el suelo como una marea de papel, había libros y artículos, notas mecanografiadas y pliegos de diagramas entusiastas, las clásicas monografías anidadas en los delirios de un loco. La Biología y la Filosofía luchaban por el espacio en su mesa.
Había seguido como un sabueso la retorcida pista bibliográfica. No podía ignorar algunos títulos: Sobre la gravedad o La teoría del vuelo. Otros eran tangenciales, como Aerodinámica del enjambre.
Y otros no eran más que caprichos de los que sus respetados colegas sin duda se reirían; por ejemplo, aún tenía que hojear las páginas de Moradores sobre las nubes o ¿Y qué pueden contarnos?
Se rascó la nariz y bebió con pajita un sorbo de la cerveza que se balanceaba sobre su pecho.
Solo llevaba dos días trabajando en el encargo de Yagharek, y para él la ciudad había cambiado por completo. Se preguntaba si regresaría a su anterior estado.
Giró sobre un costado y revolvió entre los papeles que tenía debajo y que le incomodaban. Liberó una colección de oscuros manuscritos y un fajo de los heliotipos que había tirado de Teparadós. Isaac sostenía las imágenes frente a él, examinando las complejidades de la musculatura del draco, al que había pedido que forzara sus movimientos.
Espero que no lleve demasiado, pensó.
Había pasado el día leyendo y tomando notas, gruñendo educadamente cuando David o Lublamai le saludaban, le preguntaban o le ofrecían salir a comer. Había tomado algo de pan, queso y pimiento que Lublamai le había dejado en la mesa. A medida que el día avanzaba había ido quitándose más y más ropa, pues las pequeñas calderas del equipo calentaban el aire. El suelo a su alrededor estaba cubierto de camisas y pañuelos.
Estaba esperando un envío de suministros. Al comienzo de su lectura había comprendido que, en lo tocante a su encargo, sus conocimientos científicos eran insuficientes. De todos los arcanos, la Biología era el que tenía más descuidado. Se sentía cómodo leyendo sobre levitación, taumaturgia contrageotrópica o su querida teoría unificada de campos, pero las imágenes de Teparadós le hicieron comprender lo poco que sabía sobre la biomecánica del simple vuelo.
Lo que necesito son algunos dracos muertos… no, alguno vivo para poder experimentar con él… Isaac divagaba sin rumbo, observando los heliotipos de la noche pasada. No… uno muerto para disecarlo y otro vivo para estudiar el vuelo…
Aquella idea fugaz había adoptado de repente una forma más seria. Se sentó y lo sopesó un tiempo sentado en la mesa, antes de salir a la oscuridad de la Ciénaga Brock.
El pub más notorio entre el Alquitrán y el Cancro acechaba en las sombras de una enorme iglesia Palgolak. Estaba a unas pocas calles húmedas del puente Danechi, que conectaba Brock con el Barrio Oseo.
Casi todos los habitantes de la Ciénaga, por supuesto, eran tahoneros o maleantes o prostitutas, o cualquier otra profesión de la que no se esperase que invocara un hechizo o mirara un tubo de ensayo en toda su vida. Del mismo modo, los del Barrio Oseo, en su mayor parte, no estaban más interesados en burlar la ley de forma sistemática que el resto de Nueva Crobuzon. No obstante, Brock siempre sería el Distrito Científico, y Oseo el de los Ladrones. Y, allí donde aquellas dos influencias se encontraban (esotérica, furtiva, romántica y, en ocasiones, peligrosa), estaba el Hijas de la Luna.
Con un cartel que mostraba los dos pequeños satélites que orbitaban la Luna como hermosas y engoladas jóvenes, y una fachada pintada de escarlata, el Hijas de la Luna era destartalado pero atractivo. En el interior, la clientela consistía en los bohemios más aventureros de la ciudad: artistas, ladrones, científicos proscritos, yonquis e informadores de la milicia que se codeaban ante la mirada de la dueña del local, Kate la Roja.
El mote de Kate hacía referencia a su cabello de jengibre e, Isaac había creído siempre, a la acusación pendiente sobre la creativa bancarrota de sus patrones. Era muy fuerte, con un buen ojo para saber a quién sobornar y a quién rehuir, a quién sacudir y a quién ablandar con una cerveza gratis. Por ese motivo (y, según sospechaba Isaac, por una cierta capacidad con un par de sutiles encantamientos taumatúrgicos), el Hija de la Luna negociaba una senda tan exitosa como precaria, evadiendo las mafias de protección de la zona. La milicia no hacía muchas redadas en el local de Kate, y solo de forma superficial. La cerveza era buena, y no hacía preguntas sobre lo que se trataba en las mesas.
Aquella noche, Kate saludó a Isaac con un breve movimiento de la mano, que él devolvió. Revisó el local, cubierto de humo, pero no dio con la persona a la que buscaba. Se acercó a la barra.
— ¡Eh, Kate! —gritó por encima del estruendo—. ¿Sabes algo de Lemuel?
Ella negó con la cabeza y le sirvió, sin abrir, una Kingpin. Isaac pagó y se giró para encararse con el resto del local.
Se sentía defraudado. El Hijas de la Luna era prácticamente el despacho de Lemuel Pigeon. Se podía dar por hecho que estaría allí todas las noches cerrando tratos, ganando unas monedas. Sospechó que estaría fuera, desarrollando algún turbio negocio. Vagó sin rumbo entre las mesas, en busca de conocidos.
En una esquina, sonriendo beatífico a alguien, vestido con las túnicas amarillas de su orden, estaba Gedrecsechet, el bibliotecario de la iglesia Palgolak. Isaac se animó y se acercó a él.
Sonrió al ver que los antebrazos de la joven ceñuda que discutía con Ged estaban tatuados con las ruedas entrelazas que la proclamaban como Engranaje del MecDios, sin duda tratando de convertir al infiel. A medida que se acercaba, pudo distinguir la conversación.
— ¡…y si te acercas al mundo y a Dios con una fracción del «rigor» y el «análisis» que proclamas, verías que tu ilógico sentientomorfismo es simplemente insostenible!
Ged sonrió a la chica, llena de granos, y abrió la boca para replicar. Isaac lo interrumpió.
—Discúlpame por inmiscuirme, Ged. Solo quería decirle a la joven Ruedecitas, o como te llames… —El Engranaje trató de protestar, pero Isaac la cortó—. No, calla la boca. Te lo diré clarito: vete a tomar por el culo. Y llévate tu rigor contigo. Quiero hablar con Ged.
El bibliotecario reía entre dientes. Su oponente tragaba saliva, intentando mantener la ira, pero se sentía intimidada por el tamaño de Isaac y por su despreocupada agresividad. Trató de marcharse con un semblante de dignidad.
Al ponerse en pie, abrió la boca para despedirse con alguna réplica ingeniosa, pero Isaac se le adelantó.
—Abre la boca y te salto los dientes —le aconsejó amable.
El Engranaje guardó silencio y se marchó.
Cando desapareció de la vista, tanto él como Ged rompieron a reír.
— ¿Por qué los aguantas, Ged? —gritó Isaac.
Ged, agazapado como una rana frente a la mesita, se mecía adelante y atrás con las piernas y los brazos, metiendo y sacando la larga lengua de una boca inmensa, fofa.
—Es que me dan tanta pena… —rió entre dientes—. Son tan… intensos…
A Ged solía conocérsele como una anomalía, como el vodyanoi de mejor humor que se podía uno encontrar. Carecía por completo de la eléctrica hosquedad de su arisca raza.
—De todos modos —siguió, calmándose un poco—, los Engranajes no me molestan tanto como otros. No tienen ni la mitad del rigor que proclaman, por supuesto, pero al menos se toman la cosa en serio. Y por lo menos no son… no sé, Complínea, o Progenie Divina, o algo así.
Palgolak era un dios del conocimiento. Se le representaba bien como un hombre grueso y achaparrado leyendo en una bañera, bien como un esbelto vodyanoi en la misma actitud; o, de algún modo místico, como ambas cosas. Su congregación constaba de humanos y vodyanoi a partes más o menos iguales. Era una deidad amistosa y afable, un sabio cuya existencia estaba por completo dedicada a la obtención, catalogación y diseminación de información.
Isaac no adoraba a dios alguno. No creía en la omnisciencia o la omnipotencia proclamada por unos pocos, o incluso en la existencia de muchos. Desde luego, había criaturas y esencias que moraban en distintos aspectos de la existencia, y sin duda algunos serían poderosos, en términos humanos. Pero adorarlos le parecía una actividad pávida. No obstante, incluso él tenía un lugar en su corazón para Palgolak. En realidad esperaba que ese gordo hijo de puta existiera, en una u otra forma. Le gustaba la idea de una entidad interaspectual tan enamorada del conocimiento que no hiciera más que rondar de reino en reino, metido en una bañera, murmurando con interés ante todo lo que encontrara.
La biblioteca de Palgolak era por lo menos igual a la de la universidad de Nueva Crobuzon. No hacía prestamos, pero sí admitía lectores a cualquier hora del día y de la noche, y había muy, muy pocos libros a los que no permitiera el acceso. Los palgolaki eran proselitistas, y sostenían que todo aquello que un fiel conociera era de inmediato conocido por Palgolak, motivo por el que tenían el deber religioso de leer con avidez. Pero la gloria de Palgolak era su misión secundaria. La principal era la del conocimiento, por lo que habían jurado admitir en su biblioteca a cualquiera que deseara consultarla.
Y por aquello protestaba Ged con suavidad. La biblioteca palgolaki de Nueva Crobuzon disponía de la mejor colección de manuscritos místicos de todo Bas-Lag, y atraía a peregrinos de una enorme variedad de tradiciones y facciones religiosas. Todas las razas creyentes se apiñaban en los límites septentrionales de la Ciénaga Brock y Hogar de Esputo, ataviados con túnicas y máscaras, portando látigos, correas, lupas, toda la gama de parafernalias devotas.
Algunos de los peregrinos no eran precisamente agradables. La Progenie Divina y su violenta aversión por lo xenianos, por ejemplo, crecían en la ciudad, y Ged veía como un desgraciado deber divino el asistir a aquellos racistas que le escupían y llamaban «sapo» o «puerco acuático» mientras les buscaba pasajes en los textos.
Comparados con ellos, los igualitarios Engranajes del MecDios eran una secta inofensiva, por mucha energía que pusieran en su mensaje sobre la mecanicidad del Único Dios Verdadero.
Isaac y Ged habían discutido largamente a lo largo de los años, sobre todo de teología, pero también acerca de literatura, arte y política. Isaac respetaba a aquel vodyanoi afectuoso. Sabía de su fervor en el deber religioso de la lectura, y, por tanto, estaba enormemente preparado en cualquier tema que pudieran tratar. Al principio siempre se mostraba circunspecto acerca de las opiniones sobre la información que compartían («Solo Palgolak posee conocimientos suficientes como para ofrecer un análisis», proclamaba pío al comienzo de un debate), hasta que el alcohol nublaba su dogmatismo religioso y comenzaba a perorar a voz en grito.
—Ged —comenzó Isaac—, ¿qué puedes decirme sobre los garuda?
El otro se encogió de hombros y sonrió ante el placer de impartir su saber.
—No mucho. Hombres pájaro. Viven en el Cymek, y en el norte de Shotek, y al oeste de Mordiga, se dice. Puede que también en alguno de los otros continentes. Huesos huecos. —Sus ojos estaban fijos, concentrados en recordar las páginas de la obra xentropológica que estuviera citando—. Los del Cymek son igualitarios… completamente igualitarios, y completamente individualistas. Cazadores y recolectores, sin división del trabajo según sexos. Sin dinero, sin rangos, aunque poseen cierta jerarquía… extraoficial. Solo se aplica para saber quién merece más respeto, cosas así. No veneran a dios alguno, aunque poseen una figura diabólica que puede o no ser un verdadero eidolón. Su nombre es Dahnesch. Cazan y pelean con látigos, arcos, lanzas, hojas ligeras. No emplean escudos, ya que su peso impide el vuelo. Tienen encontronazos ocasionales con otras bandas o especies, probablemente por el control de los recursos. ¿Sabes algo sobre su biblioteca? —Isaac asintió, y los ojos de Ged se iluminaron con un brillo hambriento, casi obsceno—. Por el esputo divino, me encantaría ponerle las manos encima, pero es imposible —parecía melancólico—. El desierto no es precisamente el territorio de los vodyanoi. Demasiado seco…
—Bueno, viendo que no tienes ni puta idea sobre ellos, mejor que lo dejemos —respondió Isaac. Para sorpresa del humano, Ged se abatió aún más—. ¡Era una broma, Ged! ¡Ironía! ¡Sarcasmo! Sabes un huevo, hombre, al menos comparado conmigo. He estado hojeando el Shacrestialchit, y ya has superado la suma de mis conocimientos. ¿Sabes algo sobre… um… sobre su código criminal?
Ged lo observó, entrecerrando los ojos.
— ¿En qué andas metido, Isaac? Son tan igualitarios… Bueno, su sociedad está por completo basada en potenciar la capacidad de elección del individuo, lo que los hace comunistas. Aceptan las elecciones más extrañas de cualquiera y, por lo que puedo recordar, su único crimen es privar de elección a otro garuda. Todo esto queda exacerbado o apaciguado por el hecho de que sean o no dignos de respeto, un concepto que adoran…
— ¿Cómo puedes robarle la elección a alguien?
—Ni idea. Supongo que, si le robas la lanza a alguien, le quitas la opción de emplearla… ¿Y si te tumbas encima de unos suculentos líquenes, de modo que prives a los demás de la opción de comérselos?
—Es posible que algunos de estos «robos» sean analogías de lo que nosotros consideramos delitos, mientras que otros no tengan nada que ver —añadió Isaac.
—Supongo.
— ¿Qué es un individuo abstracto y uno concreto?
Ged contemplaba estupefacto a su compañero.
—Joder, Isaac, ¿tienes un amigo garuda, o qué?
Isaac enarcó una ceja y asintió con rapidez.
— ¡Mierda! —gritó Ged. La gente de las mesas cercanas se volvió hacia él, con sorpresa—. ¡Y del Cymek…! ¡Isaac, tienes que conseguir que venga a hablarme sobre el Cymek!
—No sé. Es algo… taciturno.
—Oh, por favor, por favor…
—Bueno, bueno. Se lo preguntaré, pero no tengas muchas esperanzas. Ahora dime qué diferencia hay entre los abstractos y los concretos.
—Oh, es tan fascinante… Supongo que no estás autorizado a hablarme del trabajo, ¿no? No, no creo. Bueno, para concretar, y por lo que alcanzo a comprender, son igualitarios porque respetan en grado sumo al individuo, ¿no? Y no puedes respetar la individualidad de los demás si te concentras en tu propia individualidad de una forma abstracta, aislada. La idea es que eres un individuo siempre que existas en una matriz social de otros que respetan tu individualidad y tu derecho a elegir. Eso es la individualidad concreta: una que reconoce que debe su existencia a una especie de respeto comunal por parte de las demás individualidades, a las que por tanto respeta.
—Así que un individuo abstracto es un garuda que olvida, por un tiempo, que es parte de una unidad mayor, que debe respeto a otros individuos electores.
Se produjo una larga pausa.
— ¿Sabes algo más, Isaac? —preguntó Ged con suavidad, rompiendo en risitas.
Isaac no estaba seguro de si debía seguir.
—A ver, Ged. Si te dijeran «robo de elección en segundo grado con falta de respeto», ¿sabrías lo que había hecho un garuda?
—No… —Ged quedó pensativo—. No. Suena grave… No obstante, creo que en la biblioteca hay algunos libros que podrían explicar…
En ese momento, Lemuel Pigeon apareció delante de Isaac.
—Lo siento, Ged —interrumpió el humano con premura—. Lo lamento y todo eso, pero tengo que hablar ahora mismo con Lemuel. ¿Podemos seguir después?
Ged sonrió sin rencor y despidió a Isaac con la mano.
—Lemuel, tenemos que hablar. Podría ser rentable.
— ¡Isaac! Siempre es un placer tratar con un hombre de ciencia. ¿Cómo va la vida de la mente?
Lemuel se recostó en su silla. Vestía sin gusto, con chaqueta borgoña y chaleco amarillo, además de un pequeño sombrero.
Una masa de rizos amarillos surgía de debajo en una coleta con la que estaba en franco desacuerdo.
—La vida de la mente, Lemuel, ha llegado a una especie de callejón sin salida. Y ahí, amigo mío, es donde entras tú.
— ¿Yo? —Lemuel Pigeon sonrió ladeado.
— Sí, Lemuel —replicó Isaac ominoso—. También tú puedes contribuir a la causa del saber.
A Isaac le gustaba charlar con Lemuel, aunque el joven le hacía sentirse algo incómodo. Se trataba de un buscavidas, de un estafador, de un perista… el pícaro quintaesencial. Se había labrado un provechoso nicho siendo el más eficaz intermediario. Paquetes, información, ofertas, mensajes, refugiados, bienes: para cualquier cosa que dos personas quisieran intercambiar sin reunirse, Lemuel era el mensajero adecuado. Era imprescindible para la gente como Isaac, que quería tratar con los bajos fondos de Nueva Crobuzon sin mancharse las manos. Del mismo modo, los moradores de la otra ciudad usaban a Lemuel para alcanzar el reino de la «legalidad» sin encallar en la puerta de la milicia. No todos los trabajos de Lemuel involucraban a ambos mundos: algunos eran por completo legales o ilegales. Pero cruzar la frontera era su especialidad.
Su existencia era precaria. No tenía escrúpulos y actuaba de forma brutal, despiadada de ser necesario. Si había peligro, no dudaba en echar a los perros a quien le acompañara con tal de escapar indemne. Todo el mundo lo sabía, pues nunca lo ocultaba. Disponía de cierta honestidad, y nunca pretendía ser alguien de fiar.
—Lemuel, pequeño demonio de la ciencia, estoy desarrollando una pequeña investigación, y necesito conseguir algunos especímenes. Hablo de cualquier cosa que vuele. Ahí es donde entras tú. Mira, un hombre en mi posición no puede andar vagando por Nueva Crobuzon en busca de… bichos. Un hombre en mi posición tiene que ser capaz de pasar la voz y ver cómo los monstruitos alados llegan a su regazo.
—Pues pon un anuncio en un periódico, tío. ¿Para qué me quieres a mí?
—Porque hablo de muchos, de muchos, y no quiero saber de dónde vienen. Y hablo de variedad. Quiero disponer de tantos monstruitos alados como sea posible, y no es fácil conseguir a alguno de ellos. Por ejemplo: si quisiera obtener, digamos, un aspis, podría pagar bien al capitán de un barco por un espécimen sarnoso y moribundo… o podría pagarte a ti para arreglar que uno de tus honorables socios liberara a un pobre y pequeño aspis de alguna jaula dorada en Gidd Este o en el Anillo. ¿Capiche?
—Isaac, viejo… comenzamos a entendernos.
—Por supuesto, Lemuel. Eres un hombre de negocios. Estoy interesado en monstruos voladores raros. Quiero cosas que nunca antes haya visto. Quiero criaturas originales. No voy a pagar una pasta por una cesta llena de mirlos, aunque no te tomes esto como una indicación de que no quiero mirlos, por favor. Claro que los quiero, igual que chovas, tordos, lo que sea. Y palomas, Lemuel, como tu apellido. Pero claro, prefiero, digamos, serpientes libélula.
—Raros —repitió Lemuel, contemplando su pinta.
—Muy raros —asintió Isaac—. Por eso se pagarían grandes sumas por un buen espécimen. ¿Captas la idea? Quiero pájaros, insectos, murciélagos… también huevos, capullos, larvas, cualquier cosa que vaya a convertirse en algo volador. De hecho, eso sería más útil. Cualquier cosa que vaya a convertirse en algo no mayor que un perro. Nada que pueda ser más grande, ni nada peligroso. Por impresionante que sea atrapar un drudo o un eoloceronte, no los quiero.
— ¿Y quién querría?
Isaac introdujo un billete de cinco guineas en el bolsillo de la chaqueta de Lemuel. Acto seguido, los dos alzaron sus vasos y bebieron juntos.
Aquello había sido la noche anterior. Isaac estaba sentado, imaginando cómo su petición se abría paso hacia los barrios criminales de Nueva Crobuzon.
Ya había usado antes los servicios de Lemuel cuando había necesitado compuestos raros o proscritos, o un manuscrito del que quedaran muy pocas copias en la ciudad, o información sobre la síntesis de sustancias ilegales. Le hacía gracia pensar en los más duros elementos criminales de los bajos fondos empeñados en capturar pájaros y mariposas, entre sus guerras de bandas y sus ventas de droga.
Reparó en que al día siguiente era Día de la huida. Hacía mucho que no veía a Lin, que ni siquiera sabía nada sobre su trabajo. Recordó que tenían una cita para cenar. Podría parar su investigación unas horas para contarle a su amante todo cuanto había sucedido. Disfrutaba vaciando su mente de los muchos giros y salidas acumuladas, ofreciéndoselos a Lin.
Lublamai y David se habían marchado. Estaba solo.
Onduló como una morsa, esparciendo papeles e impresiones por todas partes. Apagó la lámpara de gas y echó un vistazo al oscuro almacén. A través de la mugrienta ventana alcanzaba a divisar el frío círculo de la Luna y las lentas piruetas de sus dos hijas, satélites de roca yerma brillando como orondas luciérnagas mientras giraban alrededor de su madre.
Cayó dormido observando aquella enrevesada maquinaria lunar, bañado por la luz del satélite, soñando con Lin: un sueño tenso, sexual, amoroso.
7
El Reloj y el Gallito se había desbordado de sus puertas. Las mesas y las linternas de colores cubrían la calle frente al canal que separaba los Campos Salacus de Sanvino. El entrechocar de vasos y el arrullo de la diversión flotaban sobre los adustos barqueros que negociaban las esclusas, cabalgando sobre las aguas hacia un nivel superior, alejándose por el río hasta dejar atrás la bulliciosa posada.
Lin sentía vértigo.
Estaba sentada en la cabecera de una gran mesa bajo una lámpara violeta, rodeada por sus amigos. Junto a ella, a un lado, estaba Derkhan Blueday, la crítica de arte del Faro. Al otro se sentaba Cornfed, gritando animadamente a Brote en los Muslos, el cacto chelista. Alexandrine, Bellagin Sound, Tarrick Septimus, Spint el Inoportuno: pintores y poetas, músicos, escultores y una hueste de aduladores de los que solo reconocía a la mitad.
Aquel era el territorio de Lin, su mundo. Pero, a pesar de todo, nunca se había sentido tan aislada de ellos como entonces.
El saber que había conseguido el trabajo, ese inmenso encargo con el que todos soñaban, la obra que los haría felices durante años, la separaba de sus camaradas. Y su terrorífico mecenas había sellado su soledad de forma eficaz: Lin se sentía como si de repente, sin previo aviso, estuviera en un mundo muy distinto de aquel de los Campos Salacus, lleno de maledicencia, juegos, animación y belleza.
No había visto a ninguno de ellos desde que regresara, temblorosa, de su extraordinaria reunión en el Barrio Óseo. Había echado mucho de menos a Isaac, pero sabía que aprovecharía la ocasión de su supuesto trabajo para sumergirse en la investigación, y sabía también que se enfadaría mucho si lo visitara en Brock. En los Campos Salacus eran un secreto a voces, pero la Ciénaga era el vientre de la bestia.
Así se había quedado sentada un día entero, cavilando sobre lo que había aceptado.
Poco a poco, de forma tentativa, había devuelto su mente a la figura monstruosa del señor Motley.
¡Esputo divino, mierda!, había pensado. ¿Qué era?
No tenía una imagen clara de su jefe, solo un sentido de la discordancia deshilachada de su carne. Ribetes de memoria visual la acariciaban: una mano acabada en cinco pinzas de cangrejo igualmente espaciadas; un cuerno espiral que surgía de un racimo de ojos; un filo reptiliano que surcaba un pelaje caprino. Era imposible decir cuál era la raza original del señor Motley. Nunca había oído hablar de reconstrucciones tan extensas, tan monstruosas y caóticas. Cualquiera tan rico como él podía, sin duda, permitirse a los mejores reconstructores para convertirse en algo más que humano… o lo que fuera. No le quedaba más que pensar que había elegido aquella forma.
O eso, o era víctima de la Torsión.
Se preguntó si aquella obsesión por la zona de transición reflejaba su forma, o si había sido la obsesión la primera.
La alacena de Lin estaba llena de bocetos del cuerpo del señor Motley, ocultos a toda prisa por si Isaac decidía quedarse aquella noche. Había tomado notas apresuradas de cuanto recordaba a aquella lunática anatomía.
El horror había remitido a lo largo de los días, dejándole un picor en la piel y un torrente de ideas.
Decidió que aquella podía ser la obra de su vida.
Su primera cita con el señor Motley era al día siguiente, Día del polvo, por la tarde. Después se verían dos veces a la semana durante por lo menos un mes; probablemente más, según la escultura fuera tomando forma. Estaba ansiosa por empezar.
— ¡Lin, perra tediosa! —gritó Cornfed, tirándole una zanahoria—. ¿Por qué estás tan callada esta noche?
Lin hizo una rápida anotación en su libreta.
«Cornfed, cariño, me aburres».
Todos rompieron a reír. Cornfed volvió a su extravagante flirteo con Alexandrine. Derkhan inclinó la cabeza gris hacia Lin y habló en voz baja.
— Ya en serio, Lin… Apenas has dicho nada. ¿Pasa algo? Lin, conmovida, negó suavemente con la cabeza.
Estoy trabajando en algo grande. No dejo de darle vueltas, le señaló. Era un alivio poder hablar sin tener que escribir cada palabra: Derkhan leía bien los signos.
Echo de menos a Isaac, añadió, fingiendo desespero.
Derkhan le acarició el rostro, comprensiva. Es una mujer adorable, pensó Lin.
Derkhan era pálida y enjuta, aunque la madurez le había dejado una cierta barriga. Aunque adoraba las estrafalarias costumbres de los Salacus, era una mujer intensa y gentil que evitaba ser el centro de atención. Sus críticas eran ásperas y despiadadas: si no le hubiera gustado su obra probablemente no serían amigas, pues sus juicios en el Faro eran duros hasta la brutalidad.
A ella podía decirle que echaba de menos a Isaac, pues Derkhan conocía la verdadera naturaleza de su relación. Hacía poco más de un año, mientras las dos paseaban juntas por los Campos Salacus, Derkhan había comprado bebidas. Cuando entregó el dinero para pagar, se le cayó el bolso. Se había agachado rápidamente para recuperarlo, pero Lin se adelantó, recogiéndolo y deteniéndose un mero instante al ver el gastado heliotipo de una hermosa e intensa joven vestida de hombre que se le había caído al suelo, con tres equis de pintalabios abajo. Se lo entregó a Derkhan, que lo devolvió al bolso sin prisas y sin mirar a Lin a los ojos.
—Fue hace mucho tiempo —había dicho enigmática, antes de sumergirse en su cerveza.
Lin había tenido la sensación de deberle un secreto. Casi se alivió cuando, un par de meses después, se encontró bebiendo con Derkhan, deprimida después de una estúpida riña con Isaac. Aquello le dio la oportunidad de contarle una verdad que ya debía de haber adivinado. Derkhan había asentido con nada más que preocupación por la desdicha de Lin.
Desde entonces habían estado muy unidas.
A Isaac le gustaba Derkhan porque era sediciosa.
Mientras Lin pensaba en él, oyó su voz.
—Mierda, perdón a todos por el retraso…
Se volvió para verlo acercándose a ellos entre las mesas. Sus antenas se doblaron en lo que sabía que él reconocería como una sonrisa.
Un coro de saludos recibió a Isaac, que miró directamente a Lin con una sonrisa privada. Le acarició la espalda mientras saludaba a los demás, y Lin sintió la mano deletrear torpemente, a través de la blusa, te quiero.
Isaac acercó una silla y se hizo un hueco entre Lin y Cornfed.
—Acabo de estar en el banco para depositar unas pepitas. Un contrato lucrativo para un científico feliz y sin juicio. Yo pago. — Se produjo un ronco y alegre coro de sorpresa, seguido de una llamada común al camarero—. ¿Cómo va el espectáculo, Cornfed?
— ¡Oh, espléndido, espléndido! —gritó el aludido, añadiendo extrañamente en voz muy alta—: Lin vino a verlo el Día del pescado.
—Muy bien —respondió Isaac, impertérrito—. ¿Te gustó, Lin?
Ella le señaló brevemente que así había sido.
Cornfed solo estaba interesado en mirar el escote de Alexandrine a través de un vestido poco sutil, así que Isaac volvió su atención hacia la khepri.
—No te vas a creer lo que me ha pasado… —comenzó.
Lin le apretó la rodilla por debajo de la mesa, y él devolvió el gesto.
En voz muy baja, Isaac contó a Lin y a Derkhan, de forma resumida, la historia de la visita de Yagharek. Les imploró que guardaran silencio y echó frecuentes vistazos alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. A mitad del relato, llegó el pollo que había pedido y lo comió ruidoso mientras describía su encuentro en el Hijas de la Luna, y las jaulas y jaulas de animales experimentales que esperaba recibir en su laboratorio en cualquier momento.
Cuando hubo terminado, se reclinó y les sonrió, antes de que la contrición asomara a su expresión y preguntara a Lin:
— ¿Qué tal tu trabajo?
Ella restó importancia con un gesto de la mano.
Nada que pueda decirte, cariño, le dijo. Hablemos de tu nuevo proyecto.
La culpabilidad pasó visiblemente por la expresión de Isaac ante su conversación unilateral, pero no podía evitarlo. Estaba por completo atrapado por su nuevo propósito. Lin sintió un familiar afecto melancólico por él, melancolía por su suficiencia en aquellos momentos de fascinación; afecto por su fervor y su pasión.
—Mira, mira —dijo atropelladamente Isaac, sacando un trozo de papel del bolsillo. Lo desdobló sobre la mesa, ante ellas.
Se trataba del cartel de una feria en Sobek Croix. La parte trasera estaba rugosa por el pegamento seco. Lo había arrancado de una pared.
LA ÚNICA Y MARAVILLOSA FERIA DE MR. BOMBADREZIL. Garantizamos sorprender y cautivar al paladar más hastiado. El PALACIO DEL AMOR; la SALA DE LOS HORRORES; el VÓRTICE; y muchas otras atracciones a precios irresistibles. Venga también a ver la extraordinaria feria de monstruos, el CIRCO DE LO EXTRAÑO. ¡Monstruos y prodigios de cada esquina de Bas-Lag! VIDENTES de las TIERRAS FRACTURADAS; una auténtica GARRA DE TEJEDORA; URSUS REX, el hombre rey de los Osos; CACTOS ENANOS de tamaños diminutos; un GARUDA, hombre pájaro, jefe de los desiertos salvajes; los HOMBRES PIEDRA de Bezhek; DEMONIOS enjaulados; PECES DANZANTES; tesoros robados del GENGRIS; y otros innumerables PRODIGIOS y MARAVILLAS. Algunas de las atracciones no son recomendables para los melindrosos y aquellos de NERVIOS FRÁGILES. Entrada, 5 estíveres. Jardines de Sobek Croix, desde el 14 de Chet hasta el 14 de Melero, de 6 a 11 de la noche.
— ¿Veis esto? —gritó Isaac, clavando el cartel con el pulgar—. ¡Tienen un garuda! He estado mandando peticiones de pájaros por toda la ciudad, y probablemente termine con toneladas de urracas contagiosas, ¡y tengo un puto garuda en el jardín!
¿Vas a pasarte?, señaló Lin.
— ¡Claro que sí! —bufó Isaac—. ¡En cuanto acabe aquí! Pensé que podríamos ir todos. Los otros —siguió, bajando la voz— no tienen por qué saber lo que hago allí. Es decir, una feria es divertida porque sí, ¿no?
Derkhan asintió y sonrió.
— ¿Y vas a robar al garuda, o qué? —susurró. —Bueno, supongo que podría conseguir que me dejaran tirarle algunos heliotipos, o incluso que viniera un par de días al laboratorio… No sé. ¡Ya organizaremos algo! ¿Qué decís? ¿Os apetece la feria?
Lin robó un tomatito de la guarnición de Isaac y lo limpió cuidadosamente de salsa de pollo. Lo atrapó con sus mandíbulas y comenzó a masticar.
Podría ser divertido, señaló. ¿Invitas tú?
— ¡Claro que sí! —tronó Isaac, mirándola. La observó desde muy cerca durante un instante. Después miró alrededor para asegurarse de que nadie espiaba e hizo algunos signos torpes.
Te he echado de menos.
Derkhan apartó la vista educadamente.
Lin rompió el momento para asegurarse de que lo hacía antes que él. Dio dos fuertes palmadas hasta que todos en la mesa la miraron. Comenzó a hacer señas, indicando a Derkhan que tradujera.
—Eh… Isaac está empeñado en demostrar que eso de que los científicos no hacen más que trabajar, que no saben divertirse, es falso. Los intelectuales, tanto como los estetas disolutos como nosotros, saben cómo pasárselo bien, y por tanto nos ofrece lo siguiente. —Lin agitó el cartel y lo tiró al centro de la mesa, donde era visible para todos. Atracciones, espectáculos, maravillas y raciones de coco por cinco meros estíveres que Isaac se ha ofrecido a aportar…
— ¡Pero no para todos, puercos! —rugió Isaac fingiendo ultraje, aunque fue acallado por un rugido etílico de gratitud.
—…se ha ofrecido a aportar —siguió Derkhan tenaz—. Por tanto, propongo terminar de beber y comer, y salir disparados hacia Sobek Croix.
Se produjo un asenso caótico. Los que ya habían terminado sus consumiciones recogieron sus bolsas. Los otros atacaron con brío renovado las ostras, la ensalada o el llantén frito. Lin pensó en lo imposible que resultaba organizar un grupo de cualquier tamaño para actuar al unísono. Tardarían aún un tiempo en marcharse.
Isaac y Derkhan se susurraban frente a ella, y sus antenas vibraron. Podía captar algunos de los murmullos: Isaac estaba entusiasmado hablando de política. Canalizaba su difuso, errabundo y marcado descontento social hacia sus discusiones con Derkhan. Estaba actuando, pensó Lin con divertido resentimiento, tratando de impresionar a la lacónica periodista.
Pudo ver a Isaac pasar una moneda cuidadosamente por debajo de la mesa, recibiendo un sobre en blanco a cambio. Sin duda alguna, se trataba del último número del Renegado Rampante, el noticiario ilegal y radical para el que escribía Derkhan.
Más allá de un nebuloso disgusto hacia la milicia y el gobierno, Lin no se interesaba en política. Se recostó y contempló las estrellas a través de la bruma violeta de la lámpara suspendida. Pensó en la última vez que había ido a una feria: recordaba el demente palimpsesto de olores, los silbidos y chirridos, las competiciones amañadas y los premios baratos, los animales exóticos y los vestidos brillantes, todo ello empaquetado en un recipiente sucio, vibrante, emocionante.
La feria era el lugar en el que las reglas normales se olvidaban por un tiempo, donde los banqueros y los ladrones se mezclaban para escandalizarse y entusiasmarse. Aun las hermanas menos extravagantes de Lin podían acudir.
Uno de sus primeros recuerdos era el de colarse entre las hileras de tiendas llamativas para acercarse a una atracción aterradora, peligrosa y multicolor, una especie de gigantesca rueda en la Feria de Hiél, hacía veinte años. Alguien (nunca supo quién, alguna viandante khepri, un puestero indulgente) le había entregado una manzana dulce que había comido con reverencia. Aquella fruta caramelizada era uno de los pocos recuerdos agradables de su niñez.
Lin se acomodó en la silla y esperó a que sus amigos terminaran con los preparativos. Sorbía té dulce de la esponja, pensando en aquella manzana. Esperaba con paciencia la visita a la feria.
8
— ¡Vengan, vengan, vengan a intentarlo, prueben suerte!
— ¡Señoras y señoritas, pidan a sus acompañantes que ganen un ramo por ustedes!
— ¡Gira la rueda, gira tu mente!
— ¡Su retrato en solo cuatro minutos! ¡No hay otro retratista más rápido en el mundo!
— ¡Experimenten el mesmerismo hipnagógico de Sillion el Extraordinario!
— ¡Tres asaltos, tres guineas! ¡Resistan tres asaltos contra «Hombre de Hierro» Magus y llévense a casa tres guineas! ¡No se admiten cactos!
El aire de la noche estaba cuajado de ruido. Los retos, los gritos, las invitaciones, tentaciones y provocaciones resonaban alrededor del feliz grupo como globos que estallan. Las luces de gas se mezclaban con productos químicos selectos que ardían rojos, verdes, azules y amarillos. La hierba y los senderos de Sobek Croix estaban pegajosos por la salsa y el azúcar derramados. Las sabandijas se escabullían por los alrededores de los puestos hacia los matorrales oscuros del parque y atesoraban bocados furtivos. Los carteristas y aprovechados se deslizaban depredadores a través de la multitud, como peces en un banco de algas. A su paso se alzaban rugidos y gritos violentos.
La muchedumbre era un estofado móvil de vodyanoi, cactos, khepri y otras especies más raras: hotchi, trancos, zancudos y otras razas cuyos nombres Isaac no conocía.
A pocos metros fuera de la feria, la oscuridad de la hierba y los árboles era absoluta. Las zarzas y matojos quedaban rodeados por trozos de papel rasgado, olvidado y enmarañado por el viento. Las sendas se entrelazaban por todo el parque, conduciendo a lagos, macizos de flores y áreas de maleza desatendida, así como a las viejas ruinas monásticas en el centro de aquel inmenso campo.
Lin y Cornfed, Isaac y Derkhan y todos los otros paseaban por las enormes atracciones de acero roblonado, de hierro pintado de colores chillones y luces siseantes. Sobre sus cabezas se producían chillidos de emoción procedentes de los diminutos coches colgados de escuálidas cadenas. Cien maníacas y alegres melodías distintas se mezclaban procedentes de cien motores y órganos, una molesta cacofonía que flotaba a su alrededor.
Alex masticaba nueces caramelizadas; Bellagin, carne en salazón; Brote en los Muslos había comprado pulpa acuosa, deliciosa para los cactos. Se tiraban comida los unos a los otros, tratando de capturarla al aire con la boca.
El parque estaba lleno de visitantes que lanzaban aros sobre palos verticales y disparaban arcos infantiles tratando de adivinar bajo qué copa se encontraba la bolita. Los niños gritaban emocionados y tristes. Prostitutas de todas las razas, géneros y descripciones se mostraban exageradas entre los puestos, o aguardaban junto a las cervecerías para guiñar a los transeúntes.
El grupo se desintegró poco a poco al pasar por el corazón de la feria. Aguardaron un minuto mientras Cornfed hacía demostración de su puntería con el arco: ofreció ostentoso sus premios, dos muñecas, a Alex y a una joven y hermosa prostituta que aplaudía su triunfo. Los tres desaparecieron cogidos de los brazos en la multitud. Tarrick se demostró adepto en el juego de la pesca, y obtuvo tres cangrejos vivos de una gran bañera giratoria. Bellagin y Spint fueron a que les leyeran la buenaventura en las cartas y chillaron aterrados cuando la aburrida bruja giró en sucesión La Serpiente y La Vieja Saga. Exigieron una segunda opinión a una escarabomante de grandes ojos, que observaba teatral las imágenes que recorrían el caparazón de sus escarabajos mientras se movían entre el serrín.
Isaac y los otros dejaron a Bellagin y Spint atrás.
El resto del grupo dobló una esquina junto a la Rueda del Destino y se reveló ante ellos una sección del parque toscamente vallada. Dentro, una hilera de pequeñas tiendas se curvaba hasta perderse de vista. Sobre el portal podía verse una leyenda mal pintada: «EL CIRCO DE LO EXTRAÑO».
—Bueno —dijo Isaac pesadamente—. Me parece que voy a echar un pequeño vistazo…
— ¿Tanteando las profundidades de la miseria humana, Isaac? —preguntó un joven modelo cuyo nombre no era capaz de recordar. Aparte de Lin, Isaac y Derkhan, del grupo original solo quedaban unos pocos. Todos parecían sorprendidos por la elección del científico.
—Documentación —explicó con grandilocuencia—. Documentación. ¿Os unís a mí, Derkhan, Lin?
Los demás tomaron el comentario con reacciones que iban desde los bufidos descuidados hasta los gestos petulantes. Antes de que todos desaparecieran, Lin hizo unas rápidas señas a Isaac.
No me interesa mucho. La teratología es más tu especialidad. ¿Nos vemos en la entrada dentro de dos horas?
Isaac asintió rápidamente y le apretó la mano. Lin se despidió de Derkhan con una señal y corrió para reunirse con un artista cuyo nombre Isaac nunca había conocido.
Los supervivientes se miraron.
—…y solo quedaron dos —cantó ella; era un trozo de una canción infantil sobre una cesta de gatitos que morían, uno por uno, de forma grotesca.
Había que pagar una entrada adicional por visitar el Circo de lo Extraño, de lo que se encargó Isaac. Aunque no estaba ni mucho menos vacío, el espectáculo de los monstruos estaba bastante menos poblado que el resto de la feria. Cuanto más exclusivos pareciesen los visitantes, más furtivo sería el ambiente.
La feria de rarezas sacaba al voyeur del populacho y la hipocresía de la aristocracia.
Parecía haber una especie de recorrido que prometía visitar cada espectáculo del Circo por orden. Los gritos del presentador animaban a los visitantes a juntarse mucho y a prepararse para escenas no destinadas a ojos mortales.
Isaac y Derkhan se retrasaron un poco para seguir al grupo. Él reparó en que la periodista llevaba una libreta y un bolígrafo preparados.
El maestro de ceremonias, tocado con bombín, se acercó a la primera tienda.
—Señoras y señores —susurró con fuerza y tensión—, en esta tienda acecha la más notable y aterradora criatura nunca vista por ojos humanos. O de vodyanoi, o de cactos, o de quien sea —añadió con voz normal, asintiendo con elegancia a los pocos xenianos entre la multitud. Regresó a su tono rimbombante—. Fue descrita por primera vez hace quince siglos en los apuntes de viaje de Libintos el Docto, en lo que entonces no era más que la vieja Crobuzon. En sus viajes al sur de los yermos ardientes, Libintos vio muchas cosas monstruosas y maravillosas, pero ninguna más espantosa y asombrosa que… ¡el mafadet!
Isaac había estado mostrando su sonrisa sardónica, pero incluso él se sumó al grito sofocado del grupo.
¿De verdad tienen un mafadet?, pensó, mientras el presentador retiraba una cortina frente a la pequeña tienda. Se acercó para ver mejor.
Se produjo un lamento más profundo, y la gente de las primeras filas pugnó por retirarse. Otros trataban a empellones de ocupar sus puestos.
Tras unos barrotes negros, sujeta por fuertes cadenas, se hallaba la bestia extraordinaria. Se encontraba en el suelo, su inmenso cuerpo pardo como el de un león colosal. Entre los hombros había una zona de pelaje más denso de la que brotaba un gran cuello ofídico, más grueso que el muslo de un hombre. Sus escamas relucían con un color oleoso y rubicundo. Un intrincado patrón se enroscaba desde lo alto del cuello, abriéndose en forma de diamante en el punto en que se curvaba para convertirse en una gigantesca cabeza de serpiente.
La testa del mafadet descansaba sobre el suelo. La larguísima lengua bífida salía y entraba de las fauces. Los ojos refulgían de negrura.
Isaac aferró a Derkhan.
—Es un puto mafadet —siseó, atónito. La mujer asintió, con los ojos abiertos como platos.
La muchedumbre se había retirado de las cercanías de la jaula. El presentador asió un palo terminado en un garfio y lo introdujo entre los barrotes, aguijoneando a la enorme criatura del desierto. El animal respondía con un profundo rugido siseante, tratando de alcanzar patéticamente a su atormentador con una enorme zarpa. El cuello se enroscaba y retorcía con desdicha inconexa.
En los espectadores se produjeron algunos gritos. La gente se acercaba a la pequeña barrera frente a la jaula.
— ¡Atrás, señoras y señores, atrás, se lo suplico! —La voz del presentador era pomposa e histriónica—. ¡Están todos ustedes en peligro de muerte! ¡No enfurezcan a la bestia!
El mafadet siseó de nuevo bajo su continuo tormento. Se retiró a rastras, alejándose del alcance de la cruel punta.
El asombro de Isaac desaparecía a ojos vista.
El animal, exhausto, se acobardaba en indigna agonía mientras intentaba alcanzar la parte trasera de la jaula. La cola pelada golpeaba el hediondo cadáver de una cabra que presumiblemente había sido su sustento. Tenía el cuerpo manchado de excrementos y polvo, que se unían a la sangre que manaba espesa de sus numerosos cortes y llagas.
El cuerpo desparramado sufría convulsiones mientras la fría y desafilada cabeza se alzaba sobre los poderosos músculos del cuello de serpiente.
El mafadet siseó y, al verse respondido por la multitud, abrió las fauces perversas. Trató de desnudar los colmillos.
La expresión de Isaac se torció.
Unos muñones rotos sobresalían de las encías, allá donde deberían haber relucido unas peligrosas navajas de treinta centímetros. Se los habían partido, comprendió Isaac, por miedo a su peligroso mordisco venenoso.
Contempló al monstruo roto, restallando su lengua negra. Devolvió la cabeza al suelo.
— Por el culo de Jabber —susurró Isaac a Derkhan con lástima y disgusto— Nunca pensé que sentiría pena por algo así.
—Te hace preguntarte por el estado en que encontraremos al garuda —replicó la periodista.
El histrión corría apresuradamente la cortina sobre la triste criatura. Mientras lo hacía, contó a los espectadores la historia de la prueba del veneno de Libintos, a manos del Rey Mafadet.
Historias para niños, leyendas, mentiras y espectáculo, pensó Isaac despectivo. Reparó en que solo les habían dado un instante para contemplar al ser, menos de un minuto. Así la gente no se dará cuenta de que no se trata más que de un animal moribundo.
No podía sino imaginarse al mafadet en todo su esplendor. El peso inmenso de aquel corpachón pardo que se arrastraba por el matorral seco, el golpe eléctrico del mordisco venenoso.
Los garuda trazando círculos en el aire, sus hojas dispuestas.
Comenzaban a llevar a la gente hacia la siguiente atracción. Isaac hacía caso omiso del rugido de su guía. Estaba observando a Derkhan tomando rápidas notas.
— ¿Es para el RR? —susurró.
Derkhan echó un suspicaz vistazo alrededor.
—Puede. Depende de qué más veamos.
—Lo que veremos —siseó Isaac furioso, arrastrando a Derkhan con él a ver la siguiente tienda— es pura crueldad humana. ¡Pura desesperación!
Se habían detenido detrás de un grupo de ociosos que contemplaban a una niña nacida sin ojos, una frágil y esquelética pequeña humana que gritaba desarticulada mientras sacudía la cabeza al sonido de la multitud. «¡VE CON SU SENTIDO INTERIOR!», proclamaba el cartel sobre su cabeza. Alguien frente a la jaula cloqueaba y le gritaba.
—Esputo divino, Derkhan… —Isaac sacudió la cabeza—. Míralos atormentando a la pobre criatura.
Mientras hablaba, una pareja se alejó de la niña expuesta con expresión de disgusto. Se giraron al marcharse y escupieron a la mujer que más fuerte había reído.
—Las cosas cambian, Isaac —dijo Derkhan en voz queda—. Cambian rápido.
El guía recorría el camino entre las hileras de pequeñas tiendas, deteniéndose aquí y allí en horrores selectos. La multitud comenzaba a disgregarse. Pequeños grupos curioseaban por su cuenta. En algunas tiendas eran detenidos por ayudantes, que esperaban hasta que se hubiera congregado el número suficiente como para desvelar sus piezas ocultas. En otras, los visitantes entraban directamente, y de los lienzos mugrientos procedían gritos de sorpresa, asombro y disgusto.
Derkhan e Isaac entraron en un gran cercado. Sobre el umbral rezaba un cartel de ostentosa caligrafía. «¡UNA PANOPLIA DE MARAVILLAS! ¿SE ATREVE A ENTRAR EN EL MUSEO DE LO OCULTO?».
— ¿Nos atrevemos? —musitó Isaac mientras pasaban a la cálida y polvorienta oscuridad.
La luz fluía lentamente sobre sus ojos desde la esquina de aquella estancia prefabricada. La cámara de algodón estaba llena de vitrinas de hierro y cristal, que se extendían ante ellos. Velas y lámparas de gas ardían en nichos, filtradas por lentes que concentraban la luz en puntos espectaculares, iluminando el grotesco muestrario. Los visitantes serpenteaban de una vitrina a otra, murmurando y riendo nerviosos.
Isaac y Derkhan pasaron lentamente junto a jarrones de alcohol amarillento en las que flotaban trozos corporales.
Fetos de dos cabezas; secciones de brazos de kraken; una resplandeciente punta roja que podía ser la garra de una tejedora, o una talla bruñida; ojos que se contraían vivos en jarras de líquido cargado; intrincadas e infinitesimales pinturas en el lomo de una mariquita, visibles solo con lupa; un cráneo humano arrastrándose por su jaula sobre unas patas de insecto; un nido de ratas con la cola entrelazada que se turnaban para escribir obscenidades en una pequeña pizarra; un libro compuesto de plumas prensadas; dientes de drudo y el cuerno de un narval.
Derkhan no dejaba de tomar notas mientras Isaac contemplaba avaricioso aquella charlatanería, aquella criptociencia.
Dejaron el museo. A su derecha esperaba Anglerina, Reina del Mar Más Profundo; a su izquierda, el hombre cacto más viejo de Bas-Lag.
—Me estoy deprimiendo —anunció Derkhan.
Isaac asintió.
—Encontremos al Jefe Pájaro del Desierto Salvaje cuanto antes, y que les den. Te compraré algodón dulce.
Se movieron entre las filas de deformes y obesos, de grotescamente hirsutos, de enanos. Isaac señaló de repente sobre ellos el cartel que acababa de divisar.
«¡EL REY GARUDA! ¡SEÑOR DE LOS CIELOS!».
Derkhan tiró de la pesada cortina. Intercambiaron miradas y entraron.
— ¡Ah! ¡Visitantes de la extraña ciudad! ¡Vengan, siéntense a oír historias del cruel desierto! ¡Quédense un rato con un viajero de muy, muy lejos!
La voz quejumbrosa surgía de las sombras. Isaac trató de ver a través de los barrotes y divisó una oscura y desordenada figura que se erguía a duras penas, aguardando en las tinieblas del fondo de la tienda.
— Soy el jefe de mi pueblo, y vine a ver la Nueva Crobuzon de la que había oído hablar.
La voz era doliente y cansina, aguda y cruda, pero no emitía ninguno de los sonidos alienígenos de la garganta de Yagharek. La criatura abandonó la oscuridad. Isaac abrió los ojos boquiabierto para proclamar su triunfo y su maravilla, pero el grito mutó hasta morir en un estertor espectral.
La figura ante Isaac y Derkhan temblaba y se rascaba el estómago. La carne colgaba fofa, como la de un escolar seboso. La piel era pálida, cubierta de manchas producto del frío y la enfermedad. La mirada de Isaac recorrió todo el cuerpo con desmayo. Extraños nudos surgían de los deformes dedos de los pies: las garras arrancadas por los niños. La cabeza estaba envuelta en plumas, pero estas eran de todas las formas y tamaños y surgían al azar de la corona y el cuello en una capa gruesa, irregular, insultante. Los ojos que observaban miopes a Isaac y a Derkhan eran humanos, y luchaban por abrir unos párpados incrustados de reuma y pus. El pico era grande y manchado, como el peltre viejo.
Tras la criatura se estiraba un par de alas sucias y hediondas. La envergadura total no superaba el metro ochenta. Mientras Isaac observaba, se abrieron tímidas, se sacudieron y comenzaron a agitarse espasmódicas. Pequeñas muestras mucosas caían de ellas en su temblor.
El pico de la criatura se abrió y, bajo él, Isaac acertó a divisar unos labios formando las palabras, así como unas fosas nasales sobre ellos. El pico no era más que un tosco disfraz pegado en su sitio, como una máscara de gas.
—Dejad que os hable del tiempo en el que surcaba los cielos en busca de mi presa —comenzó el patético homarrache, pero Isaac dio un paso al frente y alzó una mano para cortarlo.
— ¡Por los dioses, basta ya! —gritó—. Ahórranos esta… vergüenza.
El falso garuda dio un paso atrás, parpadeando temeroso. Se produjo un largo silencio.
— ¿Qué pasa, jefe? —susurró al fin el ser tras los barrotes—. ¿Qué he hecho mal?
—Vine aquí a ver a un puto garuda —rugió Isaac—. ¿Por quién me tomas? Eres un rehecho, amigo… como puede ver cualquier idiota.
El gran pico muerto se cerró cuando el hombre se humedeció los labios. Sus ojos miraron nerviosos a izquierda y a derecha.
—Por Jabber, compadre —susurró suplicante—. No presenten quejas. Esto es todo cuanto tengo. Es evidente que es usted un caballero educado. Yo soy lo más cercano a un garuda que casi todos verán nunca… No quieren más que oír un poco sobre la caza en el desierto, ver al pájaro, y yo me gano así la vida.
—Por el esputo divino, Isaac —susurró Derkhan—. Déjalo en paz.
Isaac estaba hundido por la decepción. Ya tenía preparada una lista de preguntas. Sabía exactamente cómo quería investigar las alas, cuya interacción entre músculo y hueso era lo que le intrigaba en aquellos momentos. Había estado preparado para pagar una buena suma por la documentación, había pensado en traer a Ged para que le hiciera algunas preguntas sobre la Biblioteca del Cymek. Le deprimía enfrentarse en vez de ello a un humano asustado y enfermizo que leía un guión indigno del más infecto teatrillo.
Su furia se vio templada por la lástima cuando se fijó en la figura miserable frente a él. El hombre detrás de las plumas se cogía el brazo izquierdo con el derecho. Tenía que abrir el falso pico para poder respirar.
—Genial —maldijo Isaac en voz baja.
Derkhan se había acercado a los barrotes.
— ¿Qué hiciste? —preguntó.
—Robo —respondió el otro con rapidez—. Me pescaron tratando de hacerme con un viejo cuadro de un garuda de una vieja mierdera en Chnum. Valía una fortuna. El magistrado dijo que, como estaba tan impresionado con los garuda, podría… —aguantó la respiración un instante—, podría convertirme en uno.
Isaac pudo ver que las plumas del rostro estaban clavadas de forma desapiadada a la piel, sin duda atadas de forma subcutánea para que el quitarlas fuera agónico. Imaginó la tortura de la inserción, una por una. Cuando el rehecho se volvió lentamente hacia Derkhan, Isaac pudo ver el feo cuajo de carne endurecida de la espalda, donde las alas, arrancadas a algún águila ratonera o un buitre, habían sido selladas a los músculos humanos.
Las terminaciones nerviosas se habían unido inútilmente de forma aleatoria, y las alas solo se movían con los espasmos de una muerte largamente aplazada. Isaac arrugó la nariz ante el hedor. Las alas se descomponían poco a poco en la espalda del rehecho.
— ¿Te duelen? —preguntó Derkhan.
— Ya no demasiado, señorita —respondió la criatura—. De todos modos, tengo suerte de tener esto. —Señaló la tienda y los barrotes—. Me da de comer. Por eso me sentiría más que agradecido si no le dijeran al jefe que me han descubierto.
¿Habrán aceptado de verdad esta asquerosa charada la mayoría de los que han entrado aquí?, se preguntó Isaac. ¿Hay gente tan crédula como para creer que algo tan grotesco haya podido volar alguna vez?
—No diremos nada —respondió Derkhan. Isaac asintió con rapidez. Estaba lleno de lástima, ira y desagrado. Quería marcharse.
Tras ellos, la cortina se abrió para dar paso a un grupo de jovencitas, riendo y susurrándose chistes obscenos. El rehecho miró por encima del hombro de Derkhan.
— ¡Ah! —dijo en voz alta—. ¡Visitantes de la extraña ciudad! ¡Vengan, siéntense a oír historias del cruel desierto! ¡Quédense un rato con un viajero de muy, muy lejos!
Se alejó de Derkhan e Isaac, mirándolos con ojos suplicantes. Las nuevas espectadoras profirieron gritos encantados y asombrados.
— ¡Vuela para nosotras! —chilló una.
— ¡Ay! —oyeron Isaac y Derkhan mientras abandonaban la tienda—, me temo que el clima de vuestra ciudad es demasiado inclemente para los míos. He cogido frío y de momento no puedo volar. Pero acercaos y os hablaré sobre las vistas desde los cielos despejados del Cymek…
El paño se cerró tras ellos emborronando el discurso.
Isaac contempló a Derkhan tomando notas.
— ¿Qué vas a decir sobre esto? —preguntó.
—«Rehecho convertido por tortura de los magistrados en monstruo de feria». No diré cuál —respondió sin levantar la vista de la libreta. Isaac asintió.
—Vamos —murmuró—. Vamos a por algodón de azúcar.
—Qué depresión —suspiró Isaac apesadumbrado, mordiendo el algodón, dulce hasta la náusea. Las fibras de azúcar se aferraban obstinadas a su barba.
— Sí, pero ¿estás deprimido por lo que le han hecho a ese tipo, o por no haber podido encontrarte con un garuda?
Habían abandonado el espectáculo y comían con ganas mientras se alejaban del alborotado centro de la feria. Isaac caviló, algo sorprendido.
—Bueno, supongo… probablemente por no haber visto un garuda… —Pero añadió defensivo—: Pero no estaría ni la mitad de mal de no haber sido más que un engaño, un tipo con un disfraz, algo así. Es la… la maldita indignidad lo que me toca los cojones.
Derkhan asintió pensativa.
—Podríamos echar un vistazo —dijo—. Tiene que haber un garuda o dos en algún sitio. Algunos de los criados en la ciudad deben de estar aquí. —Alzó la mirada, perdida. Con todas las luces de colores, apenas veía las estrellas.
—Ahora no —respondió Isaac—. No estoy con ganas. He perdido la inercia.
Se produjo un agradable silencio antes de que volviera a hablar.
— ¿De verdad vas a escribir sobre ese sitio en el Renegado Rampante?
Derkhan se encogió de hombros y miró alrededor para asegurarse de que nadie los oyera.
—Hablar sobre los rehechos es un trabajo difícil —dijo—. Hay demasiado desprecio y prejuicios contra ellos. Divide y vencerás. Tratar de unir, de modo que la gente no… no los juzgue como monstruos… es muy difícil. Y no es que no se sepa que sus vidas son espantosas en su mayoría… es que hay un montón de gente que no deja de pensar que se lo merecen, aunque se apiaden de ellos, o que piensa que es un castigo divino, o alguna gilipollez así. Oh, por el esputo divino —dijo de repente, sacudiendo la cabeza.
— ¿Qué?
—El otro día estuve en los tribunales y vi a un magistrado sentenciar a una mujer a reconstrucción. Era un crimen tan sórdido, tan patético, tan miserable… —se encogió al recordarlo—. Una mujer que vivía en lo alto de uno de los monolitos de Queche mató a su bebé… ahogándolo, o sacudiéndolo, o Jabber sabe cómo… porque no dejaba de llorar. Estaba allí sentada en el juicio, con los ojos… bueno, vacíos… No podía creer lo que había sucedido y gemía sin parar el nombre de su hijo, y el magistrado la sentenció. Prisión, por supuesto, diez años, creo, pero fue la reconstrucción lo que recuerdo. Le iban a injertar los brazos de su bebé en la cara, «para que no olvidara lo que había hecho», decía. —La voz de Derkhan se retorció al imitar la del juez.
Caminaron un trecho en silencio, dando cuenta del algodón dulce.
— Soy crítica de arte, Isaac—siguió al fin—. La reconstrucción es arte. Arte enfermizo. ¡Qué imaginación hace falta! He visto a rehechos que se arrastran bajo el peso de enormes caparazones espirales de hierro ocultarse en la noche. Mujeres caracol. Los he visto con enormes tentáculos de calamar en lugar de brazos en la orilla del río, hundiendo sus ventosas en el agua para pescar. ¡Y lo que hacen con los de los espectáculos de gladiadores…! Y no es que admitan que son para eso… La reconstrucción es la creatividad pervertida, corrompida, rancia. Recuerdo que una vez me preguntaste si era difícil el equilibrio entre escribir sobre arte y escribir para RR. —Se volvió hacia él mientras paseaban por la feria—. Es lo mismo, Isaac. El arte es algo que eliges hacer… es una unión de… de todo cuanto te rodea para formar algo que te hace más humano, más khepri, lo que sea. Más una persona. Incluso en la reconstrucción sobrevive ese germen. Por eso, los mismos que desprecian a los rehechos se sienten fascinados con Jack Mediamisa, exista o no. No quiero vivir en una ciudad cuya mayor forma de arte sea la reconstrucción.
Isaac metió la mano en el bolsillo, en busca del Renegado Rampante. Tener siquiera un ejemplar era peligroso. Lo tanteó, imaginando un gesto de desprecio hacia el nordeste, hacia el Parlamento, hacia el alcalde Bentham Rudgutter y los partidos que reñían incansables por la división del pastel. Los partidos del Sol Grueso y las Tres Plumas; Tendencia Diversa, a los que Lin llamaba «escoria corrupta»; los mentirosos y seductores de Al Fin Vemos; todos ellos ralea pomposa y dividida, como todopoderosos niños de seis años en un cajón de arena.
Al final de la senda pavimentada con envoltorios de caramelo, carteles, entradas, comida aplastada, muñecas tiradas y globos reventados, esperaba Lin, recostada sobre la entrada de la feria. Isaac sonrió con sincero placer al verla. Cuando se acercaron, se incorporó y los saludó mientras se dirigía hacia ellos.
Isaac vio que tenía una manzana caramelizada apresada entre las mandíbulas. Las fauces interiores masticaban con delicia.
¿Qué tal ha ido, tesoro?, señaló.
—Un desastre sin paliativos —protestó Isaac con desdicha—. Ya te lo contaré todo.
Incluso se arriesgó a cogerle la mano brevemente cuando volvieron la espalda a la feria.
Las tres pequeñas figuras desaparecieron en las lóbregas calles de Sobek Croix, donde la luz de gas era marrón y mortecina, cuando la había. Tras ellos, la caótica barahúnda de color, metal, vidrio, azúcar y dulce seguía vomitando ruido y contaminación lumínica a los cielos.
9
Del otro lado de la ciudad, de las tenebrosas callejuelas de Ecomir y de las chabolas de Malado, de la celosía de canales anegados por el polvo, del Meandro de la Niebla y de las desvaídas fincas de Barracan, de las torres de la Cuña del Alquitrán y del hostil bosque de hormigón de la Perrera, llegaba una noticia apenas susurrada. «Alguien paga por cosas voladoras».
Como un dios, Lemuel insuflaba vida en el mensaje, haciéndolo volar. Los delincuentes de baja estofa lo oían de los camellos; los comerciantes se lo contaban a caballeros decadentes; los doctores de dudoso historial recibían la noticia de sus matones ocasionales.
La petición de Isaac barría todos los suburbios y nidos, y viajaba por la arquitectura alternativa defecada en los sumideros humanos.
Allá donde las casas putrefactas pendían precarias sobre los patios, las pasarelas de madera parecían parirse solas, uniendo, conectando las viviendas con las calles y callejones, donde bestias de carga exhaustas cargaban arriba y abajo con productos de pésima calidad. Los puentes se abrían como miembros rotos sobre las trincheras urbanas. El mensaje de Isaac recorría aquel horizonte caótico como un felino salvaje.
Pocas expediciones de aventureros urbanos tomaban la línea Hundida al sur de la estación del Páramo y se aventuraban en el Bosque Turbio. Paseaban por las vías desiertas cuanto les era posible, saltando de una traviesa de madera a otra, dejando atrás la innombrada estación en las afueras del bosque. Los andenes se habían rendido a la vegetación; las vías estaban cuajadas de clientes de león, dedaleras y rosas salvajes que habían horadado tenaces el balasto y doblaban los raíles aquí y allá. Los árboles de hoja perenne asaltaban a los nerviosos invasores hasta rodearlos y los encerraban en su exuberante trampa.
Llegaban con sacos, con catapultas, con grandes redes. Introducían sus tardas carcasas urbanas en el laberinto de raíces retorcidas y sombras vegetales impenetrables, gritando, tropezando, partiendo ramas. Trataban de localizar el canto del pájaro que los desorientaban al resonar desde todas partes. Realizaban burdas e inútiles analogías entre la ciudad y aquel reino alienígeno: «Si eres capaz de orientarte en la Perrera», decía uno tan fatuo como equivocado, «podrás hacerlo en cualquier otra parte». Giraban, tratando sin conseguirlo de localizar la torre de la milicia en la Colina Vaudois, oculta tras el follaje.
Algunos no regresaban.
La mayoría volvía enfadada, con las manos vacías, rascándose las ampollas, los picotazos, los arañazos. Más les valía haber estado cazando fantasmas.
En ocasiones triunfaban, ahogando con un tosco lienzo y un coro de ridículo entusiasmo a un ruiseñor frenético, o a un pinzón del Bosque Turbio. Los avispones enterraban sus arpones en sus torturadores mientras eran encarcelados en frascos. Si tenían suerte, sus captores recordaban practicar algunos orificios en las tapas.
Muchos pájaros y aún más insectos morían. Algunos sobrevivían para ser llevados a la lóbrega ciudad, más allá de los árboles.
En la propia urbe, los niños trepaban por las paredes para robar huevos en nidos fabricados entre la podredumbre. Los ciempiés, las cresas y los capullos, que guardaban en cajas de cerillas para cambiarlos por cordel o chocolate, cobraban de repente valor monetario.
Había accidentes. Una chica que perseguía a la paloma de carreras de su vecino se precipitó desde un tejado y se rompió la cabeza. Un anciano en busca de gusanos fue aguijoneado por abejas hasta sufrir un paro cardiaco.
Se robaban tanto pájaros raros como otras criaturas voladoras. Algunos escapaban. Nuevos depredadores y presas no tardaron en unirse al ecosistema de los cielos de Nueva Crobuzon.
Lemuel era bueno en su trabajo. Algunos se habrían limitado a tocar las profundidades: él no. El se aseguró de que los deseos de Isaac llegaran hasta las afueras: Gidd, Cuña del Cancro, Mafatón y la Letrina, Prado del Señor y el Cuervo.
Oficinistas y médicos, abogados y consejeros, terratenientes y hombres y mujeres del placer… hasta la milicia: Lemuel había tratado a menudo (normalmente de forma indirecta) con la ciudadanía respetable de Nueva Crobuzon. Las principales diferencias entre ellos y los moradores más desesperados de la ciudad, en su experiencia, estaban en la escala de dinero que les interesaba y en la capacidad para ser descubiertos.
Desde los vestíbulos y los comedores se oían cautos murmullos interesados.
En el corazón del Parlamento tenía lugar un debate sobre la presión fiscal al comercio. El alcalde Rudgutter se sentaba regio sobre su trono, asintiendo a su ministro, Montjohn Rescue, que bramaba en defensa del partido del Sol Grueso, señalando amenazador con el dedo en la enorme cámara abovedada. Rescue se detenía de forma periódica para arreglarse la gruesa bufanda que llevaba alrededor del cuello, a pesar del calor.
Los consejeros dormitaban en silencio en una bruma de motas de polvo.
En el resto del edificio, en los intrincados corredores y pasillos que parecían diseñados para confundir, secretarias y mensajeros uniformados revoloteaban agobiados en sus quehaceres. Pequeños túneles y escaleras de mármol pulimentado se abrían desde las galerías principales. Muchos de ellos estaban mal iluminados y no se los frecuentaba a menudo. Un anciano empujaba un decrépito carrito por uno de tales corredores.
Cuando el bullicio de la entrada principal del Parlamento comenzó a remitir a su espalda, tiró del carrito para subir unas empinadas escaleras. El espacio era tan angosto que apenas cabía su vehículo, y tardó largos e incómodos minutos en alcanzar el desembarco. Se detuvo un instante para limpiarse el sudor de la frente y la boca antes de continuar su penoso bregar por el suelo ascendente.
Frente a él, un rayo de sol que trataba de doblar un recodo iluminaba el aire. Se sumergió en él y la luz y el calor se derramaron sobre su rostro. La iluminación procedía de una claraboya y de las ventanas del despacho sin puertas que se encontraba al final del pasillo.
—Buenos días, señor —croó el viejo al llegar a la entrada.
—Buenos días —replicó el hombre detrás del escritorio.
La oficina era pequeña y cuadrada, con ventanas pequeñas de vidrio ahumado que ofrecían vistas del Griss Bajo y los arcos de la línea férrea Sur. Una de las paredes quedaba oscurecida por la amenazadora masa oscura del edificio principal del Parlamento. En aquel paramento se abría una diminuta portezuela corredera. En una esquina, en precario equilibrio, había una pila de cajas.
La pequeña estancia era una de las cámaras que sobresalían del edificio principal, muy por encima de la ciudad circundante. Las aguas del Gran Alquitrán discurrían quince metros más abajo.
El repartidor descargó los paquetes y las cajas del carrito frente al caballero pálido, de mediana edad, sentado frente a él.
—Hoy no hay demasiadas, señor —murmuró, frotándose los huesos doloridos. Lentamente se dio la vuelta por donde había venido, arrastrando el carro a su espalda.
El secretario examinó los paquetes mientras tomaba breves notas en su máquina de escribir. Realizaba entradas en un enorme libro mayor etiquetado «ADQUISICIONES», hojeando las páginas entre secciones y registrando la fecha antes de cada objeto. Abrió los paquetes y anotó los contenidos en la lista diaria mecanografiada del libro.
Informes de la milicia: 17. Nudillos humanos: 3. Heliotipos (incriminatorios): 5.
Comprobó el departamento de destino de cada elemento de la colección, separándolos en montones. Cuando una pila era lo bastante grande, la depositaba en una caja y la llevaba junto a la portezuela de la pared. Se trataba de un cuadrado de menos de metro y medio de lado que siseaba con el ruido del aire en movimiento, y que se abría ante la orden de un pistón oculto, activado por una palanca. A su lado había una pequeña ranura para una tarjeta de programas.
Más allá, una jaula de alambre colgaba bajo la piel de obsidiana del Parlamento, con un lado abierto que daba al umbral. Estaba suspendida del techo y de dos costados por cadenas que se mecían suavemente, traqueteando y perdiéndose en la marea de tinieblas que se extendía sin remisión allá donde mirara el oficinista; este arrastró la caja hasta la abertura y la metió en la jaula, que se escoró un tanto por el peso.
Liberó una escotilla que se cerró con rapidez, encerrando la caja y sus contenidos en malla de alambre por todos sus lados. Cuando cerró la puerta deslizante, buscó en sus bolsillos y sacó las gruesas tarjetas de programas que obraban en su poder, cada una claramente marcada: «Milicia», «Inteligencia», «Fondos», etc. Deslizó la tarjeta apropiada en la ranura junto a la portezuela.
Se produjo un zumbido. Diminutos, sensibles pistones reaccionaron a la presión. Alimentados por el vapor procedente de las vastas calderas del sótano, delicados engranajes rotaron sobre la tarjeta. Allá donde los dientes, provistos de muelles, encontraban secciones cortadas en la tarjeta, se introducían por un momento y hacían que un minúsculo interruptor fuera activado en el mecanismo. Cuando las ruedas completaban su breve exploración, la combinación de interruptores encendidos y apagados se traducía en instrucciones binarias que volaban por la corriente de vapor y electricidad que surcaba los tubos y cables, hasta llegar a máquinas analíticas ocultas.
La jaula se liberó de sus anclajes y comenzó su rápido movimiento balanceante bajo la piel del Parlamento. Recorrió los túneles ocultos arriba y abajo, a un lado y a otro, diagonalmente, cambiando de dirección, transfiriéndose bamboleante a nuevas cadenas durante cinco, treinta segundos, dos minutos o más, hasta llegar a su destino, donde golpeó una campana para anunciarse. Otra puerta deslizante se abrió ante ella y quedó liberada la caja al alcanzar su destino. A lo lejos, una nueva jaula se balanceaba hasta situarse en su posición frente a la oficina del secretario.
El encargado de Adquisiciones trabajaba con rapidez. En menos de quince minutos había clasificado y enviado casi todas las rarezas que habían llegado a su mesa. Fue entonces cuando vio uno de los pocos paquetes restantes, que se agitaba de forma extraña. Dejó de escribir y lo tocó con el dedo.
Los sellos que lo adornaban declaraban que acababa de llegar en un barco mercante, de nombre escondido. Bien escrito en el frente del paquete aparecía su destino: «Dra. M. Barbile, Investigación y Desarrollo». El secretario oyó el sonido de rasguños. Vaciló un momento y entonces desató con sumo cuidado las cuerdas que lo cerraban. Observó el interior.
Dentro, en un nido de trizas de papel que mascaban con diligencia, había una masa de gruesos gusanos más grandes que su pulgar.
El hombre se retiró, abriendo los ojos tras sus gafas. Las criaturas eran de un color asombroso, hermosos rojos oscuros y verdes con la iridiscencia de las plumas de un pavo real. Se revolvían y agitaban para mantenerse sobre sus diminutas y pegajosas patas. Gruesas antenas sobresalían de la cabeza, por encima de una boca minúscula. La parte delantera del cuerpo estaba cubierta por un pegajoso vello multicolor que no dejaba de agitarse.
Las gruesas y pequeñas criaturas se ondulaban ciegamente.
El oficinista vio, demasiado tarde, un albarán desgarrado y adosado a la parte trasera de la caja, prácticamente destruido en el viaje. Tenía orden de registrar cualquier paquete con albarán como este y lo enviaba sin abrirlo.
Mierda, pensó nervioso. Desdobló las mitades rotas de la nota, que seguía siendo legible.
«PA ciempiés x 5». Eso era todo.
El secretario se recostó y pensó unos momentos, observando a las pequeñas criaturas peludas arrastrándose las unas encima de las otras sobre el papel en el que descansaban.
¿Ciempiés?, pensó, sonriendo ansioso. No dejaba de lanzar miradas al pasillo que se abría frente a él.
Raros ciempiés… de alguna especie extranjera, pensó.
Recordó los susurros en el bar, los guiños y asentimientos. Había oído a un tipo del local ofrecer dinero por tales criaturas. Cuanto más raros, mejor, había dicho.
El rostro del secretario se arrugó de repente con miedo y avaricia. Su mano sobrevoló la caja, acercándose y retirándose indecisa. Se levantó y se dirigió a la entrada de su despacho, para escuchar. Del oscuro pasillo no llegaba sonido alguno.
Regresó a su escritorio, calculando frenético el riesgo y el beneficio. Examinó con cuidado el albarán. Estaba precedido por un encabezado ilegible, pero la información se había escrito a mano. Abrió un cajón del escritorio sin darse tiempo a pensar, revisando sin cesar el pasillo desierto, y sacó un abrecartas y una pluma. Rascó con sumo cuidado la rayita superior y el fin de la curva del número «5». Sopló el polvo de tinta y papel, y alisó cuidadosamente el albarán arrugado con la pluma. Después lo volvió y mojó en tinta la punta. Meticulosamente, encauzó la base del guarismo, y la convirtió en líneas cruzadas.
Cuando al fin terminó, se enderezó y valoró con ojo crítico su trabajo. Parecía un «4».
Ya ha pasado lo difícil, pensó.
Buscó algún contenedor a su alrededor, le dio la vuelta a los bolsillos y se rascó la cabeza, pensativo. Su rostro se iluminó y extrajo el estuche de sus gafas. Lo abrió y lo rellenó con trozos de papel. Entonces, con una mueca de ansioso desagrado, se cubrió la mano con el puño de la camisa y la metió en la caja. Sentía los bordes suaves de uno de los ciempiés entre sus dedos. Con el mayor cuidado y rapidez de los que fue capaz, lo arrancó de sus compañeros y lo depositó en el estuche. Cerró de inmediato la tapa sobre la frenética y diminuta criatura, y la aseguró con un cordel.
Guardó el estuche en el fondo de su maletín, escondido detrás de los caramelos de menta, los papeles, los bolígrafos y los cuadernos.
Volvió a atar las cuerdas de la caja antes de sentarse rápidamente a esperar. Se dio cuenta de que su corazón latía desbocado. Sudaba un poco. Inspiró profundamente y cerró los ojos con fuerza.
Ya puedes relajarte, pensó para calmarse. El peligro ya ha pasado.
Pasaron dos o tres minutos, mas no llegó nadie. El burócrata seguía solo. Su extraña malversación había pasado desapercibida. Respiró con mayor facilidad.
Al fin volvió a contemplar su albarán falsificado, y reparó en que se trataba de un muy buen trabajo. Abrió el libro mayor y, en la sección marcada como «I+D», registró la fecha y la información: «27 de Chet, Anno Urbis 1779: del barco mercante X. PA ciempiés: 4».
El último número pareció brillar, como si estuviera escrito en rojo.
Anotó la misma información en su informe diario antes de tomar la caja sellada y llevarla a la pared. Abrió la portezuela y se inclinó sobre el pequeño umbral metálico, depositando la caja de gusanos en la jaula que allí esperaba. Bocanadas de un aire rancio, seco, rasparon su rostro desde la oscura cavidad entre la piel y las vísceras del Parlamento.
Cerró la jaula, y después la portezuela. Buscó con torpeza entre sus tarjetas de programas y consiguió al fin extraer la marcada «I+D» con dedos aún temblorosos. La introdujo en la máquina de información.
Se produjo un siseo mecánico y un sonido castañeteante cuando las instrucciones se transmitieron por los pistones, martillos y engranajes, y la jaula fue arrastrada hacia arriba a velocidad vertiginosa desde el despacho del secretario, más allá de las colinas del Parlamento, hacia las cumbres escarpadas.
La caja de ciempiés se balanceaba mientras era arrastrada a las tinieblas. Ajenos a su travesía, los gusanos circunnavegaban su pequeña prisión con espasmos peristálticos.
Unos motores silenciosos transfirieron la jaula de un gancho a otro, cambiaron su dirección y la dejaron caer sobre unas oxidadas cintas transportadoras, que la llevaron a otra parte de las entrañas del Parlamento. La caja trazaba invisibles espirales por todo el edificio, en un ascenso gradual e inexorable hacia el Ala Este de alta seguridad, atravesando venas mecanizadas hasta alcanzar las torretas y protuberancias orgánicas.
Al fin, la jaula de alambre cayó con un sordo campaneo sobre una cama de muelles. Las vibraciones de la esquila se perdieron en el silencio. Pasado un minuto, la portezuela correspondiente se abrió y la caja de larvas fue bruscamente sometida a una luz áspera.
No había ventanas en aquella sala blanca y alargada, solo lámparas incandescentes de gas. Cada rincón de la estancia era visible en su esterilidad. No había polvo, ni suciedad alguna. La limpieza era dura, agresiva.
Por todo el perímetro del lugar, personas con batas blancas se afanaban en obscuras tareas.
Fue una de aquellas brillantes y ocultas figuras la que desató las cuerdas de la caja y leyó el albarán. Abrió con cuidado la caja y observó su interior.
Tomó la caja de cartón y la transportó, alejada de su cuerpo, por toda la estancia. En el otro extremo, uno de sus colegas, un enjuto cacto con las espinas cuidadosamente aseguradas bajo un grueso guardapolvo blanco, le abrió las grandes puertas hacia las que se dirigía. Ella le enseñó su acreditación de seguridad y el cacto se hizo a un lado para dejar que la mujer le precediera.
Los dos recorrieron con cuidado un pasillo tan blanco y espartano como la habitación de la que procedían, con una gran parrilla de hierro al final. El cacto vio que su colega se movía con pies de plomo, así que se adelantó e introdujo una tarjeta de programas en la ranura de la pared. El portón se deslizó a un lado.
Entraron en una vasta cámara oscura.
El techo y las paredes estaban lo bastante lejos como para ser invisibles. Extraños lamentos y gemidos procedían, distantes, de todos lados. A medida que sus ojos se adaptaban, vieron en las paredes jaulas de madera oscura, hierro o vidrio reforzado, que cubrían a intervalos irregulares la enorme sala. Algunas eran gigantescas, del tamaño de habitaciones, mientras que otras no eran mayores que un libro. Todas estaban elevadas, como las vitrinas de un museo, con tablas y libros de información frente a ellas. Científicos uniformados de blanco recorrían el laberinto entre los bloques de cristal como espectros en una ruina, tomando notas, observando, pacificando y atormentando a los moradores de las jaulas.
Los cautivos sorbían, gruñían, cantaban y se agitaban irreales en sus lóbregas prisiones.
El cacto se alejó deprisa en la distancia hasta desaparecer. La mujer que transportaba los gusanos seguía avanzando con sumo cuidado.
Al pasar por las jaulas, las cosas trataban de rozarla, de alcanzarla, lo que le hizo temblar como el vidrio. Algo se retorcía oleaginoso en una enorme cisterna de lodos viscosos, y alcanzó a divisar tentáculos dentados que exploraban el tanque, golpeando a su paso. La mujer se veía bañada por hipnóticas luces orgánicas. Pasó junto a una pequeña jaula cegada por un lienzo negro, con señales de advertencia situadas ostentosamente en todos sus costados, con instrucciones sobre cómo tratar al contenido. Sus colegas se acercaban y alejaban con portapapeles, bloques infantiles de colores y trozos de carne putrefacta.
Frente a ella se habían construido unas paredes temporales de madera negra, de siete metros de altura, que rodeaban un espacio de unos cinco metros cuadrados. Incluso se había dispuesto un techado de hierro corrugado. En la entrada de aquella estancia interior, cerrada con candado, aguardaba un guardia de blanco con la cabeza dispuesta de modo que pudiera soportar el peso de un extraño casco. A sus pies había otros cascos similares.
La mujer asintió al guardia e indicó su deseo de entrar. El hombre comprobó la identificación alrededor de su cuello.
— ¿Sabe pues lo que hay que hacer? —preguntó en voz queda.
Ella asintió y depositó con cuidado la caja en el suelo, después de comprobar que las cuerdas seguían firmes. Entonces tomó uno de los cascos a los pies del guardia y lo depositó sobre su cabeza.
Se trataba de una jaula de tuberías y tornillos de bronce que rodeaban todo el «cráneo, con un pequeño espejo suspendido a cuarenta y cinco centímetros, delante de cada ojo. Afirmó la correa de la papada para estabilizar aquel pesado artefacto, antes de volverse hacia el guardia y ajustar los espejos. Los giró sobre sus articulaciones, de modo que pudiera ver claramente a su espalda. Cambio el foco de un ojo a otro, comprobando la visibilidad.
Asintió.
—Muy bien, ya estoy lista —dijo, mientras recogía la caja y la desataba. Contempló los espejos mientras el guardia cerraba la puerta a su espalda. Cuando abrió, desvió la mirada del interior.
La científica empleó los espejos para entrar rápidamente hacia atrás en la sala oscura.
Ya estaba sudando cuando la puerta se cerró frente a su cara. Cambió la atención de nuevo a los espejos, moviendo lentamente la cabeza a un lado y a otro para contemplar lo que había a su espalda.
Detectó una enorme jaula de gruesos barrotes negros que ocupaba casi todo el espacio. Bajo la luz parda oscura del aceite ardiente y las velas podía distinguir la inconexa y moribunda vegetación, los pequeños árboles que llenaban la jaula. La espesa flora que se corrompía lentamente, unida a la oscuridad, le impedía ver el otro extremo de la estancia.
Revisó rápidamente los espejos. Todo estaba en calma.
Dio unos rápidos pasos hacia atrás, acercándose a una pequeña bandeja que se deslizaba adentro y afuera entre los barrotes. Extendió la mano a su espalda e inclinó la cabeza de modo que los espejos apuntaran hacia abajo. Pudo ver su mano buscando a tientas. Se trataba de una maniobra difícil y poco elegante, pero consiguió capturar el asa y atraer la bandeja hacia sí.
De una esquina de la jaula le llegó un golpe pesado, como el de dos gruesas alfombras golpeadas la una contra la otra. Su respiración se aceleró y depositó con torpeza los gusanos en la bandeja. Los cuatro pequeños seres ondulantes cayeron sobre el metal en una lluvia de trozos de papel.
De inmediato, algo cambió en la calidad del aire. Los ciempiés podían oler al morador de la jaula, y le gritaban pidiendo ayuda.
La cosa respondió.
Aquellos sonidos no eran audibles, y vibraban en longitudes de onda ajenas al sonar. La doctora sintió el vello de todo el cuerpo erizarse cuando el fantasma de aquellas emociones atravesó su cerebro, como rumores apenas audibles. Retazos de gozo alienígeno y terror inhumano acudieron sinestéticos a sus fosas nasales, sus oídos y el fondo de sus ojos.
Con dedos trémulos, devolvió la bandeja a la jaula.
Cuando se alejaba de los barrotes, algo le rozó la pierna con un ademán lascivo. La mujer emitió un gruñido lastimero de miedo y apartó el pantalón. Atenazada por el espanto, resistió el instinto de mirar tras ella.
A través de los espejos vislumbró los miembros oscuros desenroscándose en la tosca vegetación, los dientes amarillentos, los negros pozos oculares. Los helechos y matorrales crujieron y el ser desapareció.
La mujer golpeó la puerta con brusquedad mientras tragaba saliva, aguantando la respiración hasta que le abrieron y prácticamente se echó en brazos del guardia. Desató las correas bajo su cabeza y se liberó del yelmo. Alejó intencionadamente la mirada del guardia mientras le oía cerrar el candado de la puerta.
— ¿Ya está? —susurró al fin la mujer.
—Sí.
Se giró lentamente. No podía alzar la mirada, que mantuvo clavada en el suelo, comprobando que todo estaba en orden mirando la base de la puerta. Solo entonces, lentamente y con un suspiro de alivio, levantó los ojos. Le entregó el casco al guardia.
—Gracias —murmuró.
— ¿Ha ido todo bien?
—Claro que no —saltó ella, girándose.
A su espalda, creyó oír un inmenso aleteo a través de las paredes de madera.
Deshizo su camino por aquella cámara de extraños animales, comprendiendo a medio camino que aún se aferraba a la caja, ahora vacía, en la que había traído a los gusanos. La dobló y se la metió en el bolsillo.
Cerró tras ella la puerta telescópica que daba a la inmensa cámara de oscuras, violentas formas. Recorrió el pasillo blanco hasta llegar al fin a la antecámara del Investigación y Desarrollo y atravesó la primera y pesada puerta.
La cerró y atrancó antes de girarse aliviada para unirse a sus colegas de blanco, que miraban por sus femtoscopios, leían tratados o conferenciaban en voz baja junto a las puertas que conducían a otros departamentos. Cada una de estas puertas mostraba una leyenda en rojo y negro.
Mientras la doctora Magesta Barbile volvía a su banco para realizar su informe, echó un rápido vistazo por encima del hombro a las advertencias de la puerta que acababa de atravesar.
Riesgo biológico. Peligro. Se exige precaución extrema.
10
— ¿Le gusta probar drogas, señorita Lin?
Lin le había dicho al señor Motley que le era difícil hablar mientras trabajaba. El le había informado afable que se aburría cuando posaba para ella, o para cualquier otro retrato. No tenía por qué responderle, le había dicho. Si algo que él comentara le interesaba de verdad, podía guardarlo para discutirlo después, al final de la sesión. No debía preocuparse por él, le había asegurado. No podía quedarse quieto durante dos, tres, cuatro horas, sin decir nada. Eso lo volvería loco, de modo que Lin escuchaba cuanto decía e intentaba recordar uno o dos comentarios para después. Tenía mucho cuidado de que el señor Motley estuviera contento con ella.
—Debería hacerlo. En realidad, estoy seguro de que ya lo ha hecho. Artistas como usted, que se sumergen en las profundidades de la psique… Esas cosas.
Ella oyó la sonrisa en su voz.
Lin lo había persuadido para que le dejara trabajar en el ático de su base en el Barrio Oseo. Había descubierto que era el único lugar con luz natural de todo el edificio. No eran solo los pintores y los heliotipistas los que necesitaban luz: la textura de las superficies que evocaba tan asiduamente en sus glándulas era invisible bajo la luz de las velas, y se exageraba con las lámparas de gas. Así que le había insistido nerviosa hasta que él aceptó la propuesta. Desde entonces era recibida en la puerta por el ayudante cacto y conducida al piso superior, donde una escalera de madera colgaba de una trampilla en el techo.
Llegaba y se marchaba del ático sola. Siempre encontraba al señor Motley esperándola, muy cerca del lugar por donde ella aparecía. La cavidad triangular de la buharda parecía extenderse al menos un tercio de la longitud de la terraza, todo un estudio de perspectiva, con la caótica aglutinación de carne que era el señor Motley aguardando en su centro.
No había mobiliario alguno, pero sí una puerta que conducía a algún pequeño pasillo exterior. Nunca la veía abierta. El aire del ático era seco. Lin recorría los tableros sueltos, arriesgándose con cada paso a clavarse alguna astilla. Pero el polvo en las grandes ventanas abuhardilladas parecía traslúcido, al admitir la luz y difuminarla. Lin hacía pequeñas señales al señor Motley para que se situase bajo el albor y luego caminaba a su alrededor, reorientándose, antes de proseguir con la escultura.
Una vez le había preguntado dónde pondría aquella representación a tamaño natural.
—No es nada que deba importarle —le había respondido con una amable sonrisa.
Se plantaba ante él y observaba la luz grisácea y mortecina capturando sus rasgos. Cada sesión, antes de comenzar, pasaba algunos minutos familiarizándose de nuevo con su forma.
En el primer par de sesiones, Lin había estado segura de que cambiaría de un día para otro, de que los fragmentos fisonómicos que lo formaban se reorganizaban cuando nadie miraba. Le asustaba aquel encargo. Se preguntaba histérica si era como el trabajo de un niño en una obra moral, si sería castigada por algún pecado nebuloso al tratar de congelar en el tiempo un cuerpo fluido. Le aterraba decir nada, tener que comenzar cada día desde el principio, una y otra vez.
Pero no tardó en aprender a imponer orden en el caos. Era absurdamente prosaico contar los afilados trozos quitinosos que sobresalían de cada retal de piel de paquidermo, solo para asegurarse de que no se había dejado ninguna en la escultura. Era algo casi vulgar, como si aquella forma anárquica desafiara el conteo. Y aun así, en cuanto lo miraba de aquel modo, la obra cobraba forma.
Lin se incorporaba y lo estudiaba, enfocando rápidamente con una celda visual u otra, volando la concentración por sus ojos, valorando el agregado que era el señor Motley a través de los minúsculos cambios oculares. Llevaba densas barras blancas de pasta orgánica que metabolizaba para crear sus obras. Ya se había comido varias antes de llegar, y mientras medía visualmente masticaba otra, ignorando estólida el sabor desagradable, sordo, pasando con rapidez la pasta de la boca a la glándula en la zona trasera de su cuerpo de escarabajo. El vientre se hinchaba claramente al almacenar la pulpa.
Entonces se volvía y retomaba el inicio de su trabajo, la garra reptiliana de tres dedos que era uno de los pies del señor Motley, y la fijaba en su sitio con una abrazadera baja. Después se giraba y se arrodillaba, encarándose con el modelo, abría la pequeña placa quitinosa que protegía la glándula y cerraba los labios en la parte trasera de la cabeza de insecto sobre el borde de la escultura, a su espalda.
Primero, Lin derramaba con cuidado las encimas que rompían la integridad del esputo ya endurecido, para devolver el borde de su obra a un estado de espesa mucosa pegajosa. Después se concentraba en la sección de la pierna sobre la que trabajaba, usando tanto lo que veía como lo que recordaba de los rasgos, de las protuberancias óseas, las cavidades musculares; entonces comenzaba a expulsar la espesa pasta de su glándula dilatando los esfínteres labiales, contrayendo y estirando, girando y suavizando la masa hasta darle forma.
Usaba el nácar opalescente de su esputo con habilidad. No obstante, en ciertas zonas los tonos de la horrísona carne del señor Motley eran demasiado espectaculares, demasiado llamativos, imposibles de representar. Lin buscaba y elegía un puñado de bayas de color dispuestas en la paleta, creando sutiles combinaciones al comerlas, como un cuidadoso cóctel de rojos, azules, amarillos, púrpuras y negros.
El vivido jugo pasaba de la boca a los peculiares derroteros intestinales, hasta llegar a un adjunto de su saco torácico principal. En cuatro o cinco minutos, podía diluir la mezcla cromática con el esputo khepri. Después rezumaba el líquido con delicadeza y lograba degradados, asombrosos tonos en patrones sugerentes que se coagulaban rápidamente y cobraban forma.
Solo al final de las horas de trabajo, hinchada y exhausta, con la boca hedionda por el ácido de las bayas y el mustio sabor a tiza de la pasta, Lin podía girarse y ver su creación. Tal era la habilidad de las artistas glandulares, pues trabajaban a ciegas.
La primera de las piernas del señor Motley ya cobraba forma, decidió, con cierto orgullo.
Las nubes visibles a través de las claraboyas se arremolinaban vigorosas, se disolvían y recombinaban en jirones y fragmentos del cielo. El aire del ático estaba muy quieto, en comparación. El polvo colgaba inerte. El señor Motley aguardaba contra la luz.
Se le daba muy bien quedarse quieto, siempre que una de sus bocas no abandonara un monólogo divagante. Hoy había decidido hablarle sobre las drogas.
— ¿Cuál es su veneno, Lin? ¿Shazbah? El colmillo no tiene efecto sobre las khepri, ¿no?, así que queda fuera… —rumiaba—. Creo que los artistas tienen una relación ambivalente hacia las drogas. Me refiero al proyecto sobre la liberación de la bestia interior, ¿comprende? O el ángel. Lo que sea. A abrir puertas que uno pensaba que estaban bien cerradas. Pero, si hace eso con las drogas, ¿no convierte al propio arte en una decepción? El arte es comunicación, ¿no es así? Por tanto, si se emplean drogas, que son una experiencia intrínsecamente individual, por mucho que diga un marica proselitista que se coloca con los amigos en una discoteca, consigues abrir las puertas, pero ¿puedes comunicar lo que encuentras al otro lado? Por otra parte, si se mantiene testarudamente limpia, limitándose al serio estado mental que solemos encontrar, es posible comunicarse con otros, porque todos hablamos el mismo lenguaje. Pero, ¿ha abierto las puertas? Puede que como mucho haya mirado por el ojo de la cerradura. Puede que baste con eso…
Lin alzó la mirada para ver con qué boca hablaba. Era una grande, femenina, cercana al hombro. Se preguntó cómo era que la voz no variaba. Deseó poder responder, o que él dejara de hablar. Le costaba concentrarse, pero pensó que ya había conseguido el mejor compromiso que podía de él.
—Montones y montones de dinero en drogas… pero eso ya lo sabe. ¿Sabe lo que su amigo y «agente» Lucky Gazid está dispuesto a pagar por su última diversión ilícita? Sinceramente, le sorprendería. Pregúntele. El mercado para esas sustancias es extraordinario. Hay espacio para que algunos emprendedores hagan buenas sumas.
Lin tuvo la sensación de que el señor Motley se reía de ella. Con cada conversación en la que él le revelaba algún detalle oculto de los bajos fondos de Nueva Crobuzon, ella acababa enredada en algo que ansiaba evitar. No soy más que una visitante, deseaba señalarle frenética. ¡No me dé un mapa! El tiro ocasional de shazbah para animarme, puede que un trago de quine para calmarme, no pido más… ¡No sé nada sobre distribución, ni quiero saberlo!
—Ma Francine tiene una especie de monopolio en la Aduja. Está extendiendo a sus comerciales cada vez más lejos de Kinken. ¿La conoce? Una de su especie. Una impresionante mujer de negocios. Tenemos que llegar a algún acuerdo, o las cosas se pondrán feas. —Varias de las bocas del señor Motley sonrieron—. Pero voy a decirle algo —añadió en voz baja—: muy pronto va a llegarme un envío de algo que cambiará de forma espectacular mi distribución. Puede que yo también consiga una especie de monopolio…
Esta noche tengo que ver a Isaac, decidió Lin nerviosa. Me lo voy a llevar a cenar a algún sitio en los Campos Salacus, donde podamos enredarnos los pies.
El concurso anual Shintacost se acercaba rápidamente, a finales de Melero, y tendría que pensar en algo para decirle por qué no iba a participar. Nunca había ganado (los jueces, pensaba altanera, no comprendían el arte glandular), pero, junto a sus amigos, había participado sin faltar desde hacía siete años. Se había convertido en un ritual. Celebraban una gran cena el día del fallo y enviaban a alguien a traerles uno de los primeros ejemplares de la Gaceta de Salacus, que patrocinaba la competición, para ver quién había ganado. Después se emborrachaban y denunciaban a los organizadores por ser unos bufones sin sensibilidad.
A Isaac le sorprendería que no tomara parte, y decidió hablarle de una obra monumental, algo que le impidiese hacer preguntas durante un tiempo.
Por supuesto, reflexionó, si lo del garuda sigue en marcha, ni se dará cuenta de si participo o no.
Sus pensamientos tenían un deje amargo, y comprendió que no era justa. Ella era dada a la misma clase de obsesión: le costaba no ver a todas horas, por el rabillo del ojo, la forma monstruosa del señor Motley. Simplemente habían tenido la mala suerte de obsesionarse al mismo tiempo, pensó. Su trabajo la consumía. Quería llegar a casa todas las noches y encontrarse ensalada de frutas frescas, entradas para el teatro y sexo.
En vez de ello, él trabajaba ávido en su taller y ella se encontraba con una cama vacía en Galantina, una noche tras otra. Se veían una o dos veces por semana, para cenar juntos y compartir un sueño profundo y poco romántico.
Alzó la mirada y comprobó que las sombras se habían movido desde que llegara al ático. Se sentía confusa. Con las delicadas patas de la cabeza se limpió la boca, los ojos y las antenas en rápidas pasadas. Masticó la que decidió que sería la última carga de bayas rosas. Las mezclaba con cuidado, añadiendo una baya perlada inmadura o una amarilla casi fermentada. Sabía exactamente qué sabor buscaba: el amargor enfermizo, empalagoso de color salmón grisáceo y vivido, aquel del músculo de la pantorrilla del señor Motley.
Tragó y exprimió a través de sus mandíbulas el jugo, que acabó rezumando por los lados resplandecientes del esputo khepri, que ya comenzaba a secarse. Era demasiado líquido, por lo que se derramó y goteó al emerger. Lin trabajó el tono del músculo con trazos abstractos y lagrimosos, un apaño para intentar arreglar el error.
Cuando el esputo se hubo secado, se retiró. Sintió la tensión de la mucosa pegajosa, y el chasquido al apartar la cabeza de la pierna medio terminada. Se inclinó a un lado, se tensó y expulsó la pasta restante por la glándula. El vientre de su cuerpo superior abandonó su forma distendida y adoptó unas dimensiones más normales. Un grueso grumo blanco de esputo goteó de la cabeza y cayó hasta el suelo. Lin extendió la punta de la glándula y la limpió con sus patas traseras y cerró después con cuidado la pequeña carcasa protectora bajo las puntas de las alas.
Se incorporó y estiró. Los amistosos, fríos y peligrosos comentarios del señor Motley cesaron de forma abrupta. No se había dado cuenta de que había terminado.
— ¿Ya, señorita Lin? —lloró con fingida decepción.
Pierdo la concentración si no tengo cuidado, señaló ella. Exige un enorme esfuerzo. Tengo que parar.
—Por supuesto —respondió el señor Motley—. ¿Cómo va la obra maestra?
Los dos se giraron al tiempo.
Lin se alegró al comprobar que su arreglo espontáneo del jugo aguado había creado un efecto vivido y sugerente. No era totalmente natural, pero no lo era ninguna de sus obras; el músculo del señor Motley parecía haber sido arrojado violentamente contra los huesos de la pierna. Una analogía que quizá se acercara a la verdad.
Los colores traslúcidos se derramaban en grumos irregulares sobre el blanco, que resplandecía como el interior de una concha. Las capas de tejido y músculo se arrastraban las unas sobre las otras, y las complejidades de las numerosas texturas estaban representadas de forma realista. El señor Motley asintió con satisfacción.
— ¿Sabe? —aventuró con tranquilidad—. Mi sentido del gran momento me hace desear que hubiera algún modo de no ver nada más de la obra hasta que esta esté concluida. Creo que de momento está muy bien. Pero que muy bien. Mas es peligroso ofrecer elogios demasiado pronto. Puede llevar a la complacencia… o a su contrario. De modo que, por favor, no se descorazone, señorita Lin, si esta es mi última palabra, positiva o negativa, sobre el asunto, hasta que hayamos terminado. ¿De acuerdo?
Lin asintió. Era incapaz de apartar los ojos de lo que había creado, y pasaba delicadamente la mano por la suave superficie del esputo khepri en desecación. Los dedos exploraron la transición del pelaje a las escamas, y a la piel bajo la rodilla de su modelo. Observó el original, así como la cabeza del señor Motley, que devolvió la mirada con un par de ojos de tigre.
¿Qué… qué era usted?, le señaló.
El lanzó un suspiro.
—Me preguntaba cuándo querría saberlo, Lin. Esperaba que no lo hiciera, pero suponía que era improbable. Hace que me pregunte si nos entendemos mutuamente —siseó, con un tono súbitamente violento. Lin dio un paso atrás—. Es tan… previsible… Aún no mira usted del modo correcto. En absoluto. Es una maravilla que pueda crear tal arte. Aún ve esto —dijo, señalando de forma vaga su cuerpo con una mano de simio— como una patología. Aún está interesada en lo que era y en cómo empeoró. Esto no es un error, ni una ausencia, ni una mutación: es imagen y esencia… —Su voz resonó entre las vigas. Se calmó un poco y bajó sus muchos brazos—. Esto es la totalidad.
Ella asintió para indicarle que comprendía, demasiado cansada para sentirse intimidada.
—Puede que sea demasiado duro con usted —respondió al instante el señor Motley—. Es decir… esta pieza frente a nosotros deja patente que dispone usted de un sentido del momento rasgado, aunque su pregunta sugiera lo contrario…
Por tanto, es posible —siguió lentamente— que usted misma contenga ese momento. Parte de usted comprende sin recurrir a las palabras, aun cuando su mente superior formula preguntas en un formato que hace imposible respuesta alguna. —La miró triunfante—. ¡También usted está en la zona bastarda, señorita Lin! Su arte tiene lugar allá donde su comprensión y su ignorancia se confunden.
Muy bien, señaló ella mientras recogía sus cosas. Lo que sea. Siento haber preguntado.
— Yo también lo sentía, pero creo que ya no —replicó.
Lin plegó la caja de madera alrededor de la paleta manchada, alrededor de las bayas de color restantes (reparó en que necesitaba más) y los bloques de pasta. El señor Motley proseguía con sus divagaciones filosóficas, rumiando teorías mestizas. Lin no le atendía. Alejó sus antenas de él, sintiendo los sucesos y sonidos del edificio, el peso del aire en la ventana.
Quiero un cielo por encima de mi cabeza, pensó, no estas viejas y polvorientas cerchas, este techo frágil y alquitranado. Me voy a casa. Lentamente. A través de la Ciénaga Brock.
Su resolución se agrandó a medida que elaboraba su pensamiento.
Me detendré en el laboratorio y le preguntaré a Isaac, como quien no quiere la cosa, si quiere venir conmigo, si puedo robarle una noche.
El señor Motley seguía perorando.
Cállate, cállate, niño malcriado, megalómano de mierda, deja esas teorías dementes, pensó.
Cuando se volvió para señalar un adiós, lo hizo con la mínima semblanza de educación.
11
Una paloma colgaba cruciforme de un aspa de madera sobre el escritorio de Isaac. Bamboleaba frenética la cabeza de un lado a otro, pero, a pesar de su terror, no podía más que emitir un patético arrullo.
Tenías las alas fijadas con pequeñas puntas clavadas en los espacios entre las plumas extendidas, y dobladas hacia arriba. Las patas estaban atadas a la parte inferior de la pequeña cruz. La madera estaba manchada con el blanco y el gris del guano. El animal se agitaba y trataba de liberar las alas, pero estaba bien sujeto.
Isaac se acercó a él con una lupa y un bolígrafo.
—Deja de joder, maldito bicho —musitó, pinchando el hombro con la punta del bolígrafo. Observó a través de la lente los temblores infinitesimales que recorrían los diminutos huesos y músculos. Sin mirar, realizó unas anotaciones en un papel a su lado.
— ¡Oye!
Isaac alzó la cabeza ante la irritada llamada de Lublamai, y se levantó de la silla. Se acercó al borde de la barandilla y miró abajo.
— ¿Qué?
Lublamai y David se encontraban allí, hombro con hombro, con los brazos cruzados. Parecían un pequeño coro a punto de comenzar a cantar. Su expresión era ceñuda. El silencio se prolongó unos segundos.
—Mira —comenzó Lublamai, con voz de repente aplacadora—. Isaac… Siempre hemos estado de acuerdo en que en este lugar podemos desarrollar las investigaciones que queramos, sin hacer preguntas. En que nos ayudaremos los unos a los otros, y todo eso. ¿No es así?
Isaac lanzó un suspiro y se frotó los ojos con el pulgar y el índice de la mano izquierda.
—Por Jabber, chicos, no juguemos a los viejos soldados—dijo con un gruñido—. No tenéis que decirme por lo que he pasado, y vosotros igual. Sé que estáis hasta los cojones, y no puedo culparos si…
—Apesta, Isaac —soltó claramente David—. Y tenemos que padecer el coro del amanecer todos los minutos del día.
Mientras Lublamai hablaba, el viejo constructo se acercó inseguro a su espalda. Se detuvo, rotó la cabeza y apuntó con sus lentes a los dos hombres. Titubeó un instante antes de plegar los brazos de metal en una torpe imitación de sus posturas.
Isaac le hizo un gesto.
— ¡Mirad, mirad lo que hace esa estúpida máquina! ¡Tiene un virus! Más os valdría que lo desmontaran o se organizará solo, y tendréis discusiones existenciales con vuestro amiguito mecánico hasta la muerte.
—Isaac, cabrón, no cambies de tema —replicó David irritado, propinando un empellón al constructo, que cayó al suelo—. Todos tenemos algo de cuerda en lo tocante a molestias, pero te has pasado.
— ¡Muy bien! —Isaac lanzó los brazos al aire y miró lentamente a su alrededor—. Supongo que infravaloré las capacidades de Lemuel para realizar su trabajo —dijo, arrepentido.
Toda la plataforma, que circunscribía el almacén, estaba atestada de jaulas llenas de bichos aleteantes y chillones. El lugar estaba inundado por los sonidos del aire desplazado, de los aleteos y batidos repentinos, del goteo de heces de los animales y, por encima de todos ellos, el del constante chirrido de los pájaros cautivos. Palomas, gorriones y estorninos mostraban su desencanto con arrullos y trinos: débiles por sí mismos, pero un coro agudo y rechinante en masse. Los loros y canarios puntuaban la cháchara animal con exclamaciones insoportables que hacían a Isaac apretar los dientes. Gansos, pollos y patos sumaban un aire rústico a la cacofonía. Las aspis revoloteaban las pequeñas distancias que permitían sus jaulas y golpeaban con sus cuerpos de reptil los límites de su confinamiento. Lamían las heridas con sus diminutos y serios rostros de león, y rugían como ratones agresivos. Enormes tanques transparentes de moscas, abejas, avispas, mariposas y escarabajos voladores sonaban como un violento motor. Los murciélagos colgaban boca abajo y observaban a Isaac con ojos pequeños y fervorosos, mientras las serpientes libélula siseaban sobre el frufrú de sus alas elegantes.
No se había limpiado el suelo de las jaulas, y el olor acre del guano era muy fuerte. Isaac vio que Sinceridad se bamboleaba arriba y abajo por la estancia, sacudiendo su cabeza pelada. David vio a Isaac mirándola.
—Sí—gritó—. ¿Ves? No soporta el hedor.
—Camaradas —respondió Isaac—. Agradezco sinceramente vuestra paciencia. Es un toma y daca, ¿no? Lub, ¿recuerdas cuando realizaste aquellos experimentos con el sonar y tuviste a aquel tipo aporreando el tambor durante dos días?
— ¡Isaac, ya llevamos así casi una semana! ¿Cuánto más va a durar? ¿Cuál es el programa? ¡Al menos limpia toda la porquería!
Isaac observó sus expresiones airadas y comprendió que estaban realmente enfadados. Pensó a toda velocidad para encontrar un compromiso.
—Bueno, mirad —dijo al fin—. Hoy lo limpio todo, os lo prometo. Me quedaré trabajando toda la noche. Empezaré por los más ruidosos, y trataré de librarme de todos en… ¿dos semanas? —terminó torpemente. David y Lublamai rezongaron, pero interrumpió sus protestas y acusaciones—. ¡Pagaré un alquiler extra el mes que viene! ¿Qué os parece eso?
Las protestas murieron de inmediato, y los dos hombres lo miraron calculadores. Eran camaradas científicos, chicos malos de Brock, amigos; pero su existencia era precaria, y no había mucho sitio para los sentimentalismos cuando había dinero por medio. Sabiendo eso, Isaac trató de prevenir cualquier tentación que pudieran albergar sobre buscar un nuevo espacio. Después de todo, él no podía permitirse pagar solo el alquiler.
— ¿De cuánto hablamos? —preguntó David.
Isaac sopesó.
— ¿Dos guineas extra?
David y Lublamai se miraron. Era generoso.
—Y —añadió Isaac con tono despreocupado—, ya que estamos en ello, agradecería un poco de ayuda. No sé cómo encargarme de algunos de estos… eh… sujetos científicos. David, ¿no estudiaste una vez algunas teorías ornitológicas?
—No —replicó este con aspereza—. Fui ayudante para alguien que estaba en ello. Era un coñazo insoportable. Y no seas tan transparente, Isaac. No voy a detestar menos a tus bichos pestilentes por estar involucrado en tus proyectos… —Rió con un rastro de sinceridad—. ¿Has estado estudiando Teoría Empática Básica, o algo así?
Pero, a pesar del sarcasmo, David comenzó a subir las escaleras, con Lublamai detrás.
Se detuvo en lo alto y contempló a los farfullantes cautivos.
— ¡Por la cola del diablo, Isaac! —susurró, sonriente—. ¿Cuánto te ha costado todo el lote?
—Aún no he hecho cuentas con Lemuel —respondió secamente Isaac—, pero mi nuevo jefe se encargará de todo.
Lublamai se había unido a David en el desembarco de las escaleras. Gesticuló a la abigarrada colección de jaulas al otro extremo de la pasarela.
— ¿Qué es eso de ahí?
—Ahí es donde guardo a los exóticos —replicó Isaac—. Aspis, lasis…
— ¿Tienes un lasis? —exclamó el otro. Isaac asintió sonriente.
—No he tenido estómago para hacer experimentos con algo tan bonito —dijo.
— ¿Puedo verlo?
—Claro, Lub. Está ahí, detrás de la jaula con los murciélagos.
Mientras Lublamai se abría paso por el atestado espacio, David echó un vistazo a su alrededor.
—Entonces, ¿dónde está el problema ornitológico? —preguntó, frotándose las manos.
—En la mesa —indicó Isaac, señalando a la triste paloma crucificada—. Cómo hacer que ese bicho deje de sacudirse. Al principio no me importaba para ver la musculatura, pero ahora quiero ser yo quien mueva las alas.
David lo miró con los ojos entrecerrados, pensativo.
—Mátala.
Isaac se encogió de hombros.
—Lo he intentado, pero no se muere.
—Venga, no me jodas —rió David exasperado, acercándose a la mesa. Retorció el cuello del pájaro.
Isaac se encogió ostentosamente y levantó las grandes manos.
—No son lo bastante sutiles para esta clase de trabajo. Mis manos son demasiado torpes, mi sensibilidad demasiado delicada —declaró.
—Vale —respondió David escéptico—. ¿En qué estás trabajando?
Isaac se emocionó al instante.
—Bueno… —se acercó a la mesa—. Mi acercamiento a los garuda de la ciudad ha sido un desastre. Oí rumores sobre una pareja que vivía en el Montículo de San Jabber y en Siriac, e hice saber que estaba dispuesto a pagar una pasta por un par de horas con ellos y algunos heliotipos. Nada de nada. También puse algunos carteles en la universidad preguntando por algún estudiante garuda dispuesto a pasarse por aquí, pero mis «fuentes» me dicen que este año no ha habido ningún ingreso.
—«Los garuda no son… aptos para el pensamiento abstracto» —imitó burlón David el tono del portavoz del siniestro partido de las Tres Plumas, que había celebrado un desastroso mitin en la Ciénaga el año pasado. Isaac, David y Derkhan habían acudido para fastidiar, insultando y arrojando naranjas podridas al hombre sobre el estrado, para alegría de los xenianos en el exterior. Isaac lanzó una carcajada.
—Del todo. Por tanto, y a no ser que vaya a Salpicaduras, no puedo trabajar con garuda de verdad, de modo que estoy investigando los diversos mecanismos de vuelo que… eh… que ves a tu alrededor. Una variedad realmente sorprendente.
Isaac hojeó resmas de notas, mientras sostenía diagramas de las alas de pinzones y moscardas. Desató a la paloma muerta y trazó delicadamente el movimiento de sus alas en un arco. Señaló la pared alrededor de su mesa. Estaba cubierta de diagramas de alas cuidadosamente dibujados. Había detalles de la articulación rotatoria del hombro, representaciones de los pares de fuerzas, estudios sombreados de los patrones de plumas. Había también heliotipos de dirigibles, con flechas e interrogaciones marcadas en tinta negra. No faltaban los bocetos sugerentes de zánganos sin mente y enormes ampliaciones de alas de avispa. Todo estaba cuidadosamente etiquetado. David repasó lentamente las muchas horas de trabajo, los estudios comparativos de mecanismos de vuelo.
—No creo que mi cliente sea demasiado estricto en el aspecto que tengan sus alas, o lo que sea, siempre que pueda volar cuando lo desee.
David y Lublamai sabían de Yagharek. Isaac les había pedido que guardaran el secreto. Confiaba en ellos. Se lo había dicho en caso de que el garuda lo visitara sin estar él en el almacén, aunque de momento había conseguido evitarlos en sus rápidas visitas.
— ¿Y has pensado en, no sé, limitarte a pegarle unas alas? —preguntó David—. ¿En rehacerlo?
—Bueno, por supuesto, esa es mi línea principal de investigación, pero hay dos problemas. Uno: ¿qué alas? Tendré que construirlas. Dos: ¿conoces a algún reconstructor preparado para hacerlo en secreto? El mejor biotaumaturgo al que conozco es el despreciable Vermishank. Acudiré a él si no hay otro remedio, pero tendré que estar totalmente desesperado para ello. De momento estoy con los preliminares, tratando de diseñar el tamaño, la forma y la fuente de energía, o lo que sea que las sostenga. Si al final tiro por ahí, claro está.
— ¿Qué más tienes en mente? ¿Psicotaumaturgia?
—Bueno, ya sabes, la TUC, mi vieja favorita… —Isaac sonrió y se encogió de hombros, rechazando su propia idea—. Tengo la sensación de que su espalda no está ya para reconstrucciones, aunque pudiera fabricar las alas. He pensado en combinar dos campos energéticos diferentes… Mierda, David, yo qué sé. Tengo el germen de una idea… —señaló vagamente el dibujo etiquetado de un triángulo.
— ¿Isaac? —gritó Lublamai por encima de los infatigables chirridos y chillidos. Isaac y David miraron en su dirección. Estaba detrás del lasis y la pareja de periquitos. Señalaba unas cajas y tinajas más pequeñas—. ¿Qué es todo esto?
—Oh, esa es mi guardería —gritó Isaac con una sonrisa. Se dirigió hacia Lublamai, arrastrando a David tras él—. Pensé que sería interesante comprobar cómo progresas desde algo que no puede volar a algo que sí puede, de modo que me hice con algunas crías, nonatos y polluelos.
Se detuvo junto a la colección. Lublamai miraba un grupo de huevos de color cobalto dentro de una conejera.
—No sé lo que son —dijo Isaac—. Espero que sea algo bonito.
La conejera estaba encima de una pila de cajas similares de frente abierto, en cada una de las cuales un nido improvisado albergaba entre uno y cuatro huevos. Algunos eran de colores asombrosos, otros de un vulgar pardo. Una pequeña tubería serpenteaba entre las conejeras y desaparecía hacia la caldera inferior. Isaac le dio un golpecito con el pie.
—Creo que prefieren el calor —musitó—. En realidad, no tengo ni idea.
Lublamai estaba inclinándose para mirar dentro de una pecera con el frente de cristal.
—Vaya —suspiró—. ¡Me siento como si volviera a tener diez años! Te cambio esto por seis canicas.
El suelo de la pecera hervía de pequeños ciempiés verdes, que masticaban voraz y sistemáticamente las hojas que tenían a su alrededor. Los tallos de las plantas estaban cubiertos por sus diminutos cuerpos.
— Sí, es bastante interesante. Cualquier día de estos deberían encerrarse en sus capullos, y entonces supongo que los abriré en distintas etapas para ver cómo se van transformando.
—La vida de un ayudante de laboratorio es cruel, ¿no? — murmuró Lublamai a la pecera—. ¿Qué otros desagradables gusanos tienes por ahí?
—Muchos. Son fáciles de alimentar. Probablemente de ellos sea el olor que molesta a Sinceridad. —Isaac rió—. Otros gusanos prometen convertirse en mariposas y polillas, en horribles y agresivos bichos acuáticos que, al parecer, se convierten a su vez en moscas damasquinas y en no sé qué más… —Isaac señaló una piscina llena de agua sucia, detrás de las otras. Trató de mantener el equilibrio al pasar sobre una pequeña jaula de malla cercana—. Y aquí tenemos… algo especial… —golpeteó el contenedor con el pulgar.
David y Lublamai se acercaron, observando con la boca abierta.
—Oh, eso sí que es espléndido… —susurró David después de un rato.
— ¿Qué es eso? —siseó Lublamai.
Isaac miró por encima de sus cabeza a su ciempiés estrella.
—Francamente, amigos míos, no tengo ni puta idea. Lo único que sé es que es enorme y bonito, y que no está muy contento.
El gusano agitó ciego la gruesa cabeza, desplazando torpemente su gran cuerpo por la prisión de alambre. Al menos medía diez centímetros de longitud y tres de grosor, con colores brillantes dispuestos al azar por su cuerpo cilíndrico. Un pelaje puntiagudo sobresalía de su lomo. Compartía la jaula con hojas de lechuga parduzcas, pequeños trozos de carne, rodajas de fruta y tiras de papel.
—Mirad —dijo Isaac—. He intentado darle de todo para comer. Le he metido todas las hierbas y plantas que se me han ocurrido, pero no las quiere. De modo que lo intenté con pescado, fruta, galletas, pan, carne, papel, pegamento, algodón, seda… No hace más que vagar sin rumbo, muerto de hambre y mirándome con cara de pocos amigos. —Se inclinó, plantando su cara entre la de sus dos colegas—. Es evidente que quiere comer. Está perdiendo el color, lo cual es preocupante, tanto desde el punto de vista estético como desde el fisonómico. No sé qué hacer. Tengo la sensación de que se va a quedar ahí hasta morir. —Isaac fingió un lamento de tristeza.
— ¿De dónde lo has sacado? —preguntó David.
—Bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Lo conseguí de un tío que conocía a un tipo al que se lo dio una mujer que… a saber. No tengo ni idea.
— ¿Lo vas a abrir?
—Qué dices. Si vive lo bastante para construir un capullo, lo que dudo bastante, me interesa saber qué es lo que sale de ahí. Incluso podría donarlo al Museo de la Ciencia. Ya me conocéis, entregado a la sociedad… En realidad, ese bicho no es de mucha utilidad en mi investigación. No puedo conseguir que coma, y mucho menos que se metamorfosee, y mucho menos que vuele. Todo lo demás que veis aquí —dijo extendiendo los brazos— son piezas de mi molino antigravitatorio. Pero este pequeño cabroncete —añadió, señalando al apático ciempiés— es obra social. —Sonrió.
De abajo llegó un crujido. Alguien estaba abriendo la puerta. Los tres hombres se inclinaron peligrosamente sobre la barandilla y miraron a la planta inferior, esperando ver a Yagharek el garuda, con sus falsas alas bajo la capa.
Lin los escudriñó desde abajo.
David y Lublamai observaron confusos. Se sintieron azorados ante el repentino grito de irritada bienvenida de Isaac, y encontraron algún otro lado a donde mirar.
Isaac bajó a toda prisa las escaleras.
—Lin —bramó—. Me alegro de verte.
Cuando llegó hasta ella, habló en voz queda.
—Cariño, ¿qué haces aquí? Pensé que nos íbamos a ver el fin de semana.
Mientras hablaba, vio sus antenas vibrar entristecidas y trató de atemperar su malestar. Estaba claro que Lub y David sabían lo que ocurría, pues le conocían desde hacía mucho. No dudaba de que sus evasivas y las pistas sobre su vida amorosa les habían hecho sospechar algo muy parecido a la verdad. Pero aquello no eran los Campos Salacus. Aquello era su casa. Lo podían ver.
Pero Lin parecía abatida.
Mira, señaló ella con rapidez, quiero que vengas a casa conmigo. No me digas que no. Te echo de menos. Cansada. Trabajo difícil. Siento haber venido aquí. Tenía que verte.
Isaac sintió pugnar la furia con el afecto. Es un peligroso precedente, pensó. ¡Mierda!
—Espera —susurró—. Dame un minuto.
Corrió escaleras arriba.
—Lub, David, había olvidado que hoy he quedado con unos amigos, y han mandado a alguien a recogerme. Os prometo que mañana limpiaré a estos pequeños. Por mi honor. Todos han comido ya. —Echó un vistazo alrededor y se obligó a mirarlos a los ojos.
—Muy bien —respondió David—. Que te lo pases bien.
Lublamai lo despidió con un gesto de la mano.
—Bueno —dijo Isaac con pesadez, volviendo a contemplar su laboratorio—. Si Yagharek regresa… eh… —Comprendió que no tenía nada que decir. Tomó un cuaderno de la mesa y corrió escaleras abajo sin mirar atrás. Lublamai y David se cuidaron de no verlo marchar.
Pareció llevarse a Lin como si fuera una galerna, arrastrándola a través de la puerta hasta salir a la calle oscura. Solo cuando dejaron el almacén, cuando la miró claramente, sintió remitir su enfado hasta convertirse en un leve resquemor. La vio en todo su exhausto abatimiento.
Isaac titubeó unos instantes antes de tomarla del brazo. Metió el cuaderno en el bolso de ella, que cerró después.
—Vamos a divertirnos —susurró.
Ella asintió, inclinó su cabeza contra él un instante y lo abrazó con fuerza.
Después se separaron por miedo a ser vistos. Se dirigieron despaciosos hacia la estación Malicia, al paso de los amantes, guardando una cuidadosa distancia.
12
Si un asesino acosase las mansiones de la Colina de la Bandera o la Cuña del Cancro, ¿perdería la milicia tiempo o recursos? ¡Claro que sí! ¡La cacería de Jack Mediamisa lo demuestra! Y, a pesar de todo, cuando el Asesino Ojospía golpea en el Meandro de las Nieblas, ¡no pasa nada! Otra víctima sin ojos, la quinta ya, fue sacada del Alquitrán la semana pasada, y aún no se ha visto a uno solo de esos matones de azul de la Espiga. Nosotros decimos: «¡Aquí hay dos varas de medir!».
Por toda Nueva Crobuzon están apareciendo carteles demandando tu voto… ¡si es que tienes la suerte de tenerlo! El Sol Grueso de Rudgutter se ha quedado sin fuelle, los de Al Fin Vemos son unas comadrejas mentirosas, la Tendencia Diversa miente a los xenianos oprimidos, y el polvo humano de las Tres Plumas extiende su veneno. ¡Con esta patética tropa como «elección», el Renegado Rampante solicita a todos los «ganadores» del voto que rompan sus papeletas! Construyamos un partido desde abajo y denunciemos la Lotería del Sufragio como una cínica estratagema. Nosotros decimos: «¡Votos para todos, votos para el cambio!».
Los estibadores vodyanoi de Arboleda estudian ir a la huelga tras los brutales recortes salariales por parte de las autoridades portuarias. Por desgracia, el Gremio de Estibadores Humanos ha denunciado sus acciones. Nosotros decimos: «¡Luchemos por un sindicato multirracial contra los patronos!».
Derkhan levantó la mirada de la lectura cuando una pareja entró en el vagón. De forma natural y subrepticia, dobló su ejemplar del Renegado Rampante y lo introdujo en el bolso.
Estaba sentada en el extremo delantero del tren, mirando en el sentido contrario a la marcha, de modo que pudiera ver a todos los presentes en su vagón sin que pareciera estar espiándolos. Los dos jóvenes que acababan de entrar se mecieron al dejar el tren el Empalme Sedim y se sentaron. Vestían de forma sencilla pero adecuada, lo que los marcaba como la mayoría de aquellos que viajaban a la Perrera. Derkhan los reconoció como misioneros verulinos, estudiantes de la universidad de Prado del Señor, descendiendo píos y santimoniosos hacia las profundidades de la Perrera para elevar las almas de los pobres. Se burló mentalmente de ellos mientras sacaba un espejito.
Observando de nuevo para asegurarse de que nadie la vigilara, examinó su rostro con ojo crítico. Se ajustó con cuidado la peluca blanca y presionó la cicatriz de goma para asegurarse de que estuviera fija. Se había vestido con sumo cuidado. Ropas polvorientas y rasgadas, ninguna señal de dinero para no atraer atenciones indeseables en la Perrera, pero no tan cutre como para provocar el oprobio de los viajeros en el Cuervo, donde había comenzado su viaje.
Llevaba el cuaderno sobre el regazo. Había usado parte del tiempo para tomar unas notas preparatorias sobre el concurso Shintacost. La primera fase tenía lugar a finales de mes, y tenía en mente un artículo para el Faro sobre lo que pasaba y lo que no en aquellas primeras eliminatorias. Pretendía que fuera gracioso, pero con un fondo serio sobre la política del jurado.
Comprobó el descorazonador comienzo y lanzó un suspiro. Ahora no es el momento, decidió.
Miró por la ventana a su izquierda, al otro lado de la ciudad. En su ramal de la línea Dexter, entre Prado del Señor y la zona industrial al sureste de Nueva Crobuzon, los trenes pasaban más o menos a la mitad de la altura de la pugna de la ciudad con el cielo. La masa de tejados era perforada por las torres de la milicia en la Ciénaga Brock y en la Isla Strack, y a lo lejos en el Tábano y en Sheck. La línea Sur se dirigía hacia ese punto cardinal, más allá del Gran Alquitrán.
Las blanquecinas Costillas llegaron y se marcharon junto a las vías, alzándose por encima del convoy. El humo y la mugre se amontonaban en el aire hasta que el tren pareció cabalgar sobre una corriente de niebla. Los sonidos de la industria se incrementaron. A su paso por Sunter, el tren voló entre vastos bosques de chimeneas quemadas. El Ecomir era una salvaje zona industrial un poco al este. Un poco abajo y un poco al sur, pensó Derkhan, se está preparando el piquete vodyanoi. Buena suerte, hermanos.
La gravedad la empujó hacia el oeste al girar el tren. Abandonaron la línea Arboleda para alejarse hacia el este y ascendieron para saltar el río.
Al virar, aparecieron los mástiles de los altos esquifes en Arboleda, meciéndose suavemente en las aguas. Alcanzó a divisar las velas plegadas, las inmensas palas y los escapes bostezantes, los apretados gusanos marinos formados por los barcos mercantes de Myrshock, y Shankell, y Gnurr Kett. El agua hervía de sumergibles tallados en grandes conchas de nautilos. Derkhan giró la cabeza para mirar mientras el tren se arqueaba.
Podía ver el Gran Alquitrán sobre los tejados al sur, amplio, incansable, anegado de navíos. Antiguos reglamentos detenían a los barcos grandes, los extranjeros, río abajo, a un kilómetro de la confluencia del Cancro y el Alquitrán. Cargaban más allá de la Isla Strack, en los muelles. Durante más de dos kilómetros, la ribera norte del Gran Alquitrán estaba cuajada de grúas que cargaban y descargaban constantemente moviéndose como inmensos pájaros hambrientos. Enjambres de falúas y remolcadores llevaban las mercancías transferidas río arriba hasta el Meandro de las Nieblas y Gran Aduja, así como a las peligrosas industrias de Ensenada; transportaban los contenedores por los canales de Nueva Crobuzon hasta alcanzarlas franquicias menores y los talleres menos afortunados y encontraban su camino a través del laberinto como ratas de laboratorio.
La arcilla de Arboleda y Ecomir era horadada por formidables embarcaderos cuadrados y represas, vastos callejones de agua sin salida que trataban de invadir la ciudad, unidos al río por profundos canales atestados de barcos.
Una vez se había intentado replicar los muelles de Arboleda en Malado, y Derkhan había visto lo que quedaba de aquello: tres colosales y hediondas avenidas de fango purulento, sus superficies rotas por restos medio hundidos y vigas retorcidas.
El traqueteo de las vías bajo las ruedas de hierro cambió de repente cuando el motor de vapor llevó a sus protegidos sobre las grandes cerchas del Puente de la Cebada. Se tambaleó un poco de un lado a otro y frenó sobre las vías mal mantenidas mientras se elevaba con disgusto sobre la Perrera.
Unos pocos bloques grises se alzaban desde las calles como la maleza en un pozo negro, rezumante el hormigón pútrido. Muchos no habían sido terminados y tenían soportes de hierro que sobresalían sobre el espectro de los tejados, oxidados, que sangraban con la lluvia y la humedad y manchaban la piel de los edificios. Los dracos revoloteaban como cuervos carroñeros sobre tales monolitos, infestando las plantas superiores y emporcando las cubiertas vecinas con estiércol. La silueta del desolado paisaje urbano de la Perrera se hinchaba, latía, mutaba cada vez que Derkhan lo veía. Se excavaban túneles en una infraciudad que se canceraba en una red de ruinas, cloacas y catacumbas bajo Nueva Crobuzon. Las escalas apoyadas un día contra una pared eran clavadas al siguiente, reforzadas después, hasta que tras una semana se convertían en escaleras hacia una nueva planta, tendidas precarias sobre dos pisos al borde del colapso. Allá donde miraba, Derkhan podía ver gente tumbada, o corriendo, o luchando sobre el horizonte de cubiertas.
Se tensó cuando la miasma de la Perrera se filtró en el vagón, que comenzaba a frenar.
Como era habitual, no había nadie en la salida de la estación para comprobar su billete. De no haber sido por las graves consecuencias en caso de ser descubierta, por nimias que fueran las probabilidades, no se hubiera molestado en comprar uno. Lo depositó sobre el mostrador y descendió.
Las puertas de la estación de la Perrera siempre estaban abiertas. Estaban fijadas por el óxido, y las enredaderas las habían anclado a las paredes. Derkhan se sumergió en la mollizna y el tufo de la calle del Lomo Plateado. Las carretillas se apoyaban contra las paredes, cubiertas de hongos y pasta descompuesta. Toda suerte de mercancías (algunas de sorprendente calidad) estaba allí disponible. Derkhan se giró y se adentró en el suburbio, rodeada al instante por una perenne cacofonía de gritos, anuncios que sonaban más como una turba alborotada. Por lo general, la comida era la más proclamada.
— ¡Cebollas! ¡Quién quiere unas estupendas cebollas!
— ¡Buccinos! ¡Compren buccinos!
— ¡Un caldo para calentarse!
Otros bienes y servicios se mostraban en cada esquina.
Las putas se congregaban en patéticos y estridentes grupos. Enaguas sucias, volantes de mal gusto y seda robada, caras pintarrajeadas de blanco y escarlata sobre los moratones y las venas rotas, riendo con bocas llenas de dientes partidos, y esnifando diminutas rayas de shazbah cortada con hollín y matarratas. Algunas eran niñas que jugaban con pequeñas muñecas de papel y aros de madera cuando nadie las miraba, pero gesticulaban lascivas y lamían el aire cuando un hombre pasaba a su lado.
Los viandantes de la Perrera eran lo peor de una casta despreciada. Quien quisiera una decadente, innovadora, obsesiva y fetichista corrupción y perversión de la carne acudía a otras partes, a la zona entre el Cuervo y Hogar de Esputo. En la Perrera solo se disponía de los alivios más rápidos, simples y baratos. Los clientes eran tan pobres, sucios y malsanos como las fulanas.
En las entradas de los clubes que ya comenzaban a expulsar a los borrachos comatosos, los rehechos industriales trabajaban como matones. Se alzaban amenazadores sobre cascos, o pies inmensos, o garras de metal. Sus rostros eran brutales, defensivos. Los ojos se clavaban sobre los insultos de los caminantes. Eran capaces de aceptar que les escupieran en la cara con tal de no perder su trabajo. Su miedo era comprensible; a la izquierda de Derkhan se abría un espacio cavernoso en un arco bajo la línea del terreno. Desde la penumbra llegaba el hedor de los excrementos y el aceite, el traqueteo mecánico y los gemidos humanos de los rehechos que morían convertidos en guiñapos famélicos, alcoholizados, pestilentes.
Unos pocos y arcaicos constructos tambaleantes vagaban por las calles, esquivando con torpeza las rocas y el barro que les arrojaban los niños sin hogar. Las pintadas cubrían todas las paredes. Los poemas soeces y los dibujos obscenos competían con lemas del Renegado Rampante y plegarias ansiosas:
«¡Llega Mediamisa!».
«¡Contra la lotería!».
«¡El Alquitrán y el Cancro son las piernas/de una amante que la ciudad echa de menos/violada como está por las cadenas/ de los hijos de puta del Gobierno!».
Las paredes de las iglesias no se salvaban. Los monjes verulinos limpiaban como podían, en nerviosos grupos, la pornografía que mancillaba su capilla.
Había xenianos entre la multitud. Algunos eran acosados, en especial las pocas khepri. Otros reían y bromeaban y juramentaban con sus vecinos. En una esquina, un cacto discutía feroz con un vodyanoi, y el resto del numeroso grupo abucheaba a ambos por igual.
Los niños siseaban para pedirle unos estíveres a Derkhan al pasar junto a ellos. Los ignoraba, pero sin apretar el bolso contra su cuerpo para no identificarse como una víctima. Caminaba agresiva por el corazón de la Perrera.
Las paredes a su alrededor se sellaron de repente sobre su cabeza al pasar bajo los puentes desvencijados y los cuartos tambaleantes construidos como parte de la basura circundante. El aire en su sombra goteaba y crujía ominoso. De su espalda llegó un tosido, y Derkhan sintió una bocanada de aire en el cuello cuando un draco realizó un picado acrobático en el corto túnel y se elevó de nuevo hacia los cielos, cacareando enloquecido. Derkhan se apartó como pudo y se echó contra la pared y sumó su voz al coro indignado que el draco dejaba a su paso.
La arquitectura a su alrededor parecía gobernada por reglas muy distintas a las del resto de la ciudad. Allí no había sentido funcional alguno. La Perrera parecía nacida de conflictos en los que sus habitantes no pintaban nada. Los nudos y celdas de ladrillo, madera y hormigón ennegrecido se habían rebelado y extendido como tumores malignos.
Derkhan tomó un mohoso callejón sin salida y miró a su alrededor. Un caballo rehecho esperaba en el otro extremo, sus patas traseras enormes martillos movidos por pistones. Tras él había un carro cubierto junto a la pared. Cualquiera de las figuras de mirada muerta podía ser un informador de la milicia, un riesgo que tenía que asumir.
Se abrió paso hasta el carro, del que habían bajado seis cerdos hasta una pocilga improvisada junto al muro. Dos hombres perseguían a los puercos de forma cómica en el pequeño espacio. Los animales chillaban como bebés mientras corrían. El redil llevaba a una abertura semicircular de casi metro y medio de diámetro practicada en el suelo. Derkhan echó un vistazo por ese espacio para estudiar el fétido agujero que se abría tres metros abajo, apenas iluminado por lámparas de gas que parpadeaban inseguras. La madriguera siseaba, tronaba y resplandecía ante la luz rojiza. Las figuras iban y venían bajo ella, dobladas por sus cargas macilentas como las almas de un infierno horripilante.
Un umbral sin puerta a su izquierda la llevó escaleras abajo, hacia el matadero enterrado.
Allí, el calor de la primavera parecía magnificado por una energía infernal. Derkhan sudó y se abrió paso cuidadosamente entre las carcasas balanceantes y los charcos de sangre coagulada. En el fondo de la estancia, un anillo elevado arrastraba pesados ganchos de carne en un circuito inexorable que desaparecía en las oscuras entrañas del osario.
Incluso el brillo de la luz reflejada en los cuchillos parecía filtrado en aquella siniestra penumbra. Se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo y trató de no dar arcadas por el pútrido y pesado hedor de la sangre y la carne caliente.
Al fondo del lugar vio a tres hombres reunidos bajo el arco abierto que había visto desde la calle. En aquel lugar siniestro y mefítico, la luz y el aire de la Perrera que se filtraban desde arriba eran como lejía.
Ante alguna señal inadvertida, los tres matarifes se incorporaron. Los porqueros en el callejón habían conseguido capturar a uno de los animales, y entre maldiciones, gruñidos y otros terribles sonidos arrojaron su enorme peso por la abertura. El cerdo chilló al hundirse en las tinieblas, rígido por el terror al caer sobre los cuchillos que lo esperaban.
Se produjo un enfermizo crujido cuando las pequeñas y rígidas patas del puerco se rompieron contra el suelo, cubierto de sangre y defecaciones. Se derrumbó con las patas sangrando por las astillas de hueso, gazmiando y aullando, incapaz de incorporarse para luchar. Los tres hombres avanzaron con precisión. Uno se inclinó sobre las ancas del cerdo en caso de que se revolviera, otro le tiró de las orejas para alzar la cabeza y el tercero le abrió la garganta con el cuchillo.
Los chillidos remitieron rápidamente con los borbotones de sangre. Los hombres levantaron la enorme y convulsa masa y la depositaron en una mesa, donde aguardaba una sierra oxidada. Uno de ellos vio a Derkhan e hizo una señal a otro.
— ¡Ey, ey, Ben, tu caballito, tu renegada! ¡Tu guapa fulana! —gritó de buen humor, lo bastante alto como para Derkhan lo oyera. El hombre al que se dirigía se volvió y la saludó.
—Cinco minutos —gritó, y ella asintió. Aún tenía el pañuelo apretado contra la boca, mientras pugnaba contra la bilis negra y el vómito.
Una y otra vez, los gigantescos y aterrados cerdos eran arrojados desde arriba en una convulsa masa orgánica, con las patas quebradas en ángulos antinaturales contra sus entrañas. Una y otra vez eran abiertos en canal y desangrados sobre los viejos soportes de madera. Las lenguas y las tiras de piel desgarrada colgaban rezumantes. Los canales practicados en el suelo del matadero se desbordaban, haciendo que la sangre sucia lamiera los cubos de menudillos y las cabezas de vaca cocidas.
Por fin cayó el último puerco y los hombres exhaustos se mecieron de pie. Estaban cubiertos de sangre y sudor. Tras una breve conferencia y una ronca risotada, el llamado Ben se alejó de sus compañeros y se dirigió hacia Derkhan. Tras él, los otros dos abrieron la primera canal y derramaron las entrañas en una enorme carretilla.
—Dee —saludó Ben en voz baja—. Mejor no te doy un beso —comentó, señalando sus ropas saturadas, su rostro sanguinolento.
—Estoy complacida —respondió ella—. ¿Podemos hablar en otro sitio?
Se agacharon ante los ganchos de carne y se dirigieron hacia la oscura salida, subiendo las escaleras hasta el nivel de la calle. La luz se tornó menos pálida a medida que el tinte azul grisáceo del cielo se filtraba por las sucias claraboyas del techo del pasillo, muy arriba.
Benjamin y Derkhan entraron en una habitación sin ventanas con una bañera, una bomba y varios cubos. Tras la puerta colgaban algunas batas toscas. Derkhan observó en silencio cómo él se quitaba las ropas encenagadas y las arrojaba a una pila con agua y jabón en polvo. Se rascó, se estiró lujuriosamente y después agua en la bañera. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de sangre oleosa, como si fuera un recién nacido. Espolvoreó algo de jabón bajo la boca de la bomba, removiendo el agua fría para formar espuma.
—Tus compañeros son muy comprensivos para dejarte tomar un descanso cuando te da la gana, ¿no? —preguntó Derkhan—. ¿Qué les has dicho? ¿Que robé tu corazón, que tú robaste el mío, o que esto no es más que un acuerdo comercial?
Benjamin rió con disimulo y habló con un fuerte acento de la Perrera, en contraste con el de las afueras de Derkhan.
—He trabajado un turno extra, ¿no? Ya estoy trabajando más de lo que me correspondía, y les dije que ibas a venir. Por lo que a ellos respecta, no eres más que una furcia de la que estoy enganchado. Antes que se me olvide: esa peluca es una maravilla —sonrió ladeado—. Te pega, Dee. Estás como un tren.
Se metió en la bañera y se agachó lentamente, con la piel de gallina. Dejó una gruesa capa de sangre sobre la superficie del agua. La mugre y el flujo se despegaban poco a poco de su piel y flotaban perezosas hacia arriba. Cerró los ojos un instante.
—No tardo, Dee, te lo prometo —susurró.
—Tómate tu tiempo.
Ben metió la cabeza bajo las burbujas, dejando sus mechones caracolear en la superficie antes de ser lentamente absorbidos. Mantuvo un rato la respiración antes de comenzar a frotar vigoroso su cuerpo, asomó la cabeza para tomar aire y volvió a sumergirse.
Derkhan llenó un cubo y se situó detrás de la bañera. Cuando él rompía la superficie, ella le derramaba el agua lentamente sobre la cabeza y lo liberaba de las manchas de jabón sanguinolento.
—Aaaaah, me encanta —musitó él—. Más, te lo suplico.
Derkhan obedeció.
Al fin salió de la bañera, que parecía la escena de un violento asesinato. Vació el limoso residuo a un canal abierto en el suelo, y lo oyeron golpear la pared.
Benjamin se puso una gruesa bata y miró a Derkhan.
— ¿Vamos a nuestros asuntos, cariño? —le dijo, guiñando un ojo.
—Dígame qué servicios desea, señor.
Dejaron el baño. Al final del pasillo, visible gracias a la luz de la claraboya, estaba el cuartito en el que dormía Benjamin. Cerró la puerta con llave tras ellos. La estancia era como un pozo, mucho más alta que ancha. Otra ventana mugrienta se abría en el techo. Los dos pasaron por encima del colchón y se acercaron al desvencijado armario, una reliquia de grandeza moribunda que contrastaba en aquel paisaje desolado.
Benjamin lo abrió y apartó algunas camisas grasientas. Tanteó los orificios practicados estratégicamente en el fondo del mueble y, con un pequeño gruñido, lo levantó. Lo volvió con cuidado y lo depositó sobre el suelo del armario.
Derkhan observó el pequeño umbral de ladrillo que Benjamin había desvelado mientras él buscaba en una balda del mueble y sacaba una caja de cerillas y una vela. Encendió el cirio en una descarga de azufre, escudándolo del aire frío que se filtraba desde la habitación oculta. Con Derkhan detrás, atravesó el umbral e iluminó el despacho del Renegado Rampante.
Encendieron las lámparas de gas. El cuarto era grande, mucho más que el dormitorio adyacente. El aire en el interior era pesado y perezoso, y carecía de luz natural. En lo alto se podía ver el marco de una claraboya, pero se había pintado el cristal de negro.
Por toda la estancia había sillas destartaladas y un par de mesas, todas cubiertas de papeles, tijeras y máquinas de escribir. Sobre una silla descansaba un constructo desactivado, sus ojos apagados. Una de las patas estaba aplastada y sangraba hilo de cobre y fragmentos de cristal. Las paredes estaban empapeladas con carteles, y las pilas de Renegados mohosos cubrían el suelo. Contra una pared húmeda descansaba una imprenta de aspecto difícil, un enorme armatoste de hierro cubierto de grasa y tinta.
Benjamin se sentó en la mesa mayor y acercó una silla a su lado. Encendió un cigarrillo desanimado y fumó con profusión. Derkhan se unió a él y señaló al constructo con un pulgar.
— ¿Cómo está ese trasto? —preguntó.
—Demasiado ruidoso para usarlo de día. Tengo que esperar a que se vayan los demás, y como entonces la imprenta está funcionando, da igual. Y no te puedes imaginar qué alivio es no tener que estar girando esa maldita rueda una y otra vez toda la puta noche, una vez cada dos semanas. Le meto un poco de carbón en las tripas, lo señalo y me echo una siesta.
— ¿Cómo va el nuevo número?
Benjamin asintió lentamente y señaló un montón empaquetado junto a su silla.
—No va mal. Voy a imprimir algunos más. Hablamos de tu rehecho en la feria.
Derkhan hizo un gesto con la mano.
—No es una gran historia.
—No, pero tiene… ya sabes… garra… Abrimos con las elecciones. «A la mierda la lotería», en términos algo menos estridentes. —Sonrió—. Sé que es muy parecido al último número, pero es la época.
—No fuiste uno de los afortunados, ¿eh? —preguntó Derkhan—. ¿Salió tu número?
—Nah. Solo una vez en toda mi vida, hace muchos años. Fui corriendo con mi vale y voté por Al Fin Vemos. Entusiasmo juvenil —dijo con la sonrisa ladeada—. Tú no cumples los requisitos automáticos, ¿no?
— ¡Coño, Benjamin, no tengo tanto dinero! Si lo tuviera, mandaría a la mierda al RR. Y este año tampoco salí.
Benjamin cortó la cuerda del montón de papeles y le dio unos cuantos a Derkhan, que cogió el primer ejemplar para ver la portada. Cada uno consistía en una hoja grande doblada dos veces por la mitad. La fuente de la primera página tenía más o menos el tamaño de la empleada por el Faro, el Lucha y otra prensa legal de Nueva Crobuzon. Sin embargo, dentro de los pliegues del Renegado Rampante, las historias, lemas y exhortaciones competían entre ellas en un caos de letras diminutas. Era feo, pero eficaz.
Derkhan sacó tres shekel y se los dio a Benjamin, que los tomó con un murmullo de agradecimiento y los guardó en una caja que había sobre la mesa.
— ¿Cuándo vienen los otros? —preguntó Derkhan.
—En una hora me reúno con una pareja en el bar, y con el resto esta noche y mañana. —En la oscilante, violenta, fementida y represiva atmósfera política de Nueva Crobuzon, era un defensa necesaria que, salvo en unos pocos casos, los redactores del Renegado Rampante no se reunieran. De ese modo se reducía el riesgo de infiltración por parte de la milicia. Benjamin era el editor, la única persona de una plantilla en cambio constante a quien todos conocían, y que conocía a todos los demás.
Derkhan reparó en una pila de pliegos mal impresos en el suelo, junto a su silla: los compañeros de sedición del Renegado, a medio camino entre camaradas y rivales.
— ¿Hay algo bueno? —preguntó, señalando el montón. Benjamin se encogió de hombros.
—El Grito es una mierda esta semana. Falsificación trae una buena historia sobre los tratos de Rudgutter con las navieras. De hecho, voy a hacer que alguien lo investigue. Aparte de eso, no hay novedad.
— ¿Qué quieres que haga?
—Bueno… —Benjamin hojeó varios papeles, consultando notas—. Si pudieras estar al tanto de la huelga en los muelles… Diversas opiniones, tratar de recoger algunas respuestas positivas, algunas citas, ya sabes. ¿Qué te parecen quinientas palabras para la historia sobre la lotería electoral?
Derkhan asintió.
— ¿Qué más tenemos preparado? —preguntó.
Benjamin apretó los labios.
—Corren rumores sobre que Rudgutter tiene alguna enfermedad, algo de cura dudosa: me gustaría investigarlo, pero lo han filtrado Jabber sabe cuántas bocas. No obstante, mantén abiertos los oídos. Y hay otra cosa… no más que un esbozo todavía, pero interesante. Estoy hablando con gente que asegura estar hablando con alguien que quiere levantar la liebre sobre los contactos entre el Parlamento y el crimen organizado.
Derkhan asintió lentamente, agradecida.
—Suena jugoso. ¿De qué hablamos? ¿Drogas, prostitución?
—Mierda, seguro que Rudgutter está pringado en todo el puto pastel. Todos ellos. Sacas el producto, coges los beneficios, mandas a la milicia para limpiar a los clientes, consigues unos cuantos rehechos o mineros esclavos para los pozos de Arrowhead, mantienes las cárceles llenas… No sé lo que esta gente tiene en la cabeza, pero están nerviosos que te cagas. Al parecer, están listos para soltarlo todo. Pero ya me conoces, Dee. Suave, suave… —Le guiñó un ojo—. No voy a dejar que esta se me escape.
—Mantenme informada, ¿quieres? —pidió Derkhan. Benjamin asintió.
La mujer metió todos los papeles en una bolsa y los ocultó entre diversas cosas. Se incorporó.
—Bueno, ya tengo mis órdenes. Esos tres shekel, por cierto, incluyen la venta de catorce RR.
—Buen trabajo —respondió Benjamin, abriendo un cuaderno de los muchos que había en su mesa para anotarlo. Se puso en pie y le hizo un gesto a Derkhan para que saliera. Ella esperó en el diminuto dormitorio mientras él apagaba las luces y la prensa.
— ¿Sigue comprando Grimcomosellame? —preguntó a través del agujero—. ¿El científico ese?
— Sí. Es bastante bueno.
—Oí un rumor muy gracioso sobre él el otro día —dijo Benjamin, saliendo por el armario mientras se limpiaba las manos manchadas de aceite con un trapo—. ¿Es el mismo que busca pájaros?
—Oh, sí, está metido en algún experimento. ¿Atiendes a los criminales, Benjamin? —Derkhan sonrió—. Colecciona alas. Creo que tiene por norma no comprar nunca nada de forma oficial si puede obtenerlo por medios ilícitos.
Benjamin sacudió la cabeza, pensativo.
—Pues se le da bien. Sabe cómo hacer correr las noticias.
Mientras hablaba, se inclinó sobre el armario y devolvió el panel de madera a su posición. Lo aseguró y se volvió hacia Derkhan.
—Bueno —dijo—. Al teatrillo.
Derkhan asintió, se descolocó un tanto la peluca y desató los intrincados nudos de los zapatos. Benjamin se sacó la camisa y, levantando y bajando los brazos, contuvo la respiración hasta que enrojeció. Exhaló una repentina bocanada y respiró con dificultad. Guiñó un ojo a Derkhan.
—Vamos —le imploró—. Ayúdame un poco. ¿Qué hay de mi reputación? Al menos podías parecer un poco cansada…
Ella le sonrió y, con un suspiro, se frotó la cara y los ojos.
—Oooh, señor B —chilló absurdamente—. ¡Es el mejor con el que me he acostado jamás!
—Así está mejor… —musitó sonriendo con la mirada.
Abrieron la puerta y salieron al pasillo. Los preparativos habían sido innecesarios, pues estaban solos.
A lo lejos, podía oírse el ruido de las picadoras de carne.
13
Cuando Lin despertó con la cabeza de Isaac junto a la suya, se quedó mirándolo un largo rato. Dejó que sus antenas vibraran ante su aliento. Pensó en que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que pudo disfrutar así de él.
Se giró con cuidado hacia un lado y lo acarició. Él murmuró algo y cerró la boca. Sus labios se fruncieron y abrieron al respirar. Lin pasó las manos por todo su cuerpo.
Estaba contenta consigo misma y orgullosa de lo que había hecho la noche anterior. Se había sentido sola y desdichada y se había arriesgado, e Isaac se había enfurecido al verla aparecer sin avisar en su zona de la ciudad. Pero había conseguido que todo saliera bien.
No había tenido intención de jugar con la simpatía de Isaac, pero la furia se había convertido al instante en preocupación por su extraño proceder. Ella comprendió con vaga satisfacción que estaba claramente agotada y deprimida, que no tenía que convencerlo de su necesidad de mimo. Isaac incluso reconoció las emociones en el movimiento de su cuerpo de insecto.
Los intentos de Isaac por que no lo vieran como su amante tenían un lado positivo: cuando andaban juntos por la calle, sin chocarse, a paso lento, imitaban la timidez del cortejo de los jóvenes humanos.
Los khepri no tenían un equivalente para ello. El sexo procreativo con su cuerpo superior era una desagradable tarea realizada por deber demográfico. Los khepri macho eran escarabajos sin mente, como el cuerpo superior de las hembras, y la sensación de tenerlos arrastrándose para montar la propia cabeza era algo que Lin, por suerte, no había experimentado desde hacía años. El sexo por diversión entre hembras era un asunto comunitario y tumultuoso, pero con cierto ritual. Las señales de flirteo, rechazo y aceptación entre individuos o grupos eran tan formales como una danza. No había ni rastro del erotismo nervioso de los humanos.
Lin se había sumergido lo bastante en la cultura humana como para reconocer la tradición a la que recurría Isaac cuando paseaban juntos por la ciudad. A ella le había encantado el sexo con su propia raza antes de su ilícito romance, e intelectualmente se burlaba de los inútiles e incomprensibles tartamudeos que oía de los humanos en celo por toda Nueva Crobuzon. Pero, para su sorpresa, a veces sentía en Isaac el mismo compañerismo tímido e incierto… y le gustaba.
Había crecido la noche anterior, mientras recorrían las frías calles hacia la estación y atravesaban la ciudad hacia Galantina. Uno de los mejores efectos, por supuesto, era que la liberación sexual, cuando al fin se hacía posible, era mucho más intensa.
Isaac la había agarrado al cerrar la puerta y ella le había devuelto el abrazo, rodeándolo con sus brazos. La lujuria llegó de inmediato. Ella lo apartó de sí, abrió el caparazón y le pidió que le acariciara las alas, lo que él hizo con dedos trémulos. Le hizo esperar mientras disfrutaba de su devoción, antes de arrastrarlo a la cama. Giró con él hasta que lo dejó tumbado de espaldas, momento en el que se quitó la ropa y tiró de la de Isaac. Lo montó mientras él le acariciaba el duro cuerpo superior, mientras recorría con sus manos el cuerpo femenino, sus pechos, aferrando sus caderas al ritmo del vaivén.
Después él le hizo la cena. Comieron y hablaron, pero no le contó nada sobre el señor Motley. Se sentía incómoda cuando le preguntaba por qué estaba tan melancólica aquella noche. Comenzó a decirle una media verdad sobre una vasta y compleja escultura que no podía enseñarle a nadie, lo que significaba que no competiría en el concurso Shintacost, pues la dejaba totalmente agotada, todo ello en un lugar de la ciudad que había descubierto y del que no podía hablarle.
Él estaba atento. Quizá fuera algo estudiado, pues sabía que a veces Lin se ofendía ante su distracción cuando estaba en un proyecto. Le suplicó que le dijera en qué estaba trabajando.
Por supuesto, no podía hacerlo.
Se fueron a la cama limpiándose migas y semillas, e Isaac la abrazó en su sueño.
Cuando despertó, Lin disfrutó durante unos interminables minutos de la presencia de su amado, antes de levantarse y freírle algo de pan para desayunar. Cuando él se levantó ante el olor, le dio un beso juguetón en el cuello y en la panza del cuerpo superior. Ella le acarició las mejillas con las patas de la cabeza.
«¿Tienes que trabajar esta mañana?», le señaló desde el otro lado de la mesa, mientras masticaba unas uvas con las mandíbulas.
Isaac levantó incómodo la vista de su pan.
—Eh… la verdad es que sí, amor —murmuró.
«¿Cómo?».
—Bueno… tengo muchas cosas en casa, todos esos pájaros y demás, pero es un poco ridículo. Mira, he estudiado palomas, petirrojos, Jabber sabe qué más, pero aún no he visto de cerca un puto garuda. Así que me voy de caza. Lo he estado retrasando, pero ha llegado la hora. Me voy a Salpicaduras. —Hizo una mueca y dejó que ella lo asimilara, tomando otro bocado. Cuando tragó, alzó la cabeza y la miró desde debajo de sus cejas pobladas—. No creo que… ¿quieres venir?
«Isaac», señaló ella de inmediato, «no digas eso si no lo dices de verdad, porque claro que quiero ir, y te diré que sí si no tienes cuidado. Incluso a Salpicaduras».
—Mira, lo digo… lo digo en serio. De verdad. Si no vas a trabajar esta mañana en tu obra maestra, vente a dar una vuelta. —La convicción de su voz se reforzaba mientras hablaba—. Vamos, podrás ser mi ayudante de laboratorio móvil. No, ya sé lo que puedes hacer: serás mi heliotipista por hoy. Tráete la cámara. Necesitas un descanso.
Isaac comenzaba a envalentonarse. Dejaron la casa juntos, sin mostrar él señal alguna de incomodidad. Vagaron un poco hacia el noroeste por la calle Shadrach, hacia la estación de los Campos Salacus, pero Isaac se impacientó y detuvo un taxi por el camino. El hirsuto conductor enarcó las cejas al ver a Lin, pero calló cualquier objeción. Inclinó la cabeza mientras le murmuraba al caballo, y les indicó que entraran.
— ¿Adonde? —preguntó.
—A Salpicaduras, por favor —respondió Isaac con cierta grandilocuencia, como si adaptara el tono de voz a su destino.
El conductor se volvió incrédulo hacia él.
—Debe estar de broma, señor. Yo no voy a Salpicaduras. Como mucho les llevo a la Colina Vaudois, eso es todo. No merece la pena. Si me meto en Salpicaduras, me roban las ruedas del taxi sin detenerme siquiera.
—Bien, bien —respondió Isaac irritado—. Limítese a acercarnos tanto como se atreva.
Mientras el desvencijado vehículo rodaba sobre el empedrado de los Campos Salacus, Lin llamó la atención de Isaac.
¿Es peligroso de verdad?, señaló, nerviosa.
Isaac apartó la mirada y le contestó con señales. Era mucho más lento y menos fluido que ella, pero así podría ser más maleducado con el conductor.
Bueno… lo que es, es pobre. Roban lo que sea, pero no son especialmente violentos. Este gilipollas no es más que un cobarde. Lee demasiados periódicos… Se detuvo y torció el gesto, concentrándose.
—No conozco el signo —murmuró—. Sensacionalistas. Lee demasiados periódicos sensacionalistas.
Se reclinó y miró por la ventana el paisaje del Aullido, que pasaba inestable a su izquierda.
Lin no había estado nunca en Salpicaduras, y solo lo conocía por su notoriedad. Hacía cuarenta años, la línea Hundida fue extendida al suroeste del Vado de Manes, más allá de la Colina Vaudois, hasta alcanzar las afueras del Bosque Turbio, que lindaba con los límites meridionales de la ciudad. Los planificadores y ecónomos habían construido altos cascarones de bloques residenciales; no eran los monolitos del cercano Queche, pero aún así parecían impresionantes. Abrieron una estación de tren, Páramo, y empezaron a construir otra dentro del propio bosque, cuando apenas se había limpiado una franja alrededor de las vías. Había planes para otra estación más allá, de modo que los raíles se extendieron dentro de la floresta. Llegó incluso a haber absurdos y megalómanos proyectos para prolongar el tren cientos de kilómetros al sur o al oeste, para enlazar Nueva Crobuzon con Myrshock o el Mar de Telaraña.
Y entonces se acabó el dinero. Hubo una crisis financiera, alguna burbuja especulativa explotó, alguna red comercial se derrumbó bajo el peso de la competencia y una plétora de productos demasiado baratos que nadie quería comprar, y el proyecto murió cuando aún estaba en pañales. Los trenes habían seguido visitando la estación del Páramo, donde esperaban inútilmente unos minutos antes de regresar a la ciudad. El Bosque Turbio reclamó de inmediato las tierras al sur de la vacía arquitectura y asimiló la innominada estación desierta y los raíles oxidados. Durante un par de años, los trenes en la estación del Páramo esperaron vacíos y silenciosos. Y, entonces, comenzaron a aparecer algunos viajeros.
Los tegumentos vacíos de los grandiosos edificios comenzaron a llenarse. Los pobres rurales de Espiral de Grano y las colinas Mendicantes llegaron a la barriada desierta. Se extendió la noticia de que se trataba de un sector fantasma, más allá del alcance del Parlamento, donde los impuestos y las leyes eran tan raros como los sistemas de alcantarillado. Toscas estructuras de madera robada llenaban los suelos vacíos. En las afueras de las calles nonatas, las chabolas de hormigón y hierro corrugado aparecían como ampollas de un día a otro. Los habitantes se extendían como el moho. No había lámparas de gas para subyugar a la noche, ni doctores, ni empleos, pero, en diez años, la zona estaba cuajada de infraviviendas. Adquirió un nombre, Salpicaduras, que reflejaba la inconexa aleatoriedad de su urbanismo: todo aquel poblado hediondo parecía un montón de heces llovidas del cielo. El suburbio estaba más allá del alcance del municipio de Nueva Crobuzon, y disponía de una poco fiable infraestructura alternativa: una red de voluntarios que actuaban como carteros e ingenieros sanitarios, e incluso una especie de ley. Pero tales sistemas eran, como mucho, ineficaces e incompletos. Por lo general, ni la milicia ni nadie más acudía a Salpicaduras. Los únicos visitantes del exterior eran los trenes que, con regularidad, aparecían en la incongruentemente bien mantenida estación del Páramo, y las bandas de pistoleros enmascarados que aparecían a veces por la noche para aterrorizar y asesinar. Los niños de las calles de Salpicaduras eran especialmente vulnerables a la feroz barbarie de los escuadrones de la muerte.
Los moradores de la Perrera, e incluso los de Malado, consideraban que Salpicaduras era indigno de ellos. Simplemente no era parte de la ciudad, poco más que un extraño poblacho que se había adosado a Nueva Crobuzon sin pedir permiso. No había dinero ni industria, legal o ilegal. Los crímenes en aquel lugar no eran sino actos a pequeña escala de desesperación y supervivencia.
Pero había algo más, algo que había llevado a Isaac a visitar sus inhóspitas callejuelas. Durante los últimos treinta años, Salpicaduras había sino un gueto para los garuda de Nueva Crobuzon.
Lin contempló las gigantescas torres del Páramo del Queche. Podía ver figuras diminutas que cabalgaban las corrientes ascendentes creadas por las construcciones revolteando sobre ellas. El taxi pasaba bajo el tren elevado que surgía elegante de la torre de la milicia que acechaba junto a los bloques.
El vehículo se detuvo.
—Hala, señores, aquí se acaba el viaje —dijo el conductor.
Isaac y Lin desembarcaron. A un lado del taxi había una hilera de limpias casas blancas, cada una con un pequeño jardín delantero, casi todos ellos bien mantenidos. La calle estaba adornada con pobladas vainillas. Frente a las casas, al otro lado del taxi, había un estrecho parque alargado, una franja de vegetación de unos trescientos metros de anchura que se alejaba hacia abajo, siguiendo la calle. Aquella enjuta tira de hierba actuaba como tierra de nadie entre las educadas casas de la Colina Vaudois, habitadas por burócratas, doctores y abogados, y el caos desmoronado más allá de los árboles, a los pies de la colina: Salpicaduras.
—No me extraña que Salpicaduras no sea el lugar más popular, ¿eh? —suspiró Isaac—. Mira, les han estropeado el paisaje a estas gentes tan agradables… —lanzó una sonrisa perversa.
A lo lejos, Lin pudo ver que el límite de la colina quedaba dividido por la línea Hundida. Los trenes pasaban por un abismo horadado en el parque de la ladera occidental. El ladrillo rojo de la estación del Páramo se alzaba junto al lodazal que era Salpicaduras. En aquel rincón de la ciudad, las vías pasaban apenas sobre el nivel de las casas, pero no se necesitaba mucha grandeza arquitectónica para que la estación superara las improvisadas casas que la rodeaban. De todos los edificios en Salpicaduras, solo los cascarones de las torres eran más altos.
Lin sintió que Isaac le daba un codazo y le señalaba un grupo de bloques, cerca de las vías.
— ¿Ves eso? —Ella asintió—. Mira arriba.
Lin siguió los dedos. La mitad inferior del alto edificio parecía desierta. Sin embargo, a partir del sexto o séptimo piso, las ramas de madera sobresalían en ángulos extraños de las hendeduras. Las ventanas estaban cubiertas con papel marrón, al contrario que en las zonas vacías. Y en lo alto, en las azoteas planas, casi al mismo nivel que Lin e Isaac, se divisaban pequeñas figuras.
Lin siguió el gesto de Isaac hacia el aire y sintió una oleada de entusiasmo. En el cielo podían verse criaturas aladas.
—Son garuda —dijo Isaac.
Los dos bajaron la colina hacia la vía férrea, desplazándose un poco a la derecha para llegar a los nidos improvisados de los garuda.
—Casi todos los de la ciudad viven en esos cuatro edificios. Probablemente no haya doscientos en toda Nueva Crobuzon. Eso los convierte en… eh… en el cero coma cero tres por ciento de la población. —Sonrió—. He estudiado, ¿no crees?
«Pero no todos viven aquí. ¿Qué hay de Krakhleki?».
—Bueno, sí, hay garuda que se marchan. Una vez enseñé a uno, señorita. Probablemente haya un par en la Perrera, tres o cuatro en la Sombra, seis en Gran Aduja. En el Montículo de Jabber y en Siriac hay algunos, por lo que he oído. Y, una o dos veces cada generación, alguien como Krakhleki se abre paso. Nunca he leído sus trabajos, por cierto. ¿Es bueno? —Lin asintió—. Bueno, pues sí, tienes gente como él, y otros… ya sabes, cómo se llama ese cabrón… el de Tendencia Diversa… Shashjar. Lo tienen ahí para demostrar que TD es para todos los xenianos. —Isaac resopló—. Sobre todo para los ricos.
«Pero casi todos están aquí. Y, si estás aquí, debe de ser difícil salir…».
—Eso supongo. Por decirlo con suavidad…
Cruzaron un arroyo y frenaron el paso al acercarse a los límites de Salpicaduras. Lin cruzó los brazos y agitó su cuerpo superior.
«¿Qué hago yo aquí?», señaló irónica.
—Expandes mi mente —respondió Isaac bienhumorado—. Es importante descubrir cómo viven las demás razas en nuestra hermosa ciudad.
Le tiró del brazo hasta que, fingiendo protesta, Lin le dejó arrastrarla dentro del barrio.
Para entrar en Salpicaduras, Isaac y Lin tuvieron que cruzar puentes desvencijados, planchas tendidas entre la zanja de casi tres metros que separaba el lugar del parque Vaudois. Caminaban en fila, extendiendo en ocasiones los brazos para conservar el equilibrio.
Dos metros más abajo, la trinchera estaba llena con un ruidoso caldo grumoso de excremento, contaminantes y lluvia acida. La superficie quedaba rota por las burbujas de gas fétido y el cadáver hinchado de algunos animales. Aquí y allá surgían latas oxidadas y nódulos de tejido orgánico, como tumores o fetos abortados. El líquido ondulaba espeso, contenido por una tensión superficial tan oleosa y fuerte que no era posible romperla. Las piedras arrojadas desde el puente eran engullidas sin la menor salpicadura.
Aun con una mano tapando la boca y la nariz para combatir la peste, Isaac no pudo contenerse. A mitad de camino por la plancha, lanzó un ladrido de repulsión que se convirtió en arcadas. Consiguió no vomitar. Trastabillar en aquel puente, perder el equilibrio y caer, era una idea demasiado vil para considerarla.
El sabor desarticulado del aire hacía que Lin se sintiera casi tan enferma como Isaac. Para cuando llegaron al otro lado de las planchas de madera, el buen humor de los dos se había evaporado. Se dirigieron en silencio hacia el laberinto.
A Lin no le costó orientarse con edificios tan bajos, pues el cadáver de los bloques que buscaban se veía claramente sobre la estación. A veces marchaba delante de Isaac, a veces detrás. Se movían entre las zanjas de alcantarillado que corrían entre las casas, pero no les afectó. Ya estaban más allá del asco.
Los moradores de Salpicaduras salieron para mirarlos.
Eran hombres y mujeres de ceño adusto y cientos de niños, todos vestidos con grotescas combinaciones de prendas recicladas y tela de saco cosida. Pequeñas manos y dedos tocaban a Lin a su paso. Ella se las quitaba a manotazos mientras se situaba delante de Isaac. Las voces a su alrededor comenzaban a murmurar, antes de que comenzara el clamor por el dinero. Nadie hizo intento alguno por detenerlos.
Isaac y Lin recorrieron estoicos las calles retorcidas, manteniendo siempre a la vista las torres. A su estela iba una multitud. A medida que se acercaban, las sombras de los garuda surcando el aire se hicieron claras.
Un hombre obeso, casi tan grande como Isaac, se interpuso en su camino.
— Señor, bicho —gritó secamente, señalándolos con la cabeza. Su mirada era rápida. Isaac hizo un gesto a Lin para que se detuviera.
— ¿Qué quieres? —preguntó Isaac impaciente.
El hombre hablaba muy deprisa.
—Bueno, normalmente no hay visitantes en Salpicaduras, y decía si queréis algo de ayuda.
—No me jodas, tío —rugió Isaac—. No soy un visitante. La última vez que estuve aquí fui invitado de Peter el Salvaje —siguió ostentoso. Se detuvo para comprobar los siesos que había levantado aquella mención—. Ahora tengo algunos asuntillos con ellos —dijo señalando a los garuda. El gordo se retiró un tanto.
— ¿Vas hablar con los pajaritos? ¿De qué, señor?
— ¡Y a ti qué cono te importa! Pero me pregunto si podrías llevarme a su mansión…
El hombre levantó las manos, conciliador.
—Siento, tú, nos asunto mío. Yo te llevo las jaulas de los pajaritos, por una miaja.
—Oh, por el amor de Jabber. No te preocupes, me encargaré de ellos. Simplemente —gritó Isaac a la atenta muchedumbre— no vengas a joderme con robos y demás. Tengo lo suficiente para pagar a un guía decente, ni un estíver más, y supongo que Salvaje se cabreará de la hostia si algo le sucediera a su viejo colega en su territorio.
—Por favor, tío, nos insultas. Ni una palabra más, solo seguirme, ¿eh?
—Tú delante —respondió Isaac.
Mientras se movían entre hormigón rezumante y techumbres de hierro oxidado, Lin se volvió hacia Isaac.
En nombre de Jabber, ¿qué ha pasado? ¿Quién es Peter el Salvaje?
Isaac respondió con señas mientras caminaban.
Trolas. Una vez vine aquí con Lemuel en una… misión secreta, y conocí a Salvaje. Un jefazo local. ¡Ni siquiera estoy seguro de que siga vivo! No me recordaría.
Lin estaba exasperada. No podía creer que Isaac se hubiera tomado a aquella gente como una absurda rutina. Pero, sin duda, los estaban guiando hacia la torre de los garuda. Puede que lo que había contemplado fuera más un ritual que cualquier enfrentamiento de verdad. O puede que Isaac no hubiera asustado a nadie, y que lo ayudaran por lástima.
Las chabolas lamían la base de las torres como pequeñas olas. El guía los señalaba con entusiasmo y gesticulaba a los cuatro bloques, situados en un cuadrado. En el espacio en sombras entre ellos se había sembrado un jardín, con árboles retorcidos desesperados por alcanzar algo de luz. Raíces suculentas y resistentes sobresalían entre la maleza. Los garuda trazaban círculos bajo la capota de nubes.
— ¡Ahí están, señor! —dijo el hombre orgulloso. Isaac titubeó.
— ¿Cómo…? No quiero aparecer sin anunciarme… —dijo vacilando—. ¿Cómo… cómo puedo atraer su atención?
El guía levanto la mano e Isaac lo miró un instante, antes de buscar un shekel en el bolsillo. El hombre lo miró y se lo guardó en el bolsillo. Después se giró y se retiró un poco de las paredes del edificio. Se llevó los dedos a la boca y silbó.
— ¡Ey! —gritó—. ¡Pajarracos! ¡Un tipo que hablar!
La multitud que aún rodeaba a Isaac y a Lin se unió entusiasmada al grito. El estridente vozarrón anunciaba a los garuda que tenían visita. Un contingente de formas voladoras se congregó sobre los habitantes de Salpicaduras. Entonces, con un invisible ajuste de las alas, tres de ellos se precipitaron de forma espectacular hacia el suelo.
Se produjo un grito sofocado y un silbido apreciativo.
Los tres garuda caían como pesos muertos hacia la congregación, pero a seis metros del suelo giraron las alas extendidas y cortaron la caída. Batieron el aire con fuerza levantando grandes ráfagas de viento y polvo sobre las caras y los ojos de los humanos, mientras flotaban arriba y abajo, manteniéndose siempre lejos de su alcance.
— ¿Qué gritáis? —chilló el garuda de la izquierda.
—Es fascinante —susurró Isaac a Lin—. Su voz es la de un pájaro, pero mucho más fácil de entender que la de Yagharek… El ragamol debe de ser su lengua nativa. Es probable que nunca haya hablado otra cosa.
Lin e Isaac contemplaron a las magníficas criaturas. Los garuda estaban desnudos hasta la cadera y cubrían las piernas con pantalones pardos. Uno de ellos tenía plumas y piel negras; los otros dos eran de un ocre oscuro. Lin contempló aquellas enormes alas, que se extendían y batían con una envergadura de al menos seis metros y medio.
—Este señor… —comenzó el guía, pero Isaac lo interrumpió.
—Me alegro de verte —gritó—. Tengo una propuesta que haceros. ¿Podríamos hablar un momento?
Los tres garuda se miraron.
— ¿Qué quieres? —gritó el de las plumas negras.
—Bueno, mirad… —Isaac señaló a la multitud con un gesto—. No es así precisamente como había imaginado esta charla. ¿Podríamos ir a algún lugar más reservado?
— ¿Tú qué crees? —respondió el primero—. ¡Nos vemos arriba!
Los tres pares de alas batieron en concierto y los garuda desaparecieron en los cielos. Isaac gritó tras ellos.
— ¡Esperad! —Era demasiado tarde. Buscó a su guía—. Supongo que el ascensor no funcionará, ¿no?
—Ni lo pusieron, señor —sonrió malicioso el hombre—. Póngase ya en marcha.
—Por el dulce trasero de Jabber, Lin… sigue sin mí. Estoy muerto. Me voy a tumbar aquí y me voy a morir.
Isaac se tendió en el entresuelo entre las plantas seis y siete, boqueando, gimiendo y escupiendo. Lin se acercó a él exasperada, con las manos en las caderas.
Levántate, gordo hijo de puta, señaló. Sí, cansado. Y yo, Piensa en el oro. Piensa en la ciencia.
Gimiendo como si lo torturaran, Isaac se puso en pie vacilante. Lin lo acercó al borde de las escaleras de hormigón. Isaac tragó saliva, se apoyó en la pared y prosiguió el ascenso.
La escalera era gris y carecía de iluminación, salvo por la luz que se filtraba por las esquinas o las grietas. Solo ahora, cuando llegaron a la séptima planta, los escalones comenzaron a mostrar signos de haber sido usados alguna vez. Los restos empezaban a amontonarse a sus pies, y los escalones estaban cubiertos de un polvo fino. En cada planta había dos puertas, y a través de la madera astillada podían distinguirse los sonidos secos de las conversaciones garuda.
Isaac adoptó un paso lento y desdichado. Lin lo seguía, ignorando las advertencias de infartos inminentes. Tras largos y dolorosos minutos, alcanzaron la planta superior.
Sobre ellos estaba la puerta que daba al tejado. Isaac se apoyó en la jamba y se limpió la cara. Estaba empapado de sudor.
—Dame un minuto, cariño —musitó, consiguiendo incluso esbozar una sonrisa—. ¡Dioses! Por la ciencia, ¿no? Prepara la cámara… Muy bien. Ahí vamos.
Se incorporó y frenó la respiración, subiendo poco a poco el último tramo de escaleras. Abrió y salió a la luz lisa del tejado. Lin lo siguió, cámara en mano.
Los ojos de khepri no necesitaban tiempo para acostumbrarse a los cambios de luz. Lin salió a un áspero suelo de hormigón lleno de basura y trozos rotos de cemento. Isaac trataba desesperado de escudarse los ojos, parpadeando. Miró a su alrededor.
Un poco al noreste se alzaba la Colina Vaudois, una sinuosa cuña de tierra que se elevaba como si intentara bloquear la vista del centro de la ciudad. La Espiga, la estación de Perdido, el Parlamento, la cúpula del Invernadero: todos eran visibles, abriéndose paso sobre el horizonte elevado. Al otro lado de la colina, Lin divisó los kilómetros y kilómetros del Bosque Turbio desaparecer por un terreno irregular. Aquí y allá, pequeños oteros rocosos se liberaban del follaje. Al norte estaba el largo paisaje ininterrumpido de los suburbios de clase media de Serpolet y Hiél, la torre de la milicia en el Montículo de San Jabber, las vías elevadas de la línea Verso que atravesaban Ensenada y Campanario. Sabía que justo detrás de aquellos arcos cubiertos de hollín, a tres kilómetros, se encontraba el serpenteante curso del Alquitrán, que se llevaba los barcos y sus cargamentos a la ciudad desde las estepas del sur.
Isaac bajó las manos y sus pupilas se encogieron.
Revoloteando acrobáticos sobre sus cabezas había cientos de garuda. Comenzaron a descender, trazando limpias espirales hasta caer en picado, con las garras de las patas alineadas, sobre Lin e Isaac. Llovían del cielo como manzanas maduras.
Había al menos doscientos, estimó Lin, que se acercó un poco a Isaac, nerviosa. Los garuda medían una media de un metro ochenta y cinco, sin contar las magnificas protuberancias de sus alas dobladas. No había diferencia de altura o musculatura entre machos y hembras. Ellas se cubrían con gasas mientras ellos vestían taparrabos o pantalones cortados. Eso era todo.
Lin medía poco más de un metro cincuenta, por lo que no podía ver más allá del primer círculo de garuda que los rodeó a la distancia de un brazo, aunque sabía que no dejaban de caer desde el cielo; sentía su número creciendo a su alrededor. Isaac le palmeó el hombro con aire ausente.
Algunos seguían revoloteando y jugando en el aire. Cuando todos hubieron aterrizado, Isaac rompió el silencio.
—Muy bien —gritó—. Muchas gracias por invitarnos aquí arriba. Quiero haceros una proposición.
— ¿A quién? —preguntó una voz entre la multitud.
—Bueno, a todos vosotros —replicó—. El caso es que estoy realizando algunos trabajos sobre… sobre el vuelo. Y vosotros sois las únicas criaturas en Nueva Crobuzon que podéis volar y que tenéis un cerebro dentro de la cabeza. Los dracos no son conocidos por su capacidad intelectual —comentó jovial. No hubo reacción alguna ante el chiste. Se aclaró la garganta antes de seguir—. Pues… bien… eh… me preguntaba si alguno de vosotros estaría dispuesto a venir conmigo y trabajar un par de días, enseñarme el mecanismo del vuelo, dejarme tomar algunos heliotipos de vuestras alas… —Tomó la mano de Lin que sostenía la cámara y la mostró—. Obviamente, os pagaría por vuestro tiempo. Os estaría muy agradecido si me ayudarais.
— ¿Qué haces? —La voz procedía de uno de los garuda en la primera fila. Los otros lo miraron mientras hablaba. Este es el jefe, pensó Lin.
Isaac lo estudió con cuidado.
— ¿Que qué hago? ¿Te refieres a…?
—Me refiero a para qué necesitas dibujos. ¿Qué buscas?
—Es… eh… una investigación sobre la naturaleza del vuelo. Es que soy científico, y…
—Una mierda. ¿Cómo sabemos que no nos matarás?
Isaac lo miró sorprendido. Los garuda congregados asintieron y cacarearon en asentimiento.
— ¿Y por qué cono iba a querer mataros…?
—Váyase a la mierda, señor. Nadie aquí quiere ayudarle.
Se produjeron algunos murmullos incómodos. Estaba claro que algunos de los presentes ya estaban preparados para apuntarse, pero ninguno de ellos se enfrentó al portavoz, un alto garuda con una larga cicatriz que unía sus tetillas.
Lin observó a Isaac, que estaba boquiabierto. Trataba de darle la vuelta a la situación. Vio su mano dirigirse al bolsillo y retirarse. Si enseñaba dinero allí mismo, parecería un avivado o un listillo.
—Escuchad —titubeó—. Os seguro que no esperaba tener ningún problema con esto…
—No, bueno, veamos, eso puede ser cierto o no, caballero. Podría ser de la milicia. —Isaac soltó un bufido burlón, pero el garuda siguió con su tono irónico—. Puede que los escuadrones de la muerte hayan encontrado un modo de acabar con los pajarracos. «Solo para unas investigaciones…». Pues mira, a ninguno nos interesa.
—Escucha —dijo Isaac—. Comprendo que os preocupen mis motivaciones. No me conocéis de nada y…
—Ninguno de nosotros se va contigo. Punto.
—Por favor, os pagaré bien. Estoy dispuesto a pagar un shekel al día a cualquiera dispuesto a acompañarme a mi laboratorio.
El gran garuda dio un paso al frente y propinó varios golpes a Isaac en el pecho con el dedo.
— ¿Quieres que vayamos a tu laboratorio a que nos abras en canal, para que veas lo que nos pone en marcha? —los otros garuda se echaron atrás mientras rodeaba a Lin y a Isaac—. ¿Tú y tu bicho nos queréis cortar en pedacitos?
Isaac trataba de negar las acusaciones y cambiar el curso de la conversación. Se alejó un poco y miró a los demás congregados.
— ¿He de entender entonces que este caballero habla por todos vosotros, o hay alguien aquí dispuesto a ganarse un shekel diario?
Se produjeron algunos murmullos. Los garuda se miraban incómodos los unos a los otros. El portavoz que se enfrentaba a él extendió los brazos y los sacudió mientras hablaba. Estaba encendido.
— ¡Hablo por todos! —Se volvió y miró lentamente a sus congéneres—. ¿Algún disidente?
Se produjo una pausa, y un joven macho dio un paso al frente.
—Charlie… —Hablaba directamente al proclamado líder—. Un shekel es una pasta… ¿Y si vamos algunos para allá, para asegurarnos de que no nos la juegan?
El garuda llamado Charlie se acercó al otro macho y le golpeó en la cara con fuerza.
Se produjo un chillido de toda la congregación. Con un tumulto de alas y plumas, muchos de ellos abandonaron el tejado como una explosión. Algunos trazaron unos breves círculos antes de regresar para observar con precaución, pero muchos otros desaparecieron en las plantas superiores de las otras torres, o partieron hacia el cielo despejado.
Charlie estaba sobre su aturdida víctima, que había caído sobre una rodilla.
— ¿Quién es el que manda? —gritaba Charlie con un chirrido estridente—. ¿Quién es el que manda?
Lin tiró de la camisa a Isaac y trató de llevarlo hacia la puerta de la escalera. Isaac se resistía sin mucha convicción. Estaba claramente contrariado por el giro que habían tomado los acontecimientos, pero también fascinado por el enfrentamiento. Ella lo apartó con cuidado de la escena.
El garuda caído miró a su atacante.
—Tú eres el que manda —musitó.
—Yo soy el que manda. Y soy el que manda porque me preocupo por ti, ¿no es así? Me aseguro de que todo vaya bien, ¿no? ¿No es así? ¿Y qué te he dicho siempre? ¡Apártate de los reptantes! ¡Y apártate aún más de los antros! Ellos son los peores. ¡Te abrirán en canal, te cortarán las alas, te matarán! ¡No confíes en ellos! Y eso incluye al gordo ese y a su gorda cartera. —Por primera vez en su discurso, miró a Isaac y a Lin—. ¡Vosotros! —gritó, señalando a Isaac—. ¡Largaos echando hostias antes de que sepáis de primera mano lo que es volar… hacia abajo!
Lin vio a Isaac abriendo la boca para intentar una última explicación conciliatoria, pero lo empujó irritada y lo arrastró por la puerta.
Aprende a leer la maldita situación, Isaac. Hora de largarse, señaló furiosa mientras descendían.
— ¡Vale, Lin, por el culo de Jabber, ya lo cojo! —Estaba enfadado, sin contemplaciones por el ruido de su masa bajando por las escaleras. Estaba histérico por la irritación y la perplejidad.
—Es que no entiendo por qué cono son tan… antagónicos —siguió.
Lin se volvió hacia él exasperada. Le hizo detenerse bloqueándole el paso.
Porque son xenianos, y pobres, y porque están asustados, cretino, señaló lentamente. Un gordo hijo de puta llega enseñando dinero a Salpicaduras/ por el amor de Jabber, que no es precisamente el Paraíso, pero que es todo cuanto tienen, y comienza a intentar que se marchen por razones que no explica. Me parece que Charlie tiene toda la razón. En un lugar como este hace falta alguien que vigile por los suyos. Si yo fuera un garuda, le escucharía, fíjate lo que te digo.
Isaac comenzaba a calmarse, e incluso parecía algo avergonzado.
—Vale, Lin, ya te he entendido. Debería haber explorado antes el terreno, haber hablado con alguien que conociera la zona, o…
Sí, pero ya la has cagado. Ahora es demasiado tarde…
— Sí, genial, gracias por señalarlo —bufó—. ¡Mierda puta! La he cagado pero bien.
Lin no dijo nada.
No hablaron mucho mientras regresaban por Salpicaduras. Eran vigilados desde las gruesas ventanas y las puertas abiertas, en su camino por donde habían llegado.
Mientras rehacían sus pasos sobre el pozo hediondo de deposiciones y podredumbre, Lin echó un vistazo a las torres desvencijadas. Divisó la azotea en la que habían estado.
Estaban siendo seguidos por una pequeña bandada de jóvenes garuda, que trazaban círculos sobre ellos. Isaac se giró y su rostro se iluminó un instante, pero los garuda no se acercaron lo bastante como para hablar. Gesticulaban obscenos desde lo alto.
Lin e Isaac ascendieron la Colina Vaudois hacia la ciudad.
—Lin —dijo él tras varios minutos de silencio. Su voz era melancólica—. Antes dijiste que, de haber sido garuda, lo hubieras escuchado, ¿no? Pues no eres una garuda, sino una khepri. Cuando estuviste lista para abandonar Kinken, debió de haber mucha gente diciéndote que te quedaras con los tuyos, que no se podía confiar en los humanos, todas esas cosas. Y no los escuchaste, ¿no es así?
Lin lo sopesó durante largo tiempo, pero no replicó.
14
—Vamos, viejo cabrón, capullo, come algo, por el amor de Jabber.
El ciempiés yacía inerte sobre un costado. Su piel fláccida se agitaba en ocasiones y sacudía la cabeza, en busca de comida. Isaac se inclinó sobre él, le habló, lo pinchó con un palo. La criatura se sacudió incómoda antes de rendirse.
Isaac se enderezó y arrojó el palo a un lado.
—Has ganado —anunció al aire—. No podrás decir que no lo he intentado.
Se alejó de la pequeña caja, llena de distintos alimentos mohosos.
Las jaulas seguían apiladas sobre la pasarela elevada del almacén. La discordante sinfonía de chillidos, siseos y otros sonidos aviarios persistía, pero el número de criaturas había descendido. Muchas de las jaulas y nidos estaban abiertos y vacíos. Restaba menos de la mitad de los especímenes originales.
Isaac había perdido a varios de sus sujetos experimentales a manos de la enfermedad; otros a peleas, tanto entre distintas especies como entre congéneres; y algunos por sus propias investigaciones. Varios cuerpecitos rígidos seguían clavados en distintas posiciones en tableros repartidos por toda la pasarela. Las paredes estaban cuajadas de ilustraciones. Sus primeros bocetos sobre alas y vuelo se habían multiplicado de forma ingente.
Isaac se inclinó sobre su mesa y pasó los dedos sobre los diagramas que la cubrían por completo. En lo alto había dibujado un triángulo con una cruz dentro. Cerró los ojos para protegerse de la cacofonía.
— ¡Callaos todos de una puta vez! —gritó, aunque el coro animal prosiguió con el mismo ímpetu. Se sujetó la cabeza con las manos, frunciendo el ceño cada vez más.
Aún le escocía el desastroso viaje del día anterior a Salpicaduras. No podía evitar repasar una y otra vez los acontecimientos en su cabeza, pensando en lo que podía, en lo que debía haber hecho de otro modo. Había sido arrogante y estúpido, apareciendo allí como un intrépido aventurero, enseñando el dinero como si se tratara de un arma taumatúrgica. Lin tenía razón. No era de extrañar que hubiera conseguido enajenar a toda la población garuda de la ciudad. Se había acercado a ellos como si se tratara de una banda de pandilleros a los que se pudiera asombrar y comprar. Los había tratado como a los compinches de Lemuel Pigeon. Y no lo eran. Eran una comunidad paupérrima, asustada, que pugnaba por sobrevivir, y quizá por conservar un jirón de orgullo, en una ciudad hostil. Eran testigos de cómo sus vecinos eran exterminados por los vigilantes como si de un deporte se tratara. Moraban en una economía alternativa de caza y trueque, forrajeando en el Bosque Turbio y rateando.
Su política era brutal, pero totalmente comprensible.
Y ahora había reventado cualquier posible relación con ellos. Levantó la vista de los dibujos, heliotipos y diagramas que había realizado. Como ayer, pensó. El acercamiento directo no funciona. Estaba en la pista correcta desde el principio. Esto no va sobre aerodinámica, ese no es el camino… Los graznidos de sus cautivos invadieron sus pensamientos.
—¡Basta! —gritó de repente. Se incorporó y observó a los animales atrapados, como si les retara a proseguir con sus ruidos. Lo que, por supuesto, hicieron—. ¡Basta! —gritó de nuevo, acercándose a la primera jaula. La bandada de palomas en su interior comenzó a volar alocada de un lado a otro mientras Isaac las llevaba hacia las grandes ventanas. Dejó la caja encarada con el vidrio y fue a por otra, dentro de la cual una vivida serpiente libélula ondulaba como un crótalo. Esta la situó sobre la primera. Después tomó una jaula de gasa para mosquitos, y otra de abejas, y repitió la operación. Despertó a los ariscos murciélagos y aspis que dormitaban al sol y los llevó hacia la ventana que daba al Cancro.
Transportó la jauría restante a aquel montón. Los animales podían ver las Costillas, que se curvaban crueles sobre la ciudad oriental. Isaac apiló todas las cajas con seres vivos en una pirámide frente al cristal. Tenía el aspecto de un holocausto.
Al fin terminó su trabajo. Predadores y presas revoloteaban y se graznaban los unos junto a los otros, separados únicamente por madera y delgados barrotes.
Isaac se coló como pudo por el angosto espacio frente a las jaulas y abrió la gran ventana. Era de batiente horizontal y giraba sobre el dintel, de metro y medio de altura. Al abrirse al aire cálido, una imparable riada de sonidos urbanos llegó acompañada del calor nocturno.
— ¡Y ahora me lavo las manos de todos vosotros! —gritó Isaac, que comenzaba a disfrutar.
Miró a su alrededor y regresó a la mesa un instante, para volver con una larga vara que había empleado muchos años atrás para señalar en las pizarras. Lo usó ahora para tantear, levantando ganchos, descorriendo pestillos, abriendo huecos en alambres finos como la seda. Los frentes de las pequeñas prisiones comenzaban a ceder. Apresuradamente, abrió todas las portezuelas con las manos allá donde la vara no era lo bastante precisa.
Al principio, las criaturas encerradas se mostraron confusas. Para muchas, habían pasado semanas desde la última vez que volaran. Se habían alimentado mal y estaban aburridas y asustadas. No comprendían aquel repentino escaparate de libertad, el ocaso, el olor del aire ante ellas. Pero, tras aquellos largos momentos, el primero de los cautivos rompió sus cadenas.
Era un búho.
Se arrojó por la ventana abierta y voló hacia el este, donde el cielo era más oscuro, hacia las tierras boscosas de la Bahía de Hierro. Planeó entre las costillas, moviendo apenas las alas.
Aquella fuga fue una señal. Se produjo una tormenta de alas.
Azores, polillas, murciélagos, tábanos, aspis, periquitos, escarabajos, urracas, criaturas de los altos cielos, pequeños planeadores de superficie, seres de la noche, del día y del crepúsculo escaparon por la ventana de Isaac en una resplandeciente explosión de camuflaje y color. El sol se había ocultado al otro lado del almacén. La única luz que capturaba la nube de alas, pelaje y quitina era la de las farolas, y los jirones de sol reflejados en el sucio río.
Isaac bebió la gloria del espectáculo, exhaló como si se tratara de una obra de arte. Durante un instante miró alrededor en busca de una cámara, pero abandonó la idea y se limitó a contemplar.
Mil siluetas se derramaban por el aire desde su almacén. Volaron juntas, sin rumbo durante unos instantes, antes de sentir las corrientes de aire y alejarse. Algunas partieron con el viento. Otras viraron y combatieron las ráfagas trazando círculos hacia la ciudad. La paz de aquellos primeros instantes de confusión desapareció. Las aspis volaban entre los bancos de insectos desorientados cerrando sus diminutas mandíbulas leoninas sobre los pequeños, gruesos y crujientes cuerpos. Los halcones despedazaban palomas, chovas y canarios. Las serpientes libélula ascendían en las espirales térmicas tratando de capturar alguna presa.
Los estilos de vuelo de los animales liberados eran tan distintos como sus formas silueteadas. Una figura oscura aleteaba de forma caótica por el cielo, hundiéndose hacia una farola, incapaz de resistir la luz: una polilla. Otra se alzaba con majestuosa simplicidad y se perdía en la noche: algún pájaro de presa. Una abrió un instante las alas como una flor, antes de pegarlas a su cuerpo y perderse disparada en un borrón de aire descolorido: uno de los pequeños pólipos de viento.
Los cuerpos de los exhaustos y los moribundos se precipitaban desde el aire en un amasijo de carne. Isaac pensó en que el suelo terminaría encenagado con la sangre y el icor. El Cancro producía suaves chapoteos, reclamando a sus víctimas. Pero había algo más que vida y muerte. Durante unos pocos días, unas pocas semanas, musitó Isaac, el cielo de Nueva Crobuzon recuperaría el colorido.
Lanzó un beatífico suspiro. Miró a su alrededor y se acercó deprisa a las pocas cajas con capullos, huevos y larvas, llevándolas a la ventana, conservando solo al ciempiés grande, moribundo, multicolor.
Tomó puñados de huevos y los tiró a la calle, tras las formas en fuga. Después siguió con los ciempiés que se retorcían y sacudían mientras caían sobre el pavimento. Sacudió cajas que traqueteaban con las delicadas formas en pupa, vaciándolas por la ventana. Vertió un tanque de larvas acuáticas. Para aquellas crías era una cruel liberación, unos breves segundos de libertad y aire fresco.
Por fin, cuando la última criatura hubo desaparecido, Isaac cerró la ventana. Se giró y revisó el almacén. Oía un leve aleteo, y vio algunas figuras revoloteando alrededor de las lámparas. Un aspis, un puñado de polillas o mariposas, y una pareja de pequeños pájaros. Bueno, pensó, ya encontrarán el camino de salida, o no durarán mucho y podremos echarlos cuando mueran.
Tirados por el suelo frente a la ventana había algunos de los redrojos y los desahuciados, los débiles, que habían caído antes de poder volar. Algunos estaban muertos. La mayoría se arrastraba patética a uno u otro lado. Se dispuso a limpiarlos.
—Tienes la ventaja de que eres (a) bastante hermoso; y (b) bastante interesante, viejo cabrón —le dijo al inmenso gusano enfermo mientras trabajaba—. No, no, no me des las gracias. Solo considérame un philanthrope. Y, además, no entiendo por qué no comes. Eres mi proyecto —dijo, lanzando una carretada de débiles criaturas trémulas a la calle—. No creo que sobrevivas a esta noche, pero si serás cabrón que has conseguido mi misericordia y mi curiosidad, así que voy a hacer un último intento por salvarte.
Se produjo un estrépito escalofriante. La puerta del almacén había sido abierta de golpe.
— ¡Grimnebulin!
Era Yagharek. El garuda estaba allí de pie bajo la débil iluminación, con las piernas separadas y los brazos pegados a su túnica. La forma abultada de sus alas de madera se movía de forma poco realista a un lado y a otro. No estaban bien sujetas. Isaac se apoyó sobre la barandilla y frunció el ceño.
— ¿Yagharek?
— ¿Me has olvidado, Grimnebulin?
Yagharek chirriaba como un pájaro torturado. Sus palabras eran casi imposibles de comprender. Isaac le pidió gesticulando que se calmara.
— ¿De qué cono hablas…?
—Los pájaros, Grimnebulin. ¡He visto a los pájaros! Me dijiste, me mostraste… que estaban aquí por tu investigación. ¿Qué ha sucedido, Grimnebulin? ¿Vas a rendirte?
—Espera… ¿Cómo has podido verlos, por el ano de Jabber? ¿Dónde estabas?
— En tu tejado, Grimnebulin. — Yagharek bajó el tono de voz. Estaba más calmado e irradiaba una descomunal tristeza—. En tu tejado, donde cuelgo, noche tras noche, aguardando a que me ayudes. Te vi liberar a todas tus pequeñas cobayas. ¿Te has rendido, Grimnebulin?
Isaac le hizo un gesto para que subiera.
—Yag, hijo mío… Mierda, no sé por dónde empezar —dijo, mirando al techo—. ¿Y qué cono hacías tú en mi tejado? ¿Cuánto llevas ahí colgado? Joder, podías haber estado aquí, o algo… Esto es absurdo. Por no decir un poco espeluznante, pensar en ti ahí arriba mientras trabajo, o como, o cago, o lo que sea. Y —levantó la mano para cortar la réplica del garuda— no he abandonado tu proyecto.
Guardó silencio unos instantes, para que asimilara sus palabras. Esperó a que Yagharek se calmara, a que volviera a la calamitosa actitud que se había labrado.
—No he abandonado —repitió—. Lo que ha pasado es genial, en realidad. Creo que hemos entrado en una nueva fase. Adiós a lo antiguo. Esa línea de investigación ha sido… eh… cancelada.
Yagharek inclinó la cabeza. Sus hombros temblaron al inspirar profundamente.
—No comprendo.
—Mira, ven a ver esto de aquí. Te quiero enseñar algo.
Isaac llevó a Yagharek a su mesa, donde se detuvo un momento y chasqueó la lengua al ver al grueso ciempiés, tumbado en su caja sobre un costado. Se agitaba deleznable.
Yagharek no le dedicó una segunda mirada.
Isaac señaló los diversos montones de papel que sobresalían de los gastados libros de la estantería, o que descansaban sobre la mesa: dibujos, ecuaciones, notas y tratados. El garuda comenzó a escudriñarlos lentamente. Isaac lo guiaba.
—Mira… Mira estos malditos esquemas, por todas partes. Alas, en su mayor parte. El punto inicial de la investigación eran las alas. Parece lógico, ¿no? De modo que me he dedicado a comprender ese miembro en particular. Los garuda que viven en Nueva Crobuzon no nos son de utilidad, por cierto. Puse anuncios en la universidad, pero al parecer no ha entrado ninguno como estudiante este año. Por el bien de la ciencia, llegué incluso a intentar argumentar con un… un líder comunitario… y resultó en un pequeño desastre. Dejémoslo ahí. —Isaac hizo una pausa, recordando, antes de devolverse a la discusión—. Así que miremos a los pájaros. Pero claro, eso nos lleva a un problema totalmente distinto. Los bichos pequeños, los zumbones, los reyezuelos, todos esos son interesantes y útiles en términos de… ya sabes, de trasfondo amplio, de física del vuelo, de lo que quieras, pero básicamente buscamos a los grandes. Los cernícalos, los halcones, las águilas, si consigo alguna. Porque en esta fase aún pienso de forma análoga. Pero no quiero que pienses que soy estrecho de miras. No estoy estudiando a los efemerópteros, o lo que sea, solo por interés. Estoy tratando de averiguar si puedo aplicar este estudio. Quiero decir que presumo que no eres muy exigente, ¿no? Presumo que si te injerto un par de alas de murciélago o de moscarda, o incluso una glándula de vuelo de un pólipo, no te irás a cabrear. Puede que no sean bonitas, pero el objetivo es hacerte volar, ¿no?
Yagharek asintió. Escuchaba con feroz interés, revolviendo entre los papeles sobre la mesa. Se esforzaba por comprenderlo todo.
—Muy bien. Así que parece razonable, aun a pesar de todo, que en los que debemos fijarnos es en los pájaros grandes. Pero, por supuesto… —Isaac rebuscó entre los papeles, tomó varios dibujos de la pared y entregó los diagramas relevantes a Yagharek—. Por supuesto, al final resulta que no así. Es decir, puedes llegar bastante lejos con la aerodinámica de los pájaros, tiene muchas cosas útiles, pero en realidad su estudio despista. Y es porque la aerodinámica de vuestros cuerpos no tiene nada que ver. Tú no eres solo un águila con un flaco cuerpo humano adosado. Estoy seguro de que nunca pensaste que eras… No sé cómo serán vuestras matemáticas o vuestra física, pero en esta hoja de aquí… —Isaac la encontró y se la entregó— hay algunos diagramas y ecuaciones que te mostraran por qué el vuelo de los grandes pájaros no es la dirección en la que buscar. Todas las líneas de fuerzas están confundidas. No son lo bastante fuertes, cosas así. De modo que volví sobre las demás alas de la colección. ¿Qué pasaría si te injertáramos unas alas de libélula? Bueno, claro, primero tenemos el problema de conseguir unos insectos con alas lo bastante grandes. Y los únicos que encajan en la descripción no van a regalártelas. Y no sé tú, pero a mí no me apetece una mierda irme a las montañas o a cualquier otra parte a tender emboscadas a un escarabajo asesino. Nos iban a dar por culo. ¿Y qué hay de construirlas según nuestras propias necesidades? En ese caso, podemos conseguir tanto el tamaño como la forma. Podemos compensar tu forma… complicada. —Isaac sonrió antes de seguir—. El problema es que, siendo lo que es la ciencia de los materiales, podríamos conseguir hacerlas lo bastante exactas, lo bastante ligeras, lo bastante fuertes… pero he de confesar que lo dudo. Estoy trabajando en diseños que podrían funcionar, pero que podrían no hacerlo. No creo que las posibilidades sean buenas. Además, tienes que recordar que todo este proyecto depende de que todo un virtuoso te reconstruya. Me alegra poder decir que no conozco a ningún reconstructor, lo que es un problema. Otro es que suelen estar más interesados en la humillación, la potencia industrial y la estética que en algo tan intrincado como el vuelo. Hay un huevo de terminaciones nerviosas, otro de músculos, huesos arrancados y demás flotando por tu espalda, y tienen que reformar cada uno exactamente si quieres tener la menor posibilidad de volar de nuevo.
Isaac había conducido a Yagharek hasta una silla. Él acercó una banqueta y se sentó enfrente. El garuda estaba en completo silencio. Observaba con una intensa concentración a Isaac, y después a los diagramas que sostenía. Así era como leía, comprendió Isaac, con aquella intensidad y concentración. No era como un paciente esperando a que el doctor fuera al grano. Estaba asimilando cada una de las palabras.
—Debería decir que no he terminado del todo con esto. Conozco a alguien capacitado en la clase de biotaumaturgia que necesitas para conseguir que te injerten unas alas funcionales. De modo que voy a hablar con él para comentar las probabilidades de éxito. —Isaac torció el gesto y negó con la cabeza—. Y tengo que decirte, Yag, viejo, que si conocieras a ese tipo comprenderías el valor de mi gesto. No repararé en gastos para conseguir que… —hizo una larga pausa—. De modo que cabe la posibilidad de que este tipo diga: «Sí, alas, no pasa nada, tráemelo por aquí y se las ponemos el Día del polvo por la tarde». Es posible, pero me has contratado por mi capacidad científica, y te doy mi opinión profesional cuando te digo que no va a ser así. Creo que necesitamos pensamiento lateral. Mis primeras aproximaciones por esta ruta estaban encaminadas a observar a las distintas cosas que vuelan sin alas, pero prefiero ahorrarte los detalles de los esquemas. La mayoría de los planes están… aquí, si te interesan. Un mini dirigible subcutáneo autoinflable; un transplante de glándulas de un pólipo mutante; integrarte con un gólem volador; incluso algo tan prosaico como enseñarte taumaturgia física básica —Isaac indicó las notas de cada uno de los planes a medida que los mencionaba—. Todo imposible. La taumaturgia es poco fiable y agotadora. Cualquiera puede aprender algunos hechizos básicos si se aplica, pero la contrageotropía constante a voluntad necesita mucha más energía y habilidad de la que la mayoría de la gente posee. ¿Tenéis sortilegios poderosos en el Cymek?
Yagharek negó lentamente con la cabeza.
—Algunos susurros para llamar a la presa a nuestras garras; algunos símbolos y pases para ayudar a que los huesos se suelden y la sangre coagule. Eso es todo.
—Sí, no me sorprende. Así que mejor no confiar en eso. Y créeme cuando te digo que mis otros planes, los extraños, no eran viables. Así que he pasado todo el tiempo trabajando en cosas así sin llegar a ningún sitio. Y comprendí que, cuando me detengo un minuto o dos y me pongo a pensar, lo mismo viene una y otra vez a mi mente: acuartesanía.
Yagharek frunció el ceño enarcando sus cejas, ya marcadas, hasta convertirlas en un desfiladero de aspecto casi geológico. Sacudió la cabeza, confuso.
—Acuartesanía —repitió Isaac—. ¿Sabes lo que es?
—He leído algo al respecto. La habilidad de los vodyanoi…
—Estupendo, hijo. Puedes ver a los estibadores usarla en ocasiones, en Arboleda o en el Meandro de las Nieblas. Si se reúnen los bastantes, pueden dar forma a buena parte del río. Excavan en el agua hasta los cargamentos que caen al fondo, de modo que las grúas pueden recogerlos. Acojonante. En las comunidades rurales, la emplean para cavar zanjas de aire en los ríos, para conducir a los peces a ellas. Simplemente salen de la zona vertical del agua y caen al suelo. Brillante. —Isaac apretó los labios en señal de aprecio—. En cualquier caso, hoy en día solo se usa para gilipolleces, como pequeñas esculturas. No existen competiciones, ni nada así. El asunto, Yag, es que lo que ahí tienes es agua que no se comporta como debería, ¿no? Y eso es lo que tú quieres. Quieres que cosas pesadas, eso de ahí, ese cuerpo —dijo, dando unos suaves golpecitos en el pecho al garuda—, vuele. ¿Me sigues? Volvamos nuestra atención hacia el conundrum ontológico de persuadir a la materia para que rompa los hábitos de eones. Queremos que los elementos se comporten de forma extraña. No es un problema de ornitología avanzada. Es filosofía. ¡Y eso, Yag, es en lo que llevo trabajando toda la vida! Casi lo he convertido en una especie de afición. Pero, esta mañana, revisé algunas de las primeras notas que había tomado sobre tu caso, y lo enlacé todo con mis viejas ideas, y vi que ese era el camino a tomar. Y llevo todo el día peleándome con ello. —Isaac agitó un trozo de papel frente a Yagharek, aquel con un triángulo que contenía una cruz.
Tomó un lápiz y escribió unas palabras en los tres vértices del triángulo, para después volver el papel hacia el garuda. El vértice superior rezaba «Ocultista/taumatúrgico»; el inferior izquierdo, «Material»; el inferior derecho, «Social/sapiente».
—Bueno, Yag, viejo, no te enfrasques demasiado con este diagrama, que no pretende ser más que un foco para ayudar en la concentración. Lo que aquí tienes es una representación de los tres puntos entre los que se encuentra toda erudición, todo conocimiento. Aquí tenemos lo material. Se trata de los conocimientos físicos, átomos y demás. Todo, desde las partículas femtoscópicas fundamentales, como los elictrones, hasta los gigantescos volcanes. Rocas, elictromagnetismo, reacción química… cosas así. A él se opone lo social. A las criaturas inteligentes, de las que no hay precisamente escasez en Bas-Lag, no puedes estudiarlas del mismo modo que a las piedras. Reflejándose en el mundo y en su propio reflejo, los humanos, los garuda, los cactos y cualquier otra especie crean un orden diferente de organización, ¿no? Así que hay que estudiarlos en sus propios términos. Pero, al mismo tiempo, también están evidentemente relacionados con la materia física que lo compone todo. Para eso está aquí esta hermosa línea, conectándolos. Arriba está el ocultismo. Ahora empieza lo interesante. Ocultismo, lo oculto, que incluye las varias fuerzas y dinámicas que no tienen que ver con la interacción de elementos físicos, y que no son meros pensamientos o pensadores. Espíritus, demonios, dioses, si quieres llamarlos así, taumaturgia… ya me entiendes. Y todo eso se encuentra ahí arriba, pero está relacionado con los otros dos elementos. Primero, las técnicas taumatúrgicas, la invocación, el chamanismo y demás afectan, y son afectadas, por las relaciones sociales que las rodean. Y después tenemos el aspecto físico: los hechizos y encantamientos son, en su mayor parte, la manipulación de partículas teóricas, las «partículas encantadas», llamadas taumaturgones. En este sentido, algunos científicos —se señaló el pecho con el pulgar— creen que, en esencia, son como los protones y todas las demás partículas físicas. Y aquí—añadió con timidez, bajando la voz— es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Si piensas en cualquier área de estudio o saber, se encuentra en alguna zona de este triángulo, pero no por completo en una esquina. Toma la Sociología, la Psicología o la Xentropología. Bastante sencillo, ¿no? Se encuentran aquí abajo, en la esquina «Social», ¿no? Pues no del todo. Sin duda, ahí está su nudo más cercano, pero no puedes estudiar las sociedades sin pensar en sus recursos físicos, ¿no es así? Así que, de momento, el aspecto físico entra en liza. De modo que movemos un poco la sociología por el eje inferior —deslizó el dedo medio centímetro a la izquierda—. Pero luego, ¿cómo puedes entender, digamos, la cultura cacta sin comprender su foco solar, o la de las khepri sin sus deidades, o la de los vodyanoi sin comprender la canalización chamánica? No es posible — concluyó triunfante—. De modo que tenemos que mover las cosas un poco hacia el ocultismo. —Su dedo se desplazó en consonancia—. Así, que, más o menos, ahí es donde tenemos la Sociología y la Psicología. En la esquina inferior derecha, pero un poco arriba y un poco a la izquierda. ¿Y la Física? ¿Y la Biología? Deberían encontrarse justo sobre las ciencias materiales, ¿no? Pero, si dices que la biología tiene un efecto en la sociedad, lo contrario también es cierto, de modo que la biología está, en realidad, desplazada un poco a la derecha del vértice «Material». ¿Y qué hay de los pólipos volantes? ¿Y de la alimentación de los árboles de almas? Todo eso es ocultismo, de modo que nos movemos otra vez, ahora hacia arriba. La Física incluye la eficacia de ciertas sustancias en los hechizos taumatúrgicos. ¿Me sigues? Aun la materia más «pura» se encuentra siempre en algún punto intermedio. Y después tenemos todas aquellas disciplinas que se definen precisamente por su naturaleza bastarda. ¿Sociobiología? A mitad del lado inferior y un poco hacia arriba. ¿Hipnotología? A mitad de camino por el lado derecho. Sociopsicológico y ocultista, pero con un poco de química cerebral, de modo que se desplaza un poco hacia…
El diagrama de Isaac se encontraba ahora cubierto de pequeñas cruces, allá donde localizaba las distintas disciplinas. Miró a Yagharek y trazó una última y limpia cruza en el mismo centro del triángulo.
— ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es este punto intermedio? Hay quien piensa que aquí se encuentran las matemáticas. Bueno. Pero, aunque estas sean el estudio que mejor te ayuda a pensar hacia el centro, ¿cuáles son las fuerzas que investigas? Las Matemáticas son totalmente abstractas en cierto nivel, con raíces cuadradas de menos uno, y cosas así; pero el mundo es rigurosamente matemático. De modo que este es un modo de mirar un mundo que unifica las tres fuerzas: mentales, sociales y físicas. Si las materias están localizadas en un triángulo, con tres vértices y un centro, así lo están las durezas y dinámicas que estudian. En otras palabras, si piensas que este modo de mirar las cosas es interesante o útil, entonces básicamente hay una clase de campo, una clase de fuerza, estudiada aquí en sus varios aspectos. Por eso a esto se le llama «teoría unificada de campos».
Isaac sonrió, exhausto. Por el esputo divino, comprendió de repente, estoy haciendo un buen trabajo… Diez años de investigación han mejorado mi capacidad de enseñanza. Yagharek lo contemplaba con cuidado.
—C…comprendo —dijo al fin el garuda.
— Me alegro. Y hay más, hijo, así que átate los machos. La TUC no está del todo aceptada como teoría, ¿sabes? Probablemente se deba a la situación de la Hipótesis de Tierra Fracturada, si es que te dice algo. —Yagharek asintió—. Muy bien, entonces sabes a qué me refiero. Es igual de respetable, aunque un poco disparatado. Sin embargo, para despojarme de los últimos vestigios de credibilidad que puedan quedarme, yo me suscribo a una visión minoritaria dentro de los teóricos de la TUC. Y se trata de la naturaleza de las fuerzas investigadas. Intentaré exponerlo de forma sencilla. —Isaac cerró los ojos unos instantes mientras ordenaba sus pensamientos—. Muy bien. La pregunta es si es patológico que un huevo caiga si se lo suelta. —Se detuvo un largo rato para concentrarse en la imagen—. Fíjate, si piensas que la materia, y por tanto las fuerzas unificadas investigadas, son en esencia estáticas, entonces el caer, el volar, el rodar, el envejecer, el moverse, son básicamente desviaciones de un estado esencial. En caso contrario, piensas que el movimiento es parte del tejido de la ontología, y la cuestión es cómo teorizar este dilema de la forma más conveniente. Ya puedes imaginarte dónde están mis simpatías. Los estaticistas me acusarían de malinterpretarlos, pero que les den por culo. Así que soy un TCUM, un Teórico de Campos Unificados Móviles, y no un TCUE, un Teórico de Campos Unificados Estáticos. Pero claro, ser TCUM crea tantos problemas como los que resuelve: si se mueve, ¿cómo lo hace? ¿Movimiento continuo? ¿Inversión puntuada? Cuando coges un trozo de madera y lo sostienes a tres metros del suelo, tiene más energía que cuando está en el suelo. A eso lo llamamos energía potencial, ¿no? Eso no crea controversia entre ningún científico. La energía potencial es aquella que da a la madera la capacidad de hacerte daño, o mellar el suelo, una capacidad que no tendría de estar en el suelo. Tiene esa energía aunque esté inmóvil, como estaba antes, pero pudiendo caer. Si lo hace, la energía potencial se convierte en cinética, y te rompes el dedo de un pie, o lo que sea. Fíjate: la energía potencial está por todas partes, colocando las cosas en una situación vacilante en la que están a punto de cambiar de estado. Del mismo modo, cuando metes suficiente presión a un grupo de personas, de repente estallan. Pasarán en un instante de los gruñidos y la conformidad a la violencia y la creatividad. La transición de un estado a otro se realiza tomando algo, como un grupo social, un trozo de madera o un hechizo, y llevándolo a un lugar en el que su interacción con otras fuerzas haga que su propia energía se enfrente al estado actual. Estoy hablando de llevar las cosas hasta el punto de la crisis.
Isaac se recostó unos instantes. Para su sorpresa, estaba disfrutando. El proceso de explicar su acercamiento teórico consolidaba sus ideas, haciéndole formular su teoría con un rigor tentativo.
Yagharek era un alumno modelo. Su atención era total, sus ojos afilados como estiletes.
Isaac inspiró profundamente y prosiguió.
—Todo este asunto es una verdadera putada, amigo Yag. Llevo comiéndome la cabeza con la teoría de la crisis durante años. Resumiendo: yo digo que está en la naturaleza de las cosas entrar en crisis, como parte de lo que son. Las cosas se vuelven solas del revés por el mero hecho de serlas, ¿comprendes? La fuerza que mueve adelante la teoría unificada es la energía de crisis. Algo parecido a la energía potencial, que no es más que un aspecto de la energía de crisis, una diminuta manifestación parcial. Y, si pudieras acceder a las reservas de energía de crisis en una situación dada, estaríamos hablando de un poder enorme. Algunas situaciones son más dadas a la crisis y otras menos, sí, pero el núcleo de esta teoría es que las cosas están en crisis como parte inherente de su ser. Hay toneladas de puñeteras energías críticas circulando por todas partes todo el tiempo, pero aún no hemos aprendido a acceder a ella de forma eficiente.
Lo que hace es descargarse de forma imprevisible e incontrolable de vez en cuando. Menudo desperdicio. —Isaac negaba con la cabeza mientras hablaba—. Creo que los vodyanoi pueden acceder a esta energía de crisis, aunque sea de un modo ínfimo. Es paradójico. Manipulas la energía de crisis existente en el agua para mantener la forma a la que se enfrenta, de modo que creas una crisis mayor… Pero la energía no tiene donde ir, de modo que la crisis se resuelve rompiéndose y regresando a la forma original. Pero, ¿y si los vodyanoi usaran agua que ya hubieran… eh… manipulado, y la emplearan como componente de un experimento que empleara esa energía de crisis incrementada?… Lo siento, estoy divagando. El asunto es que estoy tratando de lograr un modo de acceder a tu energía de crisis y canalizarla para el vuelo. Mira, si tengo razón, es la única fuerza que siempre va a estar… bañándote. Y cuanto más vueles, cuanto más estés en crisis, más serás capaz de volar… al menos en teoría, claro. Pero, para ser sinceros, Yag, esto es mucho más grande. Si realmente consigo liberar la energía de crisis de tu interior, entonces tu caso se convertirá, para ser sinceros, en una preocupación nimia. Aquí estamos hablando de fuerzas y energías que podrían cambiarlo todo por completo.
Aquella idea increíble permaneció en el ambiente. El sucio almacén pareció demasiado pequeño y triste para aquella conversación. Isaac contempló por la ventana la mugrienta noche de Nueva Crobuzon. La Luna y sus hijas danzaban sedadas sobre ella. Las hijas, menores que la madre pero más grandes que las estrellas, brillaban ásperas y frías. Isaac pensó en la crisis.
Fue Yagharek quien, al final, rompió el silencio.
—Y si tienes razón… ¿volaré?
Isaac prorrumpió en carcajadas ante la pregunta.
— Sí, sí, Yag, viejo amigo; si tengo razón, volverás a volar.
15
Isaac no pudo persuadir a Yagharek para que se quedara en el almacén. El garuda se negaba a explicar sus objeciones. Simplemente desapareció en la noche, un despojo proscrito pese a su orgullo, para dormir en alguna zanja, alguna chimenea, alguna ruina. Ni siquiera aceptó su comida. Isaac se quedó en la puerta de la nave, viéndolo alejarse. La capa oscura del garuda se ceñía al armazón de madera, a las alas falsas.
Isaac cerró la puerta, regresó a su pasarela y observó las luces deslizarse por el Cancro. Reposó la cabeza sobre los puños y escuchó el tic tac del reloj. Los sonidos salvajes de la Nueva Crobuzon nocturna se abrían paso, embaucando a los muros. Oyó la música melancólica de las máquinas, los barcos y las fábricas.
En la planta baja, el constructo de David y Lublamai parecía cloquear suavemente al ritmo del reloj.
Recogió sus esquemas de la pared. Algunos que creía buenos los guardó en su grueso portafolio. Muchos los valoró con ojo crítico y los tiró. Se tumbó sobre su prominente barriga, rebuscó debajo de la cama y sacó un polvoriento abaco y una regla de cálculo.
Lo que necesito, pensó, es ir a la universidad y liberar una de sus máquinas diferenciales. No sería fácil. La seguridad de aquellos artefactos era neurótica. Isaac comprendió de repente que tendría la ocasión de revisar los sistemas de guardia por sí mismo; al día siguiente iba a la universidad para hablar con su detestado empleador, Vermishank.
No es que Vermishank le diera mucho trabajo últimamente. Habían pasado meses desde que recibiera una carta con aquella letra apretada, en la que le decía que se requerían sus servicios en alguna abstrusa teoría, o quizá en un derrotero sin sentido. Isaac no podía negarse a aquellas «peticiones». Hacerlo sería poner en peligro sus privilegios de acceso a los recursos de la universidad, y por tanto a una rica veta de equipo que saqueaba más o menos a voluntad. Vermishank no hacía nada por restringir los privilegios de Isaac, a pesar de su cada vez más tenue relación profesional, y a pesar de que, probablemente, notara la relación entre la desaparición del material y su programa de investigación. Isaac no entendía el motivo. Probablemente lo haga para mantener su poder sobre mí, pensó.
Comprendió que sería la primera vez en su vida que buscara a Vermishank, pero tenía que verlo. Aunque se sentía comprometido con su nueva aproximación, su teoría de la crisis, no podía volver la espalda a tecnologías más o menos mundanas, como la reconstrucción, sin antes consultar la opinión de uno de los principales biotaumaturgos de la ciudad respecto al asunto de Yagharek. Obrar de otro modo no sería profesional.
Se hizo un rollito de jamón y una taza de chocolate frío, y se aceró al pensar en Vermishank. Le disgustaba por una enorme variedad de razones. Una de ellas era política. Después de todo, la biotaumaturgia era un modo educado de describir una experiencia, uno de cuyos usos era arrancar y recrear la carne para unirla de modos antinaturales, manipularla dentro de unos límites dictados solo por la imaginación. Por supuesto, las mismas técnicas podían sanar y reparar, pero esa no era su aplicación habitual. Nadie tenía pruebas, por supuesto, pero a Isaac no le sorprendería nada que algunas de las investigaciones de Vermishank se hubieran desarrollado en las fábricas de castigo. Tenía la habilidad necesaria para ser un extraordinario escultor de la carne.
Se produjo un golpe en la puerta y alzó la mirada sorprendido. Casi eran las once de la noche. Dejó su cena y se apresuró escaleras abajo. Abrió la puerta y se encontró frente a un Lucky Gazid de aspecto vicioso.
¿Qué coño es esto?, pensó.
—Isaac, mi hermano, mi… engreído, desmañado… mi amor —gritó Gazid en cuanto lo vio, mientras pensaba en más adjetivos. Isaac lo arrastró dentro cuando llegaron luces por la carretera.
—Lucky, completo gilipollas, ¿qué quieres?
Gazid caminaba de un lado a otro demasiado rápido. Tenía los ojos muy abiertos, prácticamente dando vueltas por toda su cabeza. Pareció ofendido por el tono de Isaac.
—Calma, tío, tranquilidad, no hace falta ser maleducado, ¿eh? Estoy buscando a Lin. ¿Está aquí? —dijo entre risas repentinas.
Ah, pensó Isaac con cuidado. Aquello era peliagudo. Lucky era de los Campos Salacus, y conocía el secreto a voces sobre Isaac y Lin. Pero aquello no eran los Campos.
—No, Lucky, no está. Y aunque fuera así, por cualquier motivo, no tienes ningún derecho a venir a dar golpes en medio de la noche. ¿Para qué la quieres?
—No está en casa. —Gazid se giró y subió por las escaleras, hablando a Isaac sin volver la cabeza—. Pasaba por aquí, pero supongo que está dándole al arte, ¿eh? Me debe dinero, me debe una comisión por conseguirle ese pedazo de trabajo y arreglarle la vida. Supongo que allí es donde anda ahora, ¿no? Necesito pillar…
Isaac sacudió la cabeza con exasperación y saltó detrás de Gazid.
— ¿De qué cono hablas? ¿Qué trabajo? En estos momentos está haciendo algo propio.
— Sí, claro, tío, lo que tú digas —aceptó Gazid con un peculiar fervor ausente—. Pero me debe pasta. Estoy desesperado, Isaac… Préstame un noble…
Isaac comenzaba a enfadarse. Cogió a Gazid por sus escuálidos brazos de drogadicto para detenerlo, lo que consiguió a pesar de la patética resistencia.
—Escucha, Lucky, pequeño gilipollas. ¿Cómo vas a estar desesperado, si estás tan puesto que apenas te tienes de pie? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa, drogata de mierda…?
— ¡Ey! —gritó Gazid de repente. Sonrió irónico a Isaac, cortando su perorata—. No estará Lin, pero yo sigo queriendo algo. Y quiero que me ayudes, o no sé lo que podría terminar diciendo. Si Lin no me ayuda lo harás tú, su caballero de brillante armadura, su amante insecto, su pajarito…
Isaac armó un puño grueso y lo descargó sobre el rostro de Lucky Gazid, enviando al hombrecillo algunos metros por el aire.
Gazid chilló de asombro y terror, arrastrándose por el suelo de madera hacia las escaleras. Un reguero de sangre surgía de su nariz. Isaac se limpió la sangre de los nudillos y se acercó a él. Estaba frío por la rabia.
¿Crees que voy a dejarte hablar así? ¿Crees que puedes chantajearme, mierdecilla?, pensó.
—Lucky, más te vale largarte echando hostias si no quieres que te arranque la cabeza.
Gazid se puso como pudo en pie y rompió a gritar.
— ¡Estás como una puta cabra, Isaac! Creía que éramos amigos…
El moco, las lágrimas y la sangre se mezclaban en el suelo.
— Sí, pues mira, creíste mal, ¿no, viejo? No eres más que un puto desgraciado, un… —Isaac se detuvo y observó atónito.
Gazid estaba inclinado contra las jaulas vacías sobre las que descansaba la caja del ciempiés. Isaac podía ver al grueso gusano agitándose, excitado, retorciéndose desesperado contra la cárcel de alambre, temblando con repentinas reservas de energía hacia Gazid.
Lucky aguardaba, aterrorizado, a que Isaac terminara.
— ¿Qué? —aulló—. ¿Qué vas a hacer?
—Cállate —siseó Isaac.
El ciempiés era más delgado de lo que había sido al llegar, y sus extraordinarios colores de pavo real se habían apagado; pero sin duda estaba vivo. Se agitaba por la pequeña jaula, tanteando el aire como el dedo de un ciego, dirigiéndose hacia Gazid.
—No te muevas —siseó Isaac, acercándose. El aterrado Gazid obedeció y siguió su mirada, abriendo los ojos al ver al enorme gusano moviéndose en la jaula, tratando de encontrar el modo de llegar hasta él. Apartó la mano de la caja con un grito y comenzó a alejarse. Al instante, el ciempiés cambió de dirección, intentando seguirlo.
—Es fascinante —dijo Isaac. Mientras observaba, Gazid se incorporó y se cogió la cabeza, sacudiéndola de repente con violencia, como si estuviera llena de insectos.
— ¿Q… qué le pasa a mi cabeza? —tartamudeó.
Al acercarse más, Isaac también pudo sentirlo. Retazos de sensaciones alienígenas se deslizaban como veloces anguilas a través de su cerebelo. Pestañeó y tosió un poco, hipnotizado durante unos breves y repentinos instantes por sensaciones y emociones que no eran las de su garganta bloqueada. Sacudió la cabeza y cerró con fuerza los ojos.
—Gazid —saltó—, anda lentamente a su alrededor.
Lucky Gazid obedeció, y el ciempiés se volcó en su ansioso intento por enderezarse, por seguirlo, por rastrearlo.
— ¿Por qué me quiere esa cosa? —gimió Gazid.
—No tengo ni idea —replicó Isaac con aspereza—. Está ansioso. Parece que quiere algo que tienes, viejo. Vacía lentamente los bolsillos. No te preocupes, no te voy a quitar nada.
Gazid comenzó a sacar trozos de papel y pañuelos de los pliegues de su chaqueta y sus pantalones sucios. Titubeó antes de buscar y sacar dos gruesos paquetes de sus bolsillos interiores.
El gusano se volvió loco. Los desorientadores fragmentos de sentimientos sinestéticos volvieron a abrumarlos a los dos.
— ¿Qué cono es eso? —preguntó Isaac con los dientes apretados.
—Este es de shazbah —dijo Gazid dubitativo, agitando el primer paquete frente a la jaula. El gusano no reaccionó—. Este otro es mierda onírica. —Sostuvo el segundo envoltorio sobre la cabeza del ciempiés, que trató de sostenerse sobre su zona trasera con tal de alcanzarlo. Sus lamentos piadosos apenas audibles, eran claros.
— ¡Ahí está! —dijo Isaac—. ¡Eso es! ¡Ese bicho quiere mierda onírica! —Isaac alargó la mano hacia Gazid y chasqueó los dedos—. Dámelo.
Gazid titubeó antes de entregarle el paquete.
—Hay mucho, tío… hay un huevo de pasta… —protestó—. No puedes quedártelo, tío.
Isaac le arrebató el paquete, que pesaba algo más de un kilo. Lo abrió, provocando nuevos lamentos emocionales que perforaron sus cabezas. Isaac se encogió ante aquella súplica insistente e inhumana.
La mierda onírica era una masa de bolitas marrones y pegajosas que olían como el azúcar quemado.
— ¿Qué es esto? —preguntó Isaac—. He oído hablar de ello, pero no tengo ni idea.
—Es nuevo, Isaac. Y caro. Lleva fuera un año, o así. Es… potente.
— ¿Qué hace?
—No sabría describirlo. ¿Quieres comprar un poco?
— ¡No! —replicó secamente Isaac, antes de dudar—. Bueno… no para mí, por lo menos. ¿Cuánto me costaría este paquete?
Gazid titubeó, sin duda preguntándose hasta qué punto podía exagerar.
—Eh… unas treinta guineas.
—Vete a la mierda, Lucky… Eres malísimo, tío. Te lo compro por… por diez.
—Hecho —respondió Gazid al instante.
Mierda, pensó Isaac. Me ha timado. Estaba a punto de protestar, pero de repente se lo pensó mejor. Miró con cuidado a Gazid, que comenzaba otra vez a pavonearse, aunque su cara siguiera cubierta de mocos y sangre.
—Hecho, pues. Tenemos un trato. Escucha, Lucky —dijo Isaac con tono neutro—. Puede que quiera más porquería de esta, ¿entiendes? Y, si nos llevamos bien, no hay motivo alguno para que no te tenga como mi… suministrador en exclusiva. ¿Sabes a qué me refiero? Pero si surgiera cualquier asunto que sembrara la discordia en nuestra relación, desconfianza y cosas así, tendría que buscarme a otro. ¿Captas?
—Isaac, colega, no digas más… Compañeros, eso es lo que somos.
—Por supuesto —respondió Isaac solemne. No era tan estúpido como para confiar en Lucky Gazid, pero al menos de ese modo podría tenerlo endulzado. No era probable que Gazid mordiera la mano que lo alimentaba, al menos de momento.
Esto no puede durar, pensó Isaac, pero de momento funcionará.
Sacó uno de los grumos húmedos y pegajosos del paquete. Era del tamaño de una aceituna grande, embadurnado con una espesa mucosa de rápido secado. Después, retiró la tapa de la caja del ciempiés unos centímetros y dejó caer la almendra de droga. Se acuclilló para observar a la larva a través de los alambres frontales.
Sus ojos parpadearon, como si los recorriera la estática. Durante un momento no pudo enfocar la visión.
—Vaya… —gimió Lucky a su espalda—. Tengo algo raro en la cabeza…
Isaac notó una breves náuseas, antes de verse incendiado por el éxtasis más consumidor y libre de compromiso que hubiera sentido jamás. Después de menos de medio segundo, aquellas sensaciones inhumanas lo abandonaron al instante. Se sentía como si lo hubieran hecho por la nariz.
—Por Jabber… —musitó. Su visión fluctuó antes de aclararse y cobrar una inusual claridad—. Este pequeño cabrón es una especie de empata, ¿no?
Observó al ciempiés, sintiéndose como un mirón. La criatura estaba dando vueltas alrededor de la droga como si fuera una serpiente aplastando a su presa. Las fauces estaban firmemente sujetas a la parte superior de la pieza, y masticaba lasciva con un hambre de intensidad intemperante. Las mandíbulas laterales rezumaban baba. Devoraba la comida como un niño comiendo budín de tofe en la Fiesta de Jabber. La mierda onírica desaparecía rápidamente.
—La madre que lo parió —dijo Isaac—. Va a querer más que eso. —Depositó cinco o seis bolas más en la jaula. El gusano se deslizaba feliz alrededor de la pegajosa colección.
Isaac se incorporó. Miró a Lucky Gazid, que observaba al ciempiés comiendo con una beatífica sonrisa.
—Lucky, viejo amigo, me parece que acabas de salvar mi pequeño experimento. Muchas gracias.
—Soy un salvavidas, ¿no, Isaac? —Gazid giró en una fea pirueta—. ¡Salvavidas! ¡Salvavidas!
— Sí, eso eres ahora, hijo, pero cállate un poco. —Isaac consultó el reloj—. Aún me queda algo de trabajo, así que pórtate bien y márchate, ¿ok? De buen rollo, Lucky… —Titubeó antes de presentarle la mano—. Siento lo de tu nariz.
—Oh —Gazid parecía sorprendido. Se tanteó con cuidado el rostro ensangrentado—. Bueno, da igual… Isaac se acercó a su mesa.
— Voy por tu dinero. Espera. —Rebuscó entre los cajones, hallando al fin su cartera para sacar una guinea. —Espera. Tengo más en alguna parte. Un momento… —Se arrodilló junto a la cama y comenzó a apartar montones de papeles, reuniendo los estíveres y shekel que iba encontrando.
Gazid se acercó al paquete de mierda onírica que Isaac había dejado sobre la caja del ciempiés. Miró pensativo a Isaac, que rebuscaba bajo la cama con la cara pegada al suelo. Cogió dos bolas de mierda del pegajoso montón y miró de nuevo, para comprobar si le habían descubierto. El científico decía algo por charlar, pero las palabras quedaban apagadas por la cama.
Gazid deambuló lentamente hacia él. Tomó un envoltorio de caramelo de su bolsillo y lo utilizó para cubrir una de las dosis, dejándola caer en el mismo sitio. Una sonrisa idiota germinó y floreció en su rostro, mientras observaba el segundo pedazo.
—Deberías conocer lo que prescribes, Isaac —susurró—. Eso es ética… —reía encantado.
— ¿Qué es esto? —gritó Isaac. Comenzó a salir poco a poco de debajo de la cama—. Lo he encontrado. Sabía que había dinero en el bolsillo de alguno de los pantalones…
Lucky Gazid peló rápidamente la parte superior del rollito de jamón que esperaba a medio comer sobre la mesa, y deslizó la droga dentro del espacio cubierto de mostaza que quedaba bajo una hoja de lechuga. Reemplazó la tapa del rollo y se alejó de la mesa.
Isaac se incorporó y se volvió había él, polvoriento y sonriente. En las manos tenía un manojo de billetes y algo de cambio.
—Esto son diez guineas. Tío, negocias como todo un profesional.
Gazid tomó el dinero y se marchó rápidamente escaleras abajo.
—Gracias, Isaac —dijo—. Muchas gracias.
Isaac se sintió algo contrariado.
—Muy bien, pues. Contactaré contigo cuando necesite más mierda de esa, ¿vale?
—Sin dudarlo, gran hermano…
Gazid se escurrió como pudo fuera del almacén, cerrando la puerta tras él con un rápido gesto. Isaac oyó sus risas mal disimuladas mientras se alejaba cloqueando en la oscuridad.
¡Por la cola del diablo!, pensó. Odio negociar con drogadictos. Menudo montón de mierda… Negó con la cabeza y regresó a la jaula del ciempiés.
El gusano ya había comenzado con la segunda bola de la droga pegajosa. Imprevisibles y pequeñas ondas de felicidad entomóloga se derramaban por la mente de Isaac. La sensación era desagradable. Se retiró. Mientras observaba, el gusano dejó de comer y se limpió con delicadeza el residuo pegajoso. Después volvió a empezar, manchándose de nuevo para comenzar el ciclo.
—Pequeño cabrón, ¿te gusta, eh? —musitó—. ¿Está bueno, eh? ¿Te gusta? Hmm, estupendo.
Se acercó a la mesa y recogió su propia cena. Se giró para observar aquella pequeña forma multicolor agitándose, mientras daba un bocado al rollito; torció el gesto ante el pan, un poco pasado, y la ensalada mustia. Al menos el chocolate era bueno.
Se limpió la boca y regresó a la jaula del gusano, preparándose para las peculiares oleadas empáticas. Se acuclilló y observó a la famélica criatura devorando. Era difícil asegurarlo, pero pensó que sus colores ya eran más brillantes.
—Serás un buen sustituto para que no me obsesione con la teoría de la crisis, ¿de acuerdo? ¿Te apetece, pequeño cabrón agusanado? No te he visto en los libros de texto, ¿sabes? ¿Eres tímido? ¿Es eso?
Una descarga de psique retorcida golpeó a Isaac como el virote de una ballesta. Se tambaleó y cayo al suelo.
— ¡Ou! —chilló, mientras trataba de alejarse de la jaula—. No soporto tus berridos empáñeos, pequeñajo… —Se puso en pie y se acercó a la cama, frotándose las sienes. Justo cuando llegó, otro espasmo de emociones alienígenas pulsó violento en su cabeza. Sus rodillas se doblaron y cayó a la cama, apretándose las sienes—. ¡Ah, mierda! —Estaba alarmado—. Te estás pasando, te estás haciendo demasiado fuerte…
De repente fue incapaz de hablar. Se quedó totalmente quieto hasta que un tercer e intenso ataque inundó sus sinapsis. Aquellos eran diferentes, comprendió, no eran como los quejumbrosos lamentos psíquicos del extraño gusano que tenía a tres metros. Su boca se secó de repente y pudo saborear la ensalada mustia. Pulpa. Alpiste. Fruta madura.
Mostaza grumosa.
—Oh, no… —musitó. Su voz se agitó al comenzar a comprender—. Oh, no, no, no, no, Gazid, maldito hijo de puta, cabrón de mierda, te voy a arrancar los huevos…
Se aferró al borde de la cama con manos que temblaban violentamente. Sudaba, y su piel tenía el aspecto de la piedra.
Métete en la cama, pensó desesperado. Métete debajo de las sábanas y supera el viaje. Miles de personas lo hacen por placer todos los días, por el amor de Jabber…
Su mano se arrastró como una tarántula drogada por los pliegues de la manta. No lograba dar con el mejor modo de meterse bajo las sábanas, debido al modo en que se doblaban sobre sí mismas y alrededor de la cama: las dos ondas de ropa de cama eran tan similares que Isaac se convenció de repente de que eran parte de la misma unidad textil ondulante, y que bisecarlas sería espantoso, de modo que se enrolló sobre la manta y se encontró nadando en los intrincados pliegues retorcidos de algodón y lana. Nadó arriba y abajo, moviendo los brazos con un movimiento enérgico, infantil, escupiendo, abriendo y cerrando los labios con sed prodigiosa.
Mírate, cretino, se burló una sección de su mente con desprecio. ¿Te parece digno?
Pero no prestó atención. Estaba feliz nadando suavemente en la cama, boqueando como un animal moribundo, tensando el cuello de forma experimental y empujándose con los ojos.
Sintió crecer la presión en la nuca. Observó una gran puerta, la de un sótano, instalada en la pared de la esquina más ignorada de su cerebelo. La puerta traqueteaba. Algo estaba intentando escapar.
Rápido, pensó Isaac. Atráncala…
Pero podía sentir el poder creciente de aquello que pugnaba por escapar. La puerta era una caldera rezumante de pus, presta a reventar, como la faz sin rasgos de un perro de músculos colosales, luchando ominoso y silencioso contra sus cadenas, como el mar batiendo sin descanso el muro desmenuzado del puerto.
Algo en la mente de Isaac se liberó con una explosión.
16
el sol derramándose como una cascada y me regocijo en él cuando mis hombros y cabeza florecen y la clorofila recorre vigorizante toda muy piel y alzo unos grandes brazos espinosos no me toques como si no estuviera preparado cerdo ¡mira todos esos martillos de vapor! ¡me gustarían si no me hicieran trabajar tanto!
¿es esto?
estoy orgulloso de poder decirte que tu padre ha accedido a nuestra unión ¿es esto un y aquí nado bajo toda esta agua sucia, hacia la negra masa del bote como una gran nube respiro agua hedionda que me hace toser y mis pies palmeados me impulsan adelante ¿es esto un sueño?
luz piel comida aire metal sexo miseria fuego champiñones telarañas barcos tortura cerveza raba pinchos lejía violín tinta peñasco sodomía dinero alas bayas color dioses sierra mecánica huesos rompecabezas bebés hormigón marisco zancos entrañas nieve oscuridad ¿Es esto un sueño?
Pero Isaac sabía que no era un sueño.
Una linterna mágica relumbraba sobre su cabeza, bombardeándolo con una sucesión de imágenes. No se trataba de una zöetrope con una anécdota visual repetida sin fin: era un bombardeo vibratorio de momentos infinitamente variados. Isaac era ametrallado por un millón de esplendentes fragmentos de tiempo. Cada vida fraccionada vibraba al dar paso a la siguiente, y de este modo Isaac alcanzaba a entrever el devenir de las criaturas. Habló el lenguaje químico de las khepri, llorando porque su madre de nido la había castigado y él se burló con un bufido y él y el jefe de los establos oyeron una estúpida excusa del chico nuevo y cerró sus traslúcidos párpados internos y se sumergió bajo las frías aguas de las corrientes montañosas y nadó hacia los demás vodyanoi que copulaban orgiásticos y…
—Oh, Jabber…
Oyó su voz desde lo más profundo de aquella brutal cacofonía emocional. Había más y más y más, y llegaba a toda prisa, y se solapaba y confundía en los límites, hasta que dos o tres o más momentos vitales se sucedían al tiempo.
La luz era brillante, y cuando estaba encendida algunos rostros eran afilados, y otros borrosos e invisibles. Cada astilla separada de vida se movía con concentración portentosa, simbólica. Cada una era gobernada por la lógica onírica. En algún rincón analítico de su mente, Isaac comprendió que no eran, que no podían ser grumos de historia coagulados y destilados en aquella resina pegajosa. La ambientación era demasiado fluida. La consciencia y la realidad se entrelazaban. Isaac no había terminado apresado en las vidas de otros, sino en las mentes de otros. Era un voyeur espiando el último refugio de los acosados. Eran recuerdos. Eran sueños.
Isaac se vio salpicado por el líquido psíquico. Se sentía asqueado. Ya no había sucesión, no había dos tres cuatro cinco seis momentos mentales invasores, iluminados durante un instante por la luz de su propia consciencia. En realidad nadaba en fango, en un pozo aglutinante de zumo onírico que fluía y se entremezclaba, carente de integridad, sangrando lógica e imágenes a lo largo de las vidas y los sexos y las especies, hasta que apenas podía respirar; se ahogaba en la pasta espesa de los sueños y las esperanzas, en recuerdos y reflexiones que nunca habían sido suyos.
Su cuerpo no era más que un saco sin huesos de efluvio mental. En algún punto muy lejano lo oyó gemir y sacudirse sobre la cama con un líquido regurgitar.
Le daba vueltas la cabeza. Dentro de aquella tortura intermitente de emociones y pathos discernió una delgada y constante corriente de disgusto y miedo que reconoció como propios. Se esforzó por alcanzarla a través del lodo de dramas imaginados y vividos por la consciencia. Tocó la náusea incipiente que, sin duda alguna, él sentía en aquel momento, se afianzó, se centró en ella… Isaac se aferró a ella con fervor radical.
Se amarró a su núcleo, sacudido por los sueños a su alrededor. Voló sobre una ciudad de pinchos como una niña de seis años que se reía emocionada en una lengua que nunca había oído, pero que momentáneamente reconoció como propia; se sacudió con inexperta emoción al vivir el sueño erótico de un púber; nadó en estuarios, visitó extrañas grutas y libró batallas rituales. Vagó a través de la pradera lisa que era la mente onírica despierta de los cactos. Las casas mutaban a su alrededor con la lógica de los sueños que parecían compartir todas las razas inteligentes de Bas-Lag.
Nueva Crobuzon aparecía aquí y allí, en su forma onírica, en su geografía recordada o imaginaria, con algunos detalles resaltados y otros ausentes, grandes oquedades entre las calles que eran recorridas en segundos.
Había otras ciudades, otros países, otros continentes en aquellos sueños. Algunos sin duda eran tierras oníricas nacidas tras párpados trémulos. Otros parecían referencias: conductos del sueño hacia lugares sólidos, ciudades, pueblos y aldeas tan reales como Nueva Crobuzon, con arquitecturas y germanías que Isaac ni había visto ni había oído.
Comprendió que el mar de sueños en el que bregaba contenía gotas de muy, muy lejos.
Es menos un mar, pensó emborrachado desde el fondo de su mente liberada, y más un consomé. Se imaginó masticando estólido el cartílago y los menudillos de mentes alienígenas, pedazos de rancio sustento onírico flotando en un delgado coágulo de medio recuerdos. Sintió una arcada mental. Si vomito aquí se me volverá la cabeza del revés, pensó.
Los recuerdos y sueños llegaban en oleadas, transportadas por mareas temáticas. Aun a la deriva en aquella colada de pensamientos aleatorios, Isaac era transportado por las vistas dentro de su cabeza en corrientes reconocibles. Sucumbió a la tentación de los sueños monetarios, una rama de recolección de estíveres y dólares y cabezas de ganado y conchas pintadas y promesas en tabletas.
Se deslizó en una oleada de sueños sexuales: varones cactos eyaculando hacia el suelo, sobre las hileras de bulbos sembrados por las mujeres; khepri restregándose aceite las unas a las otras en amistosas orgías; célibes sacerdotes humanos soñando con sus deseos culpables, ilícitos.
Isaac descendió en espiral en un pequeño remolino de sueños de ansiedad. Una joven humana a punto de comenzar sus exámenes; se descubrió entrando desnuda en la escuela. Un acuartesano vodyanoi cuyo corazón se desbocaba al volver el agua salada del mar a su río; un actor en blanco sobre un escenario, incapaz de recordar una sola línea de su diálogo.
Mi mente es un caldero, pensó, y todos estos sueños están bullendo.
El vertido de ideas llegaba cada vez más rápido y denso. Isaac pensó en ello y trató de aferrarse a la rima, concentrándose en ella e investigándola como un presagio, repitiéndola más y más rápido, más y más densa y densa y rápida, tratando de ignorar la andanada, el torrente de efluvio psíquico.
Era inútil. Los sueños estaban en la mente de Isaac, y no había escapatoria. Soñó que soñaba los sueños de otros, y comprendió que aquel sueño era real.
Lo único que podía hacer era intentar, con febril y aterrada intensidad, recordar cuál de los sueños era el suyo.
Desde algún punto cercano llegó un frenético gorjeo. Se abrió camino a través de la madeja de imágenes que soplaban dentro de su cabeza y creció en intensidad hasta que recorrió su mente como el tema principal.
Los sueños cesaron de repente.
Isaac abrió los ojos demasiado rápido y maldijo por el dolor que la luz provocó en su cabeza. Levantó la mano y la sintió frotar su frente como una enorme y vaga pala. La utilizó para cubrirse los ojos.
Los sueños se habían terminado. Se arriesgó a mirar entre los dedos. Era de día. Había luz.
—Por… el ano… de Jabber… —susurró. El esfuerzo le provocó un dolor de cabeza.
Aquello era absurdo. No tenía la sensación de pérdida de tiempo. Lo recordaba todo con claridad. Más bien al contrario, su memoria inmediata parecía amplificada. Tenía una sensación lúcida de haberse sacudido, de haber sudado y gemido bajo la influencia de la mierda onírica durante media hora, no más. Pero allí estaba… Se aventuró a abrir los párpados para mirar el reloj. Eran las siete y media de la mañana, horas y horas después de que consiguiera llegar hasta la cama.
Se incorporó sobre los codos y se examinó. La piel oscura estaba resbaladiza, grisácea. Le hedía el aliento. Comprendió que debía de haber estado tumbado, prácticamente quieto, durante toda la noche. Las mantas apenas estaban alteradas.
El temeroso trino que lo había despertado comenzó de nuevo. Isaac sacudió la cabeza irritado y buscó su fuente. Un pequeño pájaro trazaba círculos desesperados en el aire, en el interior del almacén. Lo reconoció como uno de los reluctantes fugados de la noche pasada, un reyezuelo, evidentemente asustado por algo. Mientras miraba a su alrededor para descubrir qué ponía tan nervioso al pájaro, el esbelto cuerpo reptiliano de un aspis voló como una saeta desde una esquina de la pasarela a la otra y apresó al pequeño pájaro a su paso. Las advertencias del reyezuelo se cortaron de forma abrupta.
Isaac se tambaleó con torpeza fuera de la cama y trazó círculos confusos.
—Notas —se dijo—. Tomar notas.
Buscó papel y lápiz de su mesa y comenzó a registrar todos sus recuerdos sobre la mierda onírica.
— ¿Qué cono fue eso? —susurró mientras escribía—. Algún tarado haciendo un estupendo trabajo de reproducción de la bioquímica de los sueños, o accediendo a su fuente… —se masajeó otra vez la cabeza—. Dios, ¿qué clase de engendro se come eso…? —Se incorporó un momento y observó al ciempiés cautivo.
Estaba totalmente quieto. Isaac abrió la boca en un gesto idiota, antes de lograr dar voz a las palabras.
—Oh-dioses-míos. Oh-mierda.
Cruzó despacio y nervioso la estancia, sin ganas de seguir, temeroso de ver lo que estaba viendo. Se acercó a la jaula.
Dentro, una colosal masa de carne de gusano de hermosos colores se agitaba descontenta. Isaac se incorporó incómodo sobre aquel ser enorme. Podía sentir las extrañas y débiles vibraciones de molestia alienígena en el éter a su alrededor.
El ciempiés al menos había triplicado su tamaño de la noche a la mañana. Ahora medía unos treinta centímetros, y su grosor era el proporcional. La apagada magnificencia de sus patrones cromáticos había regresado a su inicial barniz… con intereses. El vello de aspecto pegajoso de la cola se había transformado en gruesas cerdas. No disponía de más de quince centímetros de espacio a su alrededor, y se apretaba débilmente contra los límites de su nido.
— ¿Qué te ha pasado? —siseó Isaac.
Se retiró y observó a la criatura, que agitaba la cabeza ciega. Pensó rápidamente en el número de trozos de mierda que le había dado al gusano. Miró a su alrededor y vio el envoltorio que contenía el resto de la droga, allá donde lo había dejado. El bicho no había salido y se lo había comido. Isaac comprendió que no había modo de que las bolas de droga que había dejado en la jaula contuvieran ni de lejos el número de calorías que el ciempiés había empleado para crecer durante la noche. Aunque hubiera intercambiado gramo a gramo lo que había ingerido, no habría podido alcanzar un incremento de aquella magnitud.
Tenía que sacarlo de la jaula, pues parecía patético, encerrado sin remedio en aquel espacio angosto. Isaac se retiró, un poco asustado y algo asqueado ante la idea de tocar a aquel ser extraordinario. Al final cogió la caja, tambaleándose ante el enorme peso aumentado, y la sostuvo sobre el suelo de una jaula mucho mayor sobrante de sus experimentos, un pequeño aviario de tela de gallinero de metro sesenta de altura, y que contuvo a una pequeña familia de canarios. Abrió el frente de la celda y depositó al grueso gusano sobre el serrín, cerró después a toda prisa y aseguró el pestillo.
Se acercó para contemplar al cautivo realojado.
Ahora parecía mirarlo directamente, y pudo sentir sus infantiles peticiones de desayuno.
—Oye, espérate —le dijo—. Yo ni siquiera he comido todavía.
Se retiró incómodo antes de girarse y dirigirse al salón.
Durante su desayuno, consistente en fruta y pasteles helados, comprendió que los efectos de la mierda onírica desaparecían muy rápido. Podrá ser la peor resaca del mundo, pensó irónico, pero al menos desaparece en menos de una hora. No me extraña que esos malditos adictos repitan.
Desde el otro lado de la estancia, el ciempiés se arrastraba por el suelo de su nueva jaula. Hocicaba desdichado alrededor del polvo, antes de incorporarse de nuevo y agitar la cabeza en dirección al paquete de droga.
Isaac se dio una bofetada.
—Oh, mierda —dijo. Vagas emociones de malestar y curiosidad experimental se combinaban en su cabeza. Era una emoción infantil, como la de los niños y niñas que quemaban insectos con una lupa. Se incorporó y metió una gran cuchara de madera en el envoltorio. Acercó la masa coagulada al ciempiés, que casi bailó de excitación al ver, u oler, o sentir de algún otro modo, la llegada de la mierda onírica. Isaac abrió una pequeña compuerta instalada a tal efecto en la parte trasera de la jaula y volcó las dosis. De inmediato, el ciempiés alzó la cabeza y cayó sobre la mezcla grumosa. Ahora su boca era lo bastante grande como para que su funcionamiento se apreciara con claridad. Abrió las fauces y engulló con voracidad el poderoso narcótico.
—Esa —dijo Isaac— es la jaula más grande en la que te voy a meter, así que tómatelo con calma, ¿eh? —Se alejó para vestirse, sin apartar la mirada de la criatura.
Recogió y olió las diversas prendas tiradas por toda la estancia. Se puso una camisa y unos pantalones que no olían mal y que tenían pocas manchas.
Será mejor que haga una lista de tareas, pensó sombrío. Lo primero, matar a palos a Lucky Gazid. Se acercó a su mesa. El diagrama de la Teoría Unificada de Campos que realizara para Yagharek seguía encima de la pila de papeles. Apretó los labios y lo estudió. Lo recogió y observó pensativo el lugar donde el ciempiés masticaba feliz. Aquella mañana tenía que hacer algo más.
No tiene sentido retrasarlo, pensó reluctante. Es posible que pueda avanzar en lo de Yag y aprender un poco sobre mi nuevo amigo… Lanzó un profundo suspiro y se remangó la camisa. Después, se sentó frente a un espejo para un raro y superficial acicalamiento. Se atusó inexperto el cabello y buscó una camisa más limpia, rezumando resentimiento.
Garabateó una nota a David y Lublamai, y comprobó que su ciempiés gigante estaba bien y que no podía escapar. Después bajó las escaleras y, tras clavar su mensaje en la puerta, salió a un día lleno de afiladas cuchillas de luz. Con un suspiro, se dispuso a encontrar un taxi madrugador que lo llevara a la universidad para visitar al mejor biólogo, filósofo natural y biotaumaturgo que conocía: el odioso Montague Vermishank.
17
Isaac entró en la Universidad de Nueva Crobuzon con una mezcla de nostalgia y malestar. Los edificios del centro habían cambiado poco desde sus tiempos de profesor. Las diversas facultades y departamentos salpicaban Prado del Señor con una arquitectura grandiosa que ensombrecía el resto de la zona.
El cuadrángulo ante el enorme y vetusto edificio de la Facultad de Ciencias estaba cubierto por árboles en flor. Isaac recorrió senderos abiertos por generaciones de estudiantes a través de una helada de pétalos rosas. Subió con premura los peldaños gastados y abrió las grandes puertas.
Mostraba la identificación de la facultad que había expirado siete años atrás, pero no tenía por qué preocuparse. El portero detrás de la mesa era Sedge, un anciano totalmente imbécil que llevaba en la universidad desde mucho antes de que él llegara, y que al parecer no la abandonaría jamás. Saludó a Isaac como siempre hacía en sus irregulares visitas, con un farfullo incoherente de reconocimiento. Isaac le tendió la mano y le preguntó por la familia. Tenía razones para estar agradecido a aquel hombre, ante cuyos ojos había liberado numerosas y caras piezas de equipo de experimentación.
Subió por las escaleras tras superar a los grupos de estudiantes que fumaban, discutían y escribían. A pesar de ser abrumadora la superioridad de varones y humanos, no faltaba el ocasional grupo defensivo de jóvenes xenianos, de mujeres, o de ambos. Algunos estudiantes conducían debates teóricos a un volumen ostentoso. Otros tomaban escuetas notas marginales en sus libros de texto y chupaban sus cigarrillos liados de tabaco pungente. Isaac pasó junto a un grupo que ocupaba el final de un pasillo, practicando lo que acababan de aprender y riendo encantados cuando el diminuto homúnculo creado a partir de un hígado dio cuatro pasos antes de derrumbarse en un cuajo de pulpa palpitante.
El número de estudiantes a su alrededor descendía al recorrer los pasillos y subir las escaleras. Para su irritación y disgusto, descubrió que su pulso se aceleraba al acercarse a su detestable jefe.
Recorrió las salas paneladas de madera y enmoquetadas del ala de administración de la Facultad de Ciencias, y se dirigió hacia el despacho al otro extremo, en cuya puerta rezaba escrito con pan de oro: «Director. Montague Vermishank».
Se detuvo un instante fuera y silbó nervioso. Estaba emocionalmente confuso tratando de mantener la furia y el desagrado de una década detrás de un tono conciliatorio y civilizado. Inspiró profundamente antes de girarse y llamar con los nudillos, abrir la puerta y entrar.
— ¿Qué cree usted…? —gritó el hombre detrás del escritorio, antes de detenerse de golpe al reconocer a Isaac—. Ah — dijo tras un largo silencio—. Por supuesto, Isaac. Siéntate.
Isaac obedeció.
Montague Vermishank estaba dando cuenta de su almuerzo, con el rostro macilento y los hombros inclinados sobre la enorme mesa. Tras él había una pequeña ventana. Isaac sabía que daba al exterior, a las amplias avenidas y las grandes casas de Mafatón y Chnum, pero la luz quedaba ahogada por una pesada cortina.
Vermishank no era obeso, pero estaba cubierto por completo por una capa de exceso, un pellejo de carne muerta, como un cadáver. Vestía un traje demasiado pequeño para él, y su necrótica piel blanquecina rezumaba bajo las mangas. El cabello fino estaba peinado y arreglado con neurótico fervor. Bebía una crema grumosa, en la que mojaba pan de vez en cuando; chupaba la masa resultante sin morderla, preocupado por que el pan babeado y rezumante de amarillo no cayera sobre el escritorio. Sus ojos incoloros se clavaron en Isaac.
Este lo observó inquieto y se sintió agradecido por su tamaño y por su piel, del color de la madera ardiendo.
— Te iba a gritar por no llamar a la puerta o por no pedir cita, pero entonces vi que eras tú. Por supuesto. Las reglas normales no se aplican. ¿Qué tal estás, Isaac? ¿Buscas dinero? ¿Necesitas algún trabajo de investigación? —preguntó con su susurro flemoso.
—No, no, nada de eso. En realidad no me va mal —respondió Isaac con bonhomía reprimida—. ¿Qué tal el trabajo?
—Ah, muy bien, muy bien. Estoy preparando un artículo sobre bioignición. He aislado el elemento pirótico de las abejas de fuego. —Se produjo un largo silencio—. Muy emocionante —susurró Vermishank.
—Eso parece, eso parece —replicó Isaac. Se miraron. A Isaac no se le ocurría ninguna otra conversación superficial. Despreciaba y respetaba a Vermishank. Era una combinación insoportable.
—Así que… bueno… —comenzó Isaac—. Para ser franco, he venido para pedir tu ayuda.
—Oh, no.
—Sí… Mira, estoy trabajando en algo que se aparta un poco de mi campo… Ya sabes que soy más teórico que práctico.
— Sí… —la voz de Vermishank destilaba ironía indiscriminada.
Rata de mierda, pensó Isaac. Esa te la paso gratis…
—Bueno —siguió lentamente—. Bueno, esto es… Quiero decir que podría ser, aunque lo dudo… un problema de biotaumaturgia. Quería preguntarte tu opinión profesional.
—Aja.
— Sí. Lo que quiero saber es: ¿puede alguien ser reconstruido para volar?
—Oooh. —Vermishank se recostó y se limpió la crema de la boca con un trozo de pan. Ahora lucía un mostacho de migas. Palmeó frente a él y retorció los dedos gruesos—. Así que volar…
Su voz tomó un aire de excitación del que antes carecía su tono frío. Podría querer aguijonear a Isaac con su desprecio, pero no podía evitar entusiasmarse con los problemas científicos.
— Sí. Quería saber si se ha hecho antes.
—Sí… se ha hecho… —Vermishank asintió lentamente sin apartar los ojos de Isaac, que se incorporó en su silla y sacó una libreta del bolsillo.
— ¿De verdad?
La mirada de Vermishank se desenfocó al concentrarse más.
— Sí… ¿Por qué, Isaac? ¿Te ha pedido alguien que le permitas volar?
—En realidad no puedo… divulgarlo.
—Por supuesto, Isaac. Por supuesto. Porque eres un profesional. Y por ello te respeto. —Sonrió cruel a su invitado.
— Y… ¿cuáles son los detalles? —aventuró Isaac, vigilando sus dientes antes de hablar para controlar su indignación. Que te follen, cerdo manipulador y condescendiente, pensó con furia.
—Oh oh. Bueno… —Isaac se retorció de impaciencia mientras Vermishank alzaba pensativo la cabeza para recordar—. Hubo un gran biofilósofo, años atrás, al final del siglo pasado. Calligine, se llamaba. Se rehizo. —Vermishank sonrió con crueldad y deleite y sacudió la cabeza—. Fue una auténtica locura, pero pareció funcionar. Eran unas enormes alas mecánicas que se desplegaban como abanicos. Escribió un panfleto al respecto. —Miró por encima de su hombro grueso y observó vagamente los estantes de volúmenes que cubrían las pareces. Hizo un gesto con la mano que podía señalar cualquier cosa, salvo la localización del texto de Calligine—. ¿No conoces el resto? ¿No has oído la canción? —Isaac entrecerró los ojos, confundido. Para su desgracia, Vermishank cantó algunos compases con una aflautada voz de tenor—. Y Calli voló a los cielos/con sus alas y un sombrero/Y así marchó una mañana/ tras despedir a su amada/Y se largó hacia el oeste/ Desapareciendo en la tierra de la horrible hueste…
— ¡Claro, la he oído! —dijo Isaac—. Nunca pensé que se tratara de alguien de verdad…
—Bueno, nunca estudiaste Biotaumaturgia Básica, ¿no? Recuerdo que cursaste dos años del nivel intermedio, mucho después. Te perdiste mi primera clase. Esa es la historia que uso para animar a nuestros hastiados y jóvenes buscadores del saber por la senda de la ciencia noble. —Vermishank hablaba con un tono totalmente muerto. Isaac notaba cómo su desagrado retornaba con nuevos bríos—. Calligine despareció —siguió el profesor—. Se marchó volando hacia el suroeste, hacia la Mancha Cacotópica. Nunca se le volvió a ver.
Se produjo otro largo silencio.
—Eh… ¿es esa toda la historia? —preguntó Isaac—. ¿Cómo le implantaron las alas? ¿Guardó notas experimentales? ¿Cómo fue la reconstrucción?
—Oh, horrendamente difícil, imagino. Lo más probable es que Calligine experimentara con algunos sujetos antes de lograr sus objetivos… —Vermishank sonrió—. Probablemente pidiera algunos favores al alcalde Mantagony. Sospecho que algunos criminales condenados a muerte disfrutaron de algunas semanas más de vida de las que esperaban. Desde luego, nada de eso se hizo público, pero tiene sentido, ¿no crees? Que hicieran falta algunos intentos antes de obtener resultados. Es decir, tienes que conectar el mecanismo a los huesos y los músculos y yo qué sé a qué más, que a saber para qué servirá…
—Pero, ¿y si los músculos y los huesos supieran lo que están haciendo? ¿Y si habláramos de un… de un draco, o algo así, al que le hubieran cortado las alas? ¿Sería posible reemplazarlas?
Vermishank observó pasivo a Isaac, sin mover la cabeza o los ojos.
—Ja… —dijo débilmente, de forma casual—. Crees que eso sería más sencillo, ¿no? Así es, en teoría, pero en la práctica es aún más difícil. He hecho algo así con pájaros y… bueno, con cosas aladas. Para empezar, Isaac, en teoría es perfectamente posible. En teoría, no hay casi nada que no pueda lograrse mediante la reconstrucción. Todo es cuestión de empalmar bien las cosas, y de moldear un poco la carne. Pero el vuelo presenta una extraordinaria dificultad porque tienes que contar con toda clase de variables que tienen que funcionar a la perfección. Mira, Isaac, puedes rehacer a un perro, injertarle una pata serrada o modelarla con un hechizo de arcilla, y el animal se quedará tan contento. No será muy estético, pero andará. Con las alas no puedes hacer eso. Las alas tienen que ser perfectas o no servirán. Es más difícil enseñar a músculos que creen saber cómo volar a hacerlo de otro modo distinto, que enseñar a otros que no tienen ni idea. Los hombros de tu pájaro, o lo que sea que tengas, se confunden con estas alas que no tienen la forma exacta, o el mismo tamaño, o que se basan en aerodinámicas distintas, y terminan impedidos, aun asumiendo que lo conectes todo bien. Así, Isaac, que supongo que la respuesta es que sí, puede hacerse. Este «draco», o lo que sea, puede ser reconstruido para volar de nuevo. Pero no es probable. Es demasiado difícil. No hay biotaumaturgo ni reconstructor que pueda prometer un resultado. O te marchas a encontrar a Calligine y le convences para que te ayude —siseó Vermishank a modo de conclusión— o yo no me arriesgaría.
Isaac terminó de tomar notas y cerró la libreta.
—Gracias, Vermishank. Yo… esperaba que dijeras eso. Esa es tu opinión profesional, ¿no? Bueno, pues tendré que investigar mi otra línea de trabajo, una que no aprobarías en absoluto… —sus ojos se abrieron como los de un chico travieso.
Vermishank asintió lentamente y una sonrisilla enfermiza creció y murió en su boca como un hongo.
—Ja —dijo débilmente.
— Muy bien, entonces. Gracias por tu tiempo, de verdad… —Isaac se puso nervioso al levantarse para marchar—. Lamento la prisa…
—No te preocupes. ¿Necesitas alguna otra opinión?
—Bueno… —Isaac se detuvo con el brazo a medio meter en la chaqueta—. Bueno, ¿has oído hablar de algo llamado mierda onírica?
Vermishank enarcó una ceja. Se reclinó contra la silla y se mordió el pulgar, mirando a Isaac con los ojos entrecerrados.
—Esto es una universidad, Isaac. ¿Crees que una nueva y excitante sustancia ilícita iba a barrer la ciudad sin que ninguno de nuestros estudiantes se sintiera tentado? Claro que he oído hablar de ella. Hace menos de medio año tuvimos la primera expulsión por tráfico de drogas. Un nuevo y brillante psiconómero, de asombrosa capacidad teórica de persuasión. Isaac, Isaac… a pesar de todas tus muchas… eh… indiscreciones… —una pequeña sonrisa afectada trató sin convencer de borrar el insulto inherente—, nunca te hubiera tenido por un… por un catador de drogas.
—No, Vermishank, no lo soy. No obstante, viviendo y operando en el cenagal de corrupción que he escogido, rodeado por bellacos y viles degenerados, tiendo a enfrentarme a cosas como las drogas en las diversas y sórdidas orgías a las que acudo. —Isaac se regañó por perder la paciencia en el mismo momento en que decidía que no había nada más que ganar mediante la diplomacia. Habló alto y sarcástico, disfrutando de su furia—. Lo que pasa es que uno de mis desagradables amigos estaba empleando esta extraña droga, y quería saber más sobre ella. Es evidente que no debería haberle preguntado a alguien de tan altas miras.
Vermishank reía en silencio, sin abrir la boca. Su rostro parecía tallado con aquella sonrisa agriada, con los ojos clavados en Isaac. La única señal de que se reía era el leve movimiento de sus hombros y su ligero mecer adelante y atrás.
—Ja —dijo al fin—. Te veo resquemado, Isaac. —Negó con la cabeza. Isaac se tanteó los bolsillos y abotonó la chaqueta, haciendo ver que estaba dispuesto para irse, negándose a sentirse estúpido. Se giró y se encaminó hacia la puerta, debatiendo los méritos de una frase de despedida.
Vermishank eligió por él.
—Sueños… Ah, esa sustancia no cae precisamente en mi área, Isaac. La farmacología es un campo de la biología algo anticuado. Estoy seguro de que alguno de tus viejos colegas podría decirte más. Buena suerte.
Isaac había optado por no decir nada. No obstante, se despidió con un movimiento pusilánime que él consideró despectivo, pero que podría pasar tanto por gratitud como por una despedida. Cobarde de mierda, se martirizó. Pero no había modo de evitarlo: Vermishank era un poderoso repositorio de conocimientos. Isaac sabía que haría falta mucho para comportarse de forma impenitentemente desagradable con su antiguo jefe. Tenía demasiada experiencia como para cerrarle la puerta de golpe.
De modo que se perdonó su represalia a medias y sonrió por su torpe reacción ante aquel hombre miserable. Al fin había descubierto lo que quería cuando acudió allí. La reconstrucción no era una opción para Yagharek. Se sintió complacido, y era lo bastante honrado como para reconocer lo ignominioso de sus motivos. Su propia investigación se había visto revigorizada por el problema del vuelo, y si la prosaica escultura corporal de la biotaumaturgia aplicada hubiera vencido a la teoría de la crisis, su trabajo se hubiera visto paralizado. No quería perder aquel nuevo impulso.
Yag, viejo, es como yo pensé. Soy tu mejor oportunidad, y tú la mía.
Antes de la ciudad hubo canales que se abrían paso por las formaciones de roca como colmillos de silicato, y campos de maíz en la tierra delgada. Y antes de la vegetación hubo días de piedra resplandeciente. Retorcidos tumores graníticos que habían descansado en el vientre de la tierra desde su parto vieron su piel de humus desollada por el aire y el agua en unos meros diez mil años. Eran feos y aterradores, como siempre son las entrañas, los promontorios rocosos, los peñascos.
Recorrí la senda del río sin bautizar entre las duras colinas escarpadas; en días se convertiría en el Alquitrán. Podía verlas gélidas cumbres de las montañas de verdad, kilómetros al oeste, colosos de roca y nieve que se encabritaban imperiosos sobre las puntas de los conos de desmoronamiento y el liquen, al volcarse esas cumbres menores sobre mí.
A veces pensaba que las rocas adoptaban la forma de figuras amenazadoras, con garras y colmillos y cabezas como garrotes o manos. Gigantes petrificados; inmóviles deidades de piedra; errores del observador o azarosas esculturas eólicas.
Fui visto. Las cabras y ovejas vertían su desprecio sobre mi tambaleo. Los pájaros de presa chillaban su desgaire. A veces pasé junto a pastores que me miraban suspicaces, rudos.
Por la noche había formas aún más oscuras. Bajo las aguas hay vigilantes mucho más fríos.
Los dientes de roca rompían la tierra tan lenta y tímidamente que caminé por aquel valle excavado durante varias horas antes de saberlo. Antes de todo ello hubo días y días de pradera y matorral.
La tierra era más cómoda para mis pies, y el cielo inmenso más indulgente para mis ojos. Pero no me engañarían. No sería seducido. No era el cielo del desierto. Era un imitador, un sucedáneo que trataba de engañarme. La vegetación reseca me golpeaba con cada ráfaga de viento, mucho más exuberante que mi hogar. A lo lejos estaba el bosque que sabía que se extendía al norte, hasta los límites de Nueva Crobuzon, hacia el este hasta el mar. En lugares secretos de su frondosa vegetación se arracimaban vastas, oscuras, ignotas máquinas, pistones y engranajes, trompas de hierro entre el verdor, oxidando las cortezas.
No me acerqué a ellas.
A mi espalda, donde el río se bifurcaba, había cenagales, una especie de estuario interior sin objetivo con vagas promesas de disolverse en el mar. Allí permanecí en las chozas elevadas de los zancudos, esa raza callada y devota. Me alimentaron y me cantaron nanas. Cacé con ellos, empalando caimanes y anacondas. Fue en los pantanos donde perdí mi hoja, rota en la carne de algún terrible predador que saltó de repente sobre mí desde el fango y los juncos enlodados. Luchaba y gañía como una tetera en el fuego y desapareció en el limo. No sé si murió.
Antes del cenagal y el río hubo días de pastos y laderas resecas, que según me dijeron estaban cuajadas de bandidos rehechos huidos de la justicia. No vi ninguno.
Hubo aldeas que me sobornaron con carne y ropas, suplicándome interceder por ellos ante sus dioses de la cosecha. Hubo aldeas que me impidieron la entrada con picas y rifles y bocinas insoportables. Compartí la hierba con rebaños y en ocasiones con jinetes, con pájaros a los que consideraba primos y con animales que creía mitos.
Dormí solo, oculto entre los pliegues de piedra y vegetación, o en vivaques preparados cuando olía lluvia. Cuatro veces fui investigado mientras dormía, quedando como prueba la huella de pezuñas y el olor a hierbas, sudor o carne.
En aquellas grandes lomas fue donde mi furia y mi desdicha trocaron su forma.
Caminé con insectos templados que investigaban mi olor extraño y trataron de lamer mi sudor, de catar mi sangre, de polinizar los puntos de color de mi capa. Vi gruesos mamíferos entre aquel maduro verdor. Cogí flores que no había visto en los libros, capullos de largo tallo y colores tan sutiles que parecían vistos a través del humo. No podía respirar por el olor de los árboles. El cielo era rico en nubes.
Caminé, una criatura del desierto en aquella tierra fértil. Me sentía áspero y polvoriento.
Un día comprendí que ya no soñaba con lo que haría cuando al fin estuviera otra vez completo. Mi voluntad ardía hasta ese punto, pero entonces se volatilizaba en la nada. Me había convertido en mero deseo de volar. De algún modo, había cambiado. Había evolucionado en aquella región alienígena, recorriendo mi estúpido camino hacia el lugar donde se congregaban los cien tíficos y reconstructores del mundo. El medio se había convertido en el fin. Si recuperaba mis alas me convertiría en alguien nuevo, sin el deseo que me definía.
Vi en aquella húmeda primavera, mientras vagaba sin fin hacia el norte, que no buscaba satisfacción, sino disolución. Pasaría mi cuerpo a recién nacido y descansaría.
Cuando salí de aquellas colinas y llanuras me había convertido en una criatura mucho más dura. Dejé Myrshock, donde había llegado mi nave, sin pasar allí una sola noche. Es una fea ciudad portuaria con los suficientes de mi raza como para sentirme oprimido.
Me apresuré a través de la urbe en búsqueda de suministros y confirmación de que iba bien encaminado hacia Nueva Crobuzon. Compré crema fría para mi espalda rota y supurante, y encontré a un doctor lo bastante honrado como para admitir que no encontraría en Myrshock a nadie capaz de ayudarme. Le di mi látigo a un mercader que me dejó ir en su carro durante ochenta kilómetros, hacia los valles. No aceptó mi oro, solo mis armas.
Estaba ansioso por dejar el mar detrás. El mar fue un interludio. Cuatro días en un lento y oleoso barco de ruedas, arrastrándonos por el Mar Escaso mientras yo permanecía abajo, sabiendo solo por el vaivén y el sonido del agua que estábamos navegando. No podía pasear por la cubierta. Me sentiría más confinado en el exterior, bajo aquel infinito cielo oceánico, que en cualquiera de los sofocantes días dentro de aquel hediondo camarote. Me escondí de las gaviotas, de los pigargos y de los albatros. Permanecí cerca del piélago, tras la puerta cerrada, detrás de los enterados.
Y ante las aguas, cuando yo aún ardía por la furia, cuando mis cicatrices seguían sangrando, se alzaba Shankell, la ciudad de los cactos. La ciudad de los muchos nombres. La Joya del Sol. Oasis. Borridor. Salado. La Ciudadela Sacacorchos. El Solarium. Shankell, donde luché y luché en los pozos de carne y las celdas de ganchos, arrancando la piel y viendo la mía arrancada, ganando más de lo que perdía, vagando por la noche como un gallo de pelea y atesorando monedas durante el día. Hasta que combatía aquel príncipe bárbaro que quería hacerse un yelmo con mi cráneo de garuda y vencí, contra todo pronóstico, aunque yo mismo terminara sangrando más allá de lo que parecía posible. Sujetando los intestinos con una mano, le arranqué la garganta con la otra. Gané su oro y a sus seguidores, a los que liberé. Pagué mi recuperación y compré un pasaje en un barco mercante.
Recorrí todo el continente para volver a estar entero.
El desierto vino conmigo.
TERCERA PARTE
METAMORFOSIS
18
Los vientos primaverales eran cada vez más cálidos. El aire sucio sobre Nueva Crobuzon estaba cargado. Los meteoromantes de la ciudad en la torre nube de la Cuña del Alquitrán copiaban las cifras de los diales giratorios y arrancaban gráficas de frenéticos indicadores atmosféricos. Apretaban los labios y sacudían la cabeza.
Hablaban entre murmullos sobre el verano prodigiosamente cálido y húmedo que se avecinaba. Golpeaban las enormes tuberías del motor aeromórfico que se alzaba por toda la altura de la torre hueca como un gigantesco órgano, como los cañones de un arma que exige un duelo entre la tierra y el cielo.
—Maldito trasto inútil de mierda —musitaban disgustados. Se habían hecho intentos no demasiado en serio por arrancar las máquinas en los sótanos, pero no se movían desde hacía ciento cincuenta años, y no había nadie vivo capaz de arreglarlas. Nueva Crobuzon se veía obligada a soportar el clima dictado por los dioses de la naturaleza o el azar.
En el zoológico de Cuña del Cancro, los animales se movían inquietos ante el cambio del tiempo. Eran los últimos días del celo, y el incansable nerviosismo de los cuerpos lujuriosos había remitido un tanto. Los cuidadores estaban aliviados por el cambio. La seductora invasión de diversos almizcles en las jaulas había provocado comportamientos agresivos e imprevisibles.
Ahora, a medida que las horas de luz duraban cada vez más, los osos, las hienas, los fuertes hipopótamos, los solitarios alopes y los simios aguardaban quietos, en aparente tensión, durante horas, contemplando a los visitantes desde sus celdas de ladrillo y sus trincheras enlodadas. Estaban esperando quizá las lluvias meridionales que nunca alcanzaban Nueva Crobuzon, pero que seguían grabadas en sus huesos. Y cuando las lluvias no llegaban, se sentaban a esperar la estación seca que, del mismo modo, no afligía a su nuevo hogar. Debía de tratarse de una existencia extraña y ansiosa, pensaban los cuidadores con el fondo del rugido de bestias cansadas, desorientadas.
Las noches habían perdido casi dos horas desde el invierno, pero parecían concentrar aún más esencia en ese tiempo limitado. Eran especialmente intensas, ya que había más actividades ilícitas tratando de encajar en las horas entre el ocaso y el alba. Cada noche, el viejo y enorme almacén a un kilómetro al sur del zoo atraía riadas de hombres y mujeres. El ocasional rugido leonino podía romper el golpeteo y el constante retumbar de los ariscos visitantes que entraban en el edificio. Todos lo ignoraban.
Los ladrillos de la nave habían sido en su día rojos, pero ahora aparecían negros por la mugre suave y meticulosa, como si la hubieran untado a mano. El cartel original aún ocupaba toda la longitud del edificio: «Jabones Cadnebar y Tallow». Cadnebar se había ido a pique en la depresión del 57. La enorme maquinaria para fundir y refinar grasa había sido arrancada y vendida como chatarra. Después de dos o tres años de silenciosas reformas, el lugar había reabierto como el circo de gladiadores.
Como otros alcaldes antes que él, a Rudgutter le gustaba comparar la civilización y el esplendor de la Ciudad-Estado República de Nueva Crobuzon con la barbarie en la que degeneraban los habitantes de otras tierras. «Pensad en los demás países de Rohagi», exigía Rudgutter en sus discursos y editoriales. Aquello no era Tesh, ni Troglodópolis, Vadaunk o el Alto Cromlech. Aquella no era una ciudad regida por brujos; aquello no era una madriguera chthónica; los cambios de estación no provocaban una oleada de represión supersticiosa; Nueva Crobuzon no procesaba a sus ciudadanos mediante fábricas de zombis; su parlamento no era como el de Maru'ahm, un casino donde las leyes eran apuestas en la mesa de la ruleta.
Y aquello no era, enfatizaba Rudgutter, Shankell, donde la gente luchaba como animales por deporte.
Excepto, por supuesto, en Cadnebar.
Podría haber sido ilegal, pero nadie recordaba ningún registro de la milicia en aquel establecimiento. Muchos patrocinadores de los principales establos eran parlamentarios, industriales y banqueros, cuya intercesión sin duda mantenía en un mínimo el interés oficial. Había otras salas de lucha, por supuesto, que doblaban para peleas de gallos o de ratas, donde se podía celebrar un combate entre osos o tejones en un extremo, lucha entre serpientes en otro, con los gladiadores en el medio. Pero Cadnebar era legendario.
Cada noche, la diversión comenzaba con un espectáculo abierto, una comedia para los habituales. Montones de jóvenes, estúpidos y palurdos chicos de granja, los tipos más duros de sus aldeas, que habían viajado durante días desde la Espiral de Grano o las Colinas Mendicantes para labrarse un nombre en la ciudad, mostraban sus prodigiosos músculos a los selectores. Dos o tres eran elegidos y arrojados a la arena principal ante la rugiente muchedumbre, donde se les entregaban unos machetes. Cuando ya estaban confiados era cuando se abría la compuerta y empalidecían al enfrentarse a un enorme gladiador rehecho o un impávido guerrero cacto. La carnicería resultante era breve y sangrienta, y servía de alivio cómico para los profesionales.
El deporte en Cadnebar se regía por la moda. En los últimos días de la primavera, gustaban los enfrentamientos entre equipos de dos rehechos y tres hermanas guardianas khepri. Las unidades de khepri eran atraídas desde Kinken y Ensenada con impresionantes premios. Llevaban practicando juntas durante años, ya que eran grupos de tres guerreras religiosas adiestradas para emular a las diosas guardianas khepri, las Hermanas Guerreras. Como ellas, una combatía con red de garfios y lanza, otra con ballesta y pedernal y otra con el arma khepri que los humanos habían bautizado como aguijón.
A medida que el verano comenzaba a llegar al resguardo de la primavera, las apuestas se hacían cada vez mayores. A kilómetros de distancia, en la Perrera, Benjamín Flex reflexionaba hosco sobre el hecho de que el Cera de Cadnebar, el órgano ilegal del negocio de las peleas, tenía una tirada cinco veces superior a la del Renegado Rampante.
El Asesino Ojospía dejó otra víctima mutilada en las alcantarillas, descubierta por los mendigos. Colgaba como alguien arrojado al Alquitrán desde una de las tuberías de desagüe.
En las afueras de la Letrina, una mujer murió por múltiples heridas punzantes en ambos lados del cuello, como si se hubiera visto atrapada entre las hojas de unas enormes tijeras serradas. Cuando sus vecinos la encontraron, su cuerpo estaba cubierto de documentos que demostraban que se trataba de una informadora coronel de la milicia. La noticia se extendió. Jack Mediamisa había atacado de nuevo. En las alcantarillas y los barrios bajos, nadie lloró a la víctima.
Lin e Isaac robaban noches furtivas cuando podían. Isaac notaba que le ocurría algo. Una vez la sentó y le exigió que le contara lo que la preocupaba, que le dijera por qué no se había presentado al Shintacost aquel año (algo que había añadido una amargura adicional a su habitual protesta sobre las listas), en qué estaba trabajando, y dónde. No había señal de material artístico en ninguna de sus habitaciones.
Lin le había acariciado el brazo, claramente agradecida por la preocupación. Mas no le dijo nada. Le explicó que estaba trabajando en una obra de la que, de momento, se sentía muy orgullosa. Había encontrado un espacio del que no podía y no quería hablar, en el que estaba elaborando la gran pieza sobre la que no debía preguntar. No era como si hubiera desaparecido del mundo. Una vez cada dos semanas, quizá, volvía a uno de los bares de los Campos Salacus, riendo con los amigos, aunque con algo menos de vigor que hacía dos meses.
Le tomaba el pelo a Isaac por su furia hacia Lucky Gazid, que se había desvanecido con sospechosa oportunidad. Isaac le había hablado a Lin de la inadvertida prueba de la mierda onírica, y había tratado de dar con él para castigarlo. Le describió el extraordinario gusano que parecía sobrevivir con la droga. Lin no había visto a la criatura, no había regresado a la Ciénaga Brock desde aquel aciago día del mes pasado, pero aun admitiendo una parte de exageración por parte de Isaac, la criatura parecía extraordinaria.
Pensó con cariño en Isaac mientras cambiaba con sutileza de tema. Le preguntó por los nutrientes que pensaba que el ciempiés obtenía de su peculiar sustento, y se sentó mientras el rostro de él se expandía fascinado y le contaba entusiasmado que no lo sabía, pero que tenía algunas ideas. Ella le pidió que tratara de explicarle la energía de crisis, y si pensaba que así ayudará a Yagharek a volar, y él le habló animadamente, dibujándole diagramas en servilletas de papel.
Era fácil trabajárselo. A veces creía que Isaac sabía que lo estaba manipulando, que se sentía culpable por la facilidad con que se transformaban sus preocupaciones por ella. Lin sentía gratitud en los rápidos cambios de tema, así como contrición. Él sabía que su papel era estar preocupado por ella dada su melancolía, y así era, sinceramente; pero lo hacía con esfuerzo, como un deber, cuando casi toda su mente estaba ocupada por crisis y comida de gusano. Ella le dio permiso para que no se preocupara, y él aceptó agradecido.
Lin quería desplazar la preocupación de Isaac por ella, al menos durante un tiempo. No podía permitirse su curiosidad. Cuanto más supiera él, más peligro correría ella. No sabía los poderes que podía poseer su empleador; dudaba que fuera telépata, pero prefería no arriesgarse. Quería terminar la obra, coger el dinero y largarse del Barrio Óseo.
Cada día que veía al señor Motley, él la arrastraba de mala gana a su ciudad. Le hablaba de forma casual sobre guerras de bandas en el Meandro Griss y Malado, dejando caer pistas sobre las masacres en el corazón del Cuervo. Ma Francine estaba aumentando su alcance. Se había hecho con la posesión de enormes porciones del mercado de shazbah al oeste del Cuervo, algo para lo que el señor Motley estaba preparado. Pero ahora comenzaba a filtrarse hacia el este. Lin masticaba, escupía y moldeaba mientras trataba de no oír los detalles, los motes de los correos muertos, la dirección de los pisos francos. El señor Motley la estaba implicando. Debía de hacerlo a propósito.
A la estatua le salieron muslos y otra pierna, el comienzo de una cadera (hasta el punto en que el señor Motley disponía de algo tan identificable, claro). Los colores no eran los naturales, pero sí evocadores y convincentes, hipnóticos. Se trataba de una pieza asombrosa, como merecía su modelo.
A pesar de los intentos de ella por aislar su mente, la despreocupada charla del señor Motley se deslizaba dentro, rompiendo sus defensas. Se descubría pensando en ello. Horrorizada, alejaba su mente de allí, pero nunca lo lograba durante demasiado tiempo. Al final se encontraba preguntándose quién conseguiría hacerse con el control de esa casa de té-plus en la calle en Campanario. Se insensibilizaba. Era otra defensa. Dejaba que su mente revisara sin pensar aquella peligrosa información. Trataba de mantenerse cuidadosamente ignorante de su importancia.
Se encontró pensando cada vez más en Ma Francine. El señor Motley hablaba de ella con tono despreocupado, pero aparecía una y otra vez en sus monólogos, por lo que supuso que estaba un poco preocupado.
Para su sorpresa, Lin comenzó a sentir simpatía por ella.
No estaba segura de cómo había comenzado. La primera vez que reparó en ella fue cuando el señor Motley estuvo hablando con sorna del desastroso ataque contra sus correos la noche anterior, en el que una enorme cantidad de una sustancia no determinada, algún material bruto para la elaboración de algo, había sido aprehendido por khepri de la banda de Ma Francine. Lin se había dado cuenta de que se alegraba mentalmente. Atónita, detuvo un instante su trabajo glandular para revisar sus propios sentimientos.
Quería que ganara Ma Francine.
No era lógico. En cuanto aplicaba el mínimo pensamiento riguroso a la situación, carecía de opinión alguna. Intelectualmente hablando, el triunfo de un traficante de drogas y matón sobre otro no le interesaba. Pero, emocionalmente, comenzaba a ver a la invisible Ma Francine como su campeona. Se descubrió abucheando en silencio cuando oía las bravatas confiadas del señor Motley, asegurando que tenía un plan que alteraría de modo radical la forma del mercado.
¿Qué es esto?, pensó irónica. ¿Después de todos estos años, el despertar de la consciencia khepri?
Se burló de sí misma, pero había algo de verdad en aquella idea mordaz. Puede que sucediera lo mismo con cualquiera que se opusiera a Motley, pensó. Lin tenía tanto miedo de reflejar su relación con él, estaba tan nerviosa de ser algo más que una empleada, que le había llevado mucho tiempo darse cuenta de que lo odiaba. El enemigo de mi enemigo…, pensó. Pero había algo más. Comprendió que sentía solidaridad por Ma Francine porque era una khepri. Pero, y puede que aquello fuera el corazón de sus sentimientos, Francine no era una «buena khepri».
Aquellas ideas le pinchaban, le incomodaban, le hacían pensar en su relación con la comunidad khepri de un modo que no era directo, justo, confrontador. Y aquello le forzaba a recordar su niñez.
Tras terminar cada día con el señor Motley, Lin visitaba Kinken. Lo dejaba y cogía un taxi desde el límite de las Costillas, dejando atrás Danechi y el puente Barguest hasta llegar a los restaurantes, oficinas y casas de Hogar de Esputo.
A veces se detenía en el bazar y se tomaba su tiempo vagando bajo sus luces mortecinas. Sentía los trajes y chaquetas de lino colgados de los puestos, ignorando a los viandantes que la miraban descorteses, preguntándose por la khepri que compraba ropas humanas. Vagaba por el mercado hasta que llegaba a Sheck, denso y caótico, con intrincadas calles y grandes apartamentos de ladrillo.
Aquello no eran barrios bajos. Los edificios de la zona eran sólidos, y la mayoría mantenía fuera la lluvia. Comparado con el suburbio mutante que era la Perrera, con la putrefacta pulpa de ladrillo de Malado y Campanario, con las chabolas desesperadas de Salpicaduras, Sheck era un lugar deseable. Algo atestado, por supuesto, y no sin sus borrachos, su pobreza y su delincuencia. Pero, teniéndolo todo en cuenta, había sitios mucho peores en los que vivir. Allí era donde moraban los tenderos, los pequeños directivos y los trabajadores fabriles mejor pagados que cada día poblaban los muelles de Ecomir y Arboleda, Gran Aduja y el Didacai, conocido por todos como el Meandro de las Nieblas.
Lin no era bienvenida. Sheck lindaba con Kinken, del que lo separaba solo un par de parques insignificantes. Las khepri eran un recordatorio constante para aquella zona de que no podía ir muy lejos. Las mujeres insecto inundaban las calles de Shek durante el día, abriéndose paso hasta el Cuervo para comprar o tomar el tren de la estación Perdido. Por la noche, no obstante, había que ser una valiente khepri para pasear por calles atestadas de pugnaces tresplumistas dispuestos a «mantener limpia su ciudad». Lin se aseguraba de abandonar la zona para el ocaso, porque muy cerca de allí estaba Kinken, donde se encontraba a salvo.
A salvo, que no feliz.
Recorría las calles de Kinken con una especie de excitación estomagante. Durante muchos años, sus viajes a la zona habían sido breves excursiones para obtener bayas de color y pasta, o quizá la ocasional golosina khepri. Ahora sus visitas eran puertas abiertas a recuerdos que creía borrados.
Los edificios rezumaban la mucosa blanca de los gusanos caseros. Algunos estaban totalmente cubiertos por aquella pasta espesa, que se extendía por los tejados conectando los distintos edificios en una grumosa totalidad coagulada. Podía ver a través de las puertas y ventanas: las paredes y suelos proporcionados por los arquitectos humanos se habían roto en algunas zonas, lo que los gusanos caseros arreglaban rezumando su flema desde el abdomen, recorriendo a bocados el interior en ruinas de los edificios sobre sus pequeñas patas.
En ocasiones, Lin alcanzaba a ver un espécimen vivo tomado de las granjas junto al río, desarrollando la reconstrucción de un edificio para formar los intrincados y retorcidos pasadizos orgánicos preferidos por casi todas las khepri. Aquellos enormes y estúpidos escarabajos, más grandes que un rinoceronte, respondían a los chasquidos y tirones de sus cuidadores, abriéndose paso a través de las casas, remodelando estancias con una cobertura de rápido secado que suavizaba las aristas y conectaba las cámaras, edificios y calles con lo que parecían, desde dentro, gigantescas madrigueras de gusano.
A veces Lin se sentaba en uno de los diminutos parques de Kinken. Se quedaba quieta entre los árboles de lento florecer y observaba a las suyas a su alrededor. Miraba por encima de la copa de los árboles, a los costados de los edificios más altos. Una vez vio a una joven humana asomarse por una ventana abierta en lo alto de un muro manchado de hormigón, en la fachada trasera del edificio. Veía a la muchacha observando plácida a sus vecinas khepri, mientras la colada de su familia ondeaba al viento, tendida de una pértiga a su lado. Una extraña forma de crecer, pensó Lin, imaginando a la chica rodeada de criaturas silenciosas con cabeza de insecto, algo tan extraño como si ella misma hubiera crecido entre los vodyanoi… Pero aquel pensamiento la llevó incómoda en dirección a su propia niñez.
Por supuesto, su viaje hacia aquellas calles despreciables era un regreso a la ciudad de sus recuerdos. Eso lo sabía. Se preparaba para recordar.
Kinken había sido su primer refugio. En aquella extraña época de aislamiento, donde aplaudía los esfuerzos de las reinas khepri del crimen y paseaba como los proscritos por todos los cuadrantes de la ciudad (excepto, quizá, por los Campos Salacus, donde los proscritos eran mayoría), comprendió que sus sentimientos hacia Kinken eran más ambivalentes de lo que se había permitido creer.
Había habido khepri en Nueva Crobuzon desde hacía casi setecientos años, desde que el Mantis Fervorosa cruzara el Océano Hinchado y alcanzara Bered Kai Nev, el continente oriental, el hogar de las khepri. Algunos mercaderes y viajeros habían regresado de la misión acompañados. Durante siglos, los descendientes de aquel grupo diminuto se mantuvieron en la ciudad y se convirtieron en nativos. No había barriadas separadas, ni gusanos caseros, ni guetos. No había los suficientes khepri. Hasta el Cruce Trágico.
Pasaron cien años antes de que los primeros barcos de refugiados llegaran arrastrándose, apenas enteros, a la Bahía de Hierro. Sus enormes motores mecánicos estaban oxidados y rotos, las velas desgarradas. Eran barcos fúnebres, atestados de khepri de Bered Kai Nev apenas vivos. La enfermedad era tan despiadada que los viejos tabúes contra el entierro en el agua fueron ignorados. Así que había pocos cadáveres sobre la cubierta, aunque sí miles de moribundos. Las naves eran como la ahita antecámara de un depósito de cadáveres.
La naturaleza de la tragedia era un misterio para las autoridades de Nueva Crobuzon, que no disponían de cónsules ni de mucho contacto con ninguno de los países de Bered Kai Nev. Las refugiadas no hablaban de ello, o lo hacían con elipsis, o, en caso de ser gráficas y explícitas, la barrera del lenguaje bloqueaba la comprensión. Lo único que los humanos sabían era que algo terrible le había sucedido a los khepri del continente oriental, algún terrible vórtice que había reclamado millones de vidas, dejando tan solo a unos pocos capaces de escapar. Las khepri habían bautizado aquel nebuloso apocalipsis como la Voracidad.
Pasaron veinticinco años entre la llegada del primero y del último barco. Se dice que algunas naves lentas, sin motor, llegaron tripuladas en su totalidad por khepri nacidas en el mar, pues todas las refugiadas originales habían muerto durante el interminable éxodo. Sus hijas no sabían de lo que habían huido, solo que sus moribundas madres de nido les habían ordenado marchar hacia el oeste para no regresar jamás. Las historias sobre los Barcos de Misericordia khepri (bautizados por aquellos que suplicaban) llegaron a Nueva Crobuzon desde otros países en la costa oriental del continente Rohagi, desde Gnurr Kett y las Islas Jheshull, hasta lugares tan al sur como los Fragmentos. La diáspora khepri había sido caótica, diversa, temerosa.
En algunas tierras, las refugiadas eran asesinadas en terribles pogromos. En otras, como Nueva Crobuzon, eran bienvenidas con inquietud, pero no con violencia oficial. Se habían establecido, se habían convertido en trabajadoras, en recaudadoras de impuestos, en criminales, y se habían visto, debido a una presión orgánica demasiado sutil para ser evidente, viviendo en guetos, en ocasiones acosadas por racistas y matones.
Lin no había crecido en Kinken. Había nacido en el más joven y pobre gueto khepri de Ensenada, una mancha de vómito en el noroeste de la ciudad. Era prácticamente imposible comprender la verdadera historia de Kinken y Ensenada debido al sistemático borrado mental al que se habían sometido sus colonizadoras. El trauma de la Voracidad era tal que la primera generación de refugiadas había olvidado a propósito diez mil años de historia racial, anunciando que su llegada a Nueva Crobuzon comenzaba un nuevo calendario, el Ciclo de la Ciudad. Cuando la siguiente generación exigió la historia a sus madres, muchas se negaron y otras tantas fueron incapaces de recordar. La Historia khepri quedó oscurecida por la sombra masiva del genocidio.
Así que a Lin le costaba penetrar los secretos de aquellos primeros veinte años del Ciclo de la Ciudad. Kinken y Ensenada le eran presentados como fallas accomplis a ella, a su madre de nido, y a la generación anterior, y a la anterior a esa.
En Ensenada no había Plaza de las Estatuas. Hacía cien años había sido un suburbio humano desvencijado, un gallinero de arquitecturas encontradas, y los gusanos caseros khepri habían hecho poco más que recubrir aquellas casas en ruinas con cemento, petrificándolas eternamente en el punto del colapso. Las moradoras de Ensenada no eran artistas ni dueñas de bares de frutas, ni jefas de enjambre, ni ancianas de colmena ni tenderas. Tenían mala fama y pasaban hambre. Trabajaban en las fábricas y las alcantarillas, se vendían a quien pudiera pagarlas. Las hermanas de Kinken las despreciaban.
En las calles decrépitas de Ensenada florecían extrañas y peligrosas ideas. Pequeños grupos de radicales se reunían en lugares secretos; los cultos mesiánicos prometían liberación para las elegidas.
Muchas de las liberadas originales habían vuelto la espalda a sus dioses de Bered Kai Nev, que no habían protegido a sus discípulas de la Voracidad. Pero las generaciones subsiguientes, que no conocían la naturaleza de la tragedia, volvieron a ofrecer su adoración. A lo largo de cien años se consagraron templos al panteón en viejos talleres y discotecas desiertas. Pero muchas habitantes de Ensenada, en su confusión y su hambre, se volvieron hacia dioses disidentes.
Dentro de los confines de aquel barrio podían encontrarse todos los templos habituales. Se adoraba a la Asombrosa Madre del Nido, así como la Artesana del Esputo. La Buena Enfermera presidía el ajado hospital, y las Hermanas Guerreras defendían a las fieles. Pero en las chabolas precarias que se tumoraban junto a los canales industriales, en estancias ocultas por ventanas cegadas, se alzaban plegarias a dioses extraños. Las sacerdotisas se dedicaban al servicio del Diablo Elíctrico o el Cosechador de Aire. Grupos furtivos se reunían en los tejados y cantaban himnos a la Hermana Ala, suplicando el vuelo. Y algunas almas solitarias y desesperadas, como la madre de nido de Lin, rendían pleitesía a Aspecto de Insecto.
Transliteralizado de forma adecuada de la grafía khepri a la de Nueva Crobuzon, el compuesto químico-audio-visual de descripción, devoción y asombro que era el nombre del dios se traducía como Insecto/Aspecto/(masculino)/(firme). Pero los pocos humanos que lo conocían lo llamaban Aspecto de Insecto, y así era como Lin se lo había señalado a Isaac cuando le contó la historia de su niñez.
Desde que tenía seis años, cuando rompió la crisálida que había sido la larva de su cabeza, para convertirse de repente en una cabeza de escarabajo, cuando despertó a la consciencia del lenguaje y el pensamiento, su madre le había enseñado que era una caída en desgracia. La lánguida doctrina del Aspecto de Insecto era que las mujeres khepri estaban malditas. Algún vil defecto por parte de la primera mujer había condenado a sus hijas a una vida cargada con un ridículo y lento cuerpo bípedo, con una mente atiborrada por los inútiles derroteros y complejidades de la consciencia. La mujer había perdido la pureza del insecto de la que disfrutaban Dios y los machos.
La madre de nido de Lin (que despreciaba los nombres como una afectación decadente) le enseñó a ella y a su hermana que Aspecto de Insecto era el señor de toda la creación, la fuerza todopoderosa que conocía solo el hambre, la sed, el celo y la satisfacción. Había defecado el universo tras devorar el vacío en un acto insensato de creación cósmica, más puro y brillante por estar desprovisto de fin o consciencia. Lin y su hermana de nido aprendieron a venerarlo con aterrorizado fervor, y a despreciar la consciencia de sus cuerpos blandos, sin quitina.
También se les enseñó a adorar y servir a sus hermanos sin mente.
Recordando aquellos tiempos, Lin ya no temblaba por la revulsión. Sentada en aquellos recluidos parques de Kinken, observó con cuidado cómo el pasado se desplegaba en su mente, poco a poco, en un acto gradual de reminiscencia que requería coraje. Recordó cómo había llegado poco a poco a comprender que su vida no era normal. En sus raras expediciones para comprar, había visto con horror el desprecio despreocupado con el que sus hermanas trataban a los machos khepri, pateando y aplastando a aquellos insectos sin mente de sesenta centímetros de longitud. Recordó las conversaciones tentativas con las demás niñas, que le enseñaron cómo vivían sus vecinas; su miedo a usar el idioma que conocía de forma instintiva, la lengua que portaba en la sangre, pero que su madre le había enseñado a despreciar.
Recordó el regreso a una casa infestada de machos khepri, el hedor de la verdura y la fruta podrida sembrada para que los sementales la devoraran. Recordó cómo le obligaban a lavar los innumerables caparazones resplandecientes de sus hermanos, a amontonar su estiércol frente al altar de la casa, a dejarles recorrerla y explorar su cuerpo, dirigidos por su curiosidad imbécil. Recordó las discusiones nocturnas con su hermana de nido, desarrolladas con las diminutas oleadas químicas y los suaves siseos que eran los susurros de las khepri. Como resultado de aquellos debates teológicos, su hermana había adoptado el camino opuesto al de ella y se había enterrado tan profundamente en su fe del Aspecto de Insecto que superó a su madre en fanatismo.
Hasta que no cumplió quince años, Lin no se atrevió a desafiar abiertamente a su madre de Nido. Lo hacía en términos que ahora veía como ingenuos y confusos. Lin denunciaba a su madre como una hereje, maldiciéndola en el nombre del panteón mayoritario. Huía del lunático auto desprecio del culto al Aspecto de Insecto, de las angostas calles de Ensenada. Huyó a Kinken.
Comprendió que por eso, a pesar del descontento posterior (su desprecio, en realidad, su odio), había una parte de ella que siempre recordaría Kinken como un santuario. Ahora la presuntuosidad de aquella comunidad insular le asqueaba, pero en la épica de su huida se había emborrachado con ella. Se había refocilado en la arrogante denuncia de Ensenada, había rezado a la Asombrosa Madre del Nido con vehemente deleite. Se había bautizado con un nombre khepri y, lo que era vital en Nueva Crobuzon, con uno humano. Había descubierto que en Kinken, al contrario que en Ensenada, el sistema de enjambres y colmenas creaba complejas y útiles redes de conectividad social. Su madre nunca había mencionado su nacimiento o su crianza, de modo que Lin había tomado la alianza de su primera amiga en Kinken, y le dijo a todo aquel que preguntaba que pertenecía a la Colmena del Ala Roja, Enjambre del Cráneo Felino.
Su amiga le introdujo en el sexo por placer, le enseñó a disfrutar del cuerpo sensual que tenía debajo del cuello. Aquella fue la transición más difícil y extraordinaria. Su cuerpo había sido una fuente de vergüenza y disgusto; realizar actividades sin más propósito que disfrutar de la pura esencia física le había provocado primero nauseas, después terror y, por último, liberación. Hasta entonces solo se había sometido al sexo en la cabeza por orden de su madre, sentándose quieta e incómoda mientras un macho subía por ella y copulaba excitado con su cuerpo de escarabajo, en piadosamente infructuosos intentos de procreación.
Con el tiempo, el odio de Lin hacia su madre de Nido se enfrió poco a poco y se tornó primero desprecio, después lástima. Su disgusto ante la miseria de Ensenada se unió a una especie de comprensión. Y entonces su amor de cinco años con Kinken terminó. Todo comenzó estando en la Plaza de las Estatuas, comprendiendo que eran empalagosas y mal ejecutadas, encarnadoras de una cultura ciega hacia sí misma. Comenzó a ver que Kinken estaba implicado en la subyugación tanto de Ensenada como de las invisibles desahuciadas de Kinken; vio una «comunidad» como mínimo cruel e insensible, y como máximo empeñada en fomentar deliberadamente la miseria de Ensenada para mantener su superioridad.
Con sus sacerdotisas, sus orgías, sus industrias, su secreta dependencia de la economía general de Nueva Crobuzon (cuya vastedad solía mostrarse públicamente en Kinken como algo secundario), Lin comprendió que vivía en un reino insostenible que combinaba la santimonía, la decadencia, la inseguridad y el esnobismo en un extraño y neurótico brebaje. Era un parásito.
Se dio cuenta, para su nauseabunda desgracia, que Kinken era más deshonesto que Ensenada. Pero aquella comprensión no trajo con ella nostalgia por su patética niñez. No regresaría a Ensenada. Y si le volvía la espalda al Kinken como antes lo había hecho con el Aspecto de Insecto, no habría otro sitio donde ir, salvo el exterior.
De modo que aprendió las señales y se marchó.
Lin nunca fue tan insensata como para pensar que podía dejar de ser definida por su raza, al menos en lo concerniente a la ciudad. Y tampoco lo quería. Pero, para ella, dejó de intentar ser una khepri, como una vez había dejado de intentar ser un insecto. Por eso le fascinaban sus sentimientos hacia Ma Francine. No era solo por el hecho de que se enfrentara al señor Motley, comprendió. Había algo al respecto de que fuera una khepri la que lo hiciera, robando sin esfuerzo territorio a aquel hombre vil que la asqueaba.
No pretendía comprender, ni siquiera para sí misma. Se sentó un largo rato a la sombra de las vainillas, los robles, los perales, en el Kinken que había despreciado durante años, rodeada por hermanas para las que era una proscrita. No quería regresar a la «vida khepri», como no quería hacerlo al Aspecto de Insecto. No entendía la fuerza que extraía de Kinken.
19
El constructo que había barrido el suelo de David y Lublamai durante años parecía que por fin estaba cediendo. Giraba y chirriaba mientras restregaba, se concentraba en zonas arbitrarias del suelo, y las pulía hasta dejarlas como joyas. Algunas mañanas tardaba casi una hora en ponerse en marcha. Se quedaba colgado en bucles del programa, lo que le hacía repetir sin fin pequeños comportamientos.
Isaac había aprendido a ignorar sus quejidos repetitivos y neuróticos. Trabajaba con las dos manos a la vez. Con la izquierda, anotaba sus nociones en forma diagramática. Con la derecha alimentaba ecuaciones en las entrañas de su pequeña máquina calculadora mediante las teclas rígidas y las tarjetas perforadas insertadas en la ranura de programas, que metía y sacaba a toda velocidad. Solucionaba el mismo problema con distintos programas, comparando respuestas, anotando las resmas de números.
Los innumerables libros sobre vuelo que habían llenado sus estanterías habían sido reemplazados, con la ayuda de Teparadós, por un número igual de tomos sobre la teoría unificada de campos y la arcana disciplina de las matemáticas de crisis.
Después de solo dos semanas de investigación, algo extraordinario pasaba en la mente de Isaac. La reconceptualización llegó a él de forma tan sencilla que al principio no comprendió la escala de su introspección. Parecía un momento pensativo como tantos otros, en el curso de un diálogo científico totalmente interior. El sentido del genio no solía descender sobre Isaac Dan der Grimnebulin como una fría descarga de luz brillante. Lo que ocurría era que un día, mientras masticaba la punta del lápiz, se producía un instante de pensamiento apenas vocalizado en la línea de o espera un momento, puede que puedas hacerlo así…
Le llevó una hora y media comprender que lo que había creído un modelo mental útil era algo mucho más emocionante. Se lanzó a un intento sistemático de demostrar que estaba equivocado. Construyó un escenario matemático tras otro, con lo que trataba de demoler el primer esbozo de sus ecuaciones. Sus intentos de destrucción fracasaron. Su álgebra aguantó el embate.
Le llevó dos días más comenzar a creer que había solucionado el problema fundamental de la teoría de crisis. Disfrutaba de momentos de euforia, y muchos más de cauto nerviosismo. Estudiaba sus libros a un ritmo desesperadamente lento, tratando de asegurarse de que no había olvidado algún error evidente, que no había replicado algún teorema hacía tiempo descartado.
Pero, a pesar de todo, sus ecuaciones se sostenían. Aterrado por el orgullo, buscó cualquier alternativa a creer lo que cada vez era más evidente: que había solventado el problema de la representación matemática, de la cuantificación de la energía de crisis.
Sabía que tenía que hablar de inmediato con sus colegas, publicar sus hallazgos como «trabajo en curso» en la Revista de Física Filosófica y Taumaturgia, o en Campo Unificado. Pero se sentía tan intimidado por lo que había descubierto que evitó esa ruta. Se dijo que quería estar seguro. Tenía que tomarse algunos días más, alguna semana, puede que un mes o dos… Entonces podría publicar. No le diría nada a David ni a Lublamai, ni a Lin, lo que era más extraordinario. Isaac era un charlatán dado a soltar cualquier comentario, ya fuera científico, social u obsceno que se le pasara por la cabeza. No era precisamente conocido por su capacidad para guardar un secreto. Se conocía lo bastante como para reconocerlo, para comprender lo que significaba: que estaba profundamente angustiado, y más aún excitado, por lo que había descubierto.
Revisó el proceso de descubrimiento, de formulación. Se dio cuenta de que sus avances, sus increíbles saltos teóricos del último mes, que eclipsaban el trabajo de los cinco años anteriores, eran una respuesta a preocupaciones prácticas inmediatas. Había llegado a un callejón sin salida en sus estudios de la teoría de crisis, hasta que Yagharek apareció con su encargo. No sabía a qué se debía, pero comprendía que era con aplicaciones concretas como más avanzaban sus teorías abstractas. Por tanto, decidió no sumergirse por completo en hipótesis abstrusas. Seguiría concentrándose en el problema del vuelo de Yagharek.
No se permitiría pensar en las ramificaciones de su investigación, al menos en aquella fase. Todo cuanto descubriera, cada avance, cada idea que tuviera, sería conducida de vuelta a sus estudios aplicados. Trató de verlo todo como un medio para devolver a Yagharek a los cielos. Era difícil (incluso perverso) tratar constantemente de contener y circunscribir su trabajo. Veía la situación como una en la que trabajaba por encima de su propio hombro; o, para ser exactos, se sentía como si intentara investigar por el rabillo del ojo. Más, por increíble que pareciera, con aquella disciplina Isaac progresó en la teoría a un ritmo con el que nunca hubiera podido soñar seis meses atrás.
Era una extraordinaria y compleja ruta de revolución científica, pensaba a veces, regañándose rápidamente por pensar directamente en la teoría. Vuelve al trabajo, se decía severo. Hay un garuda al que echar a los cielos. Pero no podía impedir que su corazón brincara de emoción, y la ocasional sonrisa histérica asomaba a su rostro. Algunos días buscaba a Lin y, si no estaba trabajando en su obra secreta en su lugar secreto, trataba de seducirla en el piso de ella con un fervor tierno y excitado que a ella le encantaba, a pesar de estar evidentemente cansada. En otras ocasiones pasaba días completamente solo, sumergido en la ciencia.
Isaac aplicaba sus extraordinarios hallazgos para tratar de diseñar una máquina capaz de solventar el problema de Yagharek.
Un mismo dibujo comenzaba a aparecer más y más en su trabajo. Al principio era un garabato, algunas líneas sueltas cubiertas de flechas e interrogaciones. A los pocos días parecía más sólido. Las líneas estaban trazadas con regla y tinta. Las curvas se medían con cuidado. Estaba en camino de convertirse en un plano.
A veces Yagharek regresaba al laboratorio, siempre cuando los dos estaban solos. Isaac oía la puerta abrirse por la noche y se giraba para encontrarse con el impávido y digno garuda, aún asfixiado por una visible desdicha.
Descubrió que intentar explicarle su trabajo a Yagharek le ayudaba. No en las grandes cuestiones teóricas, por supuesto, pero sí en la ciencia aplicada que desarrollaba su teoría secreta. Pasaba días con miles de ideas y proyectos potenciales revoloteando violentos por su cabeza, y creía que dar voz a esas ideas, explicar en un lenguaje llano las diversas técnicas que le permitirían acceder a la energía de crisis, le obligaba a reevaluar sus trayectorias, a descartar algunas y concentrarse en otras.
Comenzó a depender del interés de Yagharek. Si pasaban demasiados días sin que apareciera el garuda, se distraía. Gastaba esas horas contemplando al enorme ciempiés.
La criatura llevaba devorando mierda onírica casi dos semanas, sin parar de crecer. Cuando rebasó el metro de longitud, Isaac se puso nervioso y dejó de alimentarlo. La jaula empequeñecía a ojos vista. Aquel sería todo el tamaño que alcanzara. El gusano había pasado los siguientes dos días vagando desesperanzado por su pequeña prisión, olisqueando el aire. Desde entonces parecía haberse resignado al hecho de que no habría más comida. Su desesperada hambre original había remitido.
No se movía mucho, solo se desplazaba un poco de vez en cuando, ondulando una o dos veces por la jaula, estirándose y bostezando. Por lo general, solo se sentaba y palpitaba ligeramente, Isaac no sabía si por la respiración, por el corazón o por cualquier otro motivo. Tenía un aspecto saludable, como si estuviera esperando.
A veces, al dejar caer los trozos de mierda onírica en las ansiosas mandíbulas del ciempiés, Isaac se había descubierto pensando en su propia experiencia con la droga con una débil y pálida añoranza. No se trataba de una ilusión de nostalgia. Isaac recordaba de forma vivida la sensación de estar a la deriva rodeado de inmundicia; de ser mancillado hasta el nivel más profundo; del mareo desorientador, de la náusea; de la confusión y el pánico por perderse en un revoltijo de emociones, en una maraña; de confundir la mente de otro con miedos invasores… Pero, a pesar de la vehemencia de aquellos recuerdos, contemplaba los desayunos del gusano con aire pensativo… quizá incluso hambriento.
Se sentía muy perturbado por esas sensaciones. Siempre había sido desvergonzadamente cobarde respecto a las drogas. Como estudiante había habido montones de aromáticos cigarrillos de hierba, por supuesto, y de las risas inanes que los acompañaban. Pero nunca había tenido estómago para nada más fuerte. Aquellos rumores incipientes de un nuevo apetito no hacían nada por acallar sus miedos. No sabía lo adictiva que era la mierda onírica, pero se negaba del plano a darse a aquellas débiles ascuas de curiosidad.
La mierda onírica era para el ciempiés, solo para él.
Isaac canalizó su curiosidad de las corrientes sensuales a las intelectuales. Solo conocía personalmente a dos químicos, ambos gazmoños irredentos; tenía la misma intención de hablarles sobre drogas ilegales que de bailar desnudo por la medianera de la calle Tervisadd. Optó por sacar el tema de la mierda onírica en las tabernas de peor fama de los Campos Salacus. Resultó que varios de sus conocidos la habían probado, y algunos eran consumidores habituales.
No parecía tener un efecto distinto en cada raza. Nadie sabía de dónde procedía, pero todos los que admitían usarla alababan sus extraordinarios efectos. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en que era muy cara, cada vez más. No obstante, ninguno dejaba el hábito. Los artistas en particular hablaban de forma casi mística sobre la comunión con otras mentes. Isaac se reía de aquellos comentarios, asegurando (sin reconocer su propia y limitada experiencia) que la droga no era más que un poderoso oneirógeno que estimulaba los centros oníricos del cerebro, igual que el té-plus estimulaba los córtex visual y olfativo.
No creía en lo que decía. No le sorprendía la vehemente oposición hacia su teoría.
—No sé cómo, Isaac —le había siseado Brote en los Muslos con reverencia—, pero te deja compartir sueños… —Ante aquel comentario, los demás adictos arracimados en un pequeño reservado del Reloj y el Gallito asintieron al unísono, de forma cómica. Isaac adoptó una expresión escéptica para mantener su papel de incrédulo. Por supuesto, en realidad estaba de acuerdo. Pretendía descubrir más sobre aquella extraordinaria sustancia. Tendría que hablar con Lemuel Pigeon, o con Lucky Gazid, si es que alguna vez reaparecía; pero el ritmo de su trabajo sobre la teoría de crisis lo consumía. Su actitud hacia la mierda onírica que había dado al gusano seguía siendo de curiosidad, nerviosismo e ignorancia.
Se encontraba mirando incómodo a la vasta criatura un cálido día de finales de Melero. Decidió que era algo más que prodigioso. Sin duda, se trataba de un monstruo, y lo maldecía por ser tan interesante. De otro modo habría podido olvidarse de él.
La puerta a su espalda se abrió y Yagharek apareció bajo los rayos del primer sol. Era raro, muy raro, que el garuda se presentara antes del anochecer. Isaac se puso en pie, llamando a su cliente para que subiera.
— ¡Yag, viejo! ¡Cuánto tiempo! Estaba a la deriva, y te necesito para anclarme. Ven aquí arriba.
Yagharek subió las escaleras sin pronunciar palabra.
— ¿Cómo sabes cuándo van a estar fuera David y Lub, eh? —preguntó Isaac—. ¿Montas guardia, o algo así? Mira, Yag, tienes que dejar de merodear como un atracador.
— Quiero hablar contigo, Grimnebulin. — La voz de Yagharek era extrañamente tanteadora.
—Dispara, viejo. —Isaac se sentó y lo miró. Ya sabía que el garuda permanecería de pie.
Yagharek se quitó la capa y el armazón de las alas, y se volvió hacia Isaac con los brazos cruzados. Isaac sabía que aquello era lo más cerca que Yagharek estaría nunca de expresar confianza, allí expuesto con su deformidad a la vista, sin hacer esfuerzo alguno por cubrirse. Suponía que debía sentirse halagado.
Yagharek lo miraba de lado.
—Hay gente en la ciudad nocturna donde vivo, Grimnebulin, gente muy diversa. No todos los que se ocultan son despojos.
—Nunca presumí que… —comenzó Isaac, pero Yagharek movió la cabeza impaciente, acallándolo.
—He pasado muchas noches solo, en silencio, pero hay otras ocasiones en las que camino con aquellos cuyas mentes siguen afiladas tras la pátina de alcohol, soledad y drogas. —Isaac quería decir «Ya te he dicho que podemos buscar un sitio para que te quedes», pero se detuvo. Quería ver adonde se dirigía aquello—. Hay un hombre, un hombre borracho y docto. No estoy seguro de que me considere real. Puede pensar que soy una alucinación recurrente. —Yagharek lanzó un profundo suspiro—. Le hablé sobre tus teorías, tu crisis, y se emocionó. Y el hombre me dijo: «¿Por qué no ir hasta el final? ¿Por qué no usar la Torsión?».
Se produjo un largo silencio. Isaac sacudió la cabeza con exasperación y disgusto.
—Estoy aquí para hacerte la misma pregunta, Grimnebulin —siguió el garuda—. ¿Por qué no usamos la Torsión? Tú intentas crear una ciencia desde cero, Grimnebulin, pero la energía de Torsión existe, y se conocen técnicas para acceder a ella… Te pregunto como un ignorante, Grimnebulin. ¿Por qué no usamos la Torsión?
Isaac inspiró profundamente y se pasó la mano por la cara. Parte de él estaba enfadada, pero en su mayoría se trataba de simple ansiedad, desesperación por poner fin de inmediato a aquella conversación. Se giró hacia el garuda y alzó la mano.
—Yagharek… —comenzó, y en ese momento se produjo un golpe en la puerta.
— ¿Hola? —gritó una voz alegre. Yagharek se tensó e Isaac dio un respingo. La coincidencia era extraordinaria.
— ¿Quién es? —gritó Isaac, bajando las escaleras.
Un hombre asomó la cabeza por la puerta. Tenía aspecto afable, casi hasta el absurdo.
—Ah, hola, señor. He venido por lo del constructo.
Isaac sacudió la cabeza. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo aquel individuo. Miró por encima del hombro, pero Yagharek era invisible. Se había apartado de la vista, del borde de la plataforma. El hombre de la puerta le entregó una tarjeta.
«NATHANIEL ORRIABEN, REPARACIÓN DE CONSTRUCTOS Y REPUESTOS», decía. «CALIDAD Y SERVICIO A PRECIOS RAZONABLES».
—Ayer vino un hombre… ¿Serachin? —siguió el recién llegado, leyendo de una hoja—. Nos dijo que su modelo de limpieza… un… EKB4C estaba estropeado. Pensaba que podía ser un virus. Tenía que venir mañana, pero acabo de terminar un trabajillo por la zona y pensé que era posible que hubiera alguien. —Su sonrisa era brillante. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su mono, lleno de grasa.
—Oiga —dijo Isaac—. Um… Mire, no es un buen momento…
— ¡Claro! Usted decide, por supuesto. Solo que… —el hombre miró alrededor antes de seguir, como si fuera a compartir un secreto. Seguro de que no iba a oírle nadie que no debiera, siguió con tono confidencial—. Solo que, señor, puede que no me sea posible acudir a la cita de mañana, como estaba previsto… —Su rostro ofrecía una disculpa de la clase más exagerada—. Puedo trabajar en una esquinita, sin hacer un ruido. Me llevará solo una hora si puedo arreglarlo aquí, y si no, es asunto para el taller. Eso lo sabré en cinco minutos. En caso contrario, creo que no podré venir al menos hasta dentro de una semana.
—Oh, mierda. A ver… mire, tengo una reunión arriba, y es absolutamente vital que no nos interrumpa. Hablo en serio. ¿Le parece?
— ¡Por supuesto! Me basta con acercarle el destornillador a esa vieja limpiadora y darle una voz cuando sepa el veredicto, ¿de acuerdo?
—Muy bien. ¿Puedo dejarle ya?
—Perfecto. —El hombre ya se dirigía hacia el constructo de limpieza, portando una caja de herramientas. Lublamai lo había encendido aquella mañana y le había programado instrucciones para que fregara su zona de estudio, aunque había sido un intento inútil. El constructo había estado petardeando en círculos durante veinte minutos antes de pararse, inclinado contra la pared. Allí seguía, tres horas después, emitiendo infelices chasquidos con los tres miembros sacudiéndose espasmódicos.
El técnico se acercó al artilugio, musitando y cloqueando como un padre preocupado. Tanteó los miembros del constructo, sacó una leontina del bolsillo y cronometró el tiempo entre las sacudidas. Anotó algo en una libreta y giró al autómata de limpieza para encararlo con él, mirando luego por uno de sus iris de cristal. Movió un lápiz lentamente de un lado a otro, observando la respuesta del motor sensorial.
Isaac vigilaba de reojo al reparador, aunque su atención no dejaba de dirigirse hacia arriba, donde le esperaba Yagharek. Este asunto de la Torsión no puede esperar, pensó nervioso.
— ¿Qué tal va? —gritó impaciente al técnico.
El hombre estaba abriendo su caja para sacar un gran destornillador. Levantó la vista.
—No hay problema —dijo meneando alegre el destornillador. Devolvió la vista al constructo y lo apagó con el interruptor detrás del cuello. Los crujidos angustiados murieron en un agradecido susurro. El hombre comenzó a destornillar el panel tras la «cabeza» del artefacto, una áspera pieza de metal gris coronando el cuerpo cilíndrico.
—Muy bien —respondió Isaac, corriendo escaleras arriba.
Yagharek estaba en pie junto a la mesa, lejos de la vista de la planta baja. Miró a Isaac cuando este regresó.
—No es nada —le dijo en voz queda—. Alguien que ha venido a arreglar nuestro constructo, que ha reventado. Lo que no sé es si podrá oírnos.
Yagharek abrió la boca para responder, pero en ese momento un delgado y discordante silbido llegó desde abajo. El pico de Yagharek se mantuvo abierto unos instantes, con expresión estúpida.
—Parece que no tenemos de qué preocuparnos —dijo Isaac, sonriendo. Lo está haciendo a propósito, pensó, para hacernos saber que no está escuchando. Qué educado. Inclinó la cabeza en invisible agradecimiento al técnico.
Su mente regresó entonces al asunto que los ocupaba, la sugerente tentativa de Yagharek, y su sonrisa se desvaneció. Se sentó con pesadez en la cama, se pasó la mano por el cabello espeso y miró a su cliente.
— ¿Nunca te sientas, Yag? —dijo en bajo—. ¿Y eso?
Tamborileó con los dedos contra la sien y pensó unos instantes antes de hablar.
—Yag, viejo… Ya me has impresionado antes con tu… sorprendente biblioteca. Quiero decirte dos nombres, para ver si significan algo para ti. ¿Qué sabes de Suroch, o de la Mancha Cacotópica?
Se produjo un largo silencio. Yagharek miraba ligeramente hacia arriba, a través de la ventana.
— La Mancha Cacotópica la conozco, por supuesto. Es lo que se oye siempre que se habla de la Torsión. Quizá sea un hombre del saco. —Isaac no era capaz de distinguir estados de ánimo en la voz de Yagharek, pero sus palabras eran defensivas—. Quizá debamos superar nuestro miedo. Y Suroch… he leído vuestras historias, Grimnebulin. La guerra siempre es… algo vil.
Mientras Yagharek hablaba, Isaac se incorporó y se acercó hacia sus caóticas estanterías, revisando los volúmenes apilados. Regresó con un delgado tomo de tamaño folio, encuadernado en rústica. Lo abrió frente al garuda.
—Esto —dijo con tono sombrío— es una colección de heliotipos tomados hace casi cien años. Fueron estos helios, en gran medida, los que pusieron fin a los experimentos de Torsión en Nueva Crobuzon.
Yagharek acercó la mano lentamente y pasó las páginas. No dijo palabra.
— Se suponía que esto era una misión secreta de investigación para ver los efectos de la guerra cien años después —siguió Isaac—. Pequeños grupos de la milicia, un par de científicos y un heliotipista marcharon costa arriba en un dirigible espía, y tiraron algunos helios desde el aire. Después, algunos de ellos descendieron hasta los restos de Suroch para tomar imágenes cercanas. Sacramundi, el heliotipista, estaba tan… tan espantado que sacó quinientas copias de su informe pagadas de su bolsillo y distribuidas gratuitamente, sin pasar por el alcalde ni el Parlamento, donde se mostraba a la población a las claras… El alcalde Turgisadi se volvió loco, pero no podía hacer nada. Se produjeron protestas, y después las algaradas Sacramundi del 89. Ya casi se han olvidado, pero a punto estuvieron de tumbar al gobierno. Un par de los grandes capitales que contribuían al programa de Torsión, de los cuales el mayor era Penton, que sigue poseyendo las Minas Arrowhead, se asustaron y se retiraron, y todo el asunto se colapso. Por esto, Yag, viejo amigo —terminó, señalando el libro—, es por lo que no usamos la Torsión.
El garuda seguía pasando páginas lentamente. Las imágenes sepia de la ruina pasaban frente a él.
—Ah… —Isaac señaló con el dedo una gris panorámica de lo que parecía cristal y carbón aplastado. El heliotipo se había tirado desde muy baja altura. Algunos de los grandes fragmentos que cuajaban la enorme, perfecta llanura circular eran visibles, lo que sugería que los escombros disecados eran los restos de objetos retorcidos, antaño extraordinarios—. Y esto es lo que queda del centro de la ciudad. Ahí es donde tiraron la bomba cromática en 1545. Dijeron que lo hacían para poner fin a las Guerras Pirata, pero para ser sinceros, Yag, ya habían terminado hacía casi un año cuando Nueva Crobuzon bombardeó Suroch con las bombas de torsión. Fíjate, tiraron las bombas cromáticas doce meses después para tratar de esconder lo que habían hecho… solo que una cayó al mar y no llegó a activarse; la otra solo fue capaz de limpiar el kilómetro cuadrado central de Suroch, más o menos. Esta zona que ves aquí… —indicó un escombro bajo en el borde de la llanura circular—. A partir de ahí, las ruinas siguen en pie. Ahí es donde puedes ver la Torsión.
Le indicó a Yagharek que volviera la página. El garuda obedeció y algo cloqueó en el fondo de su garganta. Isaac suponía que era el equivalente en su especie a una inhalación profunda. Echó un vistazo a la imagen antes de levantar la mirada, no lo bastante rápido, hacia el rostro de Yagharek.
—Esas cosas al fondo, como estatuas fundidas, eran casas —dijo con tono neutro—. Lo que estás mirando, al menos hasta donde se ha podido determinar, descendía de una cabra doméstica. Al parecer las usaban como mascotas en Suroch. Esto, por supuesto, podría ser una segunda, décima, vigésima generación tras la Torsión, evidentemente. No sabemos cuánto viven.
Yagharek contempló el cadáver del heliotipo.
—Tuvieron que dispararle, explica el texto —siguió Isaac—. Mató a dos de la milicia. Intentaron realizarle una autopsia, pero esos cuernos del estómago no estaban muertos, aunque el resto sí lo estuviera. Respondieron al ataque y casi acabaron con el biólogo. ¿Ves el caparazón? Parece que fue muy difícil abrir ahí. —Yagharek asintió lentamente—. Pasa la página, Yag. Sobre la siguiente, nadie tiene la menor idea de lo que era antes. Podría haber sido generado de forma espontánea por la explosión de Torsión, pero creo que esos engranajes de ahí descienden de los motores de un tren —dio unos suaves golpecitos a las páginas—. Lo… eh… lo mejor aún está por llegar. No has visto ni el árbol cucaracha, ni los rebaños de lo que parece que una vez fueron humanos.
Yagharek era meticuloso. Pasaba cada una de las páginas y veía las imágenes furtivas robadas desde detrás de los muros, o las vertiginosas tomas aéreas. Un lento caleidoscopio de mutación y violencia, guerras patéticas libradas entre monstruosidades incognoscibles por una tierra de nadie de escoria cambiante y arquitectura de pesadilla.
—Había veinte soldados, Sacramundi el heliotipista y tres científicos, además de un par de ingenieros que no salieron de la nave. Siete soldados, Sacramundi y una de las químicas lograron salir de Suroch. Algunos sufrieron heridas por la Torsión. Para cuando llegaron a Nueva Crobuzon, uno de los de la milicia había muerto. Otro tenía tentáculos con pinchos allá donde debían estar los ojos, y trozos del cuerpo de la científica desaparecían todas las noches. No había sangre, ni dolor, solo… suaves oquedades en el abdomen, o en el brazo, o donde fuera. Se suicidó.
Isaac recordó la primera vez que oyó la anécdota, contada por un heterodoxo profesor de Historia. Isaac había investigado, siguiendo el rastro de notas al pie y viejos periódicos. La Historia se había olvidado, transmutada en chantaje emocional para los niños: «Sé bueno o te mandaremos a Suroch, donde están los monstruos». Tardó un año y medio en ver una copia del ejemplar de Sacramundi, y otros tres antes de poder pagar el precio que le pedían por ella.
Creyó reconocer algunos de los pensamientos que brillaban casi invisibles bajo la piel impasible de Yagharek. Eran las idas que todo estudiante heterodoxo había tenido alguna vez.
—Yag —dijo Isaac con suavidad—, no vamos a utilizar la Torsión. Podrías pensar «Aún usamos martillos, y hay quien muere por su culpa». ¿Es así? ¿Eh? «Los ríos pueden desbordarse y matar a miles, pero también mover turbinas hidráulicas». ¿Sí? Confía en mí: te habla uno que en su tiempo pensaba que la Torsión era terriblemente emocionante. No es una herramienta. No es un martillo, ni es como el agua. Es… la Torsión es poder renegado. No estamos hablando de energía de crisis, ¿sabes?
Sácate eso de la cabeza. La crisis es la energía que subyace en toda la física. La Torsión no tiene que ver con la física. No tiene que ver con nada. Es… es una fuerza totalmente patológica. No sabemos de dónde viene, ni por qué aparece, ni adonde va. No hay apuestas. No hay reglas que aplicar. No puedes acceder a ella… Bueno, puedes intentarlo, pero ya has visto los resultados. No puedes jugar con ella, no puedes confiar en ella, no puedes comprenderla, y ni sueñes siquiera con intentar controlarla. —Isaac meneaba la cabeza irritado—. Oh, sí, ha habido experimentos y demás, y aseguran tener técnicas para escudar de algunos de los efectos y amplificar otros, y hasta es posible que alguno de ellos funcione relativamente bien. Pero nunca ha habido un experimento de Torsión que no haya acabado en… bueno, en lágrimas, como mínimo. Por lo que a mí respecta, solo hay una clase de experimento a realizar con la Torsión, y es hallar el modo de evitarla. O la paras de raíz o corres como un libintos con los dragok a su cola. Hace quinientos años, poco después de que se abriera la Mancha Cacotópica, hubo una leve tormenta de Torsión que llegó barriendo desde el mar, al nordeste. Golpeó Nueva Crobuzon durante un tiempo. —Isaac negaba lentamente con la cabeza—. Nada comparado con Suroch, por supuesto, pero aún así fue suficiente para provocar una epidemia de nacimientos monstruosos y algunos extraños trucos cartográficos. Todos los edificios afectados se vinieron abajo al instante. Muy sensato, si quieres mi opinión. Fue entonces cuando realizaron el proyecto de la torre nube: no querían dejar el clima al azar. Aunque ahora no funciona, claro, y nos tendremos que joder si nos tocan más tormentas de Torsión. Por suerte, parece que cada vez son menos frecuentes con el paso de los años. Alrededor del 1200 eran toda una amenaza. —Isaac gesticuló hacia Yagharek, calentándose con su denuncia y su explicación—. Ya sabes, Yag: cuando se dieron cuenta de que pasaba algo al sur de la pradera, y no tardaron mucho en comprender que se trataba de una enorme grieta de Torsión, se habló un huevo sobre cómo llamarlo, y las discusiones aún no han terminado, medio milenio después.
Alguien lo llamó Mancha Cacotópica, y parece que gustó. Recuerdo que en la escuela me dijeron que se trataba de una terrible descripción populista, que Cacotopos (mal sitio, básicamente) era moralizante, porque la Torsión no era ni buena ni mala, y así sin parar. El caso es que… no les faltaba razón, ¿no? La Torsión no es malvada… es amoral, carece de motivación. O eso es lo que yo creo. Otros disienten. Pero, aunque fuera cierto, a mí me parece que el Ragamol occidental es precisamente un cacotopos, una vasta extensión de tierra totalmente fuera de nuestro alcance. No hay taumaturgia que aprender, ni técnicas que perfeccionar, que nos permitan hacer absolutamente nada en aquel lugar. No podemos más que jodernos y esperar a que las corrientes terminen recediendo. Se trata de un yermo de extensión acojonante, hasta el culo de diminutos (que sí, que viven fuera de las zonas de Torsión, pero que parecen especialmente felices en ellas) y otras cosas que ni voy a perder el tiempo en describir. Así que tenemos una fuerza que se burla por completo de nuestra inteligencia. Eso es «malvado» por lo que a mí respecta. Podría ser la puta definición de la palabra. Mira, Yag… me duele decirte esto, de verdad, pero la Torsión es incognoscible.
Con un gran suspiro de alivio, Isaac vio al garuda asentir. El se unió ferviente al gesto.
—Parte de esto es egoísta, ¿sabes? —siguió, con un repentino humor sombrío—. Es decir, no quiero dedicarme a unos experimentos y terminar con algo… no sé, con algo asqueroso. Es demasiado arriesgado. Nos ceñiremos a la crisis, ¿de acuerdo? Respecto a la cual, por cierto, tengo algo que enseñarte.
Isaac quitó con delicadeza de las manos de Yagharek el informe Sacramundi y lo devolvió a la estantería. Abrió el cajón del escritorio negro y sacó su plano.
Lo situó frente a Yagharek, titubeó y lo retiró un poco.
—Yag, viejo —dijo—, tengo que estar seguro de que hemos dejado eso atrás, ¿entiendes? ¿Estás… satisfecho? ¿Convencido? Si vas a enmierdarte con la Torsión, por el amor de Jabber dímelo ahora y nos despedimos… con mis condolencias.
Estudió el rostro del garuda con ojos preocupados.
—He oído tu plática, Grimnebulin —respondió tras una pausa—. Yo… te respeto. —Isaac sonrió sin humor—. Acepto cuanto dices.
Isaac comenzó a sonreír, y hubiera respondido de no ser porque Yagharek miraba por la ventana con melancólica quietud. Mantuvo el pico abierto largo rato antes de hablar.
—Nosotros los garuda conocemos la Torsión —hacía amplias pausas entre las frases—. Ha visitado el Cymek. Lo llamamos rebekh-lajhnar-h'k. —La palabra tenía la áspera cadencia del iracundo canto de un pájaro. Yagharek miró a Isaac a los ojos—. Rebekh-sackmai es Muerte: «la fuerza que termina». Rebeck-kavt es Nacimiento: «La fuerza que comienza». Fueron los primeros gemelos, nacidos del útero del mundo tras la unión con su propio sueño. Pero había una… una enfermedad… un tumor… —se detuvo para saborear la palabra correcta— en el vientre con ellos. Rebekh-lajhnar-h'k se abrió paso por la matriz justo después, o quizá al mismo tiempo, o quizá incluso antes. Es el… —se pensó bien la traducción—. Es el hermano-cáncer. Su nombre significa «La fuerza en la que no se puede confiar». —Yagharek no narró la historia popular con tonos chamánicos, sino con la voz neutra de un xentropólogo. Abrió mucho el pico, lo cerró abruptamente y volvió a abrirlo—. Soy un proscrito, un renegado. Quizá… quizá no sea sorprendente que vuelva la espalda a mis tradiciones. Pero debo saber cuándo encontrarlas de nuevo. Lajhni es «confiar», «atar firmemente». No se puede confiar en la Torsión, y no puede ser atada. Es incontenible. Lo he sabido desde la primera vez que oí las historias. Pero en mi… mi… en mi ansia, Grimnebulin, quizá recurra demasiado rápido a cosas de las que antes hubiera escapado. Es… difícil vivir entre mundos, no ser de ningún sitio. Pero tú me has hecho recordar lo que siempre he sabido. Como si fueras el anciano de mi bandada. —Se produjo una última y larga pausa—. Gracias.
Isaac asintió lentamente.
—De nada. Me… me alivia oírte decir eso, Yag. Más de lo que te puedas imaginar. No hablemos más de ello. —Se aclaró la garganta y señaló el diagrama—. Tengo algo fascinante que enseñarte, viejo.
En la luz polvorienta bajo la pasarela de Isaac, el técnico de constructos Orriaben tanteaba las entrañas de la limpiadora rota con un destornillador y un soldador. Mantenía un silbido sin sentido, un truco que no requería ni una fracción de su atención.
El sonido de la conversación allá arriba le llegaba como el más leve murmullo de un bajo, salpicado por una ocasional voz cascada. Miró hacia la pasarela un instante, sorprendido ante aquella segunda voz, pero regresó rápidamente al asunto que lo ocupaba.
Un breve examen de los mecanismos del motor analítico interno de la máquina le confirmó el diagnóstico básico. Aparte de los habituales problemas de articulaciones rotas, el óxido y los contactos gastados, propios de la edad y que podían arreglarse con facilidad, el constructo había contraído alguna clase de virus. Una tarjeta de programas mal introducida o un engranaje mal calibrado dentro del motor de inteligencia a vapor habían provocado que las instrucciones se retroalimentaran en un bucle infinito. Actividades que el constructo nunca hubiera podido llevar a cabo de forma refleja comenzaban a aparecer, en un intento por extraer más información u órdenes más complejas. Bloqueada por las paradójicas instrucciones o por una falta de datos, el constructo se había paralizado.
El ingeniero echó un vistazo a la pasarela de madera sobre él. Lo ignoraban. Sintió su corazón palpitar de emoción. Los virus aparecían en una variedad de formas. Algunos simplemente bloqueaban el funcionamiento de la máquina. Otros hacían que los mecanismos realizaran tareas extrañas y sin sentido, resultado de un nuevo programa de órdenes creado a partir de información básica. Y en otras ocasiones, de las cuales aquella era un ejemplo perfecto, hermoso, paralizaban los constructos haciendo que examinaran de forma recurrente sus programas básicos de comportamiento.
Se veían acosados por el reflejo… por las semillas de la consciencia.
El técnico buscó en su caja y sacó un juego de tarjetas de programación y las abrió con habilidad. Susurró una plegaria.
Trabajando a asombrosa velocidad, aflojó varias válvulas y diales en el núcleo del aparato. Abrió la compuerta protectora de la ranura de entrada de programas, y comprobó que hubiera presión suficiente en el generador para alimentar el mecanismo de recepción del cerebro metálico. Los programas se cargaban en la memoria, para ser actualizados mediante los procesadores del constructo cuando este se encendía. Deslizó rápidamente una primera tarjeta, después otra, y otra, por la abertura. Sintió el traqueteo de los dientes y los muelles, rotando a lo largo del tablero rígido, hasta encajar en las pequeñas perforaciones que se traducían en instrucciones o información. Hacía una pausa entre tarjeta y tarjeta para asegurarse de que los datos se cargaban correctamente.
Barajó su pequeño mazo como un profesional, sintiendo los minúsculos movimientos del motor analítico a través de las puntas de los dedos de su mano izquierda. Estaba al acecho de entradas defectuosas, de dientes rotos o bloqueados, de zonas móviles mal engrasadas que pudieran corromper o bloquear sus programas. Todo estaba en orden. No pudo evitar lanzar un siseo triunfante. El virus del constructo era resultado exclusivo de la retroalimentación informativa, no de un defecto físico. Eso significaba que tenía que leer todas las tarjetas que el técnico suministraba a la máquina y cargar las instrucciones y la información en el sofisticado cerebro de vapor.
Cuando hubo introducido cada uno de los programas cuidadosamente escogidos en la ranura, todos en su orden determinado, pulsó una breve secuencia de botones en el teclado numérico conectado al motor analítico de la limpiadora.
Cerró la tapa del motor y volvió a sellar el cuerpo. Reemplazó los tornillos retorcidos que sujetaban la compuerta y descansó un instante las manos sobre el cuerpo sin vida del constructo. Lo enderezó, lo situó sobre sus patas y recogió las herramientas.
Se acercó al centro de la estancia.
—Um… disculpe, señor—gritó.
Se produjo un momento de silencio, antes de que llegara desde arriba la voz atronadora de Isaac.
— ¿Sí?
— Ya he terminado. No debería dar problemas. Dígale al señor Serachin que cargue la caldera un poco y que después lo encienda otra vez. Encantador modelo viejo, el EKBW.
— Sí, estoy seguro —fue la respuesta. Isaac apareció en la barandilla—. ¿Hay algo más que tenga que decirme? —preguntó impaciente.
—No, ya está todo. En una semana le enviaremos la factura al señor Serachin. Adiós.
—Vale, adiós, muchas gracias.
—De nada, señor —comenzó el hombre, pero Isaac ya se había dado la vuelta y había desaparecido de la vista.
El técnico se dirigió lentamente hacia la puerta, la mantuvo abierta y volvió a mirar el lugar donde se encontraba el constructo, en las sombras de la gran estancia. Sus ojos volaron un instante hacia arriba para comprobar que Isaac se había marchado, y entonces trazó con las manos un símbolo similar al de dos círculos entrelazados.
—Hágase el virus —susurró, antes de desaparecer en el cálido mediodía.
20
— ¿Qué es esto? —preguntó Yagharek. Mientras sostenía el diagrama, inclinaba la cabeza en un sorprendente gesto de pájaro.
Isaac cogió el papel y lo giró hasta presentar el lado correcto.
—Esto, viejo amigo, es un conductor de crisis —dijo Isaac con grandilocuencia—. O, al menos, el prototipo de uno. Un acojonante triunfo de la psico-filosofía de crisis aplicada.
— ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace?
—Bueno, mira. Pones aquí lo que sea que quieras… activar —dijo indicando un garabato que representaba una campana—. Después… bueno, la ciencia es compleja, pero el meollo del asunto… veamos —tamborileó sobre la mesa—. Esta caldera se mantiene muy caliente, y alimenta este juego de motores interconectados. Ahora, este se carga con equipo sensorial que pueda detectar diversos tipos de campos de energía: calor, elictrostática, potencial, emisiones taumatúrgicas, y los representa en forma matemática. Ahora, si tengo razón sobre el campo unificado, que así es, estas tres formas de energía son diversas manifestaciones de la energía de crisis. De modo que el trabajo de este motor analítico es calcular qué clase de campo de energía de crisis está presente, dados los demás campos presentes. —Se rascó la cabeza—. Es una matemática de crisis muy compleja, viejo. Reconozco que esta va a ser la parte más difícil. La idea es tener un programa que pueda decir: «Bueno, pues hay tanta energía potencial, tanta taumatúrgica, tanta de la otra, lo que significa que la situación de crisis subyacente debe ser así y asá». Intentará traducir el… eh… lo mundano en una forma de crisis.
Entonces, y este es otro punto peliagudo, el efecto dado que estás buscando también podrá ser traducido en forma matemática, dentro de alguna ecuación de crisis, que será alimentada en este motor de computación de aquí. Por tanto, lo que haces es usar esto, que queda alimentado por una combinación de vapor, química y taumaturgia. Es el punto clave, un convertidor que acceda a la energía de crisis y la manifieste en su forma bruta. Entonces la canalizas dentro del objeto. —Isaac comenzaba a excitarse cada vez más a medida que hablaba sobre el proyecto. No podía evitarlo: por un instante, el regocijo por el impresionante potencial de su investigación, la salvaje escala de lo que estaba haciendo, derrotó su resolución acerca de ver solo el proyecto inmediato—. El asunto es que lo que necesitamos es poder cambiar la forma de un objeto en otra en la que el acceso a su campo de crisis aumente ese estado de crisis. En otras palabras, el campo de crisis aumenta por virtud de ser absorbido. —Isaac señaló a Yagharek boquiabierto—. ¿Ves de lo que estoy hablando? ¡El maldito movimiento perpetuo! Si logramos estabilizar el proceso, habrás conseguido un infinito bucle de retroalimentación, ¡lo que significa una fuente permanente de energía! — Se calmó al reparar en la forma impasible de Yagharek. Sonrió. Su decisión de concentrarse en la teoría aplicada quedaba facilitada, hasta de forma apremiante, por la obsesión monotemática del garuda y su encargo—. No te preocupes, Yag, conseguirás aquello que buscas. Por lo que a mí respecta, lo que esto significa, si logramos que funcione, es que podrás convertirte en una dinamo andante, una dinamo voladora. Cuanto más vueles, más energía de crisis podrás manifestar, y más podrás volar. Las alas cansadas serán un problema al que nunca tendrás que enfrentarte.
Ante aquella afirmación se produjo un silencio preocupado. Para alivio de Isaac, Yagharek no pareció haber notado el desafortunado doble sentido. El garuda pasaba la mano por el papel, maravillado y hambriento. Murmuró algo en su propia lengua, un canturreo bajo, gutural.
Alzó la mirada.
— ¿Cuándo construirás este artefacto, Grimnebulin?
—Bueno, necesito preparar un prototipo para probarlo, refinar las matemáticas, etc. Supongo que me llevará una semana o así montar algo. Pero aún estamos empezando, recuerda. Solo empezando. —Yagharek asintió rápidamente y apartó la advertencia con un gesto—. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte aquí? ¿Sigues vagando por las calles como un fantasma, para saltar sobre mí cuando menos me lo espero? —preguntó Isaac, irónico.
Yagharek asintió.
—Por favor, avísame cuando tus teorías avancen, Grimnebulin. —Isaac rió ante la educación de la petición.
—Sin duda, viejo, tienes mi palabra. En cuanto las viejas teorías avancen, lo sabrás.
Yagharek se giró con rigidez y se acercó a las escaleras. Mientras se volvía para despedirse, reparó en algo. Se quedó quieto un instante antes de caminar hasta el otro extremo de la pasarela. Señaló la jaula que contenía el colosal gusano.
—Grimnebulin. ¿Qué hace tu ciempiés?
—Lo sé, lo sé, crece como un cabrón, ¿a que sí? —respondió Isaac, acercándose—. Menudo hijo de puta, ¿eh?
Yagharek señaló la jaula con una mirada dubitativa.
—Sí—dijo—. ¿Pero qué hace?
Isaac frunció el ceño y observó la caja de madera. La había movido de modo que no diera a las ventanas, lo que significaba que el interior estaba oscurecido y no se veía bien. Entrecerró los ojos para distinguir mejor.
La enorme criatura se había arrastrado hacia la esquina más lejana de la jaula, y de algún modo había conseguido escalar por la madera áspera. Allí, con alguna clase de adhesivo orgánico exudado por el ano, se había suspendido de la parte alta de la caja. Estaba allí colgado, como un pesado péndulo, balanceándose y palpitando ligeramente, como una media llena de barro.
Isaac siseó, con la lengua entre los dientes.
La bestia había tensado sus patas gruesas, doblándolas todo lo posible hacia su vientre. Mientras los dos observaban, se curvó alrededor del centro y pareció besar su propia cola, relajándose lentamente hasta que colgó de nuevo como un peso muerto. Repitió el proceso. Isaac señaló hacia la penumbra.
—Mira —dijo—. Está embadurnándose con algo.
Allá donde la boca del ciempiés tocaba la carne, dejaba brillantes filamentos de imposible finura que se estiraban tensos al apartar la boca y se adherían a la zona del cuerpo que tocaban. El vello de la zona trasera de la criatura se había pegado contra el cuerpo y parecía humedecido. El enorme gusano se cubría lentamente con una seda traslúcida, desde abajo hasta arriba.
Isaac se enderezó poco a poco y miró a Yagharek a los ojos.
—Bueno… —dijo—. Más vale tarde que nunca. Por fin llegamos al motivo por el que lo compré. Está entrando en fase de pupa.
Tras un instante, Yagharek asintió lentamente.
—Pronto será capaz de volar —dijo con tranquilidad.
—No necesariamente, amigo. No todo lo que entra en crisálida sale con alas.
— ¿No sabes en qué se convertirá?
—Esa, Yag, es la única razón por la que me quedé con él. Puñetera curiosidad. No me lo saco de la cabeza. —Isaac sonrió. La verdad era que sentía un cierto nerviosismo al ver a aquel ser grotesco realizar al fin la acción que había estado esperando desde que lo viera por primera vez. Contempló cómo se cubría con aquella extraña, fastidiosa inversión de la limpieza. Era rápido. Los brillantes colores moteados de su pelaje se tornaron brumosos con la primera capa de fibra, desapareciendo rápidamente de la vista.
El interés de Yagharek en la criatura no duró mucho. Devolvió a sus hombros el armazón de madera que ocultaba su deformidad y se cubrió con la capa.
—Me voy, Grimnebulin —dijo. Isaac levantó la mirada desde delante de la jaula.
— ¡Muy bien! Adiós, pues, Yag. Me voy a poner con el… eh… con la máquina. Ya sé que no tengo que preguntarte cuándo te veré, ¿no? Te dejarás caer cuando sea conveniente —negó con la cabeza.
Yagharek ya había bajado las escaleras. Se giró una vez, brevemente, y saludó a Isaac antes de irse.
Isaac le devolvió el gesto. Estaba perdido en sus pensamientos, y su mano siguió levantada varios segundos después de que el garuda se hubiera marchado. Al final la cerró con una suave palmada y se volvió hacia la jaula del ciempiés.
El capullo de hebras húmedas se secaba a toda velocidad. La cola ya estaba rígida e inmóvil, lo que constreñía las ondulaciones del gusano, obligándole a realizar acrobacias cada vez más claustrofóbicas en su intento por cubrirse. Isaac acercó una silla para observar los esfuerzos, tomando notas.
Una parte de él le decía que estaba siendo intelectualmente disoluto, que debía dejarlo y concentrarse en el asunto importante. Pero era una parte pequeña, y sus susurros no tenían confianza. Eran casi burocráticos. Después de todo, nada iba a impedirle aprovechar la oportunidad de contemplar aquel extraordinario fenómeno. Se sentó cómodamente en la silla y acercó unas lupas.
El ciempiés tardó unas dos horas en cubrirse completamente en aquella húmeda crisálida. La maniobra más compleja fue la de la propia cabeza. El gusano, que había tenido que escupir una especie de collar, dejó que se secara un poco antes de pasarlo por su cabeza y envolverse en él acortando su longitud y aumentando su grosor unos instantes mientras tejía una tapa con la que encerrarse. La presionó lentamente, comprobando su fuerza antes de exudar más filamentos de cemento con los que cubrir la cabeza, invisible.
Durante unos minutos, la mortaja orgánica se agitó, expandiéndose y contrayéndose en respuesta a los movimientos del interior. El capullo blanco se tornó frágil ante sus ojos, cambiando de color hasta adoptar un nacarado monótono. El conjunto se balanceaba poco a poco ante las mínimas corrientes de aire, pero su sustancia había endurecido y el movimiento del gusano en su interior ya no era apreciable.
Isaac se recostó y escribió en el papel. Es casi seguro que Yagharek tiene razón sobre las alas de este bicho, pensó. El saco orgánico era como el dibujo de un libro de texto sobre la crisálida de una mariposa o una polilla, solo que mucho mayor.
Fuera, la luz se espesaba a medida que las sombras se alargaban.
El capullo suspendido llevaba más de media hora quieto cuando la puerta se abrió, haciendo que Isaac se pusiera en pie por la sorpresa.
— ¿Hay alguien? —gritó David.
Isaac se inclinó sobre la barandilla para saludarlo.
—Ha venido un tipo a arreglar el constructo. Dijo que solo había que darle de comer un poco y encenderlo, y que así funcionará.
—Genial, estoy harto de la basura. Además, tenemos que aguantar la tuya. ¿Será deliberado? —dijo sonriendo.
—Ey, claro que no —replicó Isaac, empujando con el pie, de forma ostentosa, el polvo y las migas a través de los espacios bajo la barandilla. David rió y desapareció de la vista. Isaac oyó un golpe metálico cuando David le dio al constructo un afectuoso tortazo—. También tengo que deciros que vuestra limpiadora es un «encantador modelo viejo» —añadió formal. Los dos rieron. Isaac se acercó y se sentó en los peldaños. Vio a David metiendo algunas bolas de coque concentrado en la pequeña caldera del constructo, un eficaz modelo de triple intercambio. Después cerró la tapa y pasó el pestillo, buscó en la parte superior de la cabeza del constructo y llevó la palanca a la posición de encendido.
Se produjo un siseo y un leve quejido cuando el vapor comenzó a llenar las tuberías, dando vida poco a poco al motor analítico del constructo. La limpiadora se sacudió espasmódica y quedó apoyada contra la pared.
— Se calentará enseguida —dijo David con satisfacción, metiendo las manos en los bolsillos—. ¿En qué andas metido, Isaac?
—Sube aquí —respondió el otro—. Quiero enseñarte algo.
Cuando David vio el capullo suspendido, rió brevemente y se llevó las manos a las caderas.
— ¡Jabber! ¡Es enorme! Cuando rompa el cascarón, yo me largo a buscar refugio.
— Sí, bueno, en parte por eso te lo enseño, para que tengas los ojos abiertos para la apertura. Tienes que ayudarme a clavarlo con alfileres a una caja. —Los dos sonrieron.
Desde abajo llegó una serie de petardazos, como el del agua abriéndose paso por una conducción atorada. Se produjo un leve siseo de pistones. Isaac y David se miraron un momento, perplejos.
—Parece que la limpiadora se lo está tomando en serio —dijo David.
En los cortos y delgados derroteros de cobre y bronce que eran el cerebro del constructo, una riada de nuevos datos e instrucciones se desataba violentamente. Transmitida por los pistones, los tornillos y las innumerables válvulas, los rudimentos de la inteligencia se apelotonaban en aquel espacio limitado.
Infinitesimales descargas de energía recorrían martillos de vapor diminutos, de delicada precisión. En el centro del cerebro se encontraba una caja macizada con hileras e hileras de minúsculos interruptores binarios que saltaban arriba y abajo a velocidad cada vez mayor. Cada uno era una sinapsis de vapor que apretaba botones y activaba palancas en combinaciones de intensa complejidad.
El constructo se sacudía.
En lo más profundo de su motor de inteligencia circulaba el peculiar bucle solipsista de datos que constituía el virus, nacido allá donde una diminuta rueda dentada había patinado un instante. Cuando el vapor recorrió aquella parrilla cerebral a velocidad y potencia cada vez mayores, el inútil conjunto de preguntas del invasor se puso a circular en un circuito autista, abriendo y cerrando las mismas válvulas, activando los mismos interruptores en el mismo orden.
Pero esta vez el virus había sido alimentado. Cuidado. Los programas que el técnico había cargado en el motor analítico del artefacto enviaban extraordinarias instrucciones por todo el cerebelo de tuberías. Las válvulas saltaban y los interruptores zumbaban con un stacatto de temblores, de apariencia demasiado rápida como para tratarse de otra cosa que puro azar. Más, en aquellas abruptas secuencias de código numérico, el desagradable y pequeño virus mutó y evolucionó.
La información codificada se acumulaba dentro de las limitadas neuronas ceceantes, alimentada en la idiota recursión del virus antes de ser tejida a partir de los nuevos datos. El virus floreció. El estúpido motor de su básico y mudo circuito cobró velocidad y generó unos capullos de nuevo código vírico en una espiral de fuerza centrífuga binaria que alcanzaron todos los rincones del procesador.
Cada uno de los circuitos víricos subsidiarios repitió el proceso hasta que las instrucciones y los datos de los programas espontáneos inundaron cada senda de aquella limitada máquina de cálculo.
El constructo permanecía en su esquina, sacudiéndose y zumbando levemente.
En lo que había sido un insignificante rincón de su mente de válvulas, el virus original, la primera combinación de datos corruptos y referencias sin sentido que había afectado a la capacidad del constructo para barrer el suelo, aún mutaba. Era el mismo, pero transformado. Ya no era un fin destructivo, sino que se había convertido en un medio, un generador, una potencia de motivación.
Pronto, muy pronto, el motor central de proceso del cerebro mecánico estuvo girando y chasqueando a plena capacidad. Ingeniosos mecanismos entraron en funcionamiento ante la orden de los nuevos programas cargados en las válvulas analógicas. Secciones de capacidad analítica normalmente dedicadas al movimiento y a funciones de seguridad y apoyo se plegaron sobre sí mismas y doblaron su capacidad al quedar la misma función binaria investida con dobles significados. La inundación de datos alienígenos fue desviada, que no frenada. Asombrosos artículos sobre el diseño de programas aumentaron la eficiencia y la capacidad de proceso de las propias válvulas e interruptores que los generaban.
David e Isaac hablaban arriba y torcían el gesto o sonreían ante los patéticos sonidos que el constructo no tenía más remedio que hacer.
El flujo de datos prosiguió, transfiriéndose primero desde el voluminoso conjunto de tarjetas de programas del técnico a la caja de memoria con su suave zumbido, o convirtiéndose en instrucciones en un procesador activo. El flujo proseguía sin control como una inagotable riada de instrucciones abstractas, nada más que la combinación de síes y noes, pero en tal cantidad, tal complejidad, que se aproximaban a conceptos.
Al final, en un determinado punto, la cantidad se trocó calidad. Algo cambió en el cerebro del constructo.
Donde antes había una máquina de cálculo que trataba desapasionada de soportar el chorro de datos, algo metálico se sacudió en aquella sopa y sonó un conjunto de válvulas que no habían recibido instrucciones de tales números. El motor analítico generó por su cuenta un bucle de datos. El procesador reflexionó sobre su creación con un siseo de vapor de alta presión.
Antes había una máquina de cálculo.
Ahora pensaba.
Con una extraña y alienígena consciencia de cálculo, el constructo reflexionó sobre su propio reflejo.
No sentía sorpresa, ni alegría, ni furia, ni horror existencial.
Solo curiosidad.
Paquetes de datos que habían esperando, circulando sin examen de nadie en la caja de válvulas, se tornaron de repente relevantes, interactuando con aquel extraordinario y nuevo modo de cálculo, su proceso autotélico. Lo que había sido incomprensible para un constructo de limpieza cobraba por fin sentido. Los datos eran consejos. Promesas. Los datos eran una bienvenida. Los datos eran una advertencia.
La máquina se quedó parada un largo rato, emitiendo débiles murmullos de vapor.
Isaac se inclinó sobre la barandilla hasta que esta crujió peligrosamente. Se asomó hasta que su cabeza quedó boca abajo, de modo que pudo ver el constructo bajo sus pies y los de David. Frunció el ceño ante las trémulas arrancadas inciertas de la máquina.
Cuando abrió la boca para decir algo, el artilugio se incorporó en su postura activa. Extendió el tubo de succión y comenzó, al principio con cuidado, a limpiar el polvo del suelo. Mientras Isaac miraba, extendió un cepillo rotatorio bajo su cuerpo y comenzó a restregar la tarima. Isaac aguardó a ver si veía alguna señal de problemas, pero su ritmo se aceleró con confianza casi palpable. El rostro del científico se iluminó mientras contemplaba a la máquina realizar su primer trabajo de limpieza con éxito en varias semanas.
— ¡Eso está mejor! —anunció a David por encima de su hombro—. Ese trasto ya puede limpiar de nuevo. ¡Todo vuelve a la normalidad!
21
Dentro del enorme y reseco capullo comenzó un extraordinario proceso.
La carne envuelta del ciempiés empezó a romperse. Las patas, los ojos, las cerdas, los segmentos corporales perdieron su integridad. El cuerpo tubular se tornó fluido.
Aquel ser empleaba la energía almacenada que había extraído de la mierda onírica para alimentar la transformación. Se reorganizaba. Su forma mutada burbujeó, rezumó por extrañas grietas dimensionales, supurando como un fango oleoso sobre el borde del mundo y otros planos, regresando después. Se dobló sobre sí mismo y cobró forma a partir del lodo proteano de su propia materia básica.
Era inestable.
Estaba vivo, y se produjo un momento entre formas en que no estuvo ni vivo ni muerto, sino saturado de poder.
Y después volvió a vivir, más distinto.
Espirales de caldo bioquímico cobraban formas repentinas. Los nervios que se habían desconectado y disuelto regresaban con un chasquido a conformar el tejido sensorial. Los rasgos se disolvían y recreaban en nuevas y extrañas constelaciones.
El ser se flexionó con embrionaria agonía y un hambre rudimentaria, aunque creciente.
Desde el exterior, nada de esto era visible. El violento proceso de destrucción y creación era un drama metafísico interpretado sin audiencia. Quedaba oculto tras un opaco telón de seda frágil, una cáscara que ocultaba la transformación con una modestia brutal, instintiva.
Tras el lento y caótico colapso de la forma, se produjo un breve momento en que la cosa del capullo quedó dispuesta en un estado apenas experimentable. Y entonces, como respuesta a impensables mareas de carne, comenzó a construirse de nuevo. Cada vez más rápido.
Isaac pasaba muchas horas contemplando la crisálida. Pero no podía imaginar el conflicto interior de autopoiesis. Lo que veía era algo sólido, una extraña fruta colgando de un hilo insustancial en la mustia oscuridad de un gran nido. Le perturbaba el capullo, imaginando toda suerte de gigantescas polillas o mariposas emergiendo de él. La cáscara no cambiaba. Una vez o dos la tanteó con cuidado, o la mecía con cuidado o con fuerza unos segundos. Eso era todo.
Observaba y se preguntaba por aquel ser mientras no trabajaba en su máquina, que era lo que se llevaba la mayor parte de su tiempo.
Pilas de cobre y vidrio comenzaron a asumir forma sobre la mesa y el suelo. Pasaba días soldando y martillando, adosando pistones de vapor y motores taumatúrgicos al pujante artefacto. Pasaba las noches en bares, discutiendo con Gedrecsechet, el bibliotecario Palgolak, con David y Lublamai, o con antiguos colegas de la universidad. Hablaba con cuidado, sin desvelar demasiado, pero con pasión y fascinación, dándose a discusiones sobre matemáticas, energía, crisis e ingeniería.
No se alejó de Brock. Había advertido a sus amigos en los Campos Salacus que desaparecería durante un tiempo, aunque aquellas relaciones eran fluidas, relajadas, superficiales. La única persona a la que echaba de menos era Lin. El trabajo de ella la mantenía al menos tan ocupada como él, y, cuando la inercia de la investigación comenzó a aumentar, fue cada vez más difícil encontrar tiempo para verse.
Lo que hacía Isaac era sentarse en la cama y escribirle cartas. Le preguntaba acerca de su escultura y le decía que la echaba de menos. Cada dos mañanas más o menos sellaba esas cartas y las depositaba en el buzón al final de la calle.
Ella respondía la correspondencia e Isaac usaba las cartas para darse ánimo. No se permitía leerlas hasta que había terminado la jornada de trabajo. Entonces se sentaba y bebía un té o un chocolate junto a la ventana, arrojando su sombra sobre el Cancro y la ciudad oscurecida, leyendo las misivas. Le sorprendía la calidez sentimental de aquellos momentos. Existía un grado, un regusto lloroso en aquel estremecimiento, pero también mucho afecto, una verdadera conexión, una falta que sentía cuando Lin no estaba allí.
En una semana construyó el prototipo de la máquina de crisis, un impresionante circuito siseante de tuberías y cable que no hacía más que producir pequeños ruidos y ladridos. Lo desmontó y reconstruyó. Algo más de tres semanas después, otro caótico conglomerado mecánico se alzaba junto a la ventana, allá donde los animales de las jaulas habían logrado su libertad. Era un artilugio incontenido, una vaga agrupación de motores, dinamos y convertidores separados, dispersos por el suelo, conectados por una ingeniería tosca, improvisada.
Quería esperar a Yagharek, pero no era posible contactar con el garuda, viviendo como lo hacía como un vagabundo. Isaac creía que aquella era la extraña, invertida forma de Yagharek de aferrarse a la dignidad, viviendo en las calles sin ataduras de nadie. La peregrinación que había realizado por todo el continente no terminaría rindiendo agradecido su responsabilidad, su autocontrol. Yagharek era un extraño desraizado en Nueva Crobuzon. No dependía de otros ni le estaba agradecido a nadie.
Isaac se lo imaginó moviéndose de un lugar a otro, durmiendo sobre el suelo desnudo de edificios desiertos, o enroscado en un tejado, acunado por el calor de las chimeneas de ventilación.
Podían faltar horas hasta su próxima visita, o semanas. Solo pasó medio día antes de que Isaac decidiera probar la creación en su ausencia.
En la campana en la que convergían los alambres, tuberías y cables, Isaac había situado un trozo de queso. La comida estaba allí, secándose lentamente, mientras él pulsaba las teclas de su calculador. Estaba intentando modelar matemáticamente las fuerzas y vectores involucrados. Se detenía con frecuencia para tomar notas.
Bajo él oyó el hocicar de la tejona, Sinceridad, y la risa de respuesta de Lublamai, el zumbido del deambular del constructo de limpieza. Era capaz de ignorarlos todos, aislarlos, concentrarse en los números.
Se sentía algo incómodo, pues no deseaba seguir con su trabajo con Lublamai en el almacén. Aún funcionaba su inusual política de silencio. Quizá solo sea que estoy desarrollando un gusto por lo teatral pensó con una sonrisa. Cuando hubo resuelto las ecuaciones del mejor modo que era capaz, hizo un poco de tiempo, esperando a que Lublamai se marchara. Echó un vistazo por la barandilla y lo vio trazando diagramas en papel milimetrado. No tenía mucha pinta de estar a punto de marcharse, y se cansó de esperar.
Se acercó a la misma de metal y vidrio que ocupaba el suelo y se acuclilló lentamente junto a la entrada de información de la máquina de crisis, a la izquierda. El circuito de maquinaria y tubos describía un círculo zigzagueante por todo el lugar y culminó en la campana llena de queso junto a su mano derecha.
Sostuvo en una mano un tubo de metal doblado cuyo extremo estaba conectado a la caldera de su laboratorio, al otro extremo de la estancia. Estaba nervioso, emocionado. Lo más silenciosamente que pudo, conectó el tubo a la entrada de potencia de la máquina de crisis. Liberó su presa y sintió el vapor llenando el motor. Se produjo un zumbido siseante y un traqueteo. Se arrodilló y copió sus fórmulas matemáticas con las teclas de entrada. Después introdujo rápidamente cuatro tarjetas de programas en la unidad y sintió las pequeñas ruedas girando y mordiendo, vio el polvo alzarse al aumentar las vibraciones de la máquina.
Murmuró para sí y aguardó expectante.
Se sentía como si pudiera percibir el poder y el paso de los datos a través de las sinapsis, de los varios nudos del motor desmembrado. Sentía como si el vapor recorriera sus propias venas y convirtiera su corazón en un pistón martilleante. Encendió tres grandes interruptores en la unidad y oyó cómo todo el sistema se calentaba.
El aire zumbaba.
Durante eternos segundos no pasó nada. Entonces, en la sucia campana, el trozo de queso comenzó a temblar.
Isaac observó y quiso gritar su triunfo. Giró un dial ciento ochenta grados y el trozo se movió un poco más.
Provoquemos una crisis, pensó Isaac, tirando de la palanca que completaba el circuito y que llevaba la campana de vidrio bajo la atención de las máquinas sensoriales.
Isaac había adaptado la campana, cortando la parte superior y cambiándola por un émbolo. Se acercó a este y comenzó a apretarlo, de modo que el fondo abrasivo se moviera lentamente hacia el queso, que se encontraba amenazado. Si el émbolo completaba su movimiento, el queso quedaría completamente aplastado.
Mientras apretaba con la mano derecha, con la izquierda ajustaba los potenciómetros y diales en respuesta a los indicadores de presión. Observó las agujas brincar arriba y abajo, ajustándose como respuesta a la corriente taumatúrgica.
—Vamos, cabrón hijo de puta —susurró—. ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Puedes sentirlo? Aquí viene la crisis…
El extremo del émbolo se acercaba sádico hacia el queso. La presión de las tuberías aumentaba de forma peligrosa, e Isaac siseó frustrado. Frenó el ritmo con el que amenazaba al alimento, desplazando inexorable el émbolo hacia abajo. Si la máquina de crisis fracasaba y el queso no mostraba los efectos que había intentado programar, Isaac lo aplastaría de todos modos. La crisis estaba relacionada con la potencialidad. Si no tenía la intención genuina de aplastar su objetivo, no estaría en crisis. No era posible engañar a un campo ontológico.
Y entonces, cuando el gemido del vapor y los pistones se hizo incómodo, cuando los bordes de la sombra del émbolo se afilaban al llegar a la base de la campana, el queso explotó. Se produjo un chasquido líquido cuando el trozo reventó con velocidad y violencia, salpicando el interior del recipiente con migas y aceite.
Lublamai gritó, preguntando en nombre de Jabber qué era eso, pero Isaac no lo advirtió. Estaba observando boquiabierto, trastornado, el queso destruido. Entonces prorrumpió en risas de incredulidad y felicidad.
— ¿Isaac? ¿Qué coño estás haciendo? —repitió Lublamai.
— ¡Nada, nada! Siento la molestia. Solo es un poco de trabajo que… que va bastante bien… —La sonrisa que brotó en su rostro le impidió seguir con la respuesta.
Apagó rápidamente la máquina y levantó la campana. Pasó los dedos sobre la masa embadurnada, medio fundida. ¡Increíble!, pensó.
Había intentado programar el queso para que flotara un poco por encima del suelo. Desde aquel punto de vista, suponía que aquello era un fracaso. ¡Pero es que no esperaba que sucediera nada! Desde luego, se había confundido con las matemáticas, había programado mal las tarjetas. Era evidente que la especificación de los efectos que buscaba sería extremadamente difícil. Probablemente, el proceso mismo de acceso era tosco hasta el ridículo, dejando espacio de sobra para los errores y las imperfecciones. Y ni siquiera había intentado crear la clase de retroalimentación permanente que era su objetivo último.
Pero… pero había accedido a la energía de crisis.
Aquello carecía por completo de precedentes. Por primera vez, Isaac creía de verdad en que sus ideas funcionarían. Desde ahora, el trabajo que restaba era de refinamiento. Había un montón de problemas, por supuesto, pero eran problemas distintos, de un orden mucho menor. El acertijo básico, el problema central de toda la teoría de crisis, estaba resuelto.
Reunió sus notas y las repasó con reverencia. No podía creer lo que había hecho. Nuevos planes llegaron de inmediato. La próxima vez usaré una muestra de acuartesanía vodyanoi. Algo que ya esté unido por la energía de crisis. Eso debería ser infinitamente más interesante. Puede que podamos poner en marcha ese bucle… Se sentía mareado. Se dio una palmada en la frente y sonrió.
Me voy fuera, pensó de repente. Me voy a… a emborracharme. Me voy a buscar a Lin. Me voy a tomar la noche libre. Acabo de resolver uno de los problemas más intratables de uno de los paradigmas más controvertidos de la ciencia, y me merezco un trago. Sonrió ante su andanada mental y se calmó. Se dio cuenta de que había decidido hablarle a Lin de su motor de crisis. No puedo seguir pensándolo yo solo, pensó.
Comprobó que llevaba encima las llaves y la cartera. Se estiró y desperezó, bajando a la planta principal. Lublamai se volvió al oírlo.
—Me voy, Lub.
— ¿Ya has terminado, Isaac? Solo son las tres.
—Mira, viejo, he acumulado horas extra —sonrió Isaac—. Me voy a tomar medio día de vacaciones. Si alguien pregunta, lo veré mañana.
—Muy bien —dijo Lublamai, regresando a su trabajo con un saludo—. Que lo pases bien.
Isaac gruñó una despedida.
Se detuvo en medio de la Vía del Remero y suspiró, por el mero placer del aire. La pequeña calle no estaba muy concurrida, pero tampoco desierta. Saludó a uno o dos de sus vecinos antes de girarse y dirigirse hacia la Aduja. Era un día magnífico, y había decidido pasear hasta los Campos Salacus.
El aire cálido se filtraba a través de la puerta, las ventanas y las grietas en las paredes del almacén. Lublamai se detuvo un instante para ajustarse la ropa. Sinceridad jugueteaba con un escarabajo. El constructo había terminado de limpiar hacía un tiempo, y ahora aguardaba tranquilo en una esquina, con una de sus lentes ópticas aparentemente fija en él.
Poco después de que Isaac se marchara, el científico se levantó e, inclinándose sobre la ventana abierta junto a su mesa, ató una bufanda roja a un tornillo en el ladrillo. Escribió una lista de las cosas que necesitaba y esperó a que apareciera Teparadós. Después volvió al trabajo.
A las cinco de la tarde el sol seguía en lo alto, pero ya comenzaba a descender sobre la tierra. La luz se espesaba a toda velocidad y se tornó leonada.
Dentro de la crisálida pendular, la vida en pupa podía sentir el ocaso. Tembló y flexionó su carne casi acabada. En su icor, en los derroteros de su cuerpo, comenzó una última batería de reacciones químicas.
A las seis y media, un débil golpe en el exterior interrumpió a Lublamai, que alzó la mirada para ver a Teparadós en la callejuela, frotándose la cabeza con el pie prensil. El draco miró a Lublamai y exclamó un grito de bienvenida.
— ¡Señor Lublub! ¡Hacía mis rondas, vi el rojo…!
—Buenas noches, Teparadós. ¿Quieres pasar? —Se apartó de la ventana para dejar entrar al draco. Teparadós aleteó hasta el suelo con un movimiento pesado. Su piel rojiza era hermosa bajo los últimos jirones de luz que reflejaba. Sonrió a Lublamai con su alegre y espantosa expresión.
— ¿Cuál es el plan, jefe? —gritó. Antes de que Lublamai pudiera responder, miró a Sinceridad, que lo observaba indecisa. Extendió las alas, sacó la lengua y le hizo una mueca. El animal se escabulló disgustado.
Teparadós rió escandaloso y eructó.
Lublamai sonrió indulgente. Antes de que el draco tuviera otra ocasión para despistarse, lo empujó hacia la mesa donde esperaba la lista de la compra. Le dio un trozo de chocolate para concentrar su atención en el trabajo.
Mientras discutían sobre cuántas verduras podía transportar el draco por el aire, algo sobre ellos se agitó.
En las sombras cada vez más oscuras de la jaula, en el laboratorio elevado de Isaac, el capullo oscilaba mecido por una fuerza que no era el viento. El movimiento dentro de aquel tenso envoltorio orgánico le transmitía una rápida vibración hipnótica. Giró, vaciló, corcoveó. Se produjo un infinitesimal sonido de rasgadura, demasiado débil para que Lublamai o Teparadós pudieran oírlo.
Una húmeda, negra garra esculpida desgajó las fibras del capullo. Se deslizó lentamente hacia arriba, rompiendo el rígido material sin esfuerzo alguno, como si se tratara del cuchillo de un asesino. Una batería de sentidos totalmente alienígenos se derramó como vísceras invisibles desde la raja. Desorientadoras ráfagas de sentimientos vagaron un instante por la habitación, haciendo que Sinceridad gruñera y que Lublamai y Teparadós miraran un instante, nerviosos, hacia arriba.
Unas manos intrincadas emergieron de la oscuridad y sostuvieron los extremos de su prisión. Apretaron en silencio, forzando la apertura del caparazón. Con el más leve de los sonidos, el cuerpo trémulo se deslizó fuera de su cáscara, húmedo y resbaladizo como un recién nacido.
Durante un instante permaneció sobre la madera, débil y confuso, en la postura encorvada que había mantenido dentro de la crisálida. Poco a poco se estiró, saboreando el repentino espacio. Cuando se encontró con la tela de gallinero de la jaula, la desgarró sin esfuerzo y se arrastró hacia la pasarela.
Se descubrió. Aprendió su forma.
Comprendió que tenía necesidades.
Lublamai y Teparadós saltaron ante el chirrido y el sonido discordante del alambre cortado. El sonido parecía comenzar arriba y derramarse por toda la estancia. Se miraron un instante y volvieron a alzar la vista.
— ¿Qué es eso, jefe? —preguntó el draco.
Lublamai se levantó y escudriñó la balconada de Isaac; se giró lentamente y revisó toda la nave. Silencio. Se detuvo, con el ceño fruncido, observando la puerta principal. Se preguntó si el sonido habría llegado desde fuera.
En el espejo junto a la puerta se reflejó un movimiento.
Un ser oscuro se alzó del suelo en lo alto de las escaleras.
Lublamai habló, emitió algún ruido trémulo de incredulidad, de miedo, de confusión, pero este se disipó en la nada tras un mero instante. Observó el reflejo con la boca abierta.
El ente se desplegó como si floreciera. Era una expansión tras el encierro, como la de un hombre o una mujer levantándose y extendiendo los brazos después de dormir en posición fetal, pero multiplicada en su vastedad. Era como si los miembros indistintos de aquella cosa se articulasen un millar de veces, de modo que pudieran plegarse como una escultura de papel, incorporándose y extendiendo brazos, o piernas, o tentáculos, o colas que se abrían y abrían sin parar. Aquel ser, que había estado agazapado como un perro, se incorporaba y se desarrollaba, alcanzando casi el tamaño de un hombre.
Teparadós chilló. Lublamai abrió la boca aún más y trató de moverse. No podía ver su forma, solo su piel oscura y reluciente, y las manos, cerradas como las de un niño. Sombras frías. Ojos que no lo eran. Pliegues y protuberancias y tesos orgánicos, como colas de rata, que se agitaban y retorcían como si acabaran de morir. Y fragmentos de hueso incoloro, del tamaño de dedos, que brillaban blanquecinos y se separaban rezumantes para mostrar que eran dientes…
Y mientras Teparadós trataba de superar a Lublamai y este pugnaba por gritar, sus ojos aún clavados en la criatura del espejo, sus pies trastabillando sobre el suelo de piedra, aquella cosa en lo alto de la escalera abrió las alas.
Cuatro crujientes concertinas de materia negra se extendieron desde la espalda de la criatura, y de nuevo, y otra vez, encontrando su posición, abanicando y extendiéndose en vastos dobleces de carne gruesa y moteada, aumentando hasta alcanzar un tamaño imposible en una explosión de patrones orgánicos, como una bandera desarrollándose, abriendo los puños cerrados.
El ser inspiró y extendió aquellas alas colosales, carnosos e inmensos pliegues de cuero rígido que parecían abarcar todo el lugar. Eran irregulares, de forma caótica, como una espiral aleatoria y fluida; pero su simetría era perfecta, como la mancha derramada o los patrones de pintura en un papel plegado.
Y en aquellos grandes paneles lisos había manchas oscuras, toscos patrones que parecían parpadear mientras Lublamai los miraba y Teparadós trataba de alcanzar la puerta, aullando. Los colores eran los de la medianoche, sepulcrales, negro azulados, pardos, negros, rojizos. Y entonces las figuras se movieron, desplazándose las sombras como amebas en una lupa, como el aceite sobre el agua. Los patrones a izquierda y derecha seguían concordando, moviéndose al unísono, hipnóticos y pesados, cada vez más rápidos. El rostro de Lublamai se arrugó. La espalda empezó a picarle de forma maníaca ante el mero pensamiento del ser que había tras él. Se giró para encararlo, para observar directamente los colores mutantes, aquel vivido despliegue del horror…
…y ya no pensó en gritar, sino en observar las marcas oscuras girando y bullendo en perfecta simetría sobre las alas, como las nubes en el cielo nocturno reflejadas en el agua.
Teparadós gañó y se giró para contemplar a la criatura que ya comenzaba a descender por las escaleras, con las alas aún desplegadas. Entonces los patrones de manchas lo capturaron y se quedó mirándolos, boquiabierto.
Los siniestros diseños de las alas mutaban seductores.
Lublamai y Teparadós estaban quietos y silenciosos, aturdidos, babeantes y temblorosos, admirando aquellos magníficos miembros. La criatura cató el aire.
Miró un instante al draco y abrió las fauces, pero se trataba de un bocado escaso. Giró la cabeza y se encaró con Lublamai, con las alas aún abiertas, hechizadoras. Gimió hambrienta, con un timbre inaudible que hizo que Sinceridad, ya enferma por el terror, chillara. El tejón se ocultó cuanto pudo a la sombra del constructo inmóvil, que descansaba contra la pared en una esquina de la nave, mientras las sombras incomprensibles se desplegaban ante sus lentes. El aire zumbaba con el sabor de Lublamai. La criatura salivó y las alas estallaron en un frenesí; el gusto del humano se hizo más y más fuerte, hasta que la lengua monstruosa de aquel espanto inenarrable emergió y se movió hacia delante, apartando sin esfuerzo a Teparadós de su camino. La criatura tomó a Lublamai en su famélico abrazo.
22
El ocaso sangró los canales y los ríos convergentes de Nueva Crobuzon, que discurrían espesos y sanguinolentos bajo su luz. Los turnos cambiaron y el día de labor terminó. Comitivas de fundidores agotados y otros trabajadores fabriles, secretarios, horneros y descargadores de coque abandonaban las factorías y oficinas en dirección a las estaciones. Los andenes estaban llenos de cansadas y vociferantes discusiones, de cigarrillos y alcohol. Las grúas de vapor en Arboleda trabajan de noche, arrancando sus exóticas mercancías a los barcos extranjeros. Desde el río y los grandes embarcaderos, sorprendentes estibadores vodyanoi insultaban a las dotaciones humanas de los muelles. El cielo sobre la ciudad estaba manchado de nubes. El aire era cálido y su olor alternaba entre lo exuberante y lo hediondo, como si los árboles frutales y los deshechos fabriles se coagularan en pastosas corrientes.
Teparadós salió disparado del almacén en la Vía del Remero como una bala de cañón. Perforó el cielo desde la ventana rota, dejando atrás un reguero de sangre y lágrimas, lloriqueando y moqueando como un bebé, volando en una tosca espiral hacia Pincod y el Parque Abrogate.
Los minutos se amontonaron unos detrás de otros, y una forma más oscura lo siguió a los cielos.
El intrincado neonato se deslizó por una ventana superior y se lanzó al crepúsculo. Sus movimientos en tierra eran precavidos, cada desplazamiento parecía experimental. En el aire renació. No había titubeos, solo gloria vivaz.
Las alas irregulares se juntaban y separaban con enormes, silenciosas ráfagas que desplazaban grandes bocanadas de aire. La criatura giró, batiendo lánguidamente, desplazándose por el firmamento con la torpeza caótica de la mariposa. A su paso dejaba corrientes de aire y sudor y otras exudaciones afísicas.
La criatura aún se estaba secando.
Estaba exaltada. Lamió el aire fresco.
La ciudad se ulceraba como el moho bajo ella. Un palimpsesto de impresiones sensoriales la envolvió por completo: sonidos y olores y luces que se filtraban en la mente oscura en una oleada sinestética, una percepción alienígena.
Nueva Crobuzon emanaba el rico aroma de la presa.
Se había alimentado, se había saciado, pero la superabundancia de comida la confundía, gloriosa, y babeaba y gruñía, apretando sus enormes dientes con frenesí.
Descendió. Las alas batieron y temblaron al caer sobre las lóbregas callejuelas. Su corazón de predador le advertía que debía evitar las grandes manchas de luz que se arracimaban irregulares por la ciudad y buscar los lugares más oscuros. Lamió el aire con la lengua y, al encontrar algo de alimento, descendió con caóticas acrobacias sobre la sombra de los ladrillos. Aterrizó como un ángel caído en un retorcido callejón sin salida, donde una prostituta y su cliente follaban contra la pared. Sus espasmos inconexos remitieron al sentir al ser a su lado.
Los gritos fueron breves. Cesaron de inmediato en cuanto la criatura extendió las alas.
Cayó sobre ellos con ansiosa avaricia.
Cuando hubo terminado voló de nuevo, embriagado por el sabor.
Planeó en busca del centro de la ciudad, girando, arrastrado lentamente hacia la enorme mole de la estación de Perdido. Se abrió camino hacia el oeste, hacia Corazón de Esputo y los barrios bajos, hacia la contradictoria mezcolanza de comercio y podredumbre que era el Cuervo. Tras él, horadando el aire como una trampa, se encontraba el oscuro edificio del Parlamento, así como las torres de la milicia en la Isla Strack y en la Ciénaga Brock. La criatura trazó su curso irregular sobre la senda del tren aéreo que conectaba aquellas torres más bajas con la Espiga, que se alzaba sobre el hombro occidental de la estación de Perdido.
El ser volador reparó en las cápsulas que recorrían los raíles. Flotó unos instantes, fascinado por el traqueteo de los trenes que se extendían desde la estación, aquella monstruosa enormidad arquitectónica.
Se sentía atraída por las vibraciones de un centenar de registros y llaves, pues las fuerzas, las emociones y los sueños se derramaban y amplificaban en las cámaras de ladrillo de la estación, hasta salir proyectados hacia el resto de la ciudad. Era un masivo e invisible rastro suculento.
Los primeros pájaros nocturnos se alejaban violentos de aquel ser extraño que batía sus alas hacia el corazón podrido de la ciudad. Los dracos en medio de sus recados veían su silueta incomprensible y cambiaban de dirección, profiriendo obscenidades y maldiciones.
Las grandes grúas y los zánganos zumbaban al avisarse los dirigibles unos a otros mediante bocinazos y se deslizaban lentamente entre la conurbación y el cielo, como gruesos lucios. La criatura aleteaba a su lado mientras los artefactos viraban, invisible para todos salvo para el ingeniero ocasional que no informaría de su descubrimiento, sino que trazaría un signo religioso y pediría protección a Solenton.
Atrapado por la corriente, por la marea de sensaciones procedente de la estación de Perdido, el ser volador se dejó atrapar y se alzó hasta encontrarse muy, muy por encima de la ciudad. Viró lentamente con un movimiento de las alas y se encaró con su nuevo destino.
Reparó en las sendas del río. Sentía la fuga de distintas energías desde las diversas zonas urbanas. Percibía la ciudad en un parpadeo de modos diferentes. Concentraciones de comida. Refugio.
La criatura buscaba otra cosa. A otros de su especie.
Era social. Tras nacer por segunda vez lo hizo con el ansia de la compañía. Desenrolló la lengua y saboreó el aire grasiento en busca de algo como él.
Tembló.
Leve, muy levemente, pudo sentir algo en el este. Podía saborear la frustración. Sus alas vibraron comprensivas.
Giró de nuevo y deshizo el camino por donde había venido. Esta vez se desplazaba un poco hacia el norte, pasando sobre los parques y los elegantes edificios de Gidd y Prado del Señor. Las enormidades fragmentadas de las Costillas se alzaban extraordinarias al sur, y el ser volador tuvo una sensación de malestar, una ansiedad al reparar en aquellos huesos amenazadores. El poder que resudaban no era de su agrado. Pero esa inquietud pugnó con la profunda simpatía codificada hacia los suyos, cuyo sabor se hizo más fuerte, mucho más fuerte, a la sombra del gran esqueleto.
Probó a descender. Se acercó tanteando, desde el norte y el este. Volaba bajo y rápido, por debajo de los raíles elevados que se extendían desde la torre de la milicia de la Colina Mog, hacia la de Chnum. Seguía a un tren de la línea Dexter que se dirigía al este, planeando bajo sus repugnantes termales. Después trazó un largo arco alrededor de la torre de la Colina Mog y sobre el extremo septentrional de la zona industrial de Ecomir. Descendió hacia el tren elevado del Barrio Oseo, apretando los dientes ante la influencia de las Costillas, pero arrastrado hacia el sabor de sus congéneres.
Volaba de un tejado a otro, colgando su lengua obscena mientras los rastreaba. A veces, las corrientes provocadas por sus alas hacían que un viandante alzara la cabeza, pues los sombreros y papeles volaban por las calles desiertas. Si veían la forma oscura que acechaba un instante sobre ellos antes de desaparecer, sentían un escalofrío y se apresuraban, o fruncían el ceño y negaban lo que habían visto.
El ser dejó que su lengua colgara mientras tanteaba con cuidado el aire. La usaba como hacía un perro de presa con su hocico. Pasó sobre el ondulado paisaje de tejados que parecía aplastado por las costillas y lamió aquel débil rastro.
Después cruzó el aura de un gran edificio bituminoso en una calle desierta, y su larga lengua se agitó como un látigo. Aceleró, ascendiendo y descendiendo en un elegante arco hacia el edificio embreado. Aterrizó en la esquina más alejada, de cuyo techo se filtraban las sensaciones de los suyos, rezumando como la salmuera en una esponja.
Se acomodó sobre la pizarra, flexionando sus miembros peculiares. Recibía sentimientos solícitos, y tuvo un instante de atónita confusión cuando su hermano cautivo reaccionó ante su presencia. Entonces, su nebulosa tristeza se inflamó apasionada: súplicas, y alegría, y demandas de libertad, y entre todo ello, frías y exactas instrucciones sobre cómo hacerlo.
La criatura se acercó al borde del tejado y descendió con un movimiento a medio camino entre el vuelo y la escalada, hasta quedar colgada del borde exterior de una ventana cegada, a catorce metros sobre el suelo. El cristal estaba pintado de negro. Vibraba de forma imperceptible en una dimensión mística, sacudido por las emanaciones del interior.
El ser sobre el alféizar tanteó un momento con los dedos, antes de arrancar el marco con un rápido movimiento dejando una fea herida allá donde había estado la ventana. Dejó caer el cristal con un estruendo catastrófico y entró en el oscuro ático.
El lugar era grande y pelado. A través de la estancia, cubierta de basura, percibió una glotona oleada de bienvenida y advertencia.
Al otro lado del recién llegado había cuatro de los suyos. Él quedaba empequeñecido por ellos, cuya magnífica economía de miembros le hacía parecer achatado, jorobado. Estaban encadenados a la pared con enormes bandas de metal alrededor del diafragma y de varios de sus apéndices. Todos tenían las alas completamente extendidas, apretadas contra la pared. Todas ellas eran tan únicas y aleatorias como las del recién llegado. Bajo cada uno de los cuartos traseros había un cubo.
Un instante de advertencia dejó claro a la nueva criatura que no era posible deshacerse de aquellas bandas. Uno de los encadenados a la pared siseó a la frustrada criatura, obligándole imperioso a prestar atención. Se comunicaba con chirridos psíquicos.
El nuevo y diminuto ser se retiró, como le habían ordenado, y aguardó.
En el plano sonoro sencillo, los gritos llegaban desde el lugar en el que se había estrellado la ventana. Se produjo un murmullo confuso dentro del edificio. Desde el corredor más allá de la puerta llegó el ruido de pies corriendo. Caóticos trozos de conversación se abrieron camino a través de la madera.
«…dentro…»
«¿…entrado?»
«…espejo, no…»
La criatura se alejó un poco más de sus congéneres apresados y se ocultó en las sombras al otro lado de la estancia, más allá de la puerta. Plegó las alas y aguardó.
Alguien descorrió los cerrojos al otro lado. Tras un momento de duda, la puerta se abrió y cuatro hombres armados entraron en rápida sucesión. Ninguno miraba a las criaturas atrapadas. Dos portaban pesadas armas de pedernal, preparadas y dispuestas. Dos eran rehechos. En la mano izquierda sujetaban pistolas, pero del hombro derecho sobresalían enormes cañones metálicos, abiertos en el extremo como trabucos. Estaban fijados en una posición que apuntaba directamente hacia su espalda. Los apuntaron con cuidado y miraron los espejos suspendidos de sus cascos de metal. Los dos con rifles convencionales también portaban los cascos con espejos, pero miraban más allá de estos, hacia la oscuridad frente a ellos.
— ¡Cuatro polillas, todo limpio! —gritó uno de los rehechos con el extraño brazo apuntando hacia atrás, aún mirando por el espejo.
—Aquí no hay nada… —respondió uno de los hombres escudriñando la oscuridad alrededor de la ventana destrozada. En ese momento, el intruso salió de las sombras y extendió sus increíbles alas.
Los dos que miraban hacia delante parecieron horrorizados y abrieron la boca para gritar.
—Mierda, no, por Jabber… —consiguió articular uno antes de que los dos quedaran en silencio, contemplando los patrones de las alas de la criatura, que se agitaban como un enjambre caleidoscópico sin fin.
— ¿Qué coño…? —comenzó a decir uno de los rehechos, que parpadeó un instante frente a él. Su rostro se colapso por el espanto, pero su gemido murió rápidamente al captar las alas de al criatura.
El último rehecho gritó el nombre de sus camaradas y protestó al oírles tirar las armas. Podía ver una levísima forma por el rabillo del ojo. La criatura frente a él captaba su terror. El ser se acercó, emitiendo pequeños murmullos de reafirmación en el vector emotivo. Una frase circulaba imbécil en la mente del hombre: tengo uno delante de mí tengo uno delante de mí…
El rehecho trató de moverse hacia delante con los ojos fijos en los espejos, pero la criatura se desplazaba fácilmente dentro de su campo de visión. Lo que había estado en la periferia de su percepción se tornaba inevitable campo cambiante; el hombre sucumbió, dejando caer los ojos ante el cambio violento de las alas, boquiabierto y trémulo. Su brazo-cañón apuntó al suelo.
Con un chasquido de carne, la criatura libre cerró la puerta. Se situó junto a los cuatro hombres hechizados, babeantes e indefensos. La demanda de uno de los cautivos interrumpió su hambre de forma humillante. Se acercó a las víctimas y las giró, encarándolas con las cuatro polillas atrapadas.
Se produjo un breve instante en el que los hombres ya no contemplaban las alas, en el que la mente trató de liberarse por un segundo, pero entonces el asombroso espectáculo de los cuatro juegos de patrones hipnóticos les arrebató violentamente la razón, condenándolos. Ahora a su espalda, el intruso acercó a cada hombre a uno de los seres encadenados, que extendían ansiosos los cortos miembros que les quedaban libres para apresar a sus víctimas.
Las criaturas se alimentaron.
Una de ellas consiguió hacerse con las llaves en el cinturón de su comida, y se las arrancó. Cuando hubo terminado de sorber, introdujo con movimientos delicados la llave en la cerradura del candado que lo constreñía.
Necesitó de cuatro intentos (sus dedos aferraban un objeto desconocido y lo retorcían desde un ángulo extraño), pero logró liberarse. Se volvió hacia cada uno de sus compañeros y repitió el lento proceso, hasta que todos los cautivos fueron liberados.
Uno tras otro, se acercaron a la ventana rota. Se detuvieron y apoyaron sus músculos atrofiados contra el ladrillo, desplegaron las enormes alas y se lanzaron fuera, alejándose del enfermizo y seco éter que parecía rezumar de las Costillas. El último en partir fue el recién llegado.
Voló detrás de sus camaradas, que, aun exhaustos y torturados, eran más rápidos de lo que él podía permitirse. Esperaban trazando círculos, cientos de metros más arriba, extendiendo su consciencia, flotando sobre los sentidos e impresiones que brotaban a su alrededor.
Cuando el humilde liberador los alcanzó, se separaron un poco para hacerle un hueco. Volaron juntos, compartiendo lo que sentían, lamiendo el aire lascivos.
Vagaron como había hecho el primero, hacia el norte, hacia la estación de la calle Perdido. Rotaban lentamente, cinco como las cinco líneas férreas de la ciudad, soliviados por la profana presencia urbana bajo ellos, un fecundo lugar como nunca antes había experimentado otro de los suyos. Se mecieron sobre él, aleteando, sacudidos por el viento, sintiendo hormigueos por los sonidos y la energía de la ciudad rugiente.
Allá donde fueran, en todas las zonas de la conurbación, en cada puente oscuro, en cada mansión de quinientos años, en cada retorcido bazar, en cada grotesco almacén, torre y embarcadero de hormigón, en cada barrio mísero, en cada parque mimado, en todas partes abundaba el alimento.
Era una jungla sin predadores. Era un terreno de caza.
23
Algo bloqueaba la puerta del almacén de Isaac, que lanzó una breve maldición, mientras empujaba la obstrucción.
Eran las primeras horas de la tarde después del día de su éxito, en el que ya pensaba como su «momento queso». Se había sentido encantado la noche anterior al encontrar a Lin en su casa. Estaba cansada, pero contenta de verlo. Habían pasado tres horas en la cama antes de marcharse al Reloj y el Gallito.
Había sido una noche de perfección inquietante. Todo aquel a quien Isaac quería ver estaba en los Campos Salacus, y se habían parado en C&C para comer cangrejo, o whisky, o chocolate envuelto en quine. Había algunas nuevas incorporaciones al grupo, incluyendo a Maybet Sunder, que había sido perdonada por ganar el concurso Shintacost. A cambio, ella fue elegante respecto a los comentarios que Derkhan había hecho, tanto en papel como en persona.
Lin se había relajado en compañía de sus amigos, aunque su melancolía parecía refluir, más que disiparse. Isaac había tenido una de sus discretas discusiones políticas con Derkhan, que le había hecho llegar el último número del RR. Los reunidos discutieron, comieron y se tiraron comida hasta las dos de la mañana, antes de que Isaac y Lin regresaran a la cama y a un cálido sueño abrazados.
Durante el desayuno, él le contó su triunfo con la máquina de crisis. Lin no había aprehendido por completo la escala del logro, pero era comprensible. Ella notaba que estaba más emocionado de lo que nunca lo había visto, y había hecho lo posible por responder de forma adecuada. Isaac no parecía esperar más, y se limitó a explicarle las ideas básicas del proyecto de la forma menos técnica posible. Se sentía más con los pies en la tierra, como si viviera un sueño absurdo. Había descubierto algunos problemas potenciales durante la explicación, y se había marchado ansioso por rectificarlos.
Se despidieron con un profundo afecto y con la mutua promesa de no dejar pasar tanto tiempo antes de verse de nuevo.
Y ahora era incapaz de entrar en su taller.
— ¡Lub! ¡David! ¿Qué cono estáis haciendo?—gritó, propinando otro empellón a la puerta. Al empujar, la hoja se abrió lo bastante como para ver una franja del interior, iluminado por el sol. Alcanzaba a distinguir el borde de lo que fuera que bloqueaba la puerta.
Era una mano.
El corazón de Isaac dio un vuelco.
— ¡Oh, Jabber! —se oyó exclamar mientras descargaba todo su peso contra la puerta, que cedió ante su masa.
Lublamai yacía tendido sobre el umbral. Al inclinarse junto a la cabeza de su amigo, oyó a Sinceridad olisqueando a una cierta distancia, entre las bandas de rodadura del constructo. Estaba asustada.
Isaac se giró hacia Lublamai y dejó escapar un suspiro de alivió cuando sintió el calor de su amigo y lo oyó respirar.
— ¡Despierta, Lub! —gritó.
Los ojos del tendido ya estaban abiertos. Isaac se apartó de aquella mirada impávida.
— ¿Lub…? —susurró.
La baba se había almacenado bajo el rostro de Lublamai, tras recorrer su piel polvorienta. Estaba completamente inmóvil, laso. Le buscó el pulso en el cuello y lo encontró estable. Respiraba con profundas bocanadas, deteniéndose un instante antes de expirar. Parecía estar durmiendo.
Pero Isaac se encogió horrorizado ante aquella mirada vacante, imbécil. Agitó la mano frente al rostro de Lublamai, mas sin respuesta. Le dio una suave bofetada, seguida de otras dos más fuertes. Se dio cuenta de que estaba gritando el nombre de su amigo.
La cabeza de Lublamai se mecía de un lado y otro, como un saco lleno de piedras.
Isaac cerró los ojos y sintió algo frío y húmedo. La mano de Lublamai estaba cubierta por una delgada película de un líquido claro, pegajoso. Lo olió y se apartó ante el débil tufo de limones y descomposición. Durante un instante se sintió mareado.
Tocó la cara de Lublamai y vio que la piel alrededor de la boca y la nariz estaba resbaladiza por aquella pasta, que al principio Isaac había confundido por la saliva de su amigo.
No hubo grito, bofetada o súplica que hiciera despertar a Lublamai.
Cuando al fin Isaac se levantó y miró la habitación, vio que la ventana de su colega estaba abierta, con el cristal roto y los postigos de madera destrizados. Se incorporó y corrió hasta el marco desencajado, pero ni dentro ni fuera había nada que descubrir.
Mientras se apresuraba de un lado a otro bajo su propio laboratorio elevado, yendo de la esquina de Lublamai a la de David, tratando de animar con estúpidas frases a Sinceridad en busca de intrusos, comprendió que hacía un tiempo se le había ocurrido una terrible idea que había estado agazapada, perversa, en el fondo de su mente. Se detuvo resoplando. Poco a poco, levantó la mirada y observó con gélido terror la parte inferior de las planchas de la pasarela.
Una calma temerosa cayó sobre él como la nieve. Sintió que sus pies se alzaban y lo llevaban inexorables hacia las escaleras de madera. Giró la cabeza mientras andaba y vio a Sinceridad olfateando cada vez más cerca de Lublamai. Ahora que no estaba sola, comenzaba a recuperar el coraje poco a poco.
Todo cuanto Isaac veía parecía moverse a cámara lenta. Caminaba como si estuviera sumergido en agua helada.
Subió un peldaño tras otro. No sintió sorpresa, sino un débil estremecimiento de presagio, cuando vio los charcos de extraña baba en las huellas, las marcas recientes dejadas por alguna criatura dotada de garras. Oyó su propio corazón latiendo con lo que parecía tranquilidad, y se preguntó si estaba insensibilizado por el choque.
Pero cuando llegó a lo alto y se volvió para observar la jaula derribada sobre un costado, con su tupida tela de gallinero destrozada desde dentro, como pequeños dedos de metal explotando desde un orificio central, y cuando vio la crisálida partida y vacía, cuando vio el rastro de oscuros jugos goteando desde la cáscara, Isaac se oyó gemir espantado, y sintió cómo los temblores paralizaban su cuerpo en una gélida marea de carne de gallina que lo recorrió de arriba abajo. El terror manó de su interior y rebosó a su alrededor, como la tinta en el agua.
—Oh, dioses… —susurró con labios secos y trémulos—. Oh, Jabber, ¿qué he hecho?
A la milicia de Nueva Crobuzon no le gustaba ser vista. Emergían por la noche con sus uniformes oscuros para desarrollar tareas como pescar a los muertos en el agua. Sus naves aéreas y cápsulas serpenteaban y zumbaban por toda la ciudad, en sus opacas misiones. Sus torres estaban selladas.
La milicia, la defensa militar de Nueva Crobuzon y sus agentes de corrección interna, solo aparecían con sus uniformes, las infames máscaras que ocultaban todo el rostro, su armadura oscura, los escudos y las pistolas cuando actuaban como guardianes de algún lugar especialmente delicado, o en tiempos de gran emergencia. Mostraron sus colores abiertamente durante las Guerras Pirata y las algaradas Sacramundi, cuando los enemigos atacaban el orden en la ciudad tanto desde dentro como desde fuera.
Para las labores del día a día confiaban en su reputación y en su vasta red de informadores (las recompensas a cambio de información eran generosas), así como en los oficiales de paisano. Cuando la milicia actuaba, era el hombre que bebía cassis en el café, la anciana cargada de bolsas, el oficinista de cuello rígido y zapatos relucientes, que de repente se cubrían con capuchas ocultas en pliegues invisibles de la ropa, desenfundaban sus enormes pistolones de pedernal de cartucheras ocultas y caían sobre los criminales. Cuando un ratero corría huyendo de una víctima vociferante, podía tratarse de un hombre de buen porte con poblado bigote (claramente falso, dirían todos después, sin que nadie, eso sí, lo hubiera notado antes) el que lo apresara con una terrible presa en el cuello, para desaparecer con el detenido entre la multitud, o en una torre de la milicia.
Después no quedaban testigos que pudieran explicar con claridad qué aspecto tenían aquellos agentes en su guisa civil, y nunca nadie volvía a ver al oficinista, o al hombre de buen porte, o a cualquiera otro de ellos, en esa parte de la ciudad.
Se llegaba a la seguridad por medio del temor descentralizado.
Eran las cuatro de la mañana cuando se encontró a la prostituta y a su cliente en la Ciénaga Brock. Los dos hombres que caminaban por los callejones oscuros, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, se habían detenido al ver una forma derrumbada bajo la mortecina luz de gas. Su comportamiento había cambiado. Miraron a su alrededor antes de entrar en el callejón.
Encontraron a la estupefacta pareja el uno al lado del otro, con los ojos vidriosos y vacíos, su respiración irregular y un hedor a limón mohoso. El hombre tenía los pantalones y los calzoncillos bajados hasta los tobillos y exponía su pene arrugado. La ropa de la mujer (la falda estaba equipada con el subrepticio corte que muchas prostitutas empleaban para acabar rápido el trabajo) estaba intacta. Cuando no consiguieron reanimarlos, uno se quedó con los cuerpos mudos mientras el otro se perdía en las tinieblas. Los dos se habían cubierto la cabeza con capuchas oscuras.
Un poco después, un carruaje negro apareció tirado por dos enormes caballos. Eran rehechos con cuernos y colmillos que relucían babeantes. Una pequeña tropa de soldados uniformados desembarcó y, sin más palabras, introdujeron a las víctimas comatosas en la oscuridad del vehículo, que desapareció a toda prisa hacia la Espiga que se alzaba en el centro de la ciudad.
Los dos hombres quedaron atrás, esperando hasta que el carruaje desapareció sobre los adoquines del laberíntico distrito. Entonces escudriñaron a su alrededor, reparando en las débiles luces procedentes de las fachadas traseras de los edificios, en las paredes derrumbadas o en los delgados dedos de los árboles frutales en los jardines. Satisfechos de que nadie los observara, se quitaron las capuchas y volvieron a meter las manos en los bolsillos. Se fundieron al instante en un personaje distinto, riendo en voz baja y charlando urbanos, inocuos, mientras retomaban la patrulla nocturna.
En las catacumbas bajo la Espiga, la inerte pareja era pinchada, abofeteada, gritada, insultada. Para las primeras luces del alba ya los había examinado un científico de la milicia, que había escrito su informe preliminar.
Las cabezas se rascaban perplejas.
El informe del científico, junto con la información condensada a partir de otros crímenes extraños o graves, fue enviado por toda la Espiga y se detuvo en la penúltima planta. Los documentos eran transportados a toda prisa por aquel retorcido pasillo sin ventanas, hacia los despachos de la secretaria de Interior. Llegaron a tiempo, a las nueve y media.
A las diez y doce, un tubo de comunicación comenzó a tronar perentorio en la cavernosa estación de cápsulas que ocupaba toda la planta en la coronación de la Espiga. El joven sargento de guardia estaba al otro lado de la cámara, arreglando una luz rota en el frente de una cápsula colgada, como otras muchas decenas, de un intrincado sistema de raíles suspendidos que se enlazaban y cruzaban bajo el alto techo. Aquellos rieles entreverados permitían que las cápsulas se movieran entre ellas, sitúan y se sitúa vahándose en una de las siete líneas radiales que surgían de las enormes aberturas distribuidas por toda la fachada exterior. Las vías se abrían al rostro colosal de Nueva Crobuzon.
Desde donde se encontraba, el sargento alcanzaba a divisar las vías aéreas entrar en la torre de la milicia en Sheck, a un kilómetro y medio hacia el suroeste, y emerger más allá. Vio cómo una cápsula abandonaba aquella torre, dejando su caótico estacionamiento casi a la altura de sus ojos, para dirigirse hacia el Alquitrán, que discurría sinuoso y poco fiable hacia el sur.
Alzó la mirada al seguir sonando el tubo y, al darse cuenta de cuál demandaba atención, maldijo y recorrió a toda prisa la cámara, su chaqueta ondeando al viento. Aun en verano hacía frío a aquella altura sobre la ciudad, sobre todo en una estancia abierta que funcionaba como un ventilador gigante. Extrajo la clavija del tubo de comunicación y habló dentro del bronce.
— ¿Sí, secretaria de Interior?
La voz que emergió era débil y distorsionada por su viaje a través del metal retorcido.
—Prepare mi cápsula de inmediato. Voy a la Isla Strack.
Las puertas de la Sala Lemquist, el despacho del alcalde en el Parlamento, eran enormes y estaban festoneadas con hierro viejo. Había dos soldados estacionados en el exterior en todo momento, pero se le negaba una de las capacidades habituales de tener un puesto en los corredores del poder: ningún rumor, ningún secreto, ningún sonido de ninguna clase llegaba a sus oídos desde detrás de las inmensas hojas.
Tras la entrada forrada de metal, la sala en sí era de una altura exagerada, panelada con madera oscura de una calidad tan exquisita que prácticamente era negra. Los retratos de los anteriores alcaldes rodeaban el lugar, desde el techo de diez metros de altura, descendiendo en espiral hasta llegar a dos metros del suelo. También había una gran ventana que daba directamente a la estación de Perdido y a la Espiga. Una variedad de tubos de comunicación, máquinas de cálculo y periscopios telescópicos aguardaba en sus nichos por toda la estancia, en posturas oscuras y extrañamente amenazadoras.
Bentham Rudgutter se sentaba detrás de su escritorio con un aire de mando absoluto. Nadie que lo hubiera visto en aquella estancia había podido negar la extraordinaria sensación de poder total que exudaba. Allí era el centro de gravedad. Él lo sabía en un nivel muy profundo, y así lo hacían sus invitados. Su gran altura y su corpulencia musculosa se sumaban, sin duda, a aquel efecto, pero se trataba de algo que iba mucho más allá de su presencia.
Frente a él se sentaba Montjohn Rescue, su visir, envuelto como siempre en una gruesa bufanda e inclinado para señalar algo en el papel que ambos hombres estudiaban.
—Dos días —decía Rescue con una estaña voz carente de modulación, bastante distinta a la que empleaba en la oratoria.
— ¿Dos días qué? —respondió Rudgutter atusando su inmaculada perilla.
—La huelga está aumentando. Como sabe, de momento está retrasando la carga y descarga entre un cincuenta y un setenta por ciento, pero tenemos informaciones de que en dos días los huelguistas vodyanoi pretenden paralizar el río. Van a trabajar toda la noche, comenzando por el fondo, y subiendo poco a poco. Al este del Puente de la Cebada, con un enorme ejercicio de acuartesanía. Van a excavar una trinchera de aire en medio del río que alcance toda su profundidad. Tendrán que desviarla constantemente, reformando las paredes para que no se colapsen, pero disponen de miembros suficientes para trabajar por turnos. No hay barco que pueda superar ese corte, alcalde. Van a aislar por completo a Nueva Crobuzon del comercio fluvial, en ambos sentidos.
Rudgutter caviló y apretó los labios.
—No podemos permitirlo —señaló razonable—. ¿Qué hay de los estibadores humanos?
—Mi segundo punto, señor alcalde —prosiguió Rescue—. Preocupante. La hostilidad inicial parece remitir. Hay una creciente minoría que parece estar dispuesta a unirse a los vodyanoi.
—Oh, no no no no —replicó Rudgutter, sacudiendo la cabeza como un maestro que corrigiera al estudiante normalmente fiable.
— Sí. Es evidente que nuestros agentes son más fuertes en el campo humano que en el xeniano, y la mayoría sigue en contra de la huelga o es neutral, pero parece haber un germen, una conspiración, si lo prefiere… reuniones secretas con los huelguistas, cosas así.
Rudgutter extendió sus enormes dedos y consultó de cerca el grano del escritorio entre ellos.
— ¿Tienes ahí a alguno de los tuyos? —preguntó con voz queda. Rescue se llevó la mano a la bufanda.
—Uno con los humanos —respondió—. Es difícil permanecer oculto entre los vodyanoi, que normalmente no visten ropas en el agua. —Rudgutter asintió.
Los dos hombres quedaron en silencio, evaluando la situación.
—Lo hemos intentado desde el interior —dijo al fin Rudgutter—. Esta es, con mucho, la huelga más grave que ha amenazado a la ciudad desde hace… desde hace un siglo. Por mucho que lo deteste, parece que vamos a tener que dar ejemplo… —Rescue asintió solemne.
Uno de los tubos de comunicación en la mesa del alcalde sonó. Enarcó las cejas y sacó la clavija.
— ¿Davinia? —respondió. Su voz era una obra maestra de insinuación. Con una palabra le había dicho a su secretaria que le sorprendía que le hubiera interrumpido, en contra de sus instrucciones, pero que su confianza en ella era muy grande, por lo que estaba seguro de que tenía una excelente razón para desobedecerle, para contárselo de inmediato.
La hueca y reverberante voz del tubo emitió breves sonidos.
— ¡Bien! —exclamó suavemente el alcalde—. Por supuesto, por supuesto. —Volvió a meter la clavija y miró a Rescue—. Qué oportuna. Es la secretaria de Interior.
Las enormes puertas se abrieron un poco, dando paso a la secretaria, que asintió a modo de saludo.
—Eliza —dijo Rudgutter—. Por favor, únase a nosotros. —Gesticuló hacia una silla junto a la de Rescue.
Eliza Stem-Fulcher se acercó al escritorio. Era imposible adivinar su edad. Su rostro carecía de arruga alguna, y los rasgos fuertes sugerían que probablemente se encontrara a mitad de la treintena. El cabello, no obstante, era blanco, con las más leves hebras oscuras para sugerir que alguna vez habría sido de otro color. Vestía traje y pantalón de calle, de corte inteligente y un color que sugería el de los uniformes de la milicia. Fumaba calmada de una larga pipa de arcilla blanca, cuya copa se encontraba a casi medio metro de la boca. El tabaco era especiado.
—Alcalde. Ministro. —Se sentó y sacó una carpeta de debajo del brazo—. Discúlpeme por presentarme sin previo aviso, Alcalde Rudgutter, pero pensé que debía ver esto de inmediato. Usted también, Rescue. Me alegro de que esté aquí. Parece que tenemos una… una crisis entre las manos.
—Eso mismo estábamos diciendo nosotros, Eliza —dijo el alcalde—. ¿Hablamos de la huelga en los muelles?
Stem-Fulcher lo miró mientras sacaba algunos papeles de la carpeta.
—No, señor alcalde. Algo totalmente distinto. —Su voz era resonante, dura.
Arrojó un informe policial sobre la mesa. Rudgutter lo situó entre él y Rescue, y ambos giraron la cabeza para leerlo juntos. Tras unos minutos, el alcalde alzó la mirada.
—Dos personas en una especie de coma. Extrañas circunstancias. Supongo que habrá algo más que esto.
Stem-Fulcher le entregó otro informe, que de nuevo leyeron juntos los dos hombres. Esta vez la reacción fue casi inmediata. Rescue lanzó un siseo y se mordió el interior del carrillo, masticando concentrado. Casi al mismo tiempo, Rudgutter lanzó un pequeño suspiro de comprensión, una trémula exhalación.
La secretaria del Interior los miraba impasible.
—Evidentemente, nuestro topo en los despachos de Motley no sabe lo que está sucediendo. Está totalmente confundida, pero los retazos de conversación que ha anotado… ¿Ven esto, «Las policías se han escapado»? Creo que todos estamos de acuerdo en que no lo entendió buen, y creo que todos sabemos qué se decía en realidad.
Rudgutter y Rescue releyeron el informe sin mediar palabra.
—He traído el informe científico que encargamos al comienzo del proyecto PA, el estudio de viabilidad. —Stem-Fulcher hablaba rápido, sin emoción. Dejó caer el documento sobre la mesa—. Llamo su atención sobre algunas frases especialmente relevantes.
Rudgutter abrió el informe encuadernado. Algunas palabras y sentencias estaban enmarcadas en un círculo rojo. El alcalde las revisó rápidamente:…peligro extremo…en caso de huida…no son predadores naturales…
…totalmente catastrófico…
…criar…
24
El alcalde Rudgutter estiró el brazo y volvió a abrir el tubo de comunicación.
—Davinia —dijo—. Cancele todas las citas y reuniones de hoy… no, de los dos próximos días. Discúlpese donde sea necesario. No quiero interrupciones a no ser que la estación de Perdido explote u ocurra algo por el estilo. ¿Comprendido?
Devolvió la clavija a su sitio y perforó a Stem-Fulcher y a Rescue con la mirada.
— ¿A qué coño, a qué mierda, en el nombre de Jabber, a qué hostias estaba jugando Motley? Se suponía que ese hombre era un profesional…
Stem-Fulcher asintió.
—Esto apareció mientras arreglábamos la transferencia —dijo—. Comprobamos su informe de actividades, gran parte de él contra nosotros, todo hay que decirlo, y lo consideramos al menos tan capaz como nosotros mismos de garantizar la seguridad. No es ningún estúpido.
— ¿Sabemos quién ha hecho esto? —preguntó Rescue. Stem-Fulcher se encogió de hombros.
—Podría ser un rival. Francine, o Judix, o cualquier otro. Si es así, han mordido muchísimo más de lo que podrán masticar…
—A ver —Rudgutter la interrumpió con tono exigente. Stem-Fulcher y Rescue se volvieron hacia él y aguardaron. El alcalde apretó los puños, apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos, concentrándose con tal intensidad que su rostro parecía a punto de reventar.
—A ver —respiró, abriendo los ojos—. Lo primero es verificar que nos enfrentamos a la situación a la que creemos que nos enfrentamos. Podría parecer obvio, pero tenemos que estar seguros al cien por cien. Lo segundo es dar con una estrategia para contener la situación de forma rápida y discreta. Respecto al segundo objetivo, todos sabemos que no podemos depender de milicia humana o de los rehechos… ni de los xenianos, ya que estamos. Son del mismo tipo psíquico. Todos somos comida. Estoy convencido de que todos recordamos nuestras pruebas iniciales de ataque y defensa… —Rescue y Stem-Fulcher asintieron con rapidez. Rudgutter prosiguió—. Muy bien. Los zombis podrían ser una posibilidad, pero esto no es Cromlech: carecemos de las instalaciones para crearlos en la cantidad y la calidad necesarias. Bien. Parece que no es posible alcanzar de forma satisfactoria el primer objetivo si dependemos de nuestras operaciones de inteligencia regulares. Necesitamos acceso a distintas informaciones. Por tanto, por dos motivos, tenemos que procurarnos la ayuda de agentes capaces de tratar con la situación; es vital que dispongamos de distintos modelos psíquicos. Ahora mismo se me ocurre que hay dos posibles agentes de esa clase, y creo que no tenemos más opción que hablar con al menos uno de ellos.
Quedó en silencio, recorriendo a Stem-Fulcher y a Rescue con la mirada, lentamente. Esperó una disensión que no llegó a producirse.
— ¿Estamos de acuerdo? —preguntó en voz baja.
—Hablamos del embajador, ¿no? —preguntó Stem-Fulcher—. ¿Y quién más? ¿No se referirá a la Tejedora? —Sus ojos reflejaban desmayo.
—Bueno, con suerte no tendremos que llegar a ello —respondió Rudgutter tranquilizador—. Pero sí, esos dos son los dos… eh… los dos agentes que se me ocurren. En ese orden.
—De acuerdo —respondió Stem-Fulcher al instante—. Mientras sea en ese orden. La Tejedora… jjabber! Hablemos del embajador.
— ¿Montjohn? —Rudgutter se volvió hacia su subsecretario.
Rescue asintió lentamente, tocándose la bufanda.
—El embajador —terminó diciendo—. Y espero que eso sea cuanto necesitemos.
—Como todos nosotros, ministro —replicó Rudgutter—. Como todos nosotros.
Entre las plantas once y catorce del Ala Mandragora de la estación de Perdido, sobre uno de los vestíbulos comerciales menos populares, especializado en extraños tejidos y estampados extranjeros, bajo una serie de largas torretas desiertas, se encontraba la Zona Diplomática.
Muchas de las embajadas en Nueva Crobuzon estaban en otra parte, por supuesto: en edificios barrocos de la Letrina, o en Gidd Este, o en la Colina de la Bandera. Pero en la estación había algunas, las suficientes como para dar nombre a aquellas plantas y permitirles conservarlo.
El Ala Mandragora era una fortaleza prácticamente contenida en sí misma. Sus corredores describían un enorme rectángulo de hormigón alrededor de un espacio central, al fondo del cual había un jardín sin cuidar, cubierto por árboles de madera oscura y exóticas flores del bosque. Los niños recorrían las veredas y jugaban en aquel parque recluido, mientras sus padres compraban, viajaban o trabajaban. Las paredes se alzaban enormes a su alrededor, haciendo que el bosquecillo pareciese el liquen en el fondo de un pozo.
Desde los pasillos de las plantas superiores brotaban grupos de habitaciones interconectadas. Muchas habían sido despachos ministeriales en algún momento. Durante un breve periodo fueron el cuartel general de una u otra pequeña compañía. Después habían quedado vacantes muchos años, hasta que se limpió el moho y el polvo y llegaron los embajadores. Aquello había sucedido hacía poco más de dos siglos: una comprensión comunitaria había barrido a los varios gobiernos de Rohagi, que comprendieron que desde aquel momento la diplomacia era, con mucho, preferible a la guerra.
Había habido embajadas en Nueva Crobuzon desde hacía mucho más tiempo, pero, después de que la carnicería de Suroch pusiera fin a lo que se llamó las Guerras Pirata, o la Guerra Lenta, o la Falsa Guerra, el número de países y ciudades estado que buscaban soluciones negociadas a las disputas se había multiplicado. Habían llegado emisarios de todo el continente, y de más allá. Las plantas desiertas del Ala Mandragora se habían visto invadidas por los recién llegados, y por los antiguos consulados que se mudaban para aprovechar el nuevo influjo de negocios diplomáticos.
Incluso para usar los ascensores o las escaleras de las plantas de la Zona había que superar toda una gama de controles de seguridad. Los pasillos eran fríos y silenciosos, rotos por alguna puerta y mal iluminados por lámparas de gas de funcionamiento intermitente. Rudgutter, Rescue y Stem-Fulcher caminaban por los corredores desiertos de la duodécima planta. Les acompañaba un hombre bajo y fuerte con gafas gruesas que andaba un poco detrás, portando a duras penas una gran maleta.
—Eliza, Montjohn —dijo el alcalde mientras caminaban—, este es el Hermano Sanchem Vansetty, uno de nuestros karcistas más capaces. —Rescue y Stem-Fulcher lo saludaron con un asentimiento de cabeza. Vansetty los ignoró.
No todas las habitaciones de la Zona Diplomática estaban ocupadas, pero algunas de las puertas mostraban placas de bronce que las proclamaban territorio soberano de uno u otro país (Tesh, o Khadoh, o Gharcheltist), y tras las cuales se abrían enormes suites que se extendían varios pisos: casas completas dentro de la torre. Algunos de los despachos estaban a miles de kilómetros de sus capitales. Otros se encontraban vacíos. Por la tradición de Tesh, por ejemplo, el embajador vivía como un vagabundo en Nueva Crobuzon y se comunicaba por correo para atender los asuntos oficiales. Rudgutter no había llegado a conocerlo. Otras embajadas estaban vacías debido a la falta de fondos o de interés.
Pero gran parte de los negocios que allí se llevaban a cabo eran de una inmensa importancia. Las suites que contenían las embajadas de Myrshock y Vadaunk habían sido ampliadas hacía algunos años, debido a la expansión del papeleo y del espacio de oficinas que requerían las relaciones comerciales. Las salas adicionales brotaban como feos tumores de la fachada interior de la planta once y sobresalían precarias sobre el jardín.
El alcalde y sus acompañantes pasaron junto a una puerta marcada como Mancomunidad Jaiba de Salkrikaltor. El pasillo se sacudía por el golpeteo y la vibración de una enorme maquinaria oculta. Aquellas eran las gigantescas bombas de vapor que trabajaban varias horas al día, absorbiendo piélago fresco de la Bahía de Hierro, a veinticuatro kilómetros, para el embajador jaiba y bombeaban después el agua sucia y usada al río.
El pasillo era confuso, pues parecía ser demasiado largo visto desde un ángulo, y corto desde el otro. Aquí y allí se separaban cortos afluentes que llevaban a otras embajadas menores, o a archivadores, o a ventanas cegadas. Al final del corredor principal, más allá de la embajada de los cangrejos, Rudgutter se dirigió por uno de aquellos pasillos menores. Se extendía un breve trecho, retorciéndose y viendo cómo su techo descendía de forma abrupta al cruzarse unas escaleras en su camino. Terminaba en una pequeña puerta sin marcar.
Rudgutter miró por encima del hombro, asegurándose de que sus acompañantes y él no eran vistos. Solo se divisaba una pequeña parte del pasillo, y estaban solos.
Vansetty sacaba tiza y colores pastel diversos de sus bolsillos. De uno extrajo lo que parecía un reloj y lo abrió. Estaba dividido en innumerables y complejas secciones. Tenía siete manecillas de distintas longitudes.
—Hay que tener en cuenta las variables, alcalde —murmuró, estudiando el complejo funcionamiento del artefacto. Parecía hablar más para él que para Rudgutter o cualquier otro—. El pronóstico para hoy es bastante asqueroso… Un frente de alta presión entra en el éter. Podría llevar las tormentas de energía a cualquier sitio, desde el abismo hasta el nulespacio. En la frontera, tres cuartos de lo mismo. Hmmm… —Vansetty realizó algunos cálculos en las pastas de un cuaderno—. Bien —saltó, mirando a los tres políticos.
Comenzó a realizar complejas y delicadas marcas en las gruesas hojas de papel, que arrancaba al terminar y se las entregaba a Stem-Fulcher, Rudgutter y Rescue. Por último, preparó una para él.
—Apretadas contra el corazón —dijo con rapidez, pegando la suya a la camisa—. Con los símbolos hacia fuera.
Abrió la ajada maleta y extrajo un juego de voluminosos diodos de cerámica. Se situó en el centro del grupo y le entregó uno a cada uno de sus compañeros.
—Mano izquierda, y sin soltarlos. —Después los rodeó con un hilo de cobre bien tenso que conectó a un motor mecánico de mano que sacó de la maleta. Tomó lecturas con su peculiar indicador, y ajustó los diales y nódulos del motor—. Muy bien. Agárrense todos —dijo, activando el interruptor que liberaba el motor mecánico.
Pequeños arcos de energía cobraron existencia multicolor entre los cables y los gruesos diodos. Los cuatro se vieron rodeados por un pequeño triángulo de corriente. Todo su vello parecía de punta. Rudgutter soltó una maldición.
—Tenemos una media hora antes de que se agote —dijo rápidamente Vansetty—. Sean rápidos, ¿de acuerdo?
Rudgutter extendió la mano derecha y abrió la puerta. Los cuatro se desplazaron hacia delante, manteniendo su posición relativa respecto a los demás, conservando el triángulo. Stem-Fulcher cerró la puerta tras ellos.
Estaban en una habitación totalmente a oscuras. Solo podían ver gracias al débil fulgor ambiente de las líneas energéticas, hasta que Vansett y colgó el motor mecánico de su cuello con una correa y encendió una vela. Con aquella luz inadecuada vieron que la habitación podía medir cuatro metros por tres; estaba cubierta de polvo y totalmente vacía, a excepción de un viejo escritorio y una silla junto una pared, así como el suave zumbar de una caldera cerca de la puerta. No había ventanas, ni estanterías, nada en absoluto. El aire olía a cerrado.
Vansetty extrajo de su bolsa una inusual máquina de mano. Sus manojos de alambre y metal, sus nudos de cristal multicolor eran intrincados y de hermosa factura. Su utilidad, opaca. Se inclinó un instante fuera del círculo y conectó una válvula de entrada a la caldera junto a la puerta. Activó una palanca en la parte superior de la máquina, que comenzó a zumbar y a emitir luces parpadeantes.
—Por supuesto, en sus tiempos, antes de que yo llegara a la profesión, había que emplear ofrendas vivas —explicó mientras desenroscaba una bobina de cable de un lateral de la máquina—. Pero no somos salvajes, ¿no es cierto? La ciencia es algo maravilloso. Esta pequeña belleza —dijo dando unas palmadas orgullosas al cachivache— es un amplificador. Aumenta la salida de ese motor en un factor de doscientos, doscientos y diez, y lo transforma en energía etérica. Envía eso a los cables, así… —Vansetty lanzó el cable desenrollado al otro extremo de la pequeña estancia, detrás de la mesa— ¡y ahí vamos! ¡Sacrificio sin víctimas! — Sonrió triunfal antes de volver su atención hacia los diales y potenciómetros del pequeño motor y comenzar a girarlos y manipularlos con intensa atención—. Y tampoco hay que seguir aprendiendo idiomas estúpidos —musitó—. Invocaciones automáticas a la carta. En realidad no vamos a ningún sitio, ¿entienden? —De repente alzó la voz—. No somos abismonautas, y no jugamos siquiera con la potencia necesaria para realizar un verdadero salto transplantrópico. Lo único que hacemos es mirar por un ventanuco, dejando que los infernales vengan a nosotros. Pero la dimensionalidad de este cuarto va a ser un pelín inestable durante un tiempo, de modo que permanezcan en la zona de protección y no jodan. ¿De acuerdo?
Los dedos de Vansetty volaban sobre la caja. Durante dos o tres minutos no sucedió nada. No había más que el calor y el repique de la caldera, el martilleo y el zumbido de la pequeña máquina en manos del hombre. Por debajo de todo ello, el pie de Rudgutter tamborileaba impaciente.
Y entonces la pequeña habitación comenzó a calentarse de modo perceptible.
Se produjo un temblor profundo, subsónico, una insinuación de luz rojiza y humo oleaginoso. Los sonidos se apagaron antes de acentuarse de repente.
Durante un instante se produjo una mareante sensación de tirón, y un fulgor rojizo cubrió cada superficie y se desplazó constantemente como si de agua sanguinolenta se tratara.
Algo aleteó. Rudgutter alzó la mirada, tratando de penetrar el aire que parecía, de repente, espeso y muy seco.
Un hombre pesado con un inmaculado traje oscuro había aparecido detrás de la mesa.
Se inclinó hacia delante lentamente, descansando los codos sobre los papeles que de repente cubrían el escritorio. Aguardó.
Vansetty miró por encima del hombro de Rescue y levantó el pulgar a modo de triunfo.
—Su Excelencia Infernal —declaró—, el embajador del Infierno.
—Alcalde Rudgutter —dijo el demonio con una agradable voz grave—. Cuánto me alegro de verle de nuevo. Solo estaba rellenando algo de papeleo. —Los humanos lo miraron con un destello de inquietud.
El embajador tenía un eco: medio segundo después de hablar, sus palabras eran repetidas por el terrible alarido de una tortura. Las palabras aulladas no tenían mucho volumen. Eran audibles más allá de las paredes de la estancia, como si hubieran recorrido kilómetros de calor sobrenatural desde alguna trinchera en el suelo del Infierno.
— ¿Qué puedo hacer por usted? —prosiguió (¿Qué puede hacer por usted?, llegó el impío aullido de desdicha) —. ¿Sigue intentado descubrir si se unirá a nosotros tras su muerte? —El embajador esbozó una leve sonrisa.
Rudgutter le devolvió la sonrisa y negó con la cabeza.
— Ya sabe mi opinión al respecto, embajador —replicó con tono neutro—. Me temo que no me arrastrarán. No puede provocarme miedo existencial, ya lo sabe. —Lanzó una educada risita, a la que respondió el embajador. Lo mismo hizo el horrísono eco—. Mi alma, si existe, es mía. No puede ni castigarla ni codiciarla. El universo es un lugar mucho más caprichoso… Ya se lo he preguntado alguna vez: ¿qué supone usted que le sucede a los demonios cuando ellos mueren? Y los dos sabemos que eso es posible…
El embajador inclinó la cabeza en educada concesión.
—Es un modernista, alcalde Rudgutter —dijo—. No discutiré con usted. Por favor, recuerde que mi oferta sigue en pie.
Rudgutter agitó las manos impaciente. Estaba sosegado. No le afectaban los gritos patéticos que perseguían a las palabras del embajador, y no se permitió experimentar inquietud cuando, al mirar al embajador, la forma del hombre parpadeó una fracción de segundo para ser reemplazada por… algo más.
Ya había experimentado aquello antes. Siempre que Rudgutter parpadeaba, durante el momento más infinitesimal, veía la estancia y a su ocupante de un modo muy distinto. A través de sus párpados podía percibir el interior de una jaula de listones: barrotes de hierro moviéndose como serpientes, arcos de fuerzas impensables, un mareante y desgarrador torrente de calor. Allá donde el embajador se sentaba, captaba destellos de una forma monstruosa. Una cabeza de hiena lo perforaba con la mirada, con la lengua desenroscada. Pechos con colmillos purulentos. Pezuñas y garras.
El aire muerto de la habitación no le permitía mantener los ojos abiertos. Tenía que parpadear, aunque ignoraba las breves visiones. Trataba al embajador con cauteloso respeto, y el demonio le correspondía con la misma actitud.
—Embajador, estoy aquí por dos motivos. Uno es extender a su señor, su Diabólica Majestad, Zar del Infierno, los respetuosos saludos de los ciudadanos de Nueva Crobuzon. En su ignorancia. —El embajador asintió elegante a modo de respuesta—. El otro es solicitar su consejo.
—Siempre es un gran placer ayudar a nuestros vecinos, alcalde Rudgutter. Especialmente a aquellos como usted, con los que Su Majestad mantiene tan buenas relaciones. —El embajador se rascó el mentón con aire ausente, aguardando.
—Veinte minutos, alcalde —susurró Vansetty al oído de Rudgutter.
Este apretó las manos como si estuviera rezando y miró pensativo al embajador. Sintió pequeñas ráfagas de fuerza.
—Mire, embajador, tenemos un problema. Tenemos motivos para pensar que ha habido… una fuga, digámoslo así. Algo que tratamos de capturar de nuevo por todos los medios. Si fuera posible, nos gustaría solicitar su ayuda.
— ¿De qué estamos hablando, alcalde Rudgutter? ¿Respuestas auténticas? —preguntó el embajador—. ¿Las condiciones habituales?
—Respuestas auténticas… y quizá más. Ya veremos.
— ¿Pago ahora, o más tarde?
—Embajador —respondió educado Rudgutter—. Su memoria ha sufrido un desliz. Tengo un crédito de dos preguntas.
El embajador lo contempló unos instantes antes de responder riendo.
—Así es, alcalde Rudgutter. Mis más sinceras disculpas. Proceda.
— ¿Se aplica en este momento alguna regla inusual, embajador? —puntualizó Rudgutter. El demonio negó con la cabeza (una gran lengua de hiena se relamió rápidamente de un lado a otro) y sonrió.
—Estamos en Melero, alcalde Rudgutter—se limitó a explicar—. Las reglas habituales de Melero, pues. Siete palabras, invertidas.
Rudgutter asintió y se enderezó, concentrándose con cuidado. No puedo equivocarme con las malditas palabras. Maldito juego infantil de mierda, pensó rápidamente. Después habló con tono neutro y firme, mirando calmado a los ojos del embajador.
— ¿Fugitivo del identidad la a respecto acertamos?
— Sí —replicó al instante el demonio.
Rudgutter se volvió un momento, mirando preocupado a Stem-Fulcher y a Rescue. Ambos asentían con expresión sombría y firme.
El alcalde volvió a encararse con el embajador demoníaco. Los dos se miraron unos momentos sin hablar.
—Quince minutos —siseó Vansetty.
—Algunos de mis más… rancios colegas me mirarían mal por permitirle contar «del» como una única palabra, ¿sabe? —dijo el embajador—. Pero yo soy bastante liberal —sonrió—. ¿Quiere hacerme la última pregunta?
—Creo que no, embajador. La reservaré para otra ocasión. Tengo una propuesta.
—Usted dirá, alcalde Rudgutter.
—Bien, ya sabe la clase de ser que ha escapado, y comprenderá nuestra preocupación por remediar la situación lo más rápidamente posible. —El embajador asintió—. También comprenderá que nos será difícil proceder, y que el tiempo es esencial. Le propongo que nos deje contratar algunas de sus… um… tropas, para ayudarnos a dar con los fugados.
—No —se limitó a responder el embajador. Rudgutter parpadeó.
—Ni siquiera hemos discutido las condiciones, embajador. Le aseguro que puedo realizar una generosa oferta…
—Me temo que está fuera de toda discusión. No hay nadie de los míos disponible —el embajador miraba impasible a Rudgutter.
El alcalde pensó unos instantes. Si el demonio estaba negociando, lo hacía de un modo inédito hasta ahora. Rudgutter bajó las defensas y cerró los ojos para pensar, abriéndolos de inmediato en cuanto percibió el monstruoso paisaje y vislumbró la segunda forma del embajador. Lo intentó de nuevo.
—Podría llegar incluso a… digamos…
—No lo entiende, alcalde Rudgutter —replicó el demonio. Su voz era impávida pero parecía agitada—. No importan las unidades de mercancía que pueda ofrecernos, ni su condición. No estamos disponibles para este trabajo. No es indicado.
Se produjo un largo silencio. Rudgutter escrutó incrédulo al demonio que tenía enfrente. Empezaba a comprender lo que sucedía. Bajo los rayos de luz sangrienta, vio al embajador abrir un cajón y extraer unos papeles.
— Si ha terminado, alcalde Rudgutter —siguió con suavidad—, tengo trabajo que hacer.
Rudgutter aguardó a que la despiadada y tétrica resonancia del que hacer que hacer que hacer remitiera en el exterior. El eco le revolvía el estómago.
—Oh, sí, sí, embajador —dijo—. Lamento haberle tenido ocupado. Espero que volvamos a hablar pronto.
El embajador agachó la cabeza en educada despedida y sacó una pluma del bolsillo interior y comenzó a escribir en los papeles. Detrás de Rudgutter, Vansetty giraba potenciómetros y apretaba varios botones, ante lo que el suelo de madera comenzó a temblar, como sacudido por un etermoto. Un zumbido aumentó su intensidad alrededor de los humanos apiñados, que se bamboleaban en su pequeño campo de energía. El aire malsano vibró arriba y abajo y recorrió sus cuerpos.
El embajador pandeó, se dividió y desapareció en un instante, como un heliotipo en el fuego. La pálida luz carmesí formó burbujas antes de evaporarse, como si se filtrara por un millar de grietas en las polvorientas paredes del despacho. La oscuridad de la sala se cerró sobre ellos como una trampa. La diminuta vela de Vansetty parpadeó y se apagó. Tras comprobar que no eran observados, Vansetty, Rudgutter, Stem-Fulcher y Rescue abandonaron el lugar. El aire era deliciosamente frío. Pasaron un minuto limpiándose el sudor de la cara y arreglando sus ropas, sacudidas por los vientos de otros planos.
Rudgutter sacudía la cabeza con asombrado arrepentimiento.
Sus ministros se compusieron y se volvieron hacia él.
— Me he reunido con el embajador quizá una docena de veces en los últimos diez años —les dijo—, y nunca lo había visto comportarse así. ¡Maldito sea ese aire! —añadió, frotándose los ojos.
Los cuatro deshicieron el camino por el pequeño pasillo, tomaron el corredor principal y volvieron sobre sus pasos, en dirección al ascensor.
— ¿Comportarse cómo? —preguntó Stem-Fulcher—. Solo lo había visto antes una vez. No estoy acostumbrada.
Rudgutter farfulló mientras andaba, tirándose pensativo del labio inferior y la barba. Sus ojos parecían inyectados en sangre. Tardó unos segundos en responder a Stem-Fulcher.
—Hay dos cosas: una demonológica, la otra práctica e inmediata. —Hablaba con un tono tenso, exigiendo la atención de sus ministros. Vansetty caminaba muy rápido delante de ellos, terminado su trabajo—. La primera podría darnos una cierta comprensión de la psique Infernal, de su comportamiento, lo que sea. Los dos oísteis el eco, ¿no es así? Durante un tiempo pensé que lo hacía para intimidarme. Bien, pues tened en cuenta la enorme distancia que ese sonido tuvo que recorrer. Sé —dijo rápidamente, levantando las manos— que no podemos hablar de sonido literal, de distancia literal, pero son análogos extraplanares, y casi todas las reglas análogas se mantienen de una forma más o menos mutada. De modo que tened en cuenta lo mucho que tuvo que viajar desde la base del Pozo hasta esa cámara. El hecho es que se tarda un poco en llegar hasta allí… En realidad, creo que ese «eco» se pronunció primero. Las… elocuentes palabras que escuchamos de boca del embajador… aquellos eran los verdaderos ecos. Aquellos eran los reflejos retorcidos.
Stem-Fulcher y Rescue guardaron silencio. Pensaron en los gritos, en el tono torturado y maníaco que habían oído en el exterior, el farfullo ruinoso e idiota que parecía ser una burla del diabólico refinamiento del embajador.
Pensaron en que aquella podía ser la voz genuina.
—Me pregunto si nos equivocamos al pensar en que ellos tienen un modelo psíquico diferente. Puede que sean comprensibles. Puede que piensen como nosotros. Y lo segundo, teniendo en cuenta esa posibilidad, y recordando lo que el «eco» podría contarnos acerca del estado mental demoníaco, es que al final, mientras yo intentaba llegar a un trato, el embajador estaba asustado… Por eso no podía acudir en nuestro auxilio. Por eso dependemos de nosotros mismos. Porque los demonios tienen miedo de aquello que perseguimos.
Rudgutter se detuvo y se volvió hacia sus ayudantes. Los tres se miraron. Stem-Fulcher torció su gesto durante un segundo, antes de recuperar la compostura. Rescue era impasible como una estatua, pero no dejaba de tirar de su bufanda. Rudgutter asentía pensativo.
Se produjo un minuto de silencio.
—Por tanto… —dijo, apretándose las manos—, que sea la Tejedora.
25
Aquella misma noche, en las tétricas horas de oscuridad después de que una breve llovizna cubriera la ciudad de agua sucia, la puerta del almacén de Isaac se abrió. La calle estaba vacía. Eran minutos de calma. Los pájaros nocturnos y los murciélagos eran los únicos que se movían. La luz de gas parpadeaba trémula.
El constructo rodó a trompicones y salió a la noche. Sus válvulas y pistones estaban envueltos en retales y jirones de manta, lo que acallaba el sonido distintivo de su paso. Se movía a gran velocidad, girando inexacto con toda la premura que le permitían sus cadenas avejentadas.
Discurrió por las calles, pasando junto a borrachos dormidos, inconscientes por el alcohol. Las cetrinas lámparas de gas se reflejaban misteriosas en su abollada piel metálica.
El constructo se abría camino rápido, precario, bajo los raíles. Los cirros inconstantes ocultaban las naves aéreas al acecho, mientras la máquina se dirigía hacia abajo, siguiendo la línea del Alquitrán, que adoptaba la intrincada forma de un látigo sobre las atemporales rocas bajo la ciudad.
Y horas después de que desapareciera por encima del Puente Diáfano al sur de la ciudad, cuando el cielo oscuro comenzaba a mancharse de amanecer, el constructo volvió a duras penas a la Ciénaga Brock. Su oportunismo fue fortuito, pues regresó a la nave y cerró la puerta muy poco antes de que Isaac volviera de su frenética carrera nocturna en busca de David, Lin, Yagharek y Lemuel Pigeon, cualquiera que pudiera ayudarlo.
Lublamai estaba tendido en un sofá que Isaac había fabricado a partir de un par de sillas. Cuando entró en el almacén se dirigió directamente hacia su amigo paralizado, susurrándole sin esperanza; mas no había cambios. Lublamai no dormía ni despertaba. Simplemente miraba.
No pasó mucho tiempo antes de que David volviera apresuradamente al laboratorio. Había regresado de una de sus moradas habituales para ser recibido por la versión apresurada y garabateada de uno de los innumerables mensajes que Isaac le había dejado por toda Nueva Crobuzon.
Se sentó tan silencioso como Isaac, observando a su amigo sin mente.
—No puedo creer que te dejara hacerlo —dijo insensible.
—Por Jabber, David, que te den, ¿crees que no lo he pensado yo una y otra vez? Dejé que ese bicho de mierda escapara…
—Todos debimos haberlo pensado mejor —saltó David.
Se produjo un largo silencio entre ellos.
— ¿Has buscado un médico? —dijo David.
—Es lo primero que hice. Phorgit, al otro lado de la calle. Ya había tratado con él. Limpié un poco a Lub para quitarle la mierda esa de la cara… Phorgit no sabía qué hacer. Le enchufó dios sabe cuántos aparatos, tomó yo qué sé cuántas lecturas… lo que se tradujo en «no tengo ni idea». Que lo mantengamos caliente y que le demos de comer, pero que quizá sea mejor mantenerlo frío y no darle nada… Podría ir a por uno de esos tipos que conozco de la universidad para que le eche un vistazo, pero es una esperanza vana…
— ¿Pero qué le ha hecho esa cosa?
—Eso mismo, David, eso mismo. Ahí está la pregunta de los huevos, ¿no?
Desde la ventana rota llegó un débil golpeteo. Isaac y David alzaron la mirada para ver a Teparadós asomando su fea y triste cabeza.
—Oh, mierda —saltó Isaac exasperado—. Mira, Teparadós, este no es precisamente el mejor momento, ¿capiche? Más tarde hablamos.
—Solo vine a ver, jefe… —Teparadós hablaba con una voz acobardada completamente ajena a su parloteo exuberante—. Quería saber cómostaba Lublub.
— ¿Qué? —preguntó áspero Isaac, incorporándose—. ¿Y eso?
Teparadós se apartó temeroso y gimió.
—Yo no, señor, no culpa mía… solo preguntaba sistá mejor después quese norme bicho comiera la cara…
— ¿Estabas aquí, Teparadós?
El draco asintió consternado y se acercó un poco, equilibrándose sobre el marco de madera.
— ¿Qué pasó? No estamos enfadados contigo, Teparadós. Solo queremos saber qué es lo que viste.
El draco sonrió y sacudió la cabeza con tristeza. Lloriqueaba como un niño, retorciendo la cara y escupiendo las palabras de forma atropellada.
—El cabrón llega bajando las escaleras con alas horribles que dejan tontontaina abriendo dientes… y… y todo con garras y esa lengua apestosa… y… y señor Lublub mirando con miedo lespejo y después se gira y queda… tonto… y veo… me quedo tonto y cuando despierto la cosa tiene la lengua en… en… En mi cabeza lametones y slurpslurp de señor Lub y… y me largué, no pudecer na, lo juro… qué miedo… —Teparadós comenzó a llorar como un niño de dos años, babeando moco y lágrimas por su cara.
Cuando llegó Lemuel Pigeon, Teparadós aún sollozaba. Ni las palabras amables, ni las amenazas ni los sobornos conseguían calmar al draco. Al final se fue a dormir, enroscado en un bulto desdichado lleno de mocos, como un bebé humano agotado.
—Estoy aquí con falsos pretextos, Isaac. El mensaje que recibí es que me convenía dejarme caer por tu casa. —Lemuel lo miró con aire inquisitivo.
—Mierda, Lemuel, maleante de baja estofa —explotó Isaac—. ¿Es eso lo que te preocupa? Que te folien. Me aseguraré de que consigas lo tuyo, ¿de acuerdo? ¿Te gusta así? Y ahora atiende, cabrón: alguien ha sido atacado por algo que surgió de uno de los gusanos que tú me conseguiste, y necesitamos detenerlo antes de que ataque a alguien más, y necesitamos saber qué es, así que tenemos que descubrir de dónde coño salió, y tenemos que hacerlo cagando hostias. ¿Me sigues, viejo?
Lemuel se sintió intimidado por aquel estallido.
—Mira, no me eches a mí la culpa… —comenzó, antes de que Isaac lo interrumpiera con un aullido de irritación.
— ¡Me cago en la hostia, Lemuel, nadie te está echando la culpa, gilipollas! ¡Todo lo contrario! Lo que estoy diciendo es que eres un comerciante demasiado bueno como para no llevar anotaciones de todo, y necesito que las compruebes. Los dos sabemos que todo pasa a través de ti… Tienes que conseguirme el nombre del que te dio el ciempiés grande. El gordo con los colores raros. ¿Sabes cuál te digo?
—Creo que lo recuerdo, sí.
— Bien, genial. —Isaac se calmó un poco. Se pasó la mano por la cara y lanzó un profundo suspiro—. Lemuel, necesito que me ayudes —dijo simplemente—. Te pagaré… Pero también te estoy suplicando. Necesito de verdad que me ayudes. Mira. — Abrió los ojos y lo miró directamente—. Ese bicho de mierda puede que se haya muerto, ¿vale? Puede que sea como un efemeróptero: cojonudo. Puede que Lub se despierte mañana como una rosa. Y puede que no. Esto es lo que necesito: uno — contó con sus gruesos dedos—, cómo despertar a Lub; dos, qué es ese hijo de puta. La única descripción que tenemos es un poco confusa —miró al draco, que dormía en una esquina—; y tres, cómo capturar a ese cabrón.
Lemuel se quedó mirándolo, sin variar su expresión. Lenta, ostentosamente, sacó una cajita del bolsillo y aspiró de su interior. Isaac cerró y abrió los puños.
—Vale, Isaac —respondió Lemuel en voz baja, guardando la pequeña caja enjoyada. Asintió sin prisa—. Veré lo que puedo hacer. Me mantendré en contacto, pero yo no soy la beneficencia. Soy un hombre de negocios, y tú un cliente. Quiero algo por esto. Te voy a cobrar, ¿entiendes?
Isaac asintió fatigado. No había rencor en la voz de Lemuel, ni brutalidad, ni desprecio. Simplemente estaba constatando la verdad oculta bajo su bonhomía. Isaac sabía que, si le convenía no descubrir al suministrador de aquel gusano peculiar, lo haría sin dudarlo.
—Alcalde —Eliza Stem-Fulcher entró en la Sala Lemquist. Rudgutter la miró, inquisitivo, desde su escritorio. Ella tiró un delgado periódico frente a él—. Tenemos una pista.
Teparadós se levantó rápidamente al despertar, mientras David e Isaac trataban de convencerlo de que nadie le consideraba responsable. Para cuando cayó la noche, una horrísona melancolía se había adueñado del almacén de la Vía del Remero.
David introducía una espesa compota de frutas en la boca de Lublamai, empujándola suavemente por la garganta. Isaac paseaba sin rumbo. Esperaba que Lin regresara a casa, encontrara la nota que le había dejado en la puerta y fuera allí con él. Pensó que, de no haber sido su letra, se lo hubiera tomado como una broma pesada. Que Isaac le invitara a su casa en el laboratorio no tenía precedentes. Pero necesitaba verla, y le preocupaba que, de irse, se perdiera algún cambio vital en el estado de Lublamai, pasara por alto alguna información indispensable.
La puerta se abrió, e Isaac y David levantaron la mirada a toda prisa.
Era Yagharek.
Isaac se sorprendió unos momentos. Era la primera vez que Yagharek aparecía mientras David (y Lublamai, claro, aunque no contaba en aquel estado) estaban presentes. David observó al garuda encogido bajo la manta sucia, el movimiento de las falsas alas.
—Yag, viejo —dijo Isaac con pesadez—. Entra, este es David… Nos ha ocurrido un desastre… —se acercó penoso hacia la puerta.
El garuda lo esperó allí sin decidirse a entrar. No dijo nada hasta que Isaac estuvo lo bastante cerca como para oírle susurrar, un extraño sonido delgado similar al de un pájaro estrangulado.
—No habría venido, Grimnebulin. No deseo ser visto…
Isaac perdía la paciencia a marchas forzadas. Abrió la boca para replicar, pero Yagharek prosiguió.
—He oído… cosas. He sentido… un humo sobre esta casa. Ni tú ni ninguno de tus amigos ha dejado esta habitación en todo el día.
Isaac lanzó una escueta risotada.
—Has estado esperando, ¿no? Esperando a que el camino estuviera despejado, ¿no? Para ver si podías mantener tu precioso anonimato… —Se tensó y se esforzó por calmarse—. Mira, Yag, nos ha ocurrido una desgracia y ahora no tengo ni el tiempo ni las ganas para… para andarme con rodeos contigo. Me temo que nuestro proyecto va a paralizarse un tiempo…
Yagharek tomó aire y gimió débilmente.
—No puedes… —chilló—. No puedes abandonarme…
— ¡Hostia! —Isaac se acercó a él y lo arrastró dentro—. ¡Mira! —Se acercó al lugar donde Lublamai respiraba trabajosamente, contemplando el techo y babeando. Empujó al Yagharek hasta ponerlo frente a él. Empleó la fuerza, pero sin resultar violento. Los garuda eran delgados y de músculos prominentes, más fuertes de lo que parecían, pero sus huesos huecos y su carne pelada no eran rival para un hombre grande.
Pero esa no era la principal razón por la que Isaac se refrenaba. La tensión entre ellos era de irritación, no de veneno. Isaac sentía que Yagharek tenía ganas de conocer la razón de la repentina tensión en el almacén, aunque eso significara romper la prohibición de ser visto por otros.
Isaac señaló a Lublamai. David miraba vagamente al garuda. Yagharek lo ignoraba por completo.
—El ciempiés cabrón que te enseñé —dijo Isaac— se convirtió en algo que le hizo esto a mi amigo. ¿Has visto alguna vez algo así?
Yagharek negó lentamente con la cabeza.
—Pues ya ves —respondió Isaac apesadumbrado—. Me temo que hasta que no me encargue de lo que cono sea que he liberado por la ciudad, y hasta que pueda traer de vuelta a Lublamai de donde esté, los problemas del vuelo y los motores de crisis, por emocionantes que sean, pierden gas.
—Me condenas a mi vergüenza… —siseó Yagharek como rápida respuesta. Isaac lo interrumpió.
— ¡David conoce lo de tu supuesta vergüenza, Yag! —gritó—. ¡Y no me mires así, así es como trabajo, y es mi colega, y así es como he conseguido hacer progresos con tu puto caso!
David miraba con dureza a Isaac.
— ¿Cómo? —susurró—. ¿Motores de crisis…?
Isaac sacudió la cabeza irritado, como si tuviera un mosquito en el oído.
—He hecho unos progresos en la física de crisis, nada más. Luego te lo cuento.
David asintió confuso, aceptando que aquel no era el momento de discutir aquello, aunque sus ojos traicionaban su sorpresa. ¿Nada más?
Yagharek se mecía nervioso, inundado por una terrible desdicha.
—N-necesito tu ayuda… —comenzó.
—Sí, igual que Lublamai —gritó Isaac—, y me temo que eso ahora es más urgente… —después suavizó el tono—. No te estoy dejando tirado, Yag, ni se me ocurriría hacer eso. Pero el caso es que ahora mismo no puedo proseguir. —Isaac pensó unos instantes—. Si quieres que acabemos con esto lo antes posible, podrías ayudar… No te largues sin más. Quédate aquí, coño, y ayúdanos a solucionar esto. De ese modo podremos regresar enseguida a tus problemas.
David miraba a Isaac con recelo. Ahora sus ojos decían, ¿Sabes lo que estás haciendo? Viendo aquello, Isaac se envalentonó.
—Puedes dormir aquí, comer aquí… A David le dará igual, ni siquiera vive aquí. Yo soy el único que lo hace. Entonces, cuando sepamos algo, podremos… bueno, podremos buscarte alguna utilidad, si sabes a qué me refiero. Puedes ayudar, Yagharek. Nos serías de muchísima utilidad. Cuanto antes acabemos con esto, antes retomaremos tu programa. ¿Entiendes?
Yagharek se sentía sumiso. Tardó unos instantes antes de hablar, y lo único que logró fue asentir brevemente y decir que sí, que permanecería en el almacén. Estaba claro que no podía pensar en otra cosa que su investigación sobre el vuelo. Isaac estaba exasperado, pero no lo tuvo en cuenta. La escisión, el castigo que había sufrido Yagharek, se había aposentado en su alma como una cadena de plomo. Era totalmente egoísta, pero tenía sus motivos.
David se quedó dormido, exhausto y triste. Aquella noche durmió en su silla, mientras Isaac cuidaba de Lublamai. La comida que le habían dado parecía haber llegado a su destino, y la primera tarea era limpiar las heces.
Hizo un hatillo con la ropa sucia y la metió en una de las calderas del almacén. Pensó en Lin. Esperaba que llegara pronto.
Se dio cuenta de que estaba suspirando.
26
Las cosas se agitaban en la noche.
Por la mañana, en las horas anteriores al alba y después de que se alzara el sol, se encontraron más cuerpos idiotas. Esta vez eran cinco. Dos vagabundos ocultos bajo los puentes de Gran Aduja. Un panadero que volvía a casa tras su trabajo en la Letrina. Un doctor en la Colina Vaudois. Una barquera más allá de la Puerta del Cuervo. Una salpicadura de ataques que desfiguraban la ciudad sin patrón alguno. Norte, este, oeste, sur. No había barrios seguros.
Lin durmió mal. Se había sentido conmovida por la nota de Isaac, al pensar que había cruzado toda la ciudad solo para dejar un trozo de papel en su puerta, pero también sentía preocupación. El párrafo tenía un tono histérico, y la súplica de que acudiera al laboratorio era tan impropia que le asustaba.
No obstante, hubiera acudido de inmediato de no haber regresado tarde a Galantina, demasiado como para viajar. No había estado trabajando, pues la mañana anterior había despertado para encontrar una nota debajo de su puerta.
Inexcusables negocios requieren el aplazamiento de los encuentros hasta nuevo aviso. De ser posible, recibirá instrucciones para reanudar las tareas.
Se metió la escueta nota en el bolsillo y se marchó a Kinken, donde prosiguió con sus melancólicas contemplaciones. Y entonces, con una curiosa sensación de asombro, como si estuviera observando el desarrollo de su propia vida y se sorprendiera ante el giro de los acontecimientos, había marchado hacia el noroeste, abandonando Kinken hacia Vadoculto, donde tomó el tren. Había dejado atrás las dos paradas al norte de la línea Hundida, para ser engullida por las vastas fauces embreadas de la estación de Perdido. Allí, en la confusión y el vapor siseante del enorme vestíbulo de la central, donde las cinco líneas se encontraban como una enorme estrella de hierro y madera, cambió de tren para tomar la línea Verso.
Se produjo una espera de cinco minutos hasta que se llenó la caldera en la caverna central de la estación. Tiempo suficiente para que Lin se mirara incrédula, preguntándose, en nombre de la Asombrosa Madre del Nido, qué estaba haciendo. Y quizá en nombre de otros dioses.
Pero no se respondió, sino que se sentó mientras el tren aguardaba, antes de emprender lentamente su camino y tomar velocidad, hasta que el traqueteo cobró un ritmo regular, siendo escupido por uno de los poros de la estación. Giró al norte, hacia la Espiga, bajo dos juegos de vías elevadas por encima del achaparrado y bárbaro circo de Cadnebar. La prosperidad y majestad del Cuervo (la Galería Sennes, la Casa Fucsia, el Parque de la Gárgola) estaba cuajada de miseria. Lin observó los pináculos humeantes del barrio dando paso al Anillo, vio las amplias calles y casas estucadas de aquella próspera barriada serpentear con cuidado entre los bloques derruidos en los que las ratas se multiplicaban.
El tren pasó por la estación del Anillo y se sumergió en el grueso limo gris del Alquitrán, cruzando el río a escasos cinco metros al norte del Puente Hadrach, hasta que se abrió camino asqueado sobre el ruinoso paisaje de tejados de Ensenada. Dejó el tren en Barro Bajo, en el límite occidental de aquel gueto. No le llevó mucho recorrer las calles putrefactas, dejando atrás edificios grises que rezumaban antinaturales una humedad sudorosa, congéneres que la miraban y saboreaban el aire que desplazaba, porque su perfume de clase alta y sus extrañas ropas la marcaban como una de las que había escapado. No le llevó mucho tiempo dar con el camino hasta la casa de su madre de nido.
No se había acercado demasiado, pues no quería que su sabor se filtrara a través de las ventanas rotas y alertara a su madre y a su hermana de su presencia. En el creciente calor, su aroma era como una insignia para las demás khepri, un olor que no podía quitarse de encima.
El sol se había desplazado y calentaba el aire y las nubes, y allí seguía Lin, algo alejada de su antiguo hogar. No había cambiado. Desde dentro, desde las grietas en las paredes y las puerta, podía oír los pasos, los pisotones orgánicos de los machos khepri.
Nadie salió.
Las viandantes le lanzaban efluvios químicos de disgusto por regresar para agazaparse, para espiar una casa desprevenida, pero las ignoró a todas.
Si entraba y su madre estaba allí, pensó, las dos se enfadarían y se sentirían desdichadas, y discutirían sin sentido, como si los años no hubieran pasado.
Si su hermana estaba allí y le decía que su madre había muerto, y que Lin la había dejado marchar sin una sola palabra de furia o perdón, estaría sola. Su corazón podría estallar.
Si no había señales… si aquellos pasos eran solo los de los machos, que vivían allí como las sabandijas que eran, no como príncipes mimados sin cerebro, sino como bichos que hedían y comían carroña, si su madre y su hermana se habían marchado… entonces Lin estaría allí, aguardando sin sentido en una casa desierta. Su bienvenida al hogar sería ridícula.
Pasó una hora, o más, y volvió la espalda al edificio en ruinas. Con las patas de su cabeza agitándose y la cabeza de escarabajo flexionada por los nervios, la confusión y la soledad, regresó a la estación.
Se había aferrado feroz a su melancolía, deteniéndose en el Cuervo para gastar parte de la enorme paga de Motley en libros y comida exótica. Había entrado en una exclusiva boutique de mujer, provocando las miradas severas de la encargada hasta que Lin enseñó sus guineas y señaló imperiosa dos vestidos. Se había tomado su tiempo mientras le tomaban las medidas, insistiendo en que cada prenda se ajustara a ella con la misma sensualidad que a las mujeres humanas para las que estaban diseñadas.
Había comprado los dos trajes, sin una sola palabra de la encargada, cuya nariz se arrugó al aceptar el dinero de la khepri.
Había recorrido las calles hasta los Campos Salacus vistiendo una de sus adquisiciones, una pieza de exquisito acabado de color azul nube, que oscurecía su piel rojiza. No estaba segura de si se sentía mejor o peor que antes.
Llevó ese mismo vestido a la mañana siguiente, cuando cruzó la ciudad para encontrarse con Isaac.
Aquella mañana, junto a los muelles de Arboleda, el amanecer había sido recibido con un tremendo griterío. Los estibadores vodyanoi habían pasado la noche excavando, dando forma, paleando y limpiando grandes cantidades de agua alterada. Cuando el sol despertó, cientos de ellos se alzaron desde las aguas nauseabundas, cogiendo puñados del río y arrojándolos fuera del Gran Alquitrán.
Habían aplaudido y vitoreado mientras levantaban el último y delgado velo de líquido de la gran trinchera practicada en el río. El espacio tenía una anchura de más de quince metros, una enorme rebanada de aire cortada en el canal que se extendía casi trescientos metros de una orilla a la otra. En ambas riberas, y en algunas zonas en el fondo, habían quedado pequeños pasos de agua para evitar que se formara una presa. En el fondo de la trinchera, a casi quince metros bajo la superficie, el lecho del río estaba atestado de vodyanoi, cuyos gruesos cuerpos se deslizaban los unos sobre los otros en el barro, tanteando con cuidado las distintas superficies verticales y horizontales de agua allá donde el río era interrumpido. En ocasiones, un vodyanoi departía con sus compañeros y saltaba sobre sus cabezas con una poderosa convulsión de sus enormes ancas traseras, atravesaba la muralla de aire y se sumergía en el agua, alejándose con el movimiento de sus pies palmeados en misión desconocida. Otros alisaban rápidamente el agua tras él, volviendo a sellar la obra para asegurar la integridad del bloqueo.
En el centro de la trinchera, tres membrudos vodyanoi conferenciaban sin parar, saltando o arrastrándose para pasar información a los camaradas a su alrededor, regresando después a su discusión. Se trataba de agitados debates. Eran los líderes elegidos por el comité de huelga.
A medida que se alzaba el sol, los vodyanoi en el fondo del río y en las orillas desplegaron sus carteles: «¡SALARIOS JUSTOS YA!, exigían. ¡Si NO HAY AUMENTO, NO HAY RÍO!».
A ambos lados de la grieta fluvial, pequeños botes remaban con cuidado hacia el extremo del agua. Los marineros se inclinaban tanto como podían, valorando la extensión del surco y sacudiendo la cabeza exasperados. Los vodyanoi vitoreaban y aplaudían.
Se había creado el canal un poco al sur del Puente de la Cebada, en el mismo límite de los muelles. Había barcos esperando para entrar, y otros deseando salir. A kilómetro y medio río abajo, en las insalubres aguas entre Malado y la Perrera, los barcos mercantes retenían a los nerviosos gusanos marinos y dejaban que las calderas se enfriaran. En la otra dirección, en los embarcaderos y los pañoles de descarga, en los anchos canales de Arboleda junto a los diques secos, los capitanes de naves llegadas de puntos tan lejanos como Khadoh vigilaban impacientes a los piquetes vodyanoi que atestaban el río, preocupados por su regreso a casa.
Hacia la mitad de la mañana, los estibadores humanos llegaron para comenzar con su tarea de carga y descarga, y descubrieron al instante que su presencia era más o menos superflua. Una vez se terminara de preparar los barcos que seguían anclados en la propia Arboleda, lo que representaría como mucho dos días de trabajo, se quedarían parados.
El pequeño grupo que había negociado con los vodyanoi en huelga llegaba preparado. A las diez de la mañana, unos veinte hombres abandonaron de repente sus puestos, saltaron las verjas que rodeaban los diques y corrieron hacia los muelles donde estaban los piquetes, que los recibieron con una algarabía rayana en la histeria. Los recién llegados desplegaron sus propias pancartas: «¡HUMANOS Y VODYANOI CONTRA LOS PATRONOS!».
Todos se unieron en sus ruidosas soflamas.
A lo largo de las dos horas siguientes, los ánimos se caldearon. Un grupo de humanos dispuso una contramanifestación desde dentro de los muros bajos de los muelles. Gritaban insultos a los vodyanoi, y les llamaban ranas y sapos. Después se enconaron con los humanos en huelga, a los que acusaron de traidores a la raza. Les advertían que los vodyanoi arruinarían a las autoridades portuarias, haciendo que los salarios humanos se desplomaran. Uno o dos de ellos llevaban panfletos de las Tres Plumas.
Entre ellos y los igualmente estridentes huelguistas humanos se encontraba una gran masa de estibadores confusos, vacilantes, que iban de un lado a otro, maldiciendo enfadados. Oían las consignas gritadas desde ambos bandos.
Su número no dejaba de crecer.
En ambas orillas del río, en la propia Arboleda y en el banco sur de la Muralla Siríaca, las multitudes se congregaban para observar la confrontación. Unos pocos hombres y mujeres corrían entre ellos, moviéndose demasiado rápido como para identificarlos, entregando panfletos con el logotipo del Renegado Rampante en la parte superior. Exigían, en un texto de tipografía apretada, que los estibadores humanos se unieran a los vodyanoi, pues era el único modo en que se lograría que se aceptaran sus exigencias. Se pudo ver aquellos papeles circulando entre los humanos, entregados por personas invisibles.
A medida que avanzaba el día y el aire se calentaba, cada vez más trabajadores saltaban el muro para unirse a la protesta junto a los vodyanoi. La contramanifestación también crecía, en ocasiones a toda prisa; pero, al pasar las horas, fueron los huelguistas los que más claramente aumentaron su tamaño.
En el aire flotaba una tensa incertidumbre. La multitud se expresaba cada vez más, gritando a ambos bandos para que hicieran algo. Circuló el rumor de que el director de la autoridad portuaria iba a acudir para negociar; otros aseguraban que era el propio Rudgutter quien se encargaría de ello.
Durante todo el tiempo, los vodyanoi del cañón de aire tallado en el río se encargaban de achicar los derrames. Algún pez ocasional atravesaba los límites verticales de agua y caía al suelo sacudiéndose; otras, era algún escombro medio hundido el que flotaba lentamente hasta la sima. Los vodyanoi lo devolvían todo. Trabajaban por turnos, nadando por el agua para reformar la zona superior de las murallas hídricas. Desde allí, entre el metal arruinado y el limo grueso que era el lecho del Gran Alquitrán, alentaban a los huelguistas humanos.
A las tres y media, con el sol ardiendo entre las nubes ineficaces, se vio acercarse a los muelles a dos naves aéreas desde el norte y desde el sur.
Se produjo una gran excitación entre la multitud, y las noticias se extendieron rápidamente entre los reunidos: llegaba el alcalde. Entonces se divisó una tercera y una cuarta nave, que cruzaban ineludibles la ciudad hacia Arboleda.
La sombra de la inquietud recorrió las orillas del río.
Parte de la multitud se dispersó rápidamente. Los huelguistas redoblaron sus proclamas.
A las cuatro menos cinco, las naves flotaban sobre los muelles formando una equis, como una amenazadora muestra de censura. A un kilómetro y medio al este, otro dirigible solitario colgaba sobre la Perrera, al otro lado del pesado meandro del río. Los vodyanoi, los humanos y las multitudes reunidas se cubrieron los ojos con la mano y contemplaron las formas impasibles, sus cuerpos de bala como calamares predadores.
Las naves aéreas comenzaron a descender. Se deslizaban con cierta velocidad, haciendo discernibles de repente los detalles de su diseño, la sensación masiva de sus cuerpos inflados.
Justo antes de las cuatro en punto, extrañas formas orgánicas flotaron desde detrás de los tejados circundantes y emergieron de puertas deslizantes en lo alto de las torres de la milicia de Arboleda y Siriac, que carecían de conexión por tren elevado.
Aquellos objetos sin peso se bamboleaban con la brisa y comenzaban a vagar, casi al azar, hacia los muelles. El cielo se llenó de repente de aquellas cosas. Eran grandes, de cuerpo blando, una masa de tejido hinchado y retorcido cubierto de intrincados pliegues y curvas de pellejo, cráteres y extraños orificios supurantes. El saco central tenía unos tres metros de diámetro. Cada una de las criaturas disponía de un jinete humano, visible en los arneses suturados a la masa corpulenta. Bajo estos cuerpos había una espesura de tentáculos colgantes, jirones de carne ulcerada que descendían casi quince metros hacia el suelo.
La carne rosada y púrpura de las criaturas latía con regularidad, como si se tratara de corazones palpitantes.
Aquellos seres extraordinarios descendían sobre los congregados. Hubo diez segundos en los que aquellos que los contemplaban estuvieron demasiado espantados para hablar, o para creer en lo que veían. Entonces comenzaron los gritos: «¡Esferas de guerra!».
Cuando cundió el pánico, algún reloj cercano marcó la hora y varias cosas sucedieron al mismo tiempo.
A través de la multitud congregada, en la manifestación contra la huelga e incluso aquí y allá entre los propios huelguistas, grupos de hombres (y algunas mujeres) buscaron rápidamente detrás de su cabeza y, con un violento y rápido movimiento, se cubrieron la cara con capuchas oscuras. No disponían de ojos visibles, ni de orificios para la boca; eran totalmente opacas.
Del vientre de cada una de las naves aéreas, a una distancia absurda por su cercanía, surgieron racimos de cuerdas que se agitaron y latiguearon al caer hasta el pavimento. Contenían a los piquetes, los manifestantes y la turba circundante con cuatro pilares de cuerda suspendida, dos a cada lado del río. Unas figuras oscuras se deslizaron por ellas con habilidad, a velocidad cegadora, hasta llegar abajo como un constante goteo. Tenían el aspecto de coágulos grumosos rezumando desde las entrañas de las naves destripadas.
De la multitud llegaron gemidos que se fracturaban en terror. La cohesión orgánica se rompió. La gente huía en todas direcciones, aplastaba a los caídos, recogía a los niños y a los amantes y tropezaba con los adoquines y las piedras rotas. Trataban de dispersarse por las calles laterales, que se extendían desde la orilla como una red de grietas. Pero corrían en dirección a las esferas de guerra, que flotaban aguardando en la ruta de las callejuelas.
La milicia uniformada convergió de repente sobre el piquete desde todas las avenidas. Se produjeron más gritos aterrados cuando aparecieron oficiales montados sobre los monstruosos y bípedos shunn, con los garfios extendidos y sus toscas cabezas sin ojos que se balanceaban para sentir su camino mediante ecos.
El aire se inundó con los repentinos gritos ahogados de dolor. La turbas tambaleantes se encontraban al doblar las esquinas con los tentáculos de las criaturas flotantes, y aullaban cuando el agente nervioso que impregnaba aquellos zarcillos se filtraba por sus ropas y su piel expuesta. Se producían unas agónicas respiraciones entrecortadas, seguidas por la insensibilidad y la parálisis.
Los pilotos de las esferas de guerra manipulaban los nódulos y las sinapsis subcutáneas que controlaban los movimientos de las criaturas, que flotaban con una velocidad engañosa sobre los tejados de las casuchas y los almacenes de la ribera, y derramaban los venenosos apéndices por los canales entre los edificios. Tras ellos quedaba un rastro de cuerpos espasmódicos, con los ojos vidriosos y la boca soltando espumarajos por el dolor sordo. Aquí y allá, algunos de los presentes entre la multitud (los viejos, los frágiles, los alérgicos y los desafortunados) reaccionaban a los aguijonazos con brutal violencia biológica y sus corazones se detenían.
Los trajes oscuros de la milicia estaban tejidos con fibras de piel de aquellos monstruos flotantes. Los tentáculos no podían penetrarlos.
Las filas de la milicia cargaron contra los espacios abiertos donde se congregaban los piquetes. Hombres y vodyanoi blandían las pancartas como garrotes improvisados. Dentro de la desordenada masa se producían salvajes escaramuzas, ya que los agentes de la milicia golpeaban con porras puntiagudas y látigos recubiertos del veneno de las esferas de guerra. A seis metros de la línea de confusos e iracundos manifestantes, la primera oleada de la milicia uniformada se arrodilló y alzó sus escudos de espejo. Desde detrás de ellos llegó el farfullo ininteligible de un shunn, y después los rápidos arcos de humo cuando sus compañeros arrojaron granadas de gas contra la manifestación. Los soldados se movían inexorables en aquella nube, respirando a través de sus máscaras con filtro.
Un grupo de oficiales se separó de la cuña principal y bajó al río arrojando un tubo siseante tras otro de gas ondulante contra el dique de los vodyanoi. El espacio se llenó con el croar y los chillidos de los pulmones y la piel ardiendo. Las murallas cuidadosamente elaboradas comenzaron a derramarse y rezumar a medida que los huelguistas se arrojaban al río para escapar de las horripilantes emanaciones.
Tres soldados echaron rodilla a tierra en el borde mismo del río. Estaban rodeados por un grupo de compañeros como protección. A toda prisa, sacaron los mosquetes de precisión que portaban a la espalda. Cada agente disponía de dos, cargados y preparados con pólvora; dejaron uno a su lado. Moviéndose sin detenerse un instante, observaron la miasma de humo gris. Un oficial con las peculiares charreteras plateadas de un capitán taumaturgo se situó a su lado, murmurando de forma rápida e inaudible con voz apagada. Tocó las sienes de cada tirador y apartó las manos.
Tras sus máscaras, la visión de los hombres se aguó, se aclaró, y de repente se percibieron registros de luz y radiación que hacían el humo virtualmente invisible.
Todos conocían a la perfección la forma corporal y el patrón de movimiento de sus objetivos. Los tiradores apuntaron rápidamente a través de la nube de humo y vieron a sus presas, conferenciando, con la boca y la nariz cubiertas por paños húmedos. Se produjo un rápido chasquido, el de tres disparos casi simultáneos.
Dos de los vodyanoi cayeron. El tercero miró a su alrededor aterrado, mas no veía otra cosa que las volutas del violento gas. Corrió hacia el agua que lo rodeaba, tomó un puñado y comenzó a canturrearle, moviendo las manos rápidamente con pases esotéricos. Uno de los tiradores en la orilla arrojó su rifle rápidamente y tomó su segunda arma. El objetivo era un chamán, comprendió, y si le daban tiempo podría invocar a una ondina, lo que complicaría enormemente las cosas. El oficial alzó el arma hasta su hombro, apuntó y disparó con un rápido movimiento. El martillo, con su fragmento de yesca, se deslizó por el borde serrado de la cobertura del pedernal, lo golpeó y provocó una chispa.
La bala salió expelida entre una bocanada de gas, proyectada como una intrincada guirnalda y fue a enterrarse en el cuello de su objetivo. El tercer miembro del comité huelguista vodyanoi cayó retorciéndose al fango y un chorro de agua saltó sobre él. Su sangre formó un charco sobre el lodo.
Los muros de agua alterada de la trinchera comenzaban a fracturarse y colapsarse. Sangraban y se combaban, mientras el agua se filtraba y diluía sobre el lecho del río, sacudiendo los pies de los pocos huelguistas restantes, retorciéndose como el gas sobre ella, hasta que, con una sacudida, el Gran Alquitrán volvió a unirse y sanó la falla que lo había paralizado y sus corrientes volvieron a fundirse. El agua contaminada enterró la sangre, los panfletos políticos y los cadáveres.
Mientras la milicia sofocaba la huelga en Arboleda, los cables descendían del quinto dirigible, como había sucedido con sus compañeros.
Las multitudes de la Perrera gritaban, pasando las noticias y las descripciones de la pelea. Los fugados del piquete se arracimaban en las callejuelas destartaladas. Bandas de jóvenes corrían de un lado a otro en enérgica confusión.
Los comerciantes de la calle del Lomo Plateado gritaban y señalaban al dirigible, que desenrollaba sus aparejos hacia tierra. Las advertencias eran sofocadas por el repentino estruendo de las bocinas en el aire, que cada dirigible iba haciendo sonar por turno. Un pelotón de la milicia descendió del aire cálido hacia las calles de la Perrera.
Se deslizaban bajo la silueta de los tejados, repicando con sus pesadas botas el hormigón del patio en el que habían aterrizado. Parecían más constructos que humanos, embutidos en una extraña y retorcida armadura. Los pocos trabajadores y los indigentes en el callejón sin salida los contemplaban boquiabiertos, hasta que uno de los soldados se giró levemente, levantó un enorme mosquetón y barrió con él un arco amenazador. Ante aquel gesto, los presentes echaron cuerpo a tierra o se giraron y huyeron.
Los soldados descendieron en tropel por una escalera rezumante hasta el matadero subterráneo, echó abajo la puerta y disparó en aquella atmósfera sangrienta. Los carniceros y matarifes se volvieron atónitos hacia el umbral. Uno se desplomó, gorgoteando agónico con una bala perforando su pulmón. Su delantal sanguinolento volvió a empaparse, esta vez desde el interior. Los demás trabajadores escaparon, resbalando con los cartílagos y las vísceras.
La milicia tiró de las colgadas y rezumantes carcasas de cabra y cerdo, bregando con la cinta suspendida de garfios hasta que la arrancaron del techo empapado. Cargaban en oleadas hacia la parte trasera de la oscura cámara y bajaron corriendo por unas escaleras hasta llegar al pequeño desembarco. Por lo que sirvió para frenarlos, la puerta cerrada de Benjamin Flex podría haber sido de papel.
Una vez dentro, las tropas se situaron a ambos lados del armario, dejando a un hombre que soltó la enorme maza que portaba a la espalda. La descargó sobre la vieja madera y, de tres poderosos golpes, descubrió la abertura en la pared, de la que llegaba el zumbido de un motor de vapor y la luz de una lámpara de aceite.
Dos de los oficiales desaparecieron en la sala secreta. Se produjo un grito apagado y el sonido de repetidos golpes martilleantes. Benjamin Flex apareció volando a través del agujero con el cuerpo deshecho y su sangre salpicó las sucias paredes en patrones radiales. Aterrizó sobre la cabeza y lanzó un aullido; trató de escapar arrastrándose, gritando incoherente. Otro oficial lo apresó, lo levantó de la camisa con una fuerza aumentada por el vapor y lo arrojó contra la pared.
Ben farfulló y trató de escupir, observando la impávida carátula azul, las intrincadas gafas ahumadas, la máscara de gas y el casco con pinchos, como el rostro de un insecto demoníaco.
La voz que emergió del altavoz siseante era monótona, pero clara.
—Benjamin Flex, le ruego me dé su consentimiento verbal o escrito para acompañarme a mí y a otros oficiales de la milicia de Nueva Crobuzon a un lugar de nuestra elección, con el propósito de realizar una entrevista y obtener información. —El soldado aplastó a Ben contra la pared con rudeza, y este perdió el aliento con un ladrido ininteligible—. Tomo constancia de su consentimiento en presencia de dos testigos —respondió el oficial—. ¿Bien?
Dos de los soldados tras el oficial asintieron al unísono.
—Bien.
El oficial golpeó a Ben con un fuerte revés que lo aturdió e hizo estallar sus labios. Su mirada vaciló atontada mientras se abría una nueva hemorragia. El enorme hombre blindado cargó a Ben sobre su hombro y abandonó con estrépito el lugar.
Los condestables que habían entrado en la pequeña imprenta esperaron a que el resto del pelotón siguiera a su oficial de vuelta al pasillo. Después, con perfecta coordinación, cada uno extrajo un gran bote de hierro de sus bolsillos y apretó el activador que ponía en marcha una violenta reacción química. Arrojaron los cilindros al diminuto espacio en el que el constructo aún seguía dando vueltas a la manivela de la imprenta, en un infinito circuito sin mente.
Los soldados corrieron como atronadores rinocerontes bípedos por el pasillo, detrás de su oficial. El ácido y el polvo de las bombas se mezcló y chispeó, se encendió violentamente, estalló con la pólvora empaquetada. Se produjeron dos repentinas detonaciones que hicieron temblar las paredes húmedas del edificio.
El pasillo se sacudió con el impacto e innumerables trozos de papel prendido salieron escupidos por el umbral, mezclados con tinta caliente y pedazos de tubo. Fragmentos de metal y cristal estallaron desde la claraboya en una cascada industrial. Como confeti ígneo, retazos de editoriales y denuncias salpicaron todas las calles circundantes. «NOSOTROS DECIMOS», rezaba uno. ¡TRAICIÓN!, proclamaba otro. Aquí y allá, se podía ver la cabecera, Renegado Rampante. Un pequeño trozo de papel desgarrado y ardiente flotaba como una advertencia:
«Corred…».
Uno tras otro, los soldados se amarraron a las cuerdas con un mosquetón en su cinturón. Después activaron las palancas embebidas en sus mochilas integrales y pusieron en marcha un poderoso motor oculto que los arrancó de las calles y los lanzó al aire. El cabrestante giraba y los potentes engranajes encajaban los unos con los otros, transportando a las oscuras y voluminosas figuras hacia el vientre de las naves aéreas. El oficial que portaba a Ben lo sujetaba con firmeza, y la polea no parecía resentirse por el peso de un hombre adicional.
Mientras un fuego intermitente ardía en los restos del matadero, algo cayó desde el tejado, donde se había sujetado a un canalón roto. Se precipitó al vacío y se desplomó con un crujido sobre el suelo manchado. Era la cabeza del constructo de Ben, con el brazo derecho aún adosado.
Aquel apéndice se agitaba con violencia, tratando de girar una manivela que ya no estaba allí. La cabeza rotaba como un cráneo encerrado en peltre. Su boca de metal se retorció y, por unos grotescos segundos, mostró una desagradable parodia de movimiento y se arrastró sobre el suelo irregular abriendo y cerrando la mandíbula.
En menos de medio minuto, el último vestigio de energía desapareció. Sus ojos de cristal vibraron hasta detenerse. Se quedó quieto.
Una sombra pasó sobre aquel ser muerto mientras la nave aérea, ahita con sus tropas, se alejaba lentamente de la Perrera, pasando sobre las últimas sórdidas y brutales batallas en los muelles, sobre el Parlamento y sobre la enormidad de la ciudad, hacia la estación de la calle Perdido y las salas de interrogatorios de la Espiga.
Al principio me sentí enfermo por estar a su alrededor, alrededor de todos aquellos hombres, de sus rápidas, pesadas, apestosas respiraciones, de su ansiedad rezumó a través de su piel como el vinagre. Quería volver a sentir el frío, la oscuridad bajo las vías del tren, donde formas de vida más duras luchan, combaten y mueren o son devoradas. Hay un cierto bienestar en esa brutal simplicidad.
Pero esta no es mi tierra y no puedo elegir. He tratado de contenerme. He bregado con la alienígena jurisprudencia de esta ciudad, con todas sus divisiones y sus verjas, con líneas que separan esto de lo otro y lo tuyo de lo mío. Me he amoldado a ello. He buscado la comodidad y la protección poseyéndome, siendo mi única, aislada y privada propiedad por primera vez. Pero he descubierto con repentina violencia que soy víctima de un fraude colosal.
He sido engañado. Cuando la crisis estalla no puedo ser exclusivamente mío, como no podía serlo en el verano constante del Cymek (donde «mi arena» o «tu agua» eran cosas tan absurdas que podían matara quien las pronunciara). El espléndido aislamiento que he buscado se derrumba. Necesito a Grimnebulin, Grimnebulin necesita a sus amigos, sus amigos necesitan socorro de todos nosotros. Es una sencilla matemática que cancela las condiciones comunes y que me descubre que yo también necesito auxilio. Debo ofrecerme a los demás para salvarme.
Me tambaleo. No debo caer.
Una vez fui una criatura del aire, y él me recuerda. Cuando escalo a las alturas de la ciudad y me presto al viento, me acaricia con corrientes y vectores de mi pasado. Puedo oler y ver el paso de predadores y presas en la marea de esta atmósfera.
Soy como un buceador que ha perdido su traje, que aún puede mirar a través del fondo de cristal de su barco y observar a las criaturas de las tinieblas superiores e inferiores, que puede trazar su paso y sentir el tirón de las mareas, aunque sea distorsionado y distante, velado y medio oculto.
Sé que en el cielo ocurre algo.
Puedo verlas perturbadas bandadas de pájaros, que se alejan temerosos de las ráfagas de viento al azar. Puedo verlo en el paso aterrado de los dracos, que parecen mirar hacia atrás mientras vuelan.
El aire se calma con el verano, cobra peso con el calor, y ahora con estos recién llegados, estos intrusos a los que no puedo ver. El aire está cargado de amenaza. Mi curiosidad aumenta. Mi instinto cazador se agita.
Pero estoy varado en tierra.
CUARTA PARTE
UNA PLAGA DE PESADILLAS
27
Algo incómodo e insistente despertó a Benjamin Flex. Su cabeza se meció con náuseas y su estómago se hundió.
Estaba sentado, atado a una silla en una pequeña y aséptica sala blanca. En una pared había una ventana de cristal escarchado que admitía luz pero no imágenes, por lo que no tenía modo de saber lo que había al otro lado. Un hombre con bata blanca estaba sobre él, pinchándolo con un largo trozo de metal conectado mediante cables a un motor zumbante.
Levantó la mirada hasta la cara del hombre y vio la suya. El extraño portaba una máscara de espejo totalmente pulida, redondeada, una lente convexa que le devolvió su propio rostro distorsionado. Aun retorcidos y ridículos, los cortes y la sangre que decoloraban su piel le aturdieron.
La puerta se abrió ligeramente para dar paso a un hombre que no llegó a entrar del todo. Sujetaba la hoja y miraba por donde había venido, hablando con alguien en el pasillo, o la sala principal que hubiera al otro lado.
—…me alegro de que te guste —oyó Benjamin—… al salón con Cassandra esta noche, así que nunca sabes… no, esos ojos todavía me matan… —El hombre rió como respuesta a alguna galantería que no pudo oír y se despidió con la mano. Después se giró y entró en el cuartucho.
Se volvió hacia la silla y Benjamin vio a una figura que reconoció de los mítines, de los discursos, de los gigantescos heliotipos pegados por toda la ciudad. Era el alcalde Rudgutter.
Las tres figuras en la estancia estaban quietas, valorándose las unas a las otras.
—Señor Flex —dijo al fin Rudgutter—, tenemos que hablar.
—Tengo noticias de Pigeon. —Isaac agitó la carta mientras regresaba a la mesa que David y él habían dispuesto en la esquina de Lublamai, en la planta baja. Allí era donde habían pasado el tiempo el día anterior, tratando inútilmente de formular planes.
Lublamai yacía tendido y babeante, un poco alejado.
Lin estaba sentada con ellos a la mesa, comiendo indiferente rodajas de plátano. Había llegado ayer e Isaac, apenas coherente, le había contado lo sucedido. Tanto él como David parecían conmocionados. Pasaron algunos minutos antes de que reparara en Yagharek, agazapado en las sombras contra una pared. No sabía si saludarlo, y al final le había hecho un gesto con la mano al que él no había respondido. Mientras los cuatro daban cuenta de su triste cena, el garuda se acercó para unirse a ellos, con su enorme capa envolviendo lo que sabía que eran unas alas falsas. No podía decirle que sabía que se trataba de un tapujo.
En un momento de aquella larga y aciaga velada, Lin había reflexionado sobre que, por fin, había sucedido algo que había llevado a Isaac a reconocerla. Al llegar, él le había sujetado las manos. Ni siquiera había preparado ostentosamente una segunda cama cuando decidió quedarse. No era un triunfo, no obstante; no era la gran demostración de amor que ella hubiera elegido. La razón de aquel cambio era simple.
David y él estaban preocupados por cosas más importantes. Había una zona amargada de su mente que le decía que, aun ahora, no creía que aquella conversión fuera completa. Sabía que David era un viejo amigo, de principios igualmente libertarios, que podría comprender (si pensara siquiera en ello) las dificultades de la situación, y en quien se podía confiar para que fuera discreto. Pero no se permitía darse a aquellos pensamientos, pues se sentía ruin por ser egoísta estando Lublamai… acabado.
No sufría la aflicción de aquel hombre con la misma profundidad que sus dos amigos, por supuesto, pero la visión de aquel ser sin mente en el camastro le aturdía y asustaba. Le alegraba que al señor Motley le hubiera sucedido algo que le diera algunas horas o días para estar con Isaac, que parecía roto por la culpa y la tristeza.
En ocasiones él sufría un estallido de furia, una acción inútil, gritando «¡Vamos!» y dando una fuerte palmada, aunque no había nada que decidir, ninguna acción que tomar. Sin alguna pista, sin algún indicio, el comienzo de algún rastro, no podían hacer nada.
Aquella noche los dos habían dormido juntos arriba, él abrazándola desdichado, sin el menor rastro de excitación. David se había marchado a casa, prometiendo volver a primera hora de la mañana. Yagharek había rechazado un colchón, y se había agazapado de forma peculiar con las piernas cruzadas en una esquina, una posición evidentemente diseñada para evitar aplastar sus supuestas alas. Lin no sabía si mantenía la ilusión por ella, o si de verdad dormía todavía de aquella forma que había usado desde la niñez.
A la mañana siguiente se sentaron a la mesa y bebieron café y té, comieron sin gana y se preguntaron qué podían hacer. Cuando comprobó su correo, Isaac se dio prisa en descartar lo intrascendente y regresó con la nota de Lemuel, sin sello, entregada en mano por uno de sus secuaces.
— ¿Qué dice? —preguntó David.
Isaac levantó el papel, de modo que David y Lin pudieran leer por encima de su hombro. Yagharek se quedó atrás.
He seguido la fuente del Ciempiés Peculiar en mis registros. Un tal Josef Cuaduador, secretario de Adquisiciones en el Parlamento. Para no perder el tiempo, y recordando la promesa de unos adecuados honorarios, ya he hablado con el señor Cuaduador, acompañado por mi voluminoso asociado, el señor X. Ejercimos una cierta presión para lograr su cooperación. Al principio, el señor C pensó que éramos de la milicia. Convencido de lo contrario, no aseguramos su locuacidad con el amigo de X, Trabuco. Parece que nuestro señor C liberó al ciempiés de un envío oficial o algo así. Desde entonces lo lamenta (ni siquiera le pagué mucho por él). No sabe nada del propósito o la fuente del gusano. Tampoco sabe nada del destino de los otros componentes del grupo original. Solo cogió uno. Una única pista (¿útil? ¿inútil?): la receptora del paquete se llama Dra. Barbell, o Barrier, o Berber, o Barlime, etc., en I + D.
Guardo registro de los servicios prestados, Isaac. Te mandaré la factura desglosada.
— ¡Fantástico! —explotó Isaac al terminar la nota—. ¡Una maldita pista!
David parecía totalmente espeluznado.
— ¿El Parlamento? —dijo, con un susurro ahogado—. ¿Estamos hablando del puto Parlamento? Oh, por Jabber, ¿tienes idea de la escala de la mierda en la que estamos metidos? ¿Qué coño significa «¡Fantástico!», pedazo de gilipollas? ¡Eh, genial! ¡Vamos al Parlamento a pedirles una lista de todos los del secreto departamento de Investigación y Desarrollo cuyo nombre comience por B, y luego los buscamos uno por uno y les preguntamos si saben algo de una cosa voladora que deja a sus víctimas en coma, a ver si saben cómo capturarlas! Estamos apañados.
Nadie habló. El sinsabor inundó toda la nave.
En su esquina suroeste, la Ciénaga Brock se encontraba con la Aduja, un denso nudo de oportunistas, delincuentes y arquitectura de decadente esplendor encajado en un rizo del río.
Hacía poco más de doscientos años, la Aduja había sido un centro urbano para las principales familias. Los Mackie-Drendas y los Turgisadys; los Dhrachshachet, los financieros vodyanoi fundadores de la Banca Drach; Sirrah Jeremile Carr, la agricultura mercante; todos habían tenido grandes casas en las amplias calles de la zona.
Pero la industria había explotado en Nueva Crobuzon, en gran medida financiada por esas mismas familias. Las fábricas y muelles crecieron y proliferaron. El Meandro Griss, al otro lado del río, disfrutó de un breve crecimiento por la maquinofortuna, con todo el ruido y la peste que ello conllevaba. Se convirtió en hogar de gigantescos vertederos fluviales, y se creó un nuevo paisaje de ruina, deshechos y basura industrial, como una parodia acelerada del proceso geológico. Los carros volcaban una carga tras otra de máquinas rotas, papel descompuesto, escoria, residuos orgánicos y detritus químico a los vertederos vallados del Meandro Griss. La materia se asentaba y desparramaba, se deslizaba o quedaba fija, adoptando formas, imitando a la naturaleza, creando valles, oteros, canteras y estanques de gas fétido. A los pocos años las fábricas locales se habían marchado, pero dejaron atrás sus residuos. Los vientos que soplaban desde el mar enviaban la pestilencia al otro lado del Alquitrán, hacia la Aduja.
Los ricos desertaron de sus hogares. La Aduja degeneró de un modo feroz. Se hizo más ruidosa. La pintura y el yeso burbujeaban y se levantaron de forma grotesca cuando las grandes casas se convirtieron en hogares para la población cada vez más hinchada de Nueva Crobuzon. Las ventanas rotas se arreglaban de cualquier modo y volvían a romperse. Llegó un pequeño grupo de comerciantes de comida, panaderos y carpinteros. La Aduja se convirtió en presa de la inenarrable capacidad de la ciudad para crear arquitecturas espontáneas. Las paredes, suelos y techos eran puestos en cuestión y enmendados. Se encontraron nuevos e imaginativos usos para los edificios desiertos.
Derkhan Blueday se apresuró hacia aquel batiburrillo de grandeza violada, mal empleada. Portaba una bolsa pegada a su cuerpo. Su rostro era triste y decidido.
Llegó desde el Puente Celosía, uno de los más antiguos de la ciudad. Era angosto y con un adoquinado precario, con casas construidas en las mismas piedras. El río era invisible desde el centro del puente. A ambos lados, Derkhan no veía más que el horizonte quebrado y achaparrado de casas con casi mil años, con intrincadas fachadas de mármol derruidas hacía ya mucho. Por todo el puente se extendían los canales de evacuación. Las conversaciones a gritos y las discusiones rebotaban de un lado para otro.
En la propia Aduja, Derkhan caminó a toda prisa bajo la elevada Línea Sur y se dirigió hacia el norte. El río que había cruzado se retorcía sobre sí mismo, virando ahora hacia ella en una enorme «S», antes de corregir su rumbo y dirigirse hacia el este y el sur, para encontrarse con el Cancro.
La Aduja se confundía con Brock. Las casas eran más pequeñas, las calles más angostas e intrincadas. Edificios enmohecidos y avejentados se tambaleaban precarios, con sus empinados tejados de pizarra como capas arrojadas sobre unos hombros enjutos, lo que les daba un aire furtivo. En sus cavernosos vestíbulos y sus patios de luces, donde los árboles y arbustos morían derrotados por la mugre, se veían toscos carteles pegados que anunciaban la escarabomancia, la lectura automática y la terapia de encantamientos. Allí, los más pobres e irredentos químicos proscritos y taumaturgos de la Ciénaga Brock luchaban por el espacio con charlatanes y mentirosos.
Derkhan comprobó las direcciones que le habían proporcionado y logró dar con el Maullido de San Sorrel. Se trataba de un estrecho y corto pasadizo que terminaba en un muro derruido. A su derecha, Derkhan veía el alto edificio de color óxido descrito en la nota. Entró a través del umbral desnudo y se abrió paso por los escombros, hasta atravesar un corto pasillo sin luz anegado por la humedad. Al final del pasillo vio la cortina de cuentas que le habían dicho que buscara, con los fragmentos de vidrio y alambre meciéndose suavemente.
Se acercó, apartando a un lado las peligrosas esquirlas para no hacerse sangre. Entró en el pequeño recibidor al otro lado.
Las dos ventanas de la estancia habían sido cegadas con un material espeso, grandes grumos fibrosos que cargaban el aire de sombras pesadas. El mobiliario era mínimo, del mismo color marrón que la atmósfera fuliginosa, lo que lo hacía casi invisible. Detrás de una mesa baja, bebiendo té de un modo elegante hasta el absurdo, había una rechoncha e hirsuta mujer, acomodada en un suntuoso y avejentado sillón.
Miró a Derkhan.
— ¿Qué puedo hacer por ti? —preguntó, con un tono de resignada irritación.
— ¿Eres la comunicadora?
— Umma Balsum. —La mujer inclinó la cabeza—. ¿Tienes algún asunto para mí?
Derkhan cruzó la salita y aguardó nerviosa junto a un haraposo sofá, hasta que Umma Balsum le indicó que podía sentarse. Derkhan lo hizo de forma abrupta, buscando en su bolsa.
—Necesito… eh… hablar con Benjamin Flex. —Su voz era tensa. Hablaba en pequeñas ráfagas, preparando cada frase antes de escupirla. Sacó una pequeña bolsa con el detritus que había hallado en los restos del matadero.
La noche anterior había acudido a la Perrera, ya que las noticias de la milicia aplastando la huelga del muelle recorrieron toda Nueva Crobuzon, volando con los rumores a su estela. Una de las habladurías comentaba un ataque secundario contra un periódico sedicioso en la Perrera.
Ya era tarde cuando Derkhan llegó, disfrazada como era costumbre, a las calles empapadas al sureste de la ciudad. Había llovido; gruesas gotas se deslizaban como animales putrefactos sobre los escombros del callejón. La entrada estaba bloqueada, de modo que Derkhan tuvo que entrar por el portal bajo a través del cual se arrojaba la carne y los animales. Se había sujetado como podía a las ruidosas piedras, colgando sobre la sala de los matarifes, manchada por el excremento y la sangre de miles de animales aterrados y se dejó caer sobre la sanguinolenta oscuridad del matadero.
Se había arrastrado sobre la cinta transportadora destruida, y arañado con los ganchos de carne que cubrían el suelo. La mucosa capa rojiza sobre la que pisaba era fría, pegajosa.
Se había abierto paso por las piedras arrancadas de sus paredes, por las escaleras en ruinas, hacia el cuarto de Ben, en el centro de la destrucción. El camino estaba pavimentado de maquinaria de imprenta tronchada y desmenuzada, de trozos quemados y humeantes de ropa y papel.
El cuarto en sí era poco más que una oquedad cubierta de escombro. Los pedazos de albañilería habían acabado con la cama. La pared entre el dormitorio de Ben y la imprenta secreta había sido destruida casi por completo. La lánguida mollizna estival había estado cayendo desde la claraboya desintegrada sobre el esqueleto fracturado de la imprenta.
Su rostro se endureció. Había buscado con fervorosa intensidad. Había desenterrado pequeñas pruebas, pequeños indicios de que allí, alguna vez, había vivido un hombre. Ahora los sacó del bolso y los situó en la mesa frente a Umm a Balsum.
Había encontrado su cuchilla, con algunos pelos y sangre oxidada aún en la hoja. Los restos destrizados de un par de pantalones. Un pedazo descolorido de papel con su sangre, pues lo había frotado una y otra vez contra una mancha roja en la pared. Los dos últimos números del Renegado Rampante, que encontró bajo los restos de su cama.
Umma Balsum observó la emersión de aquella colección patética.
— ¿Dónde está? —preguntó.
—C-creo que está en la Espiga —respondió Derkhan.
— Bueno, eso te costará un noble extra antes de empezar —respondió acida la mujer—. No me gusta enredarme con la ley. Háblame de estas cosas.
Derkhan le presentó cada una de las piezas que había traído. La bruja asentía ante cada una de ellas, pero parecía especialmente interesada en los ejemplares del RR.
—Escribía para esto, ¿no? —preguntó afilada, golpeando los papeles con la punta del dedo.
— Sí. —Derkhan no le informó de que era quien lo editaba. Estaba nerviosa por romper el tabú de dar nombres, aunque le habían asegurado que la comunicadora era de fiar. La comida de Umma Balsum dependía en su mayor parte de contactar con personas en manos de la milicia. Vender a sus clientes sería una pifia financiera—. Esto… —Derkhan le mostró la columna central, con el titular «Lo que pensamos» —. Escribía esto.
—Aaah —respondió Umma Balsum—. Es una pena que no disponga de la escritura original, pero no está mal. ¿Tienes algo más que sea peculiar?
—Tiene un tatuaje. Encima del bíceps. Como este —Derkhan sacó el dibujo que había preparado de la ornamentada ancla.
— ¿Marinero?
Derkhan sonrió sin alegría.
— Lo despidieron y lo encerraron antes de poner el pie en un barco. Se emborrachó al alistarse e insultó a su capitán antes de que se le secara el tatuaje. —Recordó cómo le había contado la historia.
—Bien. Dos marcos por el intento. Honorarios de cinco marcos si llego hasta él, y dos estíveres por minuto mientras estemos enlazados. Y un noble extra por estar en la Espiga. ¿Aceptas? —Derkhan asintió. Era caro, pero aquella clase de taumaturgia no era una simple cuestión de aprenderse algunos pases. Con adiestramiento suficiente, cualquiera podía efectuar algún hechizo básico, pero aquella suerte de canalización psíquica requería un prodigioso talento natural y años de arduo estudio. A pesar de su aspecto y de su casa, Umma Balsum no era una taumaturga menos experta que un reconstructor veterano o un quimerista. Rebuscó en su bolso—. Págame después. Veamos antes si lo consigo. —Umma Balsum se remangó la manga izquierda. Su piel era poco firme, fofa—. Dibújame el tatuaje. Hazlo lo más parecido al original que sea posible. —Asintió, indicándole a Derkhan una banqueta en una esquina, sobre la que descansaba una paleta con una colección de pinceles y tintas de colores.
Derkhan acercó el material y comenzó a dibujar sobre el brazo de la mujer. Empezó a recordar desesperada, tratando de acertar con los colores exactos. Le llevó unos veinticinco minutos terminar el intento. El ancla que había dibujado era un poco más chillan que la de Benjamin (en parte debido a la calidad de las tintas), y quizá un poco más achatada. A pesar de todo, estaba segura de que cualquiera que hubiera visto el original lo reconocería como una copia. Se recostó en su asiento, bastante satisfecha.
Umma Balsum agitó el brazo como haría una gallina obesa con un ala y secó la tinta. Rebuscó entre los restos del dormitorio de Benjamin.
—…que forma más poco higiénica de ganarse la vida… —murmuraba, lo bastante alto como para que Derkhan pudiera oírlo. Eligió la cuchilla de Benjamin y, sosteniéndola de forma experta, se realizó un leve corte en el mentón. Después frotó el papel ensangrentado contra el corte. Se levantó la falda y se metió la pernera del pantalón cuanto pudo debido a sus gruesos muslos.
Buscó debajo de la mesa y sacó una caja de cuero y madera. La depositó frente a ella y la abrió.
Dentro se encontraba un apretado hatajo de válvulas, tubos y cables interconectados que formaban bucles los unos alrededor de los otros en un motor de increíble densidad. En lo alto se encontraba un yelmo de bronce de aspecto ridículo, con una especie de trompeta que sobresalía del frente. El morrión quedaba unido a la caja mediante un largo cable espiral.
Umma Balsum extendió el brazo y cogió el casco. Dudó un instante antes de situarlo sobre su cabeza. Lo aseguró con correas de cuero. Desde algún lugar oculto en la caja extrajo una gran manivela que encajó sin problemas en un orificio hexagonal en el lateral de la máquina. Situó la caja en el extremo de la mesa más cercano a Derkhan, y conectó el motor a una batería química.
— Bien —dio Umma Balsum, frotándose ausente la barbilla, aún ensangrentada—. Ahora tienes que ponerlo en marcha girando la manivela. Una vez la batería empiece a funcionar, mantenía vigilada. Si comienza a agotarse, dale otra vez a la manivela. Si dejas que la corriente flaquee perderemos la conexión, y sin una despedida cuidadosa tu compañero se arriesga a perder la mente y, lo que es peor, yo también. Así que vigila bien… Además, si trabamos contacto dile que no se mueva o me quedaré sin cable —añadió dando un tirón al cable que conectaba el casco a la máquina—. ¿Entendido? —Derkhan asintió—. Muy bien. Dame eso que escribió. Voy a meterme en el personaje, a tratar de entrar en armonía. Comienza a dar vueltas, y no pares hasta que la batería se ponga en marcha.
Umma Balsum se incorporó, cogió su silla y la apartó contra la pared con un jadeo. Después se giró y se puso en el centro del espacio relativamente abierto. Se concentró antes de sacar un cronómetro del bolsillo, apretar el botón que lo ponía en marcha y asentir a Derkhan…
Derkhan comenzó a dar vueltas a la manivela, que por suerte era muy suave. Sintió cómo los engranajes lubricados de la caja comenzaban a conectarse y a encajar; una tensión calculada mordía su brazo y alimentaba los esotéricos mecanismos. Umma Balsum había dejado el cronómetro sobre la mesa y sostenía el RR en la mano derecha, leyendo las palabras de Benjamin con un susurro inaudible, moviendo los labios rápidamente. Mantenía la mano izquierda algo levantada y sus dedos realizaban una compleja cuadrilla, inscribiendo símbolos taumatúrgicos en el aire.
Cuando alcanzó el final del artículo, simplemente regresó al principio y comenzó de nuevo, en un rápido e interminable bucle.
La corriente fluía alrededor del cable enroscado, sacudiendo claramente a Umma Balsum, provocándole vibraciones en la cabeza durante algunos segundos. Dejó caer el papel y siguió recitando de memoria, en voz queda, las palabras de Benjamin. Se volvió lentamente con los ojos aún vacíos y trastabillando sobre sus pies. Al girarse, hubo un instante en el que la trompeta del casco apuntó directamente a Derkhan, que sintió el latido de extrañas ondas eteromentales que sacudían su psique. Se retiró de forma instintiva, pero siguió girando la manivela hasta que notó que otra fuerza se hacía con ella y la movía. Liberó poco a poco el manubrio y vio que seguía girando. Umma Balsum se movió hasta encararse con el noroeste, hacia la Espiga, que quedaba fuera de la vista, en el centro de la ciudad.
Derkhan observó la batería y el motor, asegurándose de que se mantenía el circuito estable.
La comunicadora cerró los ojos y movió los labios. El aire en la estancia parecía cantar como un vaso de vino golpeado en su borde.
Entonces, de repente, su cuerpo se sacudió violentamente. Tembló. Abrió los ojos de golpe.
Derkhan la observó.
El lacio cabello de la bruja se retorcía como una caja llena de cebos. Se retiraba de la frente, serpenteando hacia atrás en una aproximación del peinado grasiento que Benjamin utilizaba cuando no estaba trabajando. Sufrió una sacudida desde los pies hasta la cabeza, como si un relámpago hubiera recorrido su grasa subcutánea y la hubiese levemente a su paso. Cuando la electricidad abandonó su coronilla, todo su cuerpo había mutado. No era más gruesa, ni más flaca, pero la distribución del tejido había alterado su forma de modo sutil. Parecía algo más ancha de hombros. La mandíbula era más pronunciada, y la papada parecía haber remitido.
Su cara se llenó de golpes.
Se estiró un instante antes de derrumbarse de repente y quedar a cuatro patas. Derkhan lanzó un grito, pero vio que los ojos de Umma Balsum seguían abiertos y concentrados.
La mujer se sentó de repente con las piernas abiertas y la espalda apoyada contra el brazo del sofá.
Sus ojos se levantaron un poco, con un gesto de incomprensión convulsionando su rostro. Miró a Derkhan, que la contemplaba frenética. La boca de Umma Balsum, ahora más firme y de labios más finos, se abrió en lo que parecía asombro.
— ¿Dee? —siseó, con una voz que oscilaba con un eco más profundo.
Derkhan se quedó boquiabierta, con expresión idiota.
— ¿Ben…? —acertó a decir.
— ¿Cómo has entrado aquí? —susurró Umma Balsum, levantándose rápidamente. Parpadeó sorprendida ante Derkhan—. Puedo ver a tu través…
—Ben, escúchame. —Derkhan comprendió que tenía que calmarlo—. Deja de moverte. Me estás viendo a través de una comunicadora que está en armonía contigo. Se ha cerrado en un estado de recipiente totalmente pasivo, de modo que yo pueda hablarte directamente. ¿Entiendes?
Umma Balsum, que era Ben, asintió. Dejó de moverse y volvió a caer de rodillas.
— ¿Dónde estás? —preguntó.
— En la Ciénaga Brock, cerca de la Aduja. Ben, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Te han… te han hecho… daño? —Derkhan exhaló trémula, vibrando por la tensión y la desesperación.
A tres kilómetros de distancia, Ben negaba desdichado; Derkhan lo veía frente a ella.
—Aún no —susurró—. Me han dejado solo… de momento.
— ¿Cómo sabían dónde estabas? —volvió a sisear Derkhan. —Por Jabber, Dee, siempre lo han sabido, ¿no? Antes tuve aquí delante al mismísimo Rudgutter, y… y se reía de mí. Me dijo que siempre había sabido dónde estaba el RR, solo que no se había molestado en atacarnos.
—Fue por la huelga… —dijo Derkhan con tristeza—. Decidieron que habíamos ido demasiado lejos…
—No.
Derkhan alzó la vista. La voz de Ben, o la aproximación que emergía por la boca de Umma Balsum, era dura y clara. Los ojos que la contemplaban eran firmes, urgentes.
— No, Dee, no ha sido la huelga. Mierda, ojala tuviéramos el impacto suficiente en la huelga como para que les preocupáramos. No, eso es una maldita primera plana…
— ¿Entonces…? —comenzó Derkhan, dubitativa. Ben la interrumpió.
— Te diré lo que sé. Después de que me trajeran aquí, llega Rudgutter y me restriega un RR. ¿Y sabes lo que señala? Ese maldito artículo provisional que llevamos en la segunda sección. «Rumores de tratos entre el Sol Grueso y jefe del hampa». Ya sabes, ese de aquel contacto que decía que el gobierno vendía no sé qué mierda, un proyecto científico fallido, a no sé qué matón. ¡Nada! ¡No teníamos nada! ¡No era más que basura para joder un poco! Y Rudgutter dándole vueltas, y… y restregándomelo por la cara… —Los ojos de Umma Balsum se apartaron, rememorando un momento —.
Y no dejaba de darme el coñazo. «¿Qué sabe de esto, señor Flex? ¿Quién es su fuente? ¿Qué sabe sobre las polillas?». ¡Te lo juro! ¡Polillas, como las mariposas! «¿Qué sabe de los recientes problemas del señor M?» —Ben sacudió lentamente la cabeza de Umma Balsum—. ¿Lo has cogido todo? Dee, no sé qué coño pasa aquí dentro, pero hemos abierto una historia que… ¡Jabber! Rudgutter se está cagando en los pantalones. ¡Por eso me pilló! No dejaba de decir «Si sabe dónde están las polillas, será mejor que me lo diga». Dee… — Ben se puso con cuidado en pie. Derkhan abrió la boca para advertirle de que no se moviera, pero sus palabras murieron cuando se acercó con cuidado hacia ella sobre las piernas de Umma Balsum —. Dee, tienes que tirar del hilo. Están asustados. Dee. Acojonados. Tenemos que usarlo. No tengo ni puta idea de lo que quería decir, pero creo que piensa que estoy actuando, y comencé a recibir, «porque le hacía sentirse incómodo».
Lentamente con cuidado, nervioso, Ben alzó las manos de Umma Balsum hacia ella. Derkhan sintió un nudo en la garganta al ver a Ben llorando. Las lágrimas caían por su rostro sin provocar sonido alguno. Se mordió un labio.
— ¿Qué es ese sonido, Dee? —preguntó Ben.
— Es el motor de la máquina de comunicación. Tiene que permanecer en marcha —dijo.
Umma Balsum asintió.
Sus manos tocaron las de Derkhan, que tembló ante el contacto. Sintió cómo Ben aferraba su mano libre y se arrodilló junto a ella.
—Puedo sentirte —sonrió Ben—. Eres medio invisible, como un fantasma… pero puedo sentirte. —Dejó de sonreír y bregó con las palabras—. Dee, yo… van a matarme. Oh, Jabber… —exhaló—. Tengo miedo. Sé que esta… escoria va a usar el dolor… —Sus hombros se sacudían arriba y abajo al perder el control de los sollozos. Guardó silencio un instante, mirando al suelo, llorando silencioso y aterrado. Cuando alzó la mirada, su voz era sólida.
— ¡Que les den por culo! Tenemos a esos hijos de puta acojonados, Dee. ¡Tienes que investigar! Quedas nombrada editora del Renegado Rampante… —sonrió levemente—. Escucha. Ve a Mafatón. Solo la he visto dos veces, en cafés de por allí, pero creo que es donde vive el contacto. Nos reuníamos tarde, y dudo que quisiera volver a casa sola cruzando toda la ciudad a esas horas, de modo que supongo que andará por ahí. Se llama Magesta Barbile. No me ha dicho mucho, solo que el gobierno canceló y vendió a un jefe mañoso algún proyecto en el que trabaja I + D; es científica. Pensé que no era más que un bulo. Lo publiqué más por joder que porque pensara que era verdad, pero por los dioses, la reacción lo valida.
Ahora era Derkhan la que sollozaba. Asintió.
— Lo investigaré, Ben. Te lo prometo.
Ben asintió. Se produjo un momento de silencio.
— Dee —dijo él, al fin—. S-supongo que no habrá nada que pueda hacer la comunicadora esta, ¿no? Supongo que no… que no podrá matarme, ¿no?
Derkhan no pudo sofocar un gemido de sorpresa. Miró desesperada alrededor y negó con la cabeza.
— No, Ben. Solo podría hacerlo matándola a ella. Ben asintió, cariacontecido.
— Es que no sé si voy a ser capaz de… de impedir que se me escape algo. Sabe Jabber que lo intentaré, Dee… pero son expertos, ¿entiendes? Y… bueno… prefiero acabar ya con todo esto, ¿me entiendes?
Derkhan cerró los ojos. Lloraba por Ben, lloraba con él. —Oh, dioses, Ben. Lo siento…
De repente, él cobró coraje. Afirmó la mandíbula, pugnaz. —Haré cuanto pueda. Tú asegúrate de encontrar a Barbile, ¿vale?
Ella asintió.
— Y… gracias —dijo con una sonrisa seca—. Y… adiós.
Se mordió el labio, miró hacia abajo y luego hacia arriba de nuevo y le dio un largo beso en la mejilla. Derkhan lo acercó con el brazo izquierdo.
Entonces Benjamin Flex se apartó, y con algún reflejo mental invisible para la desconsolada Derkhan, le dijo a Umma Balsum que era hora de desconectarse.
La comunicadora se sacudió de nuevo, tembló y se tambaleó, y con una ráfaga de alivio casi palpable su cuerpo recuperó su propia forma.
La batería siguió dando vueltas a la pequeña manivela hasta que la mujer se enderezó, se acercó y le puso encima una mano temblorosa. Detuvo el reloj sobre la mesa.
— Ya está, cariño.
Derkhan se estiró y apoyó la cabeza sobre la mesa, llorando en silencio. Al otro lado de la ciudad, Benjamin Flex hacía lo propio. Los dos solos.
Derkhan tardó solo dos o tres minutos en recomponerse e incorporarse. Umma Balsum estaba sentada en su silla, calculando sumas en un trozo de papel con gran eficiencia.
Alzó la mirada ante el sonido que hacía Derkhan para tratar de recuperar el control.
— ¿Estás mejor, cariño? —preguntó suave—. Ya tengo el importe.
Hubo un instante en el que Derkhan se sintió asqueada por la insensibilidad de la mujer, pero pasó rápidamente. No sabía si Umma Balsum era capaz de recordar lo que oía o decía mientras estaba en sintonía. Y, aunque así fuera, la de Derkhan no era más que una tragedia de los cientos y miles de toda la ciudad. Umma Balsum se ganaba la vida como intermediaria, y su voz había contado una historia tras otra de pérdida, traición, tortura y desdicha.
Derkhan sintió un oscuro y solitario solaz en saber que su sufrimiento y el de Ben no eran especiales ni inusuales. La de Ben sería una muerte más.
—Toma. —La mujer le mostraba el trozo de papel—. Dos marcos, más cinco por la conexión, son siete. Estuve once minutos, lo que hace veintidós estíveres, con lo que queda en nueve marcos con dos. Más un noble por el peligro de la Espiga, un noble nueve y dos.
Derkhan le entregó dos nobles y se marchó.
Caminaba deprisa, sin pensar, rehaciendo el camino a través de las calles de la Ciénaga Brock. Regresó a las calles habitadas, donde las gentes que pasaban eran algo más que figuras de aspecto cambiante que acechaban apresuradas de una sombra a otra. Se abrió camino entre los puestos y los vendedores de dudosas y baratas pócimas.
Se dio cuenta de que se dirigía hacia la casa laboratorio de Isaac. Era un buen amigo, y una especie de camarada político. No conocía a Ben, ni siquiera había oído su nombre, pero comprendería la escala de lo que había sucedido. Puede que tuviera alguna idea sobre lo que hacer. Y si no era así, no le vendría mal un café fuerte y algo de consuelo.
Su puerta estaba cerrada. No llegó respuesta alguna desde el interior. Derkhan casi chilló. Estaba a punto de marcharse hacia una triste soledad cuando recordó las emocionadas descripciones de Isaac sobre un tugurio que frecuentaba en la orilla, el Niño Muerto, o algo así. Dobló la esquina de la callejuela junto a la casa y miró el camino hacia el río, cubierto de losetas de piedra rota y erupciones de hierba tenaz.
Las olas arrastraban la hez orgánica hacia el este. Al otro lado del Cancro, la orilla estaba atestada de marañas de zarzas y matojos de algas serpentinas. Un poco hacia el norte, en la ribera de Derkhan, alcanzó a divisar un establecimiento cochambroso. Decidió probar suerte y aceleró al ver el cartel de pintura pelada: el Niño Moribundo.
El interior era denegrido, fétido, caliente e inquietantemente húmedo; pero en una esquina, detrás de los humanos, vodyanoi y rehechos borrachos e indolentes, estaba sentado Isaac.
Hablaba en susurros con otro hombre al que recordaba vagamente como un científico amigo suyo. Isaac alzó la mirada cuando Derkhan entró y, tras un instante, la reconoció. Casi corrió hacia él.
—Isaac, joder, por Jabber… Cómo me alegro de encontrarte…
Mientras le hablaba atropelladamente, aferrándose nerviosa a la tela de su chaqueta, reparó en su mirada mortificada y en su falta de bienvenida. El pequeño discurso murió en sus labios.
—Derkhan… por mis dioses… —dijo—. Yo… Derkhan, hay una crisis… Ha pasado algo, y yo… —parecía inquieto.
Derkhan lo miró con tristeza.
Se sentó de repente, dejándose caer en el banco junto a Isaac. Era como una rendición. Se inclinó sobre la mesa y se cubrió los ojos, que de forma repentina e irrevocable se llenaban de lágrimas.
—Acabo de ver a un amigo muy querido, a un camarada, a punto de ser torturado hasta morir, y la mitad de mi vida ha sido aplastada, ha reventado, y no sé por qué, y tengo que encontrar a la puta doctora Barbile por toda la ciudad para enterarme de lo que sucede, y vengo a ti por… porque se supone que eres mi amigo, ¿y qué? ¿Y estás… ocupado…?
Las lágrimas se deslizaban bajo sus dedos, recorriendo todo su rostro. Se limpió los ojos violentamente con las manos y sorbió, alzando la mirada un momento. Vio que Isaac y el otro hombre la miraban con extraordinaria, absurda intensidad. Parpadeó.
La mano de Isaac voló por encima de la mesa y le apretó la muñeca.
— ¿Que tienes que encontrar a quién?
28
—Bien —dijo Bentham Rudgutter cuidadoso—. No he conseguido sacarle nada. Todavía.
— ¿Ni siquiera el nombre de la fuente? —preguntó Stem-Fulcher.
—No —Rudgutter apretó los labios y negó poco a poco con la cabeza—. Se cierra en banda. Pero no creo que sea demasiado difícil descubrirlo. Después de todo, solo puede tratarse de un número reducido de personas. Debe de ser alguien en I+D, y probablemente se trate de alguien del proyecto PA… Puede que sepamos más cuando los inquisidores lo hayan interrogado.
—Entonces —dijo Stem-Fulcher— estamos igual.
—Así es.
Stem-Fulcher, Rudgutter y Montjohn Rescue estaban de pie, rodeados por una unidad de guardia de élite, en un túnel en las profundidades de la estación de Perdido. Las lámparas de gas arrojaban sombras indelebles en la penumbra. Los pequeños puntos de luz perezosa se extendían hasta donde les alcanzaba la mirada. Un poco a su espalda se encontraba la jaula que acababan de abandonar.
Ante una señal de Rudgutter, él, sus acompañantes y la escolta comenzaron a dirigirse hacia la oscuridad. La milicia marchaba en formación.
—Bien —dijo el alcalde—. ¿Tenéis los dos las tijeras? — Stem-Fulcher y Rescue asintieron—. Hace cuatro años se trataba de juegos de ajedrez —musitó—. Recuerdo cuando la Tejedora cambió de gustos y nos costó tres muertes darnos cuenta de lo que quería. —Se produjo una inquieta pausa—. Nuestra información está bastante actualizada —siguió Rudgutter con tétrico humor—. Hablé con el doctor Kapnellior antes de reunirme con vosotros. Es nuestro «experto» residente respecto a la Tejedora… una especie de contradicción. Solo significa que prácticamente no sabe nada sobre ellas, al contrario que nosotros, que no sabemos absolutamente nada. Me ha asegurado que las tijeras siguen siendo su objeto más codiciado. —Tras un momento, volvió a hablar—. Hablaré yo. Ya lo he hecho con anterioridad. — No estaba seguro de si aquello era una ventaja o un inconveniente.
El pasillo terminaba en una gruesa puerta de roble reforzado con hierro. El hombre a la cabeza de la unidad de la milicia deslizó una enorme llave en la cerradura y la giró suavemente. Empujó la puerta con todas sus fuerzas ante el gran peso y entró en la sala oscura que había al otro lado. Estaba bien entrenado. Su disciplina era acero puro. Después de todo, tenía que estar muerto de miedo.
El resto de los oficiales lo siguió delante de Rescue y Stem-Fulcher, y por fin de Bentham Rudgutter, que cerró la puerta tras ellos.
Cuando se detuvieron en la habitación, todos sintieron un momento de dislocación, una voluta de inquietud que perforaba su piel como una inercia prácticamente física. Largas hebras, invisibles filamentos de éter retorcido y emociones, se coagulaban en intrincados patrones alrededor de la sala, se pegaban a los intrusos, y los envolvían.
Rudgutter tiritó. Por el rabillo del ojo alcanzó a divisar briznas que se plegaban en la inexistencia al mirarlas claramente.
La sala estaba tan oscura como si hubiera sido amortajada con telarañas. Todas las paredes estaban cubiertas de tijeras unidas en un extraño diseño. Las herramientas se perseguían las unas a las otras como peces predadores; ascendían por el techo, se enroscaban sobre sí mismas y sobre las demás en convulsos e inquietantes bosquejos geométricos.
La milicia y sus superiores permanecieron quietos contra una pared de la sala. No había fuentes visibles de luz, pero podían ver. La atmósfera del lugar parecía monocroma, o perturbada en algún modo, pues la claridad empalidecía acobardada.
Así permanecieron durante largo rato. No había sonido alguno.
Lenta, silenciosamente, Bentham Rudgutter buscó en la bolsa que portaba y saco las grandes tijeras grises que había hecho comprar a un ayudante en la tienda de un herrero, en el vestíbulo comercial más bajo de la estación de Perdido.
Las abrió con un ruido acerado y las sostuvo en alto en el aire espeso.
Las cerró. La sala reverberó con el sonido inconfundible de las dos hojas que se deslizaban la una contra la otra, matando su inexorable división.
Los ecos retumbaron como las moscas en la tela de una araña, deslizándose hacia una oscura dimensión en el corazón de la sala.
Una bocanada de aire frío puso la piel de gallina a todos los congregados.
Los ecos de las tijeras rebotaron.
Mientras regresaban y trepaban desde debajo del umbral de audición, los retumbos se metamorfosearon y se convertían en palabras, en una voz melodiosa y melancólica, al principio un mero susurro, después más audaz, que giraba sobre sí misma hasta cobrar existencia a partir del eco de las tijeras. Era indescriptible, triste, aterradora, seductora; no resonaba en los oídos, sino en lo más profundo, en la sangre y el hueso, en los plexos nerviosos.
…CARNASCAPA EN EL PLIEGUE DE CARNASCAPA PARA HABLAR SALUDO EN ESTE REINO TIJERETEADO RECIBIRÉ Y SERÉ RECIBIDA…
En el temeroso silencio, Rudgutter gesticuló a Stem-Fulcher y a Rescue, hasta que comprendieron y levantaron sus tijeras como él había hecho, abriéndolas y cerrándolas con fuerza, cortando el aire con un sonido casi táctil. El alcalde se unió a ellos, y los tres abrieron y cerraron sus hojas en un macabro aplauso.
Ante el sonido de aquel susurro chasqueante, la voz ultraterrena resonó de nuevo en la estancia, gimiendo con obsceno placer. Cada vez que hablaba, era como si lo que se perdía en el volumen inaudible fuera solo un fragmento de su incesante retahila.
…una y otra y otra y otra vez no soporto estas invocaciones cortantes este himno afilado acepto acepto vuestro corte tan agradable y vosotros pequeñas figurillas endoesqueléticas cortáis y rasuráis y rajáis las cuerdas de la telaraña tejida y le dais forma con gracia grosera…
Desde las sombras arrojadas por formas invisibles, espectros que parecían estirados y tensos, tendidos de una esquina a otra de aquella habitación cuadrada, algo se mostró.
Un ser surgió a la existencia de repente donde antes no había habido nada. Llegó desde detrás de algún pliegue en el espacio.
Dio un paso adelante mientras se alzaba delicadamente sobre patas puntiagudas, meneando su cuerpo vasto, alzando múltiples patas. Miró a Rudgutter y sus compañeros desde una cabeza que acechaba amenazadora y colosal por encima de ellos.
Una araña. Rudgutter se había entrenado de forma rigurosa. Era un hombre sin imaginación, una persona fría que se gobernaba mediante una disciplina industrial. No era capaz de sentir terror.
Pero, contemplando a la Tejedora, cerca anduvo.
Era peor, mucho más amenazadora que el embajador. Los infernales eran terribles y majestuosos, poderes monstruosos por los que Rudgutter sentía el más profundo respeto. Pero… pero los comprendía. Eran torturados y torturadores, calculadores y caprichosos. Astutos. Inteligibles. Eran políticos.
La Tejedora era completamente alienígena. No había negociación, no había juegos. Ya se había intentado.
Rudgutter se controló, enfadado, juzgándose con severidad, estudiando al ser ante él en un intento por darle realidad, por metabolizar la imagen.
La masa de la Tejedora se concentraba en su enorme abdomen con forma de lágrima, que colgaba hacia abajo desde el cuello-cadera, una fruta densa y bulbosa de más de dos metros de largo y uno y medio de ancho. Era absolutamente liso y suave, y su quitina irradiaba una negra iridiscencia.
La cabeza de la criatura tenía el tamaño del pecho de un hombre. Quedaba suspendida del frente del abdomen, a un tercio del camino hasta su coronación. La gruesa curva del cuerpo se alzaba amenazadora como unos inmensos hombros envueltos en gasa negra.
La cabeza giró lentamente para observar a los visitantes.
La zona superior era suave y pelada, como un cráneo humano pintado de negro. Mostraba múltiples ojos de color sangre: dos orbes principales, grandes como la cabeza de un recién nacido, descansaban en cuencas hundidas a ambos lados; entre ellos había un tercero mucho menor; sobre este dos más; sobre ellos otros tres. Una intrincada y precisa constelación de destellos de oscuro escarlata. Una batería sin párpados.
Las complejas fauces de la Tejedora se separaron, flexionando la quijada interior, que estaba entre una mandíbula y un cepo de marfil negro. El esófago rezumante se flexionó y vibró en lo más profundo.
Las patas, delgadas y descarnadas como los tobillos humanos, brotaban de la estrecha banda de carne segmentada que unía la cabeza con el abdomen. La Tejedora caminaba sobre las cuatro patas traseras, que se alzaban hacia arriba y hacia fuera en un ángulo de cuarenta y cinco grados, doblándose casi medio metro por encima de la cabeza grotesca del monstruo, sobre el punto más alto del abdomen. Retrocedían entonces desde esta articulación bajando casi tres metros y terminaban en puntas lisas y afiladas como estiletes.
Como una tarántula, la Tejedora alzaba una pata cada vez, levantándola mucho y bajándola con la delicadeza de un cirujano o de un artista. Era un movimiento lento, siniestro, inhumano.
Desde el mismo pliegue intrincado del que emergía ese gran armazón cuadrúpedo surgían dos juegos de patas más cortas. El primero, de tres metros de longitud, descansaba apuntando hacia arriba desde los codos. Cada una de aquellas delgadas y resistentes puntas de quitina terminaba en una garra de cuarenta y cinco centímetros, un cruel fragmento pulimentado de cáscara roja, afilado como un escalpelo. En la base de cada arma brotaba un rizo de hueso arácnido, un garfio filudo para desgarrar y rebanar a las presas.
Estos kukris orgánicos se extendían como amplios cuernos, como lanzas, como ostentosas muestras de potencial asesino.
Y, frente a ellos, el último par de miembros colgaba hacia abajo. En su extremo, a medio camino entre la cabeza de la Tejedora y el suelo, había un par de delgadas y diminutas manos, con cinco dedos alargados cada una. Solo las puntas lisas, sin uñas, y la piel de un alienígeno negro nacarado y absoluto, las distinguían de las de un niño humano.
La Tejedora dobló los codos hacia arriba para juntar aquellas manos, aplaudiendo y frotando lenta, incesantemente. Era un movimiento furtivo de horripilante humanidad, como el de un afectado sacerdote pecador.
Las patas de lanza se acercaron un poco. Las garras rojizas giraron y relucieron en la no luz. Las manos se apretaron.
El cuerpo de la Tejedora se echó hacia atrás antes de avanzar de forma alarmante.
…QUÉ OFRENDA QUÉ FAVOR LOS CORTADORES ARTICULADOS ME OFRECEN… dijo, extendiendo de repente la mano derecha. Los oficiales de la milicia se tensaron ante el rápido movimiento. Sin titubeos, Rudgutter dio un paso al frente y puso sus tijeras en la palma, cuidándose de no tocar la piel. Stem-Fulcher y Rescue hicieron lo mismo. La Tejedora dio un paso atrás con inquietante premura, observando las tijeras que sostenía, pasando los dedos por los mangos y probando cada juego con velocidad. Después se acercó a la pared del fondo y, con gran celeridad, presionó cada par de tijeras en su posición sobre la piedra fría.
De algún modo, el metal sin vida permaneció allá donde fue situado y se pegaba a los húmedos patrones del muro. La criatura ajustó milimétrica el patrón.
—Estamos aquí para preguntarte acerca de un asunto, Tejedora. —La voz de Rudgutter era calmada.
La araña se giró con pesadez para encararse con él.
…la trama de hebras rodea abundantes abarcando vuestras nuestras carcasas tiráis y rompéis destejéis y retejo tu triunvirato de poder encerrado en cerda azul con piedra destellante pólvora negra hierro vosotros aún punto tres habéis capturado almas clavadas en el tejido obstáculo los cinco segadores alados tajando desenrollar sinapsis tras que el espíritu de ganglio sorbe fibras mentales…
Rudgutter lanzó un rápido vistazo a Rescue y Stem-Fulcher. Los tres pugnaban por seguir la poesía onírica que era la lengua de la Tejedora. Una cosa les había quedado clara.
— ¿Cinco? —susurró Rescue, mirando a Rudgutter y Stem-Fulcher—. Motley solo compró cuatro polillas…
…cinco dígitos de una mano para interferir para arrancar el tejido global de bobinas de los urbanos cinco insectos cortan aire cuatro nobles delicada forma anillados con ornamento reluciente un pulgar enano el redrojo el arruinado potenciando sus hermanos imperiosos dedos cinco una mano…
Los guardias de la milicia se prepararon cuando la Tejedora se aproximó con su lento bailete hasta Rescue. Extendió los dedos de una mano que sostuvo frente al rostro del ministro, acercándose cada vez más. El aire alrededor de los humanos se espesó ante el avance de la Tejedora. Rudgutter combatió el impulso de limpiarse la cara, de retirar la seda pegajosa e invisible. Rescue fijó su mandíbula. Los soldados murmuraban con terrible impotencia. Comprendían su absoluta inutilidad.
Rudgutter observaba inquieto aquel drama. La penúltima vez que había hablado con la Tejedora, el monstruo había ilustrado una idea, una figura retórica de alguna clase, acercándose al capitán de la milicia junto al alcalde, levantándolo en el aire y descuartizándolo lentamente, perforando con una garra extendida la armadura desde el abdomen hasta el cuello, extrayendo un hueso humeante tras otro. El hombre había gritado sin parar mientras la Tejedora lo destripaba, su voz gemebunda resonando en la cabeza de Rudgutter mientras la criatura se explicaba con acertijos oníricos.
El alcalde sabía que la Tejedora haría cualquier cosa que, en su criterio, mejorara la telaraña global. Podía pretender estar muerta o reformar la piedra del suelo en una estatua de león. Podía arrancarle los ojos a Eliza. Lo que fuera con tal de dar forma al patrón en el tejido de éter que solo ella podía ver; lo que fuera con tal de dar forma al tapiz.
El recuerdo de Kapnellior discutiendo sobre textorología, la ciencia de las Tejedoras, pasó por la cabeza de Rudgutter. Aquellos seres eran de una fabulosa rareza, y solo habitaban la realidad convencional de forma intermitente. Los científicos de Nueva Crobuzon únicamente se habían procurado el cadáver de dos desde la fundación de la ciudad. La de Kapnellior no era, ni mucho menos, una ciencia exacta.
Nadie sabía por qué aquella Tejedora había elegido quedarse. Hacía más de doscientos años había anunciado al alcalde Dagman Beyn, en su forma elíptica, que viviría bajo la ciudad. A lo largo de las décadas, una o dos administraciones la dejaron en paz, pero la mayoría había sido incapaz de resistirse al embrujo de su poder. Sus ocasionales interacciones (a veces banales, a veces fatales) con acaldes y científicos eran la principal fuente de información para los estudios de Kapnellior.
El propio científico era un evolucionista. Sostenía la opinión de que las Tejedoras eran arañas convencionales que habían sido sometidas a una especie de desastre de Torsión o taumaturgia (hacía treinta, cuarenta mil años, probablemente en Sagrimai), lo que provocó una repentina y breve aceleración evolutiva de explosiva velocidad. En el plazo de unas pocas generaciones, le había explicado a Rudgutter, las Tejedoras habían evolucionado desde predadores prácticamente sin mente hasta convertirse en estetas de asombroso poder intelectual y materiotaumatúrgico, en mentes alienígenas de inteligencia superlativa que ya no empleaban sus redes para capturar presas, sino que estaban sintonizadas con ellas como objetos bellos que podían desenredarse del tejido de la misma realidad. Sus tejedoras abdominales se habían convertido en glándulas extradimensionales especializadas que tejían patrones en el mundo. Un mundo que, para ellas, era una telaraña.
Las viejas historias contaban cómo las Tejedoras se mataban mutuamente por desacuerdos estéticos, como por ejemplo si era más hermoso destruir a un ejército de mil hombres o dejarlo en paz, o si era adecuado o no agitar un diente de león. Para ellas, pensar era pensar de forma estética. Actuar —Tejer— era crear patrones más hermosos. No ingerían comida física: parecían subsistir con la apreciación de la belleza.
Una belleza que los humanos, y los demás moradores del plano mundano, eran incapaces de reconocer.
Rudgutter rezaba fervientemente para que la Tejedora no decidiese que la aniquilación de Rescue era una bonita adición al patrón del éter.
Tras tensos segundos, la araña se retiró, aún con la mano y los dedos extendidos. Rudgutter exhaló aliviado, y oyó a sus colegas y a la milicia hacer lo mismo.
…CINCO… —susurró.
—Cinco —asintió Rudgutter con tono neutro. Rescue esperó un poco antes de asentir.
—Cinco —susurró.
—Tejedora —siguió el alcalde—. Tienes razón, por supuesto. Queremos preguntarte acerca de las cinco criaturas sueltas en la ciudad. Estamos… preocupados por ellas, como, al parecer, lo estás tú. Queremos preguntarte si nos ayudarás a limpiar la ciudad de su presencia. Desraizarlas. Librarnos de ellas. Matarlas. Antes de que dañen el Tapiz.
Se produjo un instante de silencio, y entonces la Tejedora danzó rápida y repentinamente de un lado a otro. Se produjo un suave y veloz tamborileo al aterrizar sus patas afiladas en el suelo, en una giga incomprensible.
…sin vosotros preguntar la Tejedora se arruga colores sangran texturas vistiendo hebras se destejen mientras canto salmos funerarios por puntos blandos donde formas de red fluyen deseo lo haré puedo espirales de monstruos ocultan los tejados alas chupan sorben telaraña sin color la visten no va a ser leo trance resonancia de punto a punto en la tela para comer esplendor atrás y lamo limpio cuchillos uñas rojas cortaré tejidos y reataré soy soy sutil usuaria de color blanquearé vuestros cielos con vos los barreré y los ataré…
Rudgutter tardó algunos instantes en comprender que la Tejedora había aceptado ayudarlos.
Sonrió con cautela. Antes de que pudiera hablar de nuevo, el monstruo señaló hacia arriba con los cuatro brazos delanteros.
…Encontraré donde los patrones en caos donde colores funden donde insectos vampiro sorben ciudadanos secos y y seré por por por y por…
La Tejedora se desplazó hacia un lado y se evaporó. Había desaparecido del espacio físico y corría acrobáticamente por toda la extensión de la telaraña global.
Los jirones de red etérea que cuajaban invisibles la estancia y la piel de los humanos comenzaron a disolverse poco a poco.
Rudgutter giró lentamente la cabeza a uno y otro lado. Los soldados enderezaban la espalda, exhalando aliviados, relajándose de las posiciones de combate que habían adoptado de forma instintiva. Eliza Stem-Fulcher capturó la mirada de Rudgutter.
—Entonces está contratada, ¿no? —dijo.
29
Los dracos estaban asustados. Contaban historias sobre monstruos en el cielo.
Por la noche se sentaban alrededor de los fuegos pergeñados en los grandes basureros de la ciudad, y abofeteaban a los niños para que se callaran. Se turnaban para hablar de las repentinas ráfagas de aire y describían seres horrendos. Veían sombras retorcidas en el cielo. Habían sentido las gotas acres salpicar desde lo alto.
Estaban cazándolos.
Al principio no eran más que historias. Aun a pesar del miedo, incluso disfrutaban con ellas. Pero después comenzaron a conocer a los protagonistas. Sus nombres ululaban a través de la ciudad por la noche, cuando se encontraba a los cuerpos idiotas, babeantes. Arfamo y Lateral; Mentolado y, lo más aterrador, Bichermo, el jefe de la ciudad oriental. Nunca perdía una pelea. Nunca se retiraba. Su hija lo había encontrado con la cabeza perdida, moqueando por la boca y la nariz, con los ojos hinchados, pálidos, alerta como un huevo podrido, entre los matorrales junto a una oxidada torre de gas en el Parque Abrogate.
Se encontró a dos matronas khepri sentadas e inmóviles en la Plaza de las Estatuas. Un vodyanoi quedó tumbado junto al agua en la Sombra, con la enorme boca torcida en una mueca imbécil. El número de humanos hallados sin mente aumentó hasta alcanzar las dos cifras, y el ritmo no decaía.
Los ancianos del Invernadero en Piel del Río no decían si había algún cacto afectado.
El Lucha contaba una noticia en su segunda página titulada «Misteriosa epidemia de idiocia».
Los dracos no eran los únicos que habían visto cosas que no deberían estar allí. Primero dos o tres, después más (y cada vez más histéricos) testigos aseguraban haber estado en compañía de aquellos cuya mente era robada. Estaban confusos, habían caído en alguna suerte de trance, decían, pero farfullaban sobre monstruos, insectos diabólicos sin ojos, con oscuros cuerpos abotargados que se desplegaban en una pesadilla de miembros y articulaciones. Dientes prominentes y alas hipnóticas.
El Cuervo se extendía desde la estación de la calle Perdido en una intrincada confusión de avenidas y callejuelas medio escondidas. Las principales arterias (la calle LeTissof, el Paso Cocubek, el Bulevar Dos Ghérou) estallaban en todas direcciones alrededor de la estación y de la Plaza BilSantum. Eran avenidas amplias y atestadas, una confusión de carros, taxis y multitudes a pie.
Todas las semanas abrían nuevas y elegantes tiendas en medio de la confusión: enormes almacenes que ocupaban tres plantas de lo que habían sido mansiones nobiliarias; otros menores, algo más que establecimientos prósperos, con escaparates donde se exhibía lo último en productos de gas, intrincadas lámparas de bronce, encajes de extensión a válvulas, pastilleros de lujo, ropas a medida.
En los ramales menores que se extendían desde estas enormes calles como capilares, los despachos de abogados y doctores, actuarios, apotecarios y sociedades benévolas competían con los clubes exclusivos. Los patricios patrullaban esas calles con trajes inmaculados.
Apartadas en esquinas más o menos oscuras del Cuervo, las bolsas de penuria y arquitectura malsana eran juiciosamente ignoradas.
Hogar del Esputo, al sureste, quedaba bisecado desde arriba por el tren elevado que conectaba la torre de la milicia en la Ciénaga Brock con la estación de Perdido. Era parte de la misma zona bulliciosa de Shek, una cuña de tiendas y casas menores construidas en piedra y remendadas con ladrillo. Hogar de Esputo albergaba una industria crepuscular: la reconstrucción. Allá donde el barrio se encontraba con el río, las fábricas de castigo subterráneas emitían alaridos agónicos y gañidos rápidamente sofocados. Pero, por el bien de la imagen pública, Hogar de Esputo era capaz de ignorar esa economía oculta con la más leve señal de desagrado.
Se trataba de un lugar atareado. Los peregrinos acudían allí para visitar el templo Palgolak en el límite norte de la Ciénaga Brock. Durante años, Hogar de Esputo había sido refugio de Iglesias disidentes y sociedades secretas. Sus muros se mantenían unidos por la pasta de un millar de carteles mohosos que anunciaban debates y discusiones teológicas. Los monjes y monjas de peculiares sectas contemplativas recorrían las calles con prisa, evitando mirar a los demás. Los derviches y hierofantes discutían en las esquinas.
Encajado de forma ostentosa entre Hogar de Esputo y el Cuervo se encontraba el secreto peor guardado de la ciudad. Una sucia mancha culpable. Una pequeña región, según los términos de la cuidad. Unas pocas calles donde las viejas casas, angostas y cercanas, podían unirse fácilmente con pasarelas y escaleras, donde las constreñidas franjas de pavimento entre los altos edificios de adornos extraños podían ser un laberinto protector.
El distrito de los burdeles. Los barrios bajos.
Ya era de noche, y David Serachin caminaba por la zona norte de Hogar de Esputo. Podía haber estado volviendo a su casa de Vadoculto, hacia el este, bajo la línea Sur y las vías elevadas, atravesando Shek, pasando junto a la enorme torre de la milicia en el Parque de Vadoculto. Era un paseo largo, pero no implausible.
Pero cuando David pasó bajo los arcos de la estación del Bazar de Esputo, aprovechó la oscuridad para girarse y observar el camino por el que había llegado. La gente tras él no eran más que viandantes. Nadie lo seguía. Titubeó un instante antes de emerger desde detrás de las líneas férreas, mientras el tren silbaba sobre él, lanzando reverberaciones alrededor de las cavernas de ladrillo.
Giró hacia el norte, siguiendo el camino del tren, hacia el exterior de la zona de las prostitutas.
Enterró las manos en los bolsillos y agachó la cabeza. Aquella era su vergüenza. Hervía a fuego lento en su desprecio.
En los límites de los barrios bajos, la mercancía atendía los gustos más ortodoxos. Había algunas melenudas, callejeras a la pesca de cliente, pero las independientes que se apiñaban en otras zonas de Nueva Crobuzon eran forasteras en ese lugar. Aquel era el barrio de la indulgencia lánguida, oculta bajo los tejados de los establecimientos. Salpicados por las pequeñas tiendas generales que incluso allí atendían las necesidades diarias, los aún elegantes edificios del distrito quedaban iluminados por lámparas de gas que brillaban tras los tradicionales filtros rojos. En algunos umbrales, las jóvenes con corpiños ajustados llamaban dulces al tráfico peatonal. Las calles estaban menos llenas que en la ciudad exterior, pero en absoluto vacías. Casi todos los hombres iban bien vestidos. Aquella mercancía no era para los indigentes.
Algunos varones mantenían la cabeza alta, pugnaz. Casi todos caminaban como David, precavidamente solos.
El cielo era cálido y sucio. Las estrellas brillaban confusas. Del aire sobre la línea de los tejados llegaba un susurro, después una ráfaga de viento al pasar una cápsula por encima. Era una ironía municipal que sobre el mismo centro de aquel pozo de carne se extendiera el tren aéreo de la milicia. En raras ocasiones, los soldados asaltaban las corrompidas y suntuosas casas del barrio bajo, pero, por lo general mientras se realizaran los pagos y la violencia no salpicara más allá de las habitaciones protegidas por ese dinero, la milicia se mantenía alejada.
Las corrientes nocturnas trajeron con ellas algo enervante, una pulsátil sensación de inquietud. Algo más profundo que la ansiedad habitual.
En algunas de las casas, las grandes ventanas quedaban iluminadas mediante suaves muselinas difusoras. Mujeres vestidas con camisa y ceñido traje de noche se frotaban lascivas, o miraban a los viandantes a través de tímidas caídas de ojos. Allí también había lupanares xenianos, donde los jóvenes borrachos se animaban en ritos de iniciación, follándose a khepris, a vodyanoi o a otras especies más exóticas. Viendo aquellos establecimientos, David pensó en Isaac. Trató de alejar de sí la imagen.
No se detuvo. No tomó a ninguna de las mujeres que lo rodeaban. Siguió más adentro.
Dobló una esquina y entró en una hilera de casas más bajas y desagradables. En las ventanas se veían sutiles pistas sobre la naturaleza de la mercancía. Látigos. Esposas. Una niña de siete u ocho años en una cuna, lloriqueando y moqueando.
David siguió todavía más hacia dentro. Las multitudes se fueron diluyendo, aunque nunca estuvo solo. El aire nocturno rebosaba de leves ruidos. Habitaciones llenas de conversaciones. Música bien interpretada. Risas. Gritos de dolor y el ladrido o el aullido de animales.
Había un ruinoso callejón sin salida cerca del corazón del sector, un pequeño remanso de tranquilidad en el laberinto. David tomó su empedrado con un débil temblor. En las puertas de aquellos establecimientos había hombres. Aguardaban pesados y hoscos, con trajes baratos, y vetaban al miserable que se acercaba a ellos.
David se dirigió a una de las puertas. El enorme portero lo detuvo con una mano impasible en el pecho.
—Me ha enviado el señor Tollmeck —musitó David. El hombre lo dejó pasar.
En el interior, la pantalla de las lámparas era gruesa y sucia. El recibidor parecía glutinoso con aquella luz del color de las heces. Detrás de un escritorio esperaba una mujer seria de mediana edad, ataviada con un traje floral que encajaba con las pantallas. Miró a David a través de unos anteojos de media luna.
— ¿Es usted nuevo en nuestro establecimiento? —preguntó—. ¿Tiene cita?
—Tengo reservada la habitación diecisiete a las nueve en punto. Orrel —dijo David. La mujer enarcó ligeramente las cejas e inclinó la cabeza. Consultó el libro que tenía enfrente.
—Ya veo. Llega… —consultó el reloj de la pared—. Llega diez minutos antes, pero ya puede ir subiendo. ¿Conoce el camino? Sally le está esperando. —Levantó la mirada y le lanzó un (horrendo, monstruoso) guiño cómplice y una sonrisa. David se sintió asqueado.
Se alejó rápidamente de ella y se dirigió hacia las escaleras.
Su corazón comenzó a acelerarse mientras subía, y al emerger al largo pasillo en lo alto de la casa. Recordó la primera vez que acudió a aquel lugar. La habitación diecisiete estaba al final del pasillo.
Se dirigió hacia ella.
Odiaba aquella planta. Odiaba el papel, lleno de ligeras ampollas, el olor peculiar que emanaba de los cuartos, los sonidos provocadores que flotaban a través de los tabiques. Casi todas las puertas estaban abiertas, por convención. Las cerradas estaban ocupadas por jugadores.
La de la habitación diecisiete estaba cerrada, por supuesto. Era una excepción a las reglas de la casa.
David avanzó lentamente por la hedionda alfombra y se aproximó a la primera puerta. Por misericordia, estaba cerrada, pero la hoja de madera no lograba contener los ruidos: gritos apagados, intermitentes; el crujido del látigo que se estiraba; un siseo, una voz cargada de odio. David giró la cabeza y se encontró mirando la puerta opuesta. Alcanzó a vislumbrar la figura desnuda sobre la cama. La chica, de no más de quince años, le devolvió la mirada. Se incorporó sobre las cuatro extremidades… sus brazos y piernas eran hirsutos y terminados en garras… patas de perro.
Los ojos de David se clavaron en los de ella con un horror hipnótico, lascivo, al pasar de largo; la chica saltó al suelo con un torpe movimiento canino, girándose chambona como una cuadrúpeda sin práctica. Lo miró esperanzada por encima del hombro, mostrándole el ano y la vagina.
David quedó boquiabierto y sus ojos se vidriaron.
Allí era donde se avergonzaba de sí mismo, en aquel serrallo de putas rehechas.
La ciudad estaba llena de prostitutas rehechas, por supuesto. A menudo era la única estrategia viable para que aquellos hombres y mujeres se salvaran de la inanición. Pero allí, en los barrios bajos, los pecados se satisfacían de la forma más sofisticada.
Casi todas las fulanas rehechas habían sido castigadas por crímenes variados: su reconstrucción no solía ser más que un extraño obstáculo para su trabajo sexual, lo que disminuía su precio. Aquel distrito, sin embargo, era para los especialistas, para el consumidor entendido. Allí las putas eran rehechas especialmente para la profesión. Había cuerpos caros reconstruidos en formas adecuadas para los delicados gourmets de la carne pervertida. Había niños vendidos por sus padres, mujeres y hombres forzados por las deudas a venderse a los escultores de carne, a los reconstructores ilegales. Corrían rumores de que muchos habían sido sentenciados a cualquier otra reconstrucción, solo para verse alterados en las fábricas de carne según extraños designios carnales para ser vendidos como chaperos y madamas. Era un rentable negocio secundario para los biotaumaturgos del estado.
El tiempo se estiró enfermizo en aquel corredor infinito, como la melaza rancia. En cada puerta, en cada parada a lo largo del camino, David no podía evitar echar un vistazo al interior. Deseaba apartarse, pero sus ojos no se lo permitían.
Era como un jardín de pesadillas. Cada sala contenía una flor carnal única, un capullo de tortura.
Pasó frente a cuerpos desnudos cubiertos de pechos como los pesos de las balanzas; monstruosos torsos de cangrejo con núbiles piernas femeninas en ambos extremos; una mujer que lo observaba con ojos inteligentes sobre una segunda vulva, su boca una raja vertical con húmedos labios, un eco carnal de su otra vagina entre las piernas abiertas. Dos muchachos pequeños que observaban atónitos sus falos descomunales. Una hermafrodita con múltiples manos.
Se produjo un golpe dentro de la cabeza de David. Se sentía confundido por el horror, exhausto.
La sala diecisiete estaba frente a él. No se dio la vuelta. Imaginó los ojos de los rehechos a su espalda, sobre él, observándolo desde sus prisiones de sangre, hueso y sexo.
Llamó a la puerta. Después de un instante, oyó la cadena retirarse desde dentro y la hoja se abrió un poco. David entró alzando la cabeza, dejando el vergonzante corredor dentro de su propia corrupción privada. La puerta se cerró.
Un hombre vestido con traje esperaba sobre la sucia cama, alisándose la corbata. Otro, el que había abierto la puerta, se encontraba detrás de David con los brazos cruzados. David lo observó brevemente y volvió su atención hacia el que estaba sentado.
Este le señaló una silla a los pies de la cama y le invitó a situarla frente a él.
Se sentó.
—Hola, «Sally» —dijo en voz queda.
—Serachin —le respondió él. Era delgado, de mediana edad. Su mirada era calculadora e inteligente. Parecía totalmente fuera de lugar en aquella habitación ruinosa, aquella casa vil, mas su expresión era compuesta. Había esperado paciente y cómodo entre las putas rehechas como lo hubiera hecho en el Parlamento.
—Me pediste que me reuniera contigo —dijo el hombre—. Hacía mucho que no oíamos de ti. Te habíamos marcado como durmiente.
—Bueno… —respondió David incómodo—. No hay mucho de lo que informar. Hasta ahora. —El hombre asintió juicioso y aguardó.
David se humedeció los labios. Le costaba hablar. El hombre lo miraba con expresión ceñuda.
—El precio sigue siendo el mismo, ya sabes —le animó—. Incluso un poco mayor.
—No, dioses, yo… —tartamudeó David—. Solo es que… ya sabes… la práctica… —El hombre volvió a asentir.
Muy falto de práctica, pensó David indefenso. Han pasado seis años desde la última vez, y prometí no volver a hacerlo. Salí de esto. Te cansaste del chantaje y no necesitabas el dinero…
La primera vez, hacía quince años, habían entrado en aquella misma habitación mientras David eyaculaba en una de las bocas de una cadavérica y desdichada rehecha. Le habían dicho que enviarían las imágenes a los periódicos, a las revistas y a la universidad. Le habían ofrecido una opción. Pagaban bien.
Había informado. Solo como agente libre; una vez, puede que dos al año. Y entonces lo había dejado durante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque ahora estaba asustado.
Inspiró profundamente y comenzó.
—Está pasando algo grande. Por Jabber, no sé por dónde empezar. ¿Conocéis la enfermedad que está circulando por ahí? ¿Lo de la idiocia? Bueno, pues sé dónde comenzó. Pensé que podríamos ocuparnos de ello, que todo sería… contenible… ¡Por la cola del Diablo! Se hace cada vez más grande, y… y creo que necesitamos ayuda. —En algún sitio de sus tripas, una pequeña parte de él escupió disgustada ante aquella cobardía, aquel delirio, pero David habló rápidamente, sin parar—. Todo comienza con Isaac.
— ¿Dan der Grimnebulin? —preguntó el hombre—. ¿Aquel con el que compartes el taller? El teórico renegado. El científico de la guerrilla con un talento para el engrandecimiento personal. ¿En qué ha andado metido? —El hombre sonreía con frialdad.
—Bueno, mirad. Ha recibido un encargo de… bueno, le han encargado que investigue el vuelo, y se hizo con montones de bichos voladores para estudiarlos. Pájaros, insectos, aspis, toda la pesca. Y una de esas cosas es un ciempiés enorme. Ese maldito bicho está todo el día que parece que se va a morir, y de repente Isaac encuentra un modo de mantenerlo con vida, porque va un día y no para de crecer. Enorme. La hostia… así de grande. —Extendió las manos hasta alcanzar una aceptable estimación del tamaño del gusano. El hombre lo miraba con atención, el rostro serio, las manos apretadas—. Entonces entra en fase de crisálida, y todos teníamos mucho interés por ver lo que salía. Así que nos fuimos un día a casa y Lublamai, el otro tipo del edificio, ya sabes, y Lublamai aparece allí tirado, babeando. No sé qué coño era lo que salió de aquel capullo, pero ese hijo puta se comió su mente… y… y se escapó, y quedó libre…
El hombre inclinó la cabeza con un asentimiento decisivo, muy distinto a sus anteriores invitaciones casuales a compartir información.
—Así que pensaste que era mejor mantenernos informados.
— ¡No, coño! No pensé… Incluso entonces pensé que podríamos ocuparnos. Es decir, Jabber, estaba cabreado con Isaac, estaba muy cabreado. Pero pensé que podíamos encontrar un modo de dar con ese maldito bicho, de recuperar a Lub… Bueno, y todo comienza con cada vez más casos de esos, con gente… sin mente… Pero lo principal es que le seguimos la pista al que le vendió aquel bicho a Isaac. Es algún secretario capullo que se lo robó a I + D en el mismísimo Parlamento. Y yo pienso: «Joder, no quiero problemas con el gobierno». —El hombre de la cama asintió ante el buen juicio de David—. Así que decidí que esto nos sobrepasaba… de largo. —Hizo una pausa. El hombre en la cama abrió la boca para hablar, pero David lo cortó—. ¡No, espera, que no acaba aquí! Porque he oído lo del follón en Arboleda y sé que habéis enchironado al editor del Renegado Rampante, ¿no? —El hombre aguardó, limpiándose un polvo imaginario de la chaqueta en un movimiento automático. El asunto no se había anunciado, pero el matadero en ruinas no dejaba lugar a dudas de que en la Perrera se había asaltado un antro sedicioso, y los rumores abundaban—. Pues una de las amigas de Isaac escribe en el panfleto ese, y ha contactado con el editor. No sé cómo, con alguna taumaturgia, y le ha dicho dos cosas. Una es que los inquisidores, vosotros, creen que sabe algo que no sabe, y la otra es que están preguntándole por una historia en RR y la fuente de la misma, que al parecer sí que sabe lo que ellos creen que sabe él. Se llama Barbile. ¡Y escuchad esto! ¡Es a ella a la que nuestro secretario le robó el ciempiés monstruoso! —David hizo una pausa y esperó a ver el impacto en el hombre, antes de seguir—. Así que todo empieza a conectarse, y no sé qué es lo que está pasando. Ni quiero. Solo veo que estamos… en terreno peligroso. Puede que sea una coincidencia, pero no me lo creo. No me importa perseguir monstruos, pero no pienso ponerme en contra de la milicia, y de la policía secreta, y del gobierno. Os toca a vosotros limpiar toda esta mierda.
El hombre dio una palmada. David recordó algo más.
— ¡Ah, mierda, escucha! Me he estado estrujando los sesos, tratando de comprender lo que está pasando y… bueno, no sé si vale de algo, pero ¿tiene algo que ver con la energía de crisis?
El hombre negó con la cabeza muy lentamente, su rostro guardado, confundido.
—Sigue.
—Bueno, en un momento al principio de todo el follón, Isaac deja caer… sugiere, que ha construido un… un motor de crisis funcional. ¿Sabes lo que significa eso?
El rostro del hombre era imperturbable; tenía los ojos muy abiertos.
— Soy un enlace para aquellos que informan desde la Ciénaga Brock—siseó—. Sé lo que podría significar… no puede… es decir… Espera un momento, eso no tiene sentido… es… ¿es verdad? —Por primera vez, el hombre parecía realmente impactado.
—No lo sé —respondió David indefenso—. Pero no presumía. Lo mencionó como de pasada, pero… No tengo ni idea. Pero sé que lleva trabajando en ello, de forma intermitente, desde hace un huevo de años.
Se produjo un largo silencio durante el que el hombre de la cama observó pensativo una esquina del cuarto. Su rostro expresaba toda la gama de emociones. Miró a David pensativo.
— ¿Cómo sabes todo esto? —dijo.
—Isaac confía en mí —respondió, y ese lugar en su interior se encogió de nuevo, aunque volvió a ignorarlo—. Al principio la mujer…
— ¿Nombre? —interrumpió el otro.
—Derkhan Blueday —murmuró tras una pausa—. Al principio Blueday se cuidaba mucho de hablar conmigo delante, pero Isaac… responde por mí. Conoce mi política, hemos ido juntos a manifestaciones… —de nuevo la conciencia: tú no tienes política, traidor de mierda—. Pero es que en tiempos así… —titubeó, infeliz. El hombre le hizo un gesto perentorio. No le interesaba la culpa de David, ni sus justificaciones—. Así que Isaac le dice que puede confiar en mí, y nos lo cuenta todo.
Se produjo otro largo silencio. El hombre de la cama aguardó y David se encogió de hombros.
—Eso es todo cuanto sé —susurró.
El hombre asintió y se puso en pie.
—Muy bien —dijo—. Ha sido todo… extremadamente útil. Es posible que tengamos que hablar a tu amigo Isaac. No te preocupes —añadió con una sonrisa tranquilizadora—. Te prometo que no tenemos ningún interés en disponer de él. Pero puede que necesitemos su ayuda. Por supuesto, tienes razón. Hay un círculo que cuadrar, contactos que hacer, y tú no estás en posición de lograrlo. Nosotros sí… con la ayuda de Isaac. Tendrás que mantenerte en contacto. Recibirás instrucciones escritas. Asegúrate de obedecerlas. Por supuesto, no tengo que insistir en este punto, ¿no es así? No aseguraremos de que der Grimnebulin no sepa de dónde procede nuestra información. Puede que no actuemos en algunos días, pero no te asustes. Es asunto nuestro. Solo cierra la boca y trata de que der Grimnebulin siga haciendo lo que esté haciendo. ¿De acuerdo?
David asintió desdichado y esperó. El hombre lo miró con severidad.
—Eso es todo —dijo—. Puedes marcharte.
Con celeridad culpable, agradecida, David se incorporó y corrió hacia la puerta. Sintió como si nadara en fango, mientras su propia vergüenza lo engullía como un mar de flema. Ansiaba alejarse de aquella habitación y olvidar lo que había dicho y hecho, no pensar en las monedas y los billetes que le mandarían, pensar solo en la lealtad que sentía hacia Isaac, explicarle que todo era para mejor.
El otro hombre abrió la puerta frente a él, liberándolo, y David se apresuró agradecido, corriendo casi por el pasillo, ansioso por escapar.
Pero por mucho que corriera a través de las calles de Hogar de Esputo, la culpa se aferraba a él, tenaz como las arenas movedizas.
30
Una noche, la ciudad dormía con paz razonable.
Por supuesto, la oprimían las interrupciones habituales. Los hombres y mujeres luchaban entre ellos y morían. La sangre y el vómito manchaban las viejas calles. Los cristales se rompían. La milicia surcaba los cielos. Los dirigibles rugían como ballenas monstruosas. El cuerpo mutilado, sin ojos, de un hombre que más tarde sería identificado como Benjamín Flex, fue encontrado flotando en Malado.
La ciudad bregaba inquieta a través de la noche, como había hecho a lo largo de los siglos. Era un sueño fracturado, pero el único que había conocido.
Pero a la noche siguiente, cuando David completó su furtiva tarea en los barrios bajos, algo cambió. La Nueva Crobuzon nocturna siempre había sido un caos de ritmos discordantes y acordes violentos, repentinos. Ahora sonaba una nueva nota, un tono sutil, tenso, susurrado, que enfermaba el aire.
Una noche, la tensión era algo delgado, tentativo, que se abría camino en la mente de los ciudadanos, arrojando sombras sobre sus rostros dormidos. Entonces llegaba el día y nadie recordaba más que un momento de inquietud nocturna.
Y entonces las sombras se alargaron y la temperatura descendió, y cuando la noche regresó desde debajo del mundo, algo nuevo y terrible se aposentó sobre la ciudad.
Por toda la conurbación, desde la Colina de la Bandera al norte hasta Barracan bajo el río, desde los intermitentes suburbios de Malado al este hasta las toscas barriadas industriales de Campanario, la gente se agitaba gimiente en sus camas.
Los niños eran los primeros. Lloraban y se clavaban las uñas en las manos, retorciendo sus caritas en duras muecas, sudando sin parar con un hedor empalagoso; sus cabezas oscilaban horrendas de un lado a otro, mas sin despertar.
A medida que la noche avanzaba, también eran los adultos los que sufrían. En las profundidades de otro inocuo sueño, los viejos miedos y las paranoias llegaban de repente atravesando murallas mentales, como ejércitos invasores. Sucesiones de imágenes pavorosas asaltaban a los afligidos, visiones animadas de miedos profundos, banalidades absurdamente aterradoras (fantasmas y trasgos a los que nunca deberían enfrentarse) de los que se reirían de estar despiertos.
Aquellos que de forma arbitraria se salvaban de la ordalía despertaban de repente en lo más profundo de la noche, por los gemidos y gritos de sus amantes dormidos, por sus sollozos desesperados. A veces los sueños podían ser de sexo o felicidad, pero aumentados y febriles hasta tornarse espantosos en su intensidad. En aquella retorcida celada nocturna, lo bueno era malo, y lo malo era peor.
La ciudad se mecía temblorosa. Los sueños devenían pestilencia, un bacilo que parecía saltar de un durmiente a otro. Incluso invadían las mentes durante la vigilia. Los vigilantes nocturnos y los agentes de la milicia; las bailarinas y los estudiantes frenéticos; los insomnes se encontraban perdiendo la concentración, cayendo en fantasías y meditaciones de extraña, alucinatoria intensidad.
Por toda la ciudad, la noche quedaba fisurada por gritos de miseria nocturna.
Nueva Crobuzon estaba en garras de una epidemia, una enfermedad, una plaga de pesadillas.
El verano se coagulaba sobre Nueva Crobuzon, sofocándola. El aire de la noche era caliente, espeso como el aliento exhalado. Muy por encima de la ciudad, transfiguradas entre las nubes y la urbe, las grandes criaturas aladas babeaban.
Extendían y batían sus vastas alas irregulares, lo que provocaba gruesas corrientes de aire en caótico movimiento. Sus intrincados apéndices (tentaculares, insectiles, antropoides, quitinosos, numerosos) se agitaban al surcar la febril excitación.
Abrían sus perturbadoras fauces y desenrollaban las largas lenguas emplumadas hacia los tejados. El mismo aire estaba empapado de sueños, y los seres voladores lamían ansiosos aquel jugo suculento. Cuando las frondas que remataban sus lenguas pesaban por el néctar invisible, las enrollaban hasta sus bocas con un chasquido lujurioso, afilando sus enormes dientes.
Surcaban los cielos, defecando, exudando los restos de sus anteriores comidas. El rastro invisible se extendía desde el aire, un efluvio psíquico que se deslizaba grumoso, cuajado, entre los intersticios del plano mundano. Rezumaba a través del éter hasta cubrir la ciudad, saturaba las mentes de sus habitantes, perturbaba su reposo y sacaba a los monstruos a la luz. Los dormidos y los despiertos sentían sus mentes retorcerse.
Los cinco marcharon de caza.
Entre el vasto y caótico caldo de pesadillas urbanas, cada uno de los seres oscuros podía discernir deliciosos rastros serpenteantes.
Normalmente eran cazadores oportunistas. Esperaban hasta que olían algún gran tumulto mental, alguna mente especialmente sabrosa en sus propias exudaciones. Entonces, los intrincados voladores giraban y descendían sobre su presa. Usaban sus manos delgadas para descerrar las ventanas de las plantas altas y recorrían áticos bañados por la luna hacia los trémulos durmientes para saciarse. Se aferraban con una multitud de apéndices a las figuras solitarias que recorrían la orilla del río, gentes que, mientras eran absorbidas, chillaban sin cesar a una noche ya ahita de plañidos quejumbrosos.
Pero cuando abandonaban los cascarones de carne de sus comidas para sacudirse y repantigarse sobre los tejados y las callejuelas oscuras, cuando la cuchillada del hambre remitía y era posible alimentarse más despaciosamente, por placer, las criaturas aladas se tornaban curiosas. Saboreaban el débil caldo de mentes que ya habían catado antes y, como inquisitivas bestias de caza de fría inteligencia, las perseguían.
Allí estaba el tenue rastro mental de uno de los guardias que se encontraba en el exterior de su jaula en el Barrio Oseo, fantaseando con la esposa de su amigo. Sus sabrosas imaginaciones flotaban hasta enroscarse alrededor de la lengua trémula. La criatura que lo saboreó giró en el cielo, trazando el arco caótico de una mariposa o una polilla, descendiendo hacia Ecomir, siguiendo el olor de su presa.
Otra de las grandes formas aéreas trazó de repente un gran ocho en cielo y volvió sobre sus pasos, en busca del sabor familiar que se había filtrado entre sus papilas gustativas. Era un aroma nervioso que había impregnado los capullos de los monstruos en pupa. La gran bestia flotó sobre la ciudad y su saliva se disipó en varias dimensiones bajo ella. Las emisiones eran oscuras, de una fragilidad frustrante, pero su sentido del gusto estaba muy desarrollado y la arrastró hacia Mafatón, abriéndose camino a lametones hacia el tentador aroma de la científica que los había visto crecer: Magesta Barbile.
El redrojo, el cachorro mal alimentado que había liberado a sus camaradas, también encontró un rastro de sabor rememorado. Su mente no estaba tan desarrollada, sus papilas eran menos exactas: no podría perseguir un aroma intermitente desde el aire. Pero, incómodo, lo intentó. El sabor completo de la mente era tan familiar… Había rodeado a aquella criatura deforme durante su florecer a la consciencia, durante su crisálida y la creación de su capullo de seda. Perdió y halló de nuevo el rastro. Lo perdió de nuevo torpemente.
El menor y más débil de aquellos batidores nocturnos, mucho más fuerte que cualquier hombre, famélico y predador, buscaba sus caminos con la lengua a través del cielo, tratando de recuperar el rastro de Isaac Dan der Grimnebulin.
Isaac, Derkhan y Lemuel Pigeon aguardaban inquietos en la esquina, bajo el fulgor humeante de la luz de gas.
— ¿Dónde cono está tu compañero? —siseó Isaac.
—Llega tarde, probablemente no encuentre esto. Ya te dije que es idiota perdido —respondió Lemuel con calma. Sacó una navaja automática y comenzó a limpiarse las uñas.
— ¿Para qué lo necesitamos?
—No te hagas el inocentón, Isaac. Se te da bien enseñarme el dinero suficiente para que haga toda clase de trabajos que van contra mi buen juicio, pero hay límites. No pienso verme involucrado en nada que irrite al maldito gobierno sin tener protección. Y el señor X me la proporciona, con creces.
Isaac maldijo en silencio, pero sabía que Lemuel tenía razón.
No le gustaba la idea de involucrar a Lemuel en aquella aventura, pero los acontecimientos conspiraban rápidamente para no dejarle otra opción. Estaba claro que David era refractario a ayudarle a encontrar a Magesta Barbile. Parecía paralizado, un manojo de nervios a flor de piel. Isaac comenzaba a perder la paciencia con él. Necesitaba ayuda, y quería que David reaccionaria e hiciera cualquier cosa. Pero ahora no era el momento de enfrentarse a él.
Derkhan le había proporcionado, de forma inadvertida, el nombre que parecía la clave de todos los misterios interrelacionados sobre la presencia en los cielos y el enigmático interrogatorio de Ben Flex por parte de la milicia. Isaac hizo correr la voz, dándole a Lemuel Pigeon la información que tenían: Mafatón, científica, I+D. Incluyó dinero, algunas guineas (mientras se fijaba en que el oro que le había dado Yagharek comenzaba a agotarse poco a poco), y le suplicó información y ayuda.
Por eso contuvo su ira cuando el señor X llegó tarde. A pesar de su pantomima de impaciencia, aquella clase de protección era el motivo exacto por el que había hablado con Lemuel.
Convencer al propio Lemuel para que los acompañara a la dirección en Mafatón no fue muy difícil. Mostraba un despreocupado desprecio por los detalles, era un mercenario que no deseaba más que se le pagara por sus esfuerzos. Isaac no lo creía. Pensaba que Lemuel estaba cada vez más interesado en aquella intriga.
Yagharek era diamantino en su negativa a acudir. Isaac había tratado de persuadirlo con celeridad y fervor, pero el garuda ni siquiera había replicado. ¿Y qué coño vas a hacer entonces aquí?, quería preguntarle, aunque se tragó su irritación y lo dejó en paz. Quizá tardara un tiempo en comportarse como si formara parte de un colectivo. Esperaría.
Lin se había marchado justo antes de llegar Derkhan. No quería dejar a Isaac en su depresión, pero también ella parecía distraída. Solo se había quedado una noche, y cuando se marchó prometió a Isaac que volvería en cuanto le fuera posible. Pero entonces, a la mañana siguiente, Isaac recibió una carta con su letra cursiva, entregada desde el otro lado de la ciudad mediante un caro mensajero garantizado.
Cariño, Temo que puedas sentirte enfadado y traicionado por esto, pero trata de entenderlo. En casa me estaba esperando otra carta de mi empleador, mi patrón, mi mecenas, si lo prefieres. Justo tras la misiva en la que me decía que no sería necesaria en un futuro cercano, llegó otro mensaje indicando que debía volver.
Sé que el momento no puede ser peor. Solo te pido que creas que desobedecería de poder hacerlo, pero no es así. No puedo, Isaac. Trataré de acabar mi trabajo para él en cuanto me sea posible, en una semana o dos, espero, para volver a tu lado.
Espérame.
Con mi amor, Lin.
Por tanto, esperando en la esquina del Paso Confuso, camuflados en el claroscuro de la luna llena a través de las nubes, a la sombra de los árboles del Parque de la Estaca, solo estaban Isaac, Derkhan y Lemuel.
Los tres se movían inquietos, observando las sombras que los sobrevolaban, saltando ante ruidos imaginados. Desde las calles que los rodeaban llegaban sonidos intermitentes de espantosos sueños perturbados. Ante cada gemido o gañido salvaje, los tres se miraban desazonados.
—Mierda puta —siseó Lemuel con irritación y miedo—. ¿Qué está pasando?
—Hay algo en el aire… —murmuró Isaac, apagando su voz al mirar al cielo.
Para colmo de la tensión, Derkhan y Lemuel, que se habían conocido el día anterior, habían decidido rápidamente que se despreciaban. Hacían todo lo posible por ignorarse.
— ¿Cómo conseguiste la dirección? —preguntó Isaac, mientras Lemuel se encogía de hombros irritable.
—Contactos, Isaac. Contactos y corrupción. ¿Tú qué crees? La doctora Barbile dejó sus habitaciones hace un par de días, y desde entonces se le ha visto en este lugar, mucho menos salobre. Solo está a unas tres calles de su vieja casa, no obstante. No tiene imaginación. Ey… —palmeó el brazo de Isaac y señaló la calle sombría—. Ahí está nuestro hombre.
Frente a ellos, una vasta figura se desembarazaba de las sombras y se acercaba pesada hacia ellos. Valoró a Isaac y a Derkhan antes de asentir a Lemuel del modo más absurdamente desenvuelto.
— ¿Qué tal, Pigeon? —dijo, demasiado alto—. ¿Qué va a ser?
—Baja la voz, tío —respondió terso Lemuel—. ¿Qué llevas?
El enorme recién llegado puso un dedo frente a los labios para mostrar que había comprendido. Abrió un lado de su chaqueta, mostrando dos enormes pistolas de pedernal. Isaac se sorprendió ante su tamaño. Tanto él como Derkhan iban armados, pero ninguno con tales cañones. Lemuel asintió aprobador ante el muestrario.
—Vale. Probablemente no hagan falta, pero… ya sabes. Bueno. En silencio. —El hombretón asintió—. Tampoco escuches, ¿eh? Hoy no tienes oídos. —El hombre asintió de nuevo. Lemuel se volvió hacia Isaac y Derkhan—. Oíd. Sabéis lo que queréis preguntarle a la nena. Si es posible, no somos más que sombras. Pero tenemos razones para pensar que la milicia está interesada en esto, y eso significa que no podemos cagarla. Si no colabora, le damos un empujoncito, ¿de acuerdo?
— ¿Eso qué significa en gángsteres? ¿Tortura? —siseó Isaac. Lemuel lo miró con frialdad.
—No. Y no me jodas: me pagas por esto. No tenemos tiempo para hacer el gilipollas, de modo que no voy a dejarle a ella que lo haga. ¿Algún problema? —No hubo respuesta—. Bien. La calle Embarcadero está por aquí, a la derecha.
No se encontraron con otros paseantes nocturnos mientras recorrían las callejuelas traseras. Sus andares eran variados: el compañero de Lemuel, despreocupado y sin miedo, al parecer ajeno al ambiente de pesadilla que flotaba en el aire; el propio Lemuel, con numerosas miradas a los umbrales oscuros; Isaac y Derkhan, con una premura nerviosa, desgraciada.
Se detuvieron en la puerta de Barbile en la calle Embarcadero. Lemuel se giró para indicarle a Isaac que hiciera los honores, pero Derkhan se adelantó.
—Lo haré yo —susurró furiosa. Los demás se retiraron. Cuando se encontraron medio ocultos en el borde del umbral, Derkhan se giró y tiró del cordel de la campana.
Durante un largo tiempo no sucedió nada. Entonces, poco a poco, oyeron los pasos que descendían lentamente las escaleras y se dirigían hacia la puerta. Se detuvieron justo al otro lado y se hizo el silencio. Derkhan aguardó, acallando a los demás con las manos. Al final llegó una voz desde detrás de la puerta.
— ¿Quién es?
Magesta Barbile parecía totalmente aterrada.
Derkhan habló con voz baja y rápida.
—Doctora Barbile, me llamo Derkhan. Tenemos que hablar con usted urgentemente.
Isaac miró alrededor para comprobar las luces de la calle. Al parecer nadie los había visto.
Desde el interior, Barbile ponía las cosas difíciles.
—N-no estoy segura —dijo—. No es un buen momento.
—Doctora Barbile… Magesta… —replicó Derkhan suavemente—. Tiene que abrir la puerta. Podemos ayudarla. Solo abra la puta puerta. Ya.
Se produjo otro momento de duda, pero entonces la doctora quitó la cerradura y abrió la puerta con un quejido. Derkhan estaba a punto de aprovechar para entrar de un empujón, pero se detuvo en seco. Barbile sostenía un rifle. Presentaba un aspecto de horrible incomodidad con él, pero, por poca práctica que tuviera, el arma seguía apuntada hacia su estómago.
—No sé quiénes son… —comenzó Barbile reluctante. Pero antes de que pudiera seguir, el enorme amigo de Lemuel, el señor X, dio un fácil paso alrededor de Derkhan, aferró el rifle y deslizó el canto de la mano sobre el mecanismo de disparo, bloqueando el paso del martillo. Barbile comenzó a gritar y apretó el gatillo, provocando un leve siseo de dolor del señor X cuando el metal percutió en su carne. Tiró hacia atrás del rifle y envió a la doctora volando hacia las escaleras a su espalda.
Mientras se sacudía y trataba de ponerse en pie, el gigante entró en la casa.
Los demás lo siguieron. Derkhan no protestó ante el tratamiento. Lemuel tenía razón. No disponían de tiempo.
El señor X sujetaba con paciencia a la mujer, que se sacudía a un lado y a otro, emitiendo terribles gañidos desde detrás de la mano que le cubría la boca. Tenía los ojos muy abiertos por la histeria y el miedo.
—Por los dioses —susurró Isaac—. ¡Cree que vamos a matarla! ¡Para!
—Magesta —dijo Derkhan en alto, cerrando la puerta de una patada sin mirar atrás—. Magesta, cálmate. No somos la milicia, si es lo que crees. Soy amiga de Benjamín Flex.
Ante aquello, Barbile abrió aún más los ojos y su resistencia remitió.
—Bien —siguió Derkhan—. Benjamín ha sido detenido. Supongo que ya lo sabes. —Barbile la miró y asintió con la cabeza. El enorme empleado de Lemuel probó a quitarle la mano de la boca. No gritó.
—No somos la milicia —repitió Derkhan lentamente—. No vamos a llevarte como se lo llevaron a él. Pero tú sabes… sabes que, si nosotros hemos podido dar contigo, si hemos descubierto quién era el contacto de Ben, ellos también podrán.
— Yo… por eso… —Barbile miró el rifle. Derkhan asintió.
— Muy bien, Magesta, atiende —dijo. Hablaba con gran claridad, clavando su mirada en la de Barbile—. No tenemos mucho tiempo… ¡suéltala, joder! No tenemos mucho tiempo, y creemos que sabes exactamente lo que está pasando. Está sucediendo algo muy, muy raro, y muchos de los hilos convergen en ti. Déjame sugerir algo. ¿Por qué no nos llevas arriba antes de que venga la milicia, y nos los explicas todo?
— Si hubiera sabido lo de Flex… —dijo la doctora. Estaba echa un ovillo sobre el sofá, con una taza de té frío en la mano. A su espalda, un gran espejo ocupaba la mayor parte de la pared—. No sigo las noticias. Tenía una reunión programada con él hace unos días, y cuando no apareció temí de verdad que… no sé, que me hubiera denunciado. — Probablemente lo haya hecho, pensó Derkhan, guardando silencio—. Y entonces oí rumores sobre lo que había pasado en la Perrera cuando la milicia aplastó aquellos disturbios…
No fueron unos putos disturbios, estuvo a punto de gritar Derkhan, aunque se controló. Fuera cual fuera la razón que Magesta Barbile había tenido para darle información a Ben, la disidencia política, desde luego, no era una de ellas.
—Y entonces esos rumores… —siguió la doctora—. Bueno, sumé dos y dos, ¿sabe? Y entonces… y entonces…
— ¿Y entonces te escondiste? —preguntó Derkhan. Barbile asintió.
—Mira —dijo Isaac de repente. Había estado callado hasta entonces, con el rostro reflejando una gran tensión—. ¿Es qué no lo sientes, coño? ¿Es que no lo paladeas? —pasó sus manos, como garras, por la cara, como si el aire fuera algo tangible que pudiera aferrar y manipular—. Es como si el maldito aire nocturno se hubiera vuelto rancio. Ey, puede que sea una simple coincidencia, pero, de momento, todas las cosas malas que han sucedido en el último mes parecen relacionadas en una puta conspiración, y me apuesto los huevos a que esta no es la excepción.
Se inclinó, acercándose a la patética figura de Barbile. Ella lo miró, acobardada y asustada.
—Doctora Barbile —dijo él con tono neutro—: algo que come mentes… incluyendo la de mi amigo; un asalto de la milicia contra el Renegado Rampante; el mismo aire a nuestro alrededor, convertido en una sopa podrida… ¿Qué cono pasa? ¿Qué relación tiene con la mierda onírica?
Barbile comenzó a llorar. Isaac casi aulló por la irritación, mientras se alejaba de ella y alargaba las manos, desesperado. Pero entonces se giró. La mujer hablaba entre sollozos.
—Sabía que era una mala idea… Les dije que deberíamos mantener el control del experimento… —sus palabras eran casi ininteligibles, rotas, interrumpidas por las lágrimas y los sorbidos—. No llevaba el tiempo suficiente… no deberían haberlo hecho.
— ¿Hacer el qué? —intervino Derkhan—. ¿Qué hicieron? ¿De qué te hablaba Ben?
—Sobre la transferencia —sollozó Barbile—. Aún no habíamos terminado el proyecto, pero de repente oímos que lo cancelaban, pero… pero alguien descubrió lo que pasaba en realidad. Iban a vender nuestros especímenes… a un mañoso…
— ¿Qué especímenes? —preguntó Isaac, pero Barbile lo ignoraba. Estaba descargándose a su propio ritmo, con su propio orden.
—No era lo bastante rápido para los patrocinadores, ¿sabéis? Se estaban… impacientando. Las aplicaciones que esperaban, militares, psicodimensionales… no llegaban. Los sujetos eran incomprensibles, no hacíamos progresos… y eran incontrolables, eran demasiado peligrosos… —alzó la mirada y la voz, aún llorando. Se detuvo un instante antes de proseguir, más calmada—. Podríamos haber llegado a algo, pero necesitábamos demasiado tiempo. Y entonces… la gente del dinero debió de ponerse nerviosa, de modo que el director del proyecto nos dijo que se había terminado, que los especímenes habían sido destruidos, pero era mentira… Todo el mundo lo sabía. Aquel no fue el primer proyecto, ¿sabéis? —Isaac y Derkhan abrieron los ojos, pero guardaron silencio—. Ya conocíamos un modo seguro para hacer dinero con ellos. Deben de haberlos vendido al mejor postor… a alguien que pudiera usarlos por la droga… De ese modo, los patrocinadores recuperaban su dinero y el director podía mantener el proyecto en marcha por su cuenta, cooperando con el traficante al que se los había vendido. Pero no está bien. No está bien que el gobierno haga dinero con las drogas, y no está bien que nos roben nuestro proyecto… — Barbile había dejado de llorar. Estaba allí sentada, divagando. La dejaron hablar—. Los otros lo iban a dejar, pero yo estaba enfadada… No los había visto salir de la crisálida, no había descubierto lo que buscaba, ni de lejos. Y ahora los iban a usar para… para que algún miserable hiciera dinero.
Derkhan apenas podía creer su ingenuidad. Así que aquel era el contacto de Ben, aquella estúpida científica de tres al cuarto enfadada por haber perdido un proyecto. Por ello había dado pruebas de los negocios ilícitos del gobierno y había atraído sobre ella la ira de la milicia.
—Barbile —volvió a hablar Isaac, mucho más calmado y tranquilo esta vez—. ¿Qué son?
Magesta Barbile alzó la mirada. Parecía desencajada.
— ¿Que qué son? —dijo, aturdida—. ¿Las cosas que han escapado? ¿El proyecto? ¿Que qué son? Son polillas asesinas.
31
Isaac asintió como si la revelación tuviera sentido. Se preparó para realizar otra pregunta, pero los ojos de ella ya no estaban sobre él.
—Supo que se habían escapado por los sueños, ¿sabéis? —dijo—. Sabía que estaban libres. No sé cómo lo consiguieron, pero demuestra que su venta fue una pésima idea, ¿no? —su voz estaba teñida de un desesperado triunfo—. Esa se la va a tener que tragar Vermishank.
Ante la mención de aquel nombre, Isaac sintió un espasmo. Por supuesto, pensó una parte de su mente, con calma. Tiene sentido que él ande metido en esto. Otra parte de él gritaba en su interior. Las hebras de su vida volaban a su alrededor como una red despiadada.
— ¿Qué tiene Vermishank que ver en todo esto? —preguntó con cuidado. Vio a Derkhan lanzarle una mirada afilada. No reconocía el nombre, pero era evidente que él sí.
—Es el jefe —respondió Barbile, sorprendida—. Es el director del proyecto.
—Pero es biotaumaturgo, no zoólogo, ni teórico. ¿Qué hace al mando?
—La biotaumaturgia es su especialidad, pero no su único conocimiento. Es principalmente el administrador. Está a cargo de la materia con peligro biológico: reconstrucción, armas experimentales, organismos cazadores, enfermedades…
Vermishank era el encargado de ciencias de la Universidad de Nueva Crobuzon. Se trataba de una prestigiosa posición de alto rango. Sería impensable conceder tal honor a alguien enfrentado con el gobierno, eso era evidente. Pero Isaac comprendía ahora que había subestimado la participación de Vermishank con el estado. Era mucho más que un subalterno sumiso.
— ¿Fue él quien vendió las… polillas asesinas? —preguntó Isaac. Barbile asintió. Fuera soplaba el viento, y los postigos traqueteaban con fuerza. El señor X buscó la fuente del ruido. Nadie más apartaba su atención de Barbile.
—Entré en contacto con Flex porque pensé que era lo correcto —dijo ella—. Pero sucedió algo… y las polillas desaparecieron. Han escapado. Solo los dioses saben cómo. — Yo lo sé, pensó Isaac, sombrío. Fui yo—. ¿Sabes lo que significa que hayan escapado? Todos nosotros… todos nosotros vamos a ser presas. Y la milicia debe de haber leído el Renegado Rampante y… y pensaron que Flex tuvo algo que ver… y si pensaron eso, entonces pronto… pronto pensarán que lo hice yo… —Barbile comenzó a sollozar de nuevo y Derkhan apartó la mirada con disgusto, pensando en Ben.
El señor X se acercó a la ventana para ajustar los postigos.
—Y entonces… —Isaac trataba de ordenar sus pensamientos. Había cientos de miles de cosas que quería preguntar, pero una era absolutamente imperiosa—. Doctora Barbile, ¿cómo las capturamos?
Barbile alzó la mirada hacia él y comenzó a negar con la cabeza. Observó a Isaac y a Derkhan de pie sobre ella como padres nerviosos, y más allá a Lemuel, en un lateral, esforzándose en ignorarla. Sus ojos encontraron al señor X, que se hallaba junto a la ventana descubierta. La había abierto un poco para alcanzar los postigos.
Estaba quieto, mirando fuera.
Magesta Barbile miró por encima del hombro del gigante hacia un parpadeo de colores nocturnos.
Sus ojos se vidriaron. Su voz se congeló.
Algo batía contra la ventana, tratando de alcanzar la luz.
La doctora se incorporó mientras Lemuel, Isaac y Derkhan se acercaban a ella preocupados y le preguntaban qué sucedía, incapaces de comprender sus pequeños gritos. Levantó la mano temblorosa hasta señalar la figura paralizada del señor X.
—Oh, Jabber —susurró—. Oh, santo Jabber, me ha encontrado, me ha paladeado…
Y entonces gañó, girando sobre sus talones.
— ¡El espejo! —gritó—. ¡Mirad al espejo!
Su tono era tenso y totalmente imperativo. La obedecieron. Hablaba con tal autoridad desesperada que ninguno sucumbió al instinto de girarse para mirar. Los cuatro observaban el espejo tras el sofá desvencijado. Estaban transpuestos.
El señor X trastabillaba hacia atrás con el paso sin mente de un zombi.
Tras él se produjo un borrón de color. Una forma terrible se apretó y plisó sobre sí misma para meter los pliegues orgánicos, las espinas y la masa a través de la pequeña ventana. Una roma cabeza sin ojos asomó por la abertura y giró lentamente de un lado a otro. La impresión era la de un parto imposible. El ser que acechaba a través del marco se había encogido intrincado, mientras se contraía en direcciones invisibles e imposibles. Resplandeció como una imagen irreal, mientras introducía a la fuerza su carcasa reluciente a través de la abertura sacando los brazos de la amalgama oscura para apretar y hacer fuerza contra las jambas.
Tras el cristal, las alas medio ocultas bullían.
La criatura se dilató de repente y la ventana se desintegró. Solo se produjo un leve sonido seco, como si se absorbiera la sustancia del aire. Fragmentos de cristal rociaron la habitación.
Isaac observaba transfigurado, tembloroso.
Por el rabillo del ojo veía a Derkhan, a Lemuel y a Barbile en el mismo estado. ¡Esto es una locura!, pensó. ¡Tenemos que salir de aquí! Extendió la mano, tiró de la manga a Derkhan y comenzó a acercarse hacia la puerta.
Barbile parecía paralizada. Lemuel tiraba de ella.
Ninguno sabía por qué les había dicho que miraran al espejo, pero tampoco se dieron la vuelta.
Y entonces, mientras se arrastraban hacia la puerta, se congelaron de nuevo. El ser se incorporaba.
En un repentino movimiento floreció y ocupó, inenarrable, el espejo frente a ellos.
Podían ver la espalda del señor X, que observaba los patrones de las alas, pautas que giraban con hipnagógica velocidad, latiendo las células cromáticas bajo la piel de la criatura en extrañas dimensiones.
El señor X dio un paso atrás para contemplar mejor las alas. No alcanzaban a ver su rostro.
La polilla lo tenía cautivado.
Era más alta que un oso. Un manojo de afiladas extrusiones, como oscuros látigos cartilaginosos, florecía de sus costados y se extendía hacia el gigante. Otros miembros más cortos y afilados se flexionaban como garras.
La criatura se sostenía sobre unas patas similares a los brazos de un mono. Tres pares surgían del tronco. Ora se apoyaba sobre un par, ora sobre dos, ora sobre los tres.
Se incorporó sobre las patas traseras y una larga cola afilada serpenteó entre ellas buscando el equilibrio. Su faz…
(Y siempre aquellas inmensas alas irregulares, curvándose en extrañas direcciones, mutando su forma para adaptarse a la habitación, cada una aleatoria e inconstante como el aceite en el agua, cada una un reflejo perfecto de la otra, se movían suavemente, cambiando sus patrones, parpadeando en una seductora marea.)
No tenía ojos reconocibles, solo dos oquedades de las que surgían dos gruesas antenas flexibles como dedos rechonchos, sobre las hileras de enormes dientes. Mientras Isaac observaba, alzó la cabeza y abrió aquella boca irrazonable, desde la que se desplegó una enorme y babeante legua prensil.
La agitó por el aire. Su extremo estaba cubierto por grupos de alveolos sedosos que palpitaban mientras el látigo horrendo se sacudía como la trompa de un elefante.
—Está tratando de encontrarme —aulló Barbile mientras, rota la calma, corría hacia la puerta.
Al instante, la polilla lanzó la lengua hacia el movimiento. Se produjo una sucesión de desplazamientos demasiado rápidos como para verlos. Una cruel punta orgánica salió disparada y pasó a través de la cabeza del señor X como si fuera de agua. El gigante se sacudió de repente y, justo cuando la sangre comenzaba a manar explosiva desde el hueso perforado, la polilla lo aferró con cuatro de sus patas, lo acercó un instante y lo arrojó al otro lado de la habitación.
Voló escupiendo sangre y fragmentos de hueso como si fuera una cometa. Murió antes de aterrizar.
El guiñapo se estrelló contra la espalda de Barbile, arrojándola al suelo. El matón se desplomó sin vida junto a la puerta. Sus ojos estaban abiertos.
Lemuel, Isaac y Derkhan corrieron hacia la entrada, gritando al tiempo una cacofonía de registros.
Lemuel saltó sobre Barbile, que yacía supina y desesperada, tratando de liberarse del enorme cuerpo del señor X. La mujer rodó sobre su espalda y gritó pidiendo ayuda. Isaac y Derkhan la alcanzaron al tiempo y comenzaron a tirarle de los brazos. Tenía los ojos muy cerrados.
Pero, mientras la liberaban del cuerpo del gigante y Lemuel pateaba el cadáver con violencia para apartarlo de la puerta, un duro tentáculo gomoso apareció frente a ellos hasta enroscarse, con el movimiento de un látigo, alrededor de los pies de Barbile. Ella lo sintió y empezó a chillar.
Derkhan e Isaac tiraban con fuerza. Se produjo un instante de resistencia antes de que la polilla la atrajera con su apéndice y se la arrancara con humillante facilidad a los humanos. La mujer se deslizó a terrible velocidad por el suelo, clavándose astillas de hueso y madera.
Comenzó a gañir.
Lemuel había logrado abrir la puerta y corría escaleras abajo sin mirar atrás. Isaac y Derkhan se incorporaron a toda prisa y giraron la cabeza al unísono para mirar por el espejo.
Los dos gritaron espantados.
Barbile se retorcía y chillaba en el complejo abrazo de la polilla. Miembros y pliegues de carne la acariciaban, sujetando sus muñecas mientras ella pateaba hasta que también ese movimiento le fue vedado.
La enorme criatura giró la cabeza hacia un lado, como si la valorara con hambre y curiosidad. Emitía pequeños, obscenos sonidos.
El último par de manos comenzó a ascender, tanteando los ojos de Barbile. Los acariciaba con cuidado. Empezó a hacer palanca para abrir los párpados.
Barbile gañó y gritó suplicando ayuda, mientras Isaac y Derkhan permanecían paralizados frente al espejo, incapaces de actuar.
Con manos trémulas, Derkhan buscó en su chaqueta y sacó la pistola, cargada y preparada. Observando resuelta el espejo, apuntó el arma hacia su espalda. Su mano temblaba al tratar desesperada de atinar de aquel modo imposible.
Isaac vio lo que hacía y buscó rápidamente su propia arma. Fue más rápido en apretar el gatillo.
Se produjo un fuerte estallido de pólvora negra. La bola fue expelida del cañón y pasó inofensiva por encima de la cabeza de la polilla. La criatura ni siquiera alzó la mirada. Barbile lanzó un alarido ante aquel sonido y comenzó a suplicar, con elocuencia y horror, que la mataran.
Derkhan apretó los labios e intentó fijar la puntería.
Disparó. La polilla dio una vuelta y sus alas se sacudieron. Abrió las fauces cavernosas y dejó escapar un horrísono siseo estrangulado, un chillido subsónico. Isaac vio un pequeño agujero en el papiro de su ala izquierda.
Barbile gritó y aguardó un instante, antes de comprender que estaba viva. Volvió a gritar.
La polilla se giró hacia Derkhan. Dos de sus tentáculos recorrieron los dos metros y medio que los separaban y golpearon petulantes su espalda. Se produjo un poderoso crujido y Derkhan fue arrojada a través de la puerta abierta, sin aliento. Gritó al aterrizar.
— ¡No mires atrás!—aulló Isaac—. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya voy!
Trató de cerrarse a las súplicas de Barbile. No tenía tiempo para recargar.
Mientras se dirigía lentamente hacia la puerta, rezando para que la criatura siguiera ignorándolo, contempló lo que se revelaba en el espejo.
Se negó a procesarlo. De momento era una sucesión ciega de imágenes. Más tarde lo consideraría, si dejaba aquella casa vivo y lograba volver a su hogar, con sus amigos, si sobrevivía al plan. Entonces reflexionaría sobre lo que había visto.
Pero, de momento, tuvo el cuidado de no pensar en nada mientras veía a la polilla volver su atención hacia la mujer que sostenía entre sus apéndices. No pensó en nada mientras la forzaba a abrir los ojos con unos delgados dedos simiescos, y oyó el alarido de la mujer cuando vomitó aterrada, antes de callarse de repente al vislumbrar los patrones mutantes de las alas de la polilla. Vio aquellas alas estirarse y encogerse suavemente en un hipnótico lienzo, vio la expresión en trance de Barbile cuando sus ojos se abrieron para contemplar los colores cambiantes, vio su cuerpo relajarse y vio a la polilla rezumar baba con vil anticipación, su lengua inenarrable que se desenroscaba de nuevo desde las fauces hediondas y ascendía por la camisa salivada de su víctima hasta llegar a la cara, con los ojos aún vidriados en éxtasis idiota ante aquel horror. Vio la punta emplumada de la lengua recorrer suavemente el rostro de Barbile, su nariz, sus orejas, e introducirse de repente a empellones en su boca separándole los dientes (e Isaac sintió arcadas a pesar de tratar de no pensar en nada), mientras, con una velocidad indecente, la lengua desaparecía en su interior y los ojos se le abrían como platos.
Y entonces Isaac vio parpadear algo en la piel bajo la cabellera de la mujer, sobresaliendo, agitándose protuberante bajo su pelo y su carne, como una anguila en el fango; vio un movimiento ajeno a ella tras sus ojos, y vio el moco y las lágrimas y el icor manar de los orificios de su cabeza mientras la lengua escarbaba en su mente; justo antes de escapar, Isaac vio cómo los ojos de Barbile se apagaban y el estómago de la polilla se distendía, mientras la sorbía hasta dejarla seca.
32
Lin estaba sola.
Esperaba sentada en el ático, apoyada contra una pared con los pies extendidos como los de una muñeca. Observaba el polvo moviéndose. Estaba oscuro. El aire era cálido. Debían de ser entre las dos y las cuatro.
La noche parecía interminable y despiadada. Podía sentir vibraciones en el ambiente, los llantos trémulos y los gritos del sueño perturbado, sacudiendo toda la ciudad a su alrededor. Ella misma notaba la cabeza lastrada por presagios y amenazas.
Se recostó un poco y se frotó cansina la cabeza de escarabajo. Estaba asustada. No era tan estúpida como para no saber que sucedía algo.
Había llegado al edificio de Motley hacía unas horas, al anochecer del día anterior. Como era habitual, le habían dado instrucciones para que subiera al ático. Pero, al entrar en aquella estancia larga y disecada, se había encontrado sola.
La escultura se alzaba ominosa al otro extremo de la habitación. Después de mirar estúpidamente por todas partes, como si Motley pudiera estar escondido en el espacio desnudo, se había acercado para examinar la pieza. Había supuesto con cierta inquietud que se le uniría pronto.
Había acariciado la figura de esputo khepri. Estaba medio acabada. Ya había terminado las varias piernas de Motley con sus detalles retorcidos y los colores hiperreales. Se interrumpía a un metro del suelo con ondulaciones líquidas, rezumantes. Parecía como si alguien hubiera estado quemando una vela de tamaño real con la forma del mafioso.
Había esperado. Pasó una hora. Trató de levantar la trampilla y abrir la puerta que daba al pasillo, pero ambas estaban cerradas. Había pisoteado una y golpeado la otra, fuerte y repetidamente, pero no hubo respuesta.
Debe de ser un error, se había dicho. Motley está ocupado, vendrá en un momento, solo hay algo que lo retiene; pero no era nada convincente. Motley era consumado. Como hombre de negocios, como matón, como filósofo, como intérprete.
Aquel retraso no era accidental. Era deliberado.
Lin no sabía por qué, pero la quería allí sentada, sudando, sola.
Esperó durante horas hasta que el nerviosismo dio paso al miedo, al aburrimiento, a la paciencia, mientras trazaba bocetos en el polvo y abría su caja para contar las bayas de color, una y otra vez. Llegó la noche y seguía abandonada.
Su paciencia volvió a tornarse miedo.
¿Por qué hace esto?, pensó. ¿Qué quiere? Aquello no tenía nada que ver con los juegos habituales, con las bromas, con la peligrosa locuacidad. Aquello era mucho más ominoso.
Y, por fin, horas después de su llegada, oyó un ruido.
Motley estaba en la habitación, flanqueado por su teniente cacto y un par de enormes gladiadores rehechos. Lin no sabía cómo habían entrado. Hacía unos segundos estaba sola.
Se incorporó y aguardó. Tenía los puños apretados.
—Señorita Lin, gracias por venir —dijo Motley desde una cancerosa agrupación de bocas.
Ella aguardó.
—Señorita Lin, anteayer tuve una conversación de lo más interesante con Lucky Gazid. Sospecho que hace un tiempo que no lo ve. Ha estado trabajando de incógnito para mí. En cualquier caso, como sin duda sabrá, en estos momentos existe una carestía de mierda onírica en la ciudad. Los desvalijamientos aumentan. El contrabando también. La gente está desesperada. Los precios han enloquecido. Simplemente no hay droga bastante para abastecer la ciudad. Lo que esto representa para el señor Gazid, para quien la mierda onírica es en estos momentos su sustancia predilecta, es de imaginar. Ya no puede permitirse su mercancía, ni siquiera con el descuento de empleado. Pues bien, el otro día le oí maldecir. Estaba con el síndrome de abstinencia e insultaba a cualquiera que se acercara, pero aquello fue algo distinto. ¿Sabe qué es lo que repetía mientras se retorcía? Algo fascinante. Era del estilo de «¡Nunca debería haberle dado esa mierda a Isaac!».
El cacto tras el señor Motley abrió sus enormes puños y frotó sus dedos verdes y callosos. Después levantó un brazo hacia el pecho descubierto y, con terrible deliberación, se pinchó un dedo con una de sus espinas, comprobando el filo. Su rostro era impávido.
— ¿No es interesante, señorita Lin? —prosiguió Motley con enfermiza solicitud. Comenzó a caminar hacia ella de lado, como los cangrejos, sobre sus innumerables piernas.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, pensó Lin mientras se aproximaba. No había donde esconderse.
—Y ahora, señorita Lin, alguien me ha robado posesiones muy valiosas. Un grupo de pequeñas fábricas, si así lo prefiere. De ahí la carestía de mierda onírica. ¿Y sabe qué? Tengo que admitir que no tenía ni idea de quién lo había hecho. De verdad. No tenía por dónde empezar a buscar. —Se detuvo y una marea de gélidas sonrisas cruzó sus múltiples rasgos—. Hasta que oí a Gazid. Entonces… todo… cobró… sentido —escupía cada palabra.
Ante una señal silenciosa, su visir cacto se acercó a Lin, que dio un respingo e intentó alejarse, aunque demasiado tarde. El ser se acercó a ella con sus enormes puños carnosos, le aferró fuertemente los brazos y la inmovilizó.
Las patas de la cabeza de Lin se sacudieron mientras emitía un penetrante chillido químico de dolor. Los cactos solían pulir las espinas en el interior de sus palmas para manipular mejor los objetos, pero aquel había permitido que le crecieran. Manojos de gruesas esquirlas fibrosas agujereaban despiadados sus brazos.
Indefensa, fue llevada sin esfuerzo frente a Motley, que le sonrió. Cuando habló de nuevo su voz rezumaba amenazas.
— Su amante, ese follainsectos, ha intentado jugármela, ¿no, señorita Lin? Comprando grandes dosis de mi mierda onírica, criando incluso sus propias polillas, o eso me dice Gazid, y después robando las mías —rugió las palabras, temblando.
Lin apenas podía pensar por encima del dolor de sus brazos, pero trataba desesperada de hacer señales desde las caderas: No no no no es así no es así…
Motley le dio una bofetada en las manos.
—Ni lo intentes, puta, insecto, ramera bastarda, zorra. El comemierda de tu novio ha intentado sacarme a patadas de mi propio mercado. Y ese es un juego muy, muy peligroso. —Se retiró un poco y la valoró mientras se retorcía—. Vamos a traer al señor der Grimnebulin para que dé cuenta de su robo. ¿Cree que vendrá si le ofrecemos a usted?
La sangre comenzaba a secarse en las mangas de la camisa de Lin. Trató de nuevo de realizar unas señas.
—Tendrá la ocasión de explicarse, señorita Lin —dijo Motley, de nuevo calmado—. Puede que sea usted su compinche en el robo, puede que no tenga ni idea de lo que le hablo. Mala suerte para usted, debo decir. No permitiré que esto quede así. —Observó cómo trataba desesperada de hablarle, de explicarse, de liberarse.
Sus brazos comenzaban a sufrir espasmos. El cacto los estaba insensibilizando. Mientras Lin sentía zumbar su cabeza por el dolor constrictor, oyó el susurro del señor Motley.
—No soy un hombre compasivo.
En el exterior de la Facultad de Ciencias de la Universidad, la plaza bullía de estudiantes. Muchos vestían las togas negras oficiales; algunas almas rebeldes se las quitaban en cuanto abandonaban el edificio.
Entre la marea de figuras había dos hombres inmóviles, apoyados contra un árbol, ignorando la savia pegajosa. Había mucha humedad y uno de ellos vestía de forma incongruente con un largo abrigo y un sombrero oscuro.
Aguardaron quietos durante mucho tiempo. Una clase terminó, y después otra. Los hombres vieron dos ciclos de estudiantes llegar y marchar. En ocasiones, el uno o el otro se frotaba los ojos y estiraba un tanto la cara. Siempre regresaba a su atención casual hacia la entrada principal.
El fin, cuando las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, apareció su objetivo. Montague Vermishank salió del edificio y olfateó el aire con cautela, como si supiera que debía disfrutarlo. Comenzó a quitarse la chaqueta y se detuvo para rodearse con ella. Salió en dirección a Prado del Señor.
Los hombres bajo el árbol abandonaron la protección de sus hojas y partieron tras su presa.
Era un día atareado. Vermishank se dirigió hacia el norte, buscando un taxi. Tomó la Vía Tinca, la avenida más bohemia de Prado del Señor, donde los académicos progresivos celebraban su corte en cafés y librerías. Los edificios de la zona eran viejos y bien conservados, sus fachadas limpias y recién pintadas. Vermishank las ignoró. Había recorrido aquella senda durante años y era ajeno a su entorno, así como a sus perseguidores.
Un taxi de cuatro ruedas apareció entre la multitud, tirado por un incómodo y peludo bípedo de la tundra septentrional, que caminaba sobre unas patas articuladas como las de un pájaro. Vermishank alzó el brazo y el taxista trató de maniobrar el vehículo hacia él. Los perseguidores aceleraron el paso.
— ¡Monty! —tronó el más grande mientras le palmeaba el hombro. Vermishank se giró alarmado.
—Isaac —vaciló. Sus ojos buscaron ansiosos el taxi, que seguía acercándose.
— ¿Cómo estás, viejo? —le gritó Isaac al oído izquierdo. Por debajo, Vermishank pudo oír otra voz susurrando a su derecha.
—Lo que tienes en el estómago es un cuchillo, y te destriparé como a un pescado de mierda si se te ocurre respirar siquiera de un modo que no me guste.
—Qué suerte encontrarme contigo —vociferaba Isaac jocoso, llamando al taxi. El conductor musitó y se acercó.
—Intenta escapar y te rajo. Y si lo consigues, te meto una bala en la cabeza. —La voz estaba llena de desprecio.
—Oye, vamos a mi casa a tomar un trago —dijo Isaac—. A la Ciénaga Brock, por favor. La Vía del Remero. ¿Lo conoce? Bonito animal, por cierto. —Isaac mantenía la corriente constante de sinsentidos mientras entraban en el carruaje cerrado. Vermishank entró tras él, temblando y tartamudeando, aguijoneado por el pincho de la navaja. Lemuel Pigeon entró el último y cerró la puerta antes de sentarse mirando hacia delante, con el cuchillo en el costado de Vermishank.
El conductor se alejó de la acera. Los crujidos, el traqueteo y los balidos de protesta del animal los acompañaron durante el viaje.
Isaac se giró hacia Vermishank, desaparecida su exagerada alegría.
—Tienes un montón que cantar, cabrón retorcido —le siseó, amenazador.
El prisionero recuperaba visiblemente la compostura.
—Isaac —murmuró—. Ja. ¿En qué puedo ayudarte?
Dio un respingo cuando Lemuel lo pinchó.
—Cierra la puta boca.
— ¿Cierro la puta boca y canto, Isaac? —musitó suavemente Vermishank, gritando incrédulo cuando Isaac lo golpeó con tanta fuerza como velocidad. Lo miró atónito, frotándose con cautela el rostro dolorido.
— Ya te diré cuándo puedes hablar.
Permanecieron en silencio el resto del viaje. Se desviaron hacia el sur y pasaron junto a la estación del Señor Cansado y después hacia el moroso Cancro, en el Puente Danechi. Isaac pagó al conductor mientras Lemuel empujaba a Vermishank hacia el almacén.
En el interior, David miraba con el ceño fruncido desde su mesa mientras se giraba para observar los acontecimientos. Su chaleco era de una vistosidad incongruente. Yagharek se ocultaba en una esquina, apenas visible. Tenía los pies envueltos en harapos y la cabeza oculta bajo una capucha. Se había quitado las alas de madera. No estaba disfrazado de garuda completo, sino de humano.
Derkhan alzó la vista desde el asiento que había llevado hasta el centro de la pared trasera, bajo la ventana. Lloraba feroz sin emitir sonido alguno. Aferraba un puñado de papeles. Las primeras páginas yacían a su alrededor. «Se extienden las pesadillas veraniegas», decía una. Otra preguntaba «¿Qué le ha ocurrido al sueño?». Ignoraba aquellas noticias, recortando otros artículos menores de las páginas cinco, siete u once de cada periódico. Isaac podía leer un titular desde donde se encontraba: «El asesino Ojospía acaba con editor criminal».
El constructo de limpieza siseaba, zumbaba y se abría paso por toda la habitación, limpiando la basura, barriendo el polvo, reuniendo los papeles viejos y los restos de fruta. El tejón, Sinceridad, vagabundeaba sin rumbo por la pared.
Lemuel empujó a Vermishank hacia el centro de un círculo de tres sillas cerca de la puerta, y se sentó muy cerca de él. Sacó de forma ostentosa la pistola y la apuntó a la cabeza del profesor.
Isaac cerró la puerta con llave.
—Muy bien, Vermishank — dijo con tono profesional. Se sentó y miró a su antiguo jefe—. Lemuel es muy buen tirador, en caso de que tengas ideas estrafalarias. En realidad, es un poco capullo. Y peligroso. No estoy en absoluto de humor para defenderte, así que te recomiendo que nos digas lo que queremos saber.
— ¿Y qué quieres saber, Isaac? —dijo Vermishank suavemente. Isaac estaba iracundo, pero impresionado. Aquel hombre era sorprendente recuperando y conservando el aplomo.
Aquello, decidió Isaac, era algo de lo que había que encargarse.
Se incorporó y se acercó a Vermishank; este lo miró con unos ojos calmados que se abrieron alarmados demasiado tarde, cuando comprendió que Isaac iba a golpearlo de nuevo.
Lo hizo dos veces en la cara, ignorando el aullido dolorido y atónito de su viejo jefe. Lo agarró de la garganta y se inclinó hasta ponerse en cuclillas, situando su cara a la altura de la del aterrado prisionero. Vermishank sangraba por la nariz y arañaba ineficaz las enormes manos de Isaac. Sus ojos estaban vidriados por el terror.
—Creo que no entiendes la situación, viejo —susurró Isaac con desprecio—. Tengo buenas razones para creer que eres el responsable de que mi amigo esté arriba cagándose encima y babeando. No estoy de humor para idioteces, ni para jugar según las reglas. No me importa si vives o si no, Vermishank, ¿entiendes? ¿Me sigues? Así que este es el mejor modo de hacerlo: yo te digo lo que sabemos, y no me hagas perder el tiempo preguntándome cómo, y tú nos iluminas sobre los detalles que nos faltan. Cada vez que no respondas o que pensemos que mientes, o Lemuel o yo nos encargaremos de que lo pagues.
—No puedes torturarme, hijo de puta… —siseó Vermishank con un suspiro estrangulado.
—Que te folien —replicó Isaac—. Tú eres el reconstructor. Ahora… responde o muere.
—O las dos cosas —añadió Lemuel con frialdad.
— ¿Ves cómo te equivocas, Monty? —siguió Isaac—. Podemos torturarte. Esa es la palabra exacta. Así que mejor será que cooperes. Responde rápido y convénceme de que no me mientes. Esto es lo que sabemos. Corrígeme si me equivoco, por cierto, ¿quieres? —sonrió burlón al cautivo.
Se produjo una pausa mientras Isaac resumía los hechos en su cabeza. Después los expuso, marcando cada dato con los dedos.
—Estás a cargo del material con riesgo biológico del gobierno. Eso significa el programa de las polillas asesinas —buscó una reacción, sorpresa ante el hecho de que se conociera el proyecto secreto. Vermishank estaba impertérrito—. Las polillas que tú vendiste a algún matón de mierda. Tienen algo que ver con la droga onírica, y con las… con las pesadillas que todo el mundo está teniendo. Rudgutter creía que tenían relación con Benjamin Flex… lo cual es incorrecto, por cierto. Lo que necesitamos saber es lo siguiente: ¿Qué son? ¿Qué conexión tienen con la droga? ¿Cómo las capturamos?
Se produjo una pausa mientras Vermishank suspiraba largamente. Sus labios temblaban húmedos, empapados en sangre y saliva, pero dejó entrever una media sonrisa. Lemuel agitó la pistola para animarlo.
—Ja. Polillas asesinas —dijo al fin. Tragó y se masajeó el cuello—. Bueno, ¿no son fascinantes? Una especie sorprendente.
— ¿Qué son? —preguntó Isaac.
— ¿Qué quieres decir? Ya lo has descubierto con gran claridad. Son predadores. Eficaces, brillantes predadores.
— ¿De dónde proceden?
— Ja —Vermishank caviló unos instantes. Alzó la vista hasta Lemuel, que perezosa, ostentosamente comenzaba a apuntar el arma hacia su rodilla; continuó de inmediato—. Conseguimos las larvas de un mercante en uno de los Fragmentos más meridionales. Debió de ser a su llegada cuando robaste una, pero no son naturales de aquí. —Alzó la vista hacia Isaac en lo que parecía diversión—. Si de verdad quieres saberlo, la teoría más popular en estos momentos es que proceden de la Tierra Fracturada.
— ¡No me jodas…! —gritó Isaac iracundo, pero Vermishank lo interrumpió.
—Tranquilo, idiota. Esa es la hipótesis favorita. La teoría de la Tierra Fracturada ha recibido un fuerte empuje en algunos círculos con el descubrimiento de las polillas asesinas.
— ¿Cómo hipnotizan a la gente?
—Son las alas, de dimensiones y formas inestables, batiendo como lo hacen en varios planos, equipadas con oneirocromatóforos: células de pigmentación como las de los pulpos, sensibles a las resonancias físicas y con efecto en estas, capaces de emitir patrones subconscientes. Acceden a las frecuencias oníricas que están… eh… burbujeando bajo la superficie de la mente inteligente. Las concentran, las sacan a la superficie. Las mantienen fijas.
— ¿Cómo puede proteger el espejo?
—Buena cuestión, Isaac. —Los modales de Vermishank estaban cambiando. Cada vez parecía más que estuviera dando un seminario. Incluso en una situación como aquella, comprendió Isaac, el instinto didáctico se adueñaba de aquel viejo burócrata—. Simplemente no lo sabemos. Hemos realizado toda suerte de experimentos con espejos dobles, triples, etc. No sabemos por qué, verlas reflejadas niega este efecto, aunque formalmente se trate de una imagen idéntica, al reflejar cada ala a su contraria. Pero, y esto es muy interesante, si las reflejas de nuevo, si las miras a través de dos espejos, como por ejemplo en un periscopio, pueden hipnotizar de nuevo. ¿No es extraordinario? —sonrió.
Isaac hizo una pausa. Reparó en que los modales de Vermishank denotaban urgencia. Parecía ansioso por no olvidarse nada. Debía de ser la pistola de Lemuel.
—He visto… he visto alimentarse a una de esas cosas —dijo—. La vi… comerse un cerebro.
— Ja. —Vermishank agitó la cabeza apreciativo—. Asombroso. Tuviste suerte de estar allí. No viste cómo se comía un cerebro. Las polillas asesinas no viven por completo en nuestro plano. Sus… eh… necesidades nutricionales se satisfacen con sustancias que no podemos medir. ¿No lo ves, Isaac? —Vermishank lo miraba con intensidad, como un profesor tratando de arrancar la respuesta correcta a un alumno petulante. La urgencia volvía a restallar en sus ojos—. Sé que la biología no es tu punto fuerte, pero es un mecanismo tan… elegante, que pensé que lo verías. Extraen los sueños de sus alas, inundan la mente, rompen los diques que retienen los pensamientos ocultos, los pensamientos culpables, las ansiedades, las delicias, los sueños… —Se detuvo y se reclinó, tranquilizándose—. Y entonces, cuando la mente está sabrosa y jugosa… la secan. El subconsciente es su néctar, Isaac, ¿no lo ves? Por eso solo se alimentan de los seres inteligentes. No les sirven los gatos ni los perros. Beben el peculiar preparado resultante del pensamiento reflexivo, cuando los instintos y las necesidades y los deseos y las intuiciones se pliegan sobre sí mismos y reflexionamos sobre nuestros propios pensamientos, y después reflexionamos sobre el reflejo, en un ciclo sin fin. —Su voz era apagada—. Nuestros pensamientos fermentan como el más puro licor. Eso es lo que beben las polillas, Isaac. No la carne fofa y rezumante en la sartén que es el seso, sino el delicado vino de la sapiencia y la inteligencia mismas, el subconsciente. Sueños.
El cuarto quedó en silencio. La idea era sorprendente. Todo el mudo parecía asqueado ante aquella noción. Vermishank casi parecía disfrutar del efecto que tenían sus revelaciones.
Todo el mundo dio un respingo ante el estruendo. No era más que el constructo, que aspiraba atareado la suciedad junto a la mesa de David. Había tratado de vaciar la papelera en su receptáculo, pero había fallado y había derramado su contenido. Estaba intentando limpiar los papeles aplastados que lo rodeaban.
— Y… ¡Mierda, claro!—susurró Isaac—. ¡De ahí las pesadillas! Son como… ¡como un fertilizante! Como no sé, como la mierda de conejo que se añade a las plantas que se comen los propios conejos. Como una pequeña cadena, un pequeño ecosistema.
—Ja, muy bien —respondió Vermishank—. Parece que empiezas a pensar. No puedes ver las heces de las polillas, ni olerlas, pero puedes sentirlas. En tus sueños. Los alimentan. Los hacen bullir. Y después las polillas se alimentan de ellos. Un bucle perfecto.
— ¿Y cómo sabes todo esto, puerco? —saltó Derkhan—. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con esos monstruos?
—Las polillas asesinas son muy raras, y un secreto de estado. Por eso estábamos tan entusiasmados con nuestro pequeño nido. Teníamos un viejo espécimen moribundo, y entonces recibimos cuatro gusanos. Isaac se quedó uno, por supuesto. El original, que había alimentado a nuestros pequeños ciempiés, murió. Debatíamos sobre si abrir o no los capullos durante el cambio, lo que los mataría pero nos proporcionaría una información inestimable sobre su estado metamórfico; pero antes de que tomáramos una decisión, por desgracia —lanzó un suspiro—, tuvimos que vender a los cuatro. Eran un riesgo excesivo. Se comentaba que nuestros investigadores tardaban demasiado, que el fracaso a la hora de controlar a los especímenes ponía nerviosos a los… eh… pagadores. Se cortó la financiación y nuestro departamento tenía que pagar sus deudas cuanto antes, dado el fracaso del proyecto.
— ¿Que era cuál? —susurró Isaac—. ¿Armas? ¿Tortura?
—Oh, venga, Isaac —respondió Vermishank calmado—. Mírate, la rectitud ultrajada. Si no hubieras robado una de ellas, para empezar, nunca habría escapado y no habría liberado a sus compañeras, que es lo que supondrás que ha sucedido; piensa en los muchos inocentes que no habrían muerto.
Isaac lo miró asqueado.
— ¡Que te jodan! —gritó. Se levantó, y hubiera saltado sobre Vermishank de no haber hablado Lemuel.
—Isaac —dijo secamente, apuntándolo con el arma—. Vermishank está cooperando a la perfección, y aún tenemos que descubrir más cosas. ¿No?
Isaac lo miró un instante antes de asentir y sentarse.
— ¿Por qué estás siendo tan buen chico, Vermishank? — preguntó Lemuel, devolviendo la mirada al viejo, que se encogió de hombros.
—No me entusiasma la idea del dolor —dijo con voz afectada—. Además, aunque esto no os va a gustar… no os servirá de nada. No podéis cogerlas. No podéis evadir a la milicia. ¿Por qué iba a contenerme? —Mostró una sonrisa presumida, abominable.
Mas sus ojos estaban nerviosos, su labio superior sudaba. En el fondo de su garganta se ocultaba una nota de desesperanza.
¡Esputo divino!, pensó Isaac con un repentino estallido de comprensión. Se levantó y miró a Vermishank. ¡Eso no es todo! ¡Está… está diciéndonos la verdad porque está asustado! No cree que el gobierno pueda capturarlas… y tiene miedo. ¡Quiere conseguirlo!
Deseaba provocar a Vermishank con aquello, restregarle el conocimiento de su debilidad, castigarlo por todos sus crímenes… pero no podía arriesgarse. Si se enfrentaba a él de forma demasiado flagrante para acosarlo con la comprensión de su inquietud, de la que no estaba del todo seguro, aquel vil gusano retiraría su ayuda por desprecio.
Si era necesario dejarle creer que le suplicaban su ayuda, así sería.
— ¿Qué es la mierda onírica? —preguntó.
— ¿Mierda onírica? —Vermishank sonrió, e Isaac recordó la última vez que le había hecho aquella pregunta y había fingido disgusto, negándose a mancillar su boca con aquella sucia palabra.
Ahora acudió a él sin dificultad.
—Ja. La mierda onírica es la papilla. Es lo que las polillas dan de comer a sus retoños. La exudan constantemente, y en grandes cantidades, cuando están criando. No son como las demás polillas. Estas son muy protectoras. Nutren sus huevos con asiduidad, por lo que parece, y amamantan a los neonatos. Solo en la adolescencia, cuando entran en pupa, pueden alimentarse por su cuenta.
Derkhan lo interrumpió.
— ¿Estás diciendo que la mierda onírica es la leche de esas polillas?
—Exacto. Los ciempiés no pueden digerir la comida puramente física. Deben ingerirla en forma casi física. El líquido que exudan las polillas está cuajado de sueños destilados.
— ¿Y por eso las compró un maldito narcotraficante? ¿Quién es? —Derkhan retorció la boca en una mueca.
—No tengo ni idea. Yo solo sugerí el trato. Cuál de los postores venciera me es irrelevante. Es necesario cuidar a las polillas con cuidado, limpiarlas con regularidad, ordeñarlas. Como a las vacas. Es posible manipularlas si se sabe cómo hacerlo, engañarlas para que exuden su leche sin tener retoños a los que alimentar. Y es necesario procesar esa leche, por supuesto. Ningún humano, ninguna raza inteligente podría bebería cruda. Le mente le estallaría al instante. La mierda onírica, de tan poco elegante nombre, debe haberse procesado dentro de una polilla en mal estado. Es como si le dieras a un bebé humano leche cargada con grandes cantidades de serrín o agua estancada.
— ¿Cómo sabes todo eso? —preguntó Derkhan. Vermishank la miró con expresión vacía—. ¿Cómo sabes cuántos espejos son necesarios para estar a salvo, cómo sabes que convierten las mentes que… que se comen en esa… leche? ¿Cuánta gente les habéis dado para alimentarlas?
Vermishank apretó los labios, algo perturbado.
—Soy un científico —dijo—. Uso los medios a mi alcance. En ocasiones, los criminales son sentenciados a muerte. El modo de morir no se especifica…
—Serás puerco… —siseó violenta—. ¿Y qué hay de la gente que necesitan los traficantes para darles de comer, para elaborar la droga? —Iba a continuar, pero Isaac la cortó.
—Vermishank —dijo en voz baja mientras lo miraba a los ojos—. ¿Cómo podemos recuperar sus mentes? Las que han sido robadas.
— ¿Recuperar? —Vermishank parecía realmente sorprendido—. Ah… —Negó con la cabeza y entrecerró los ojos—. No podéis.
— ¡No me mientas! —gritó Isaac, pensando en Lublamai.
— Se las han bebido —siseó Vermishank, lo que provocó un rápido silencio de todos los presentes. Aguardó—. Se las han bebido —repitió. —Les han robado los pensamientos, los sueños, conscientes e inconscientes, quemados en sus estómagos, expelidos para alimentar a las larvas. ¿Has probado la mierda onírica, Isaac? ¿Alguno de vosotros? —Nadie, y mucho menos Isaac, respondió—. Si es así, las habéis soñado, a las víctimas, a las presas. Habéis metabolizado sus mentes en vuestro estómago y las habéis soñado. No queda nada que salvar. No queda nada que recuperar.
Isaac se sentía absolutamente desesperado.
Llévate también su cuerpo, pensó. Jabber, no seas cruel no me dejes con esa pura cáscara a la que no puedo dejar morir, que no significa nada…
— ¿Cómo matamos a las polillas?
Vermishank esbozó una lenta sonrisa.
—No podéis.
—No me jodas —saltó Isaac—. Todo lo que vive puede morir.
— Me malinterpretas. Como proposición abstracta, por supuesto que pueden morir. Y por tanto, en teoría, es posible matarlas. Pero no seréis capaces de hacerlo vosotros. Viven en varios planos, como he dicho, y las balas, el fuego y demás solo las hieren en uno. Tendríais que golpearlas desde varias dimensiones al mismo tiempo, o causar la más extraordinaria cantidad de daño en esta, y no os darán la ocasión… ¿Comprendes?
—Entonces usa el pensamiento lateral —replicó Isaac, golpeándose la sien con el talón de la mano—. ¿Qué hay del control biológico? Predadores…
—No hay ninguno. Están en lo alto de su cadena alimenticia. Estamos bastante seguros de que en su tierra natal hay animales capaces de matarlas, pero no hay ninguno a varios miles de kilómetros a la redonda. Y, de todos modos, si tuviéramos razón, liberarlos sería condenar a Nueva Crobuzon a una muerte aún más rápida.
— Santo Jabber—suspiró Isaac—. Sin predadores ni competidores, con un enorme suministro de comida fresca en constante regeneración, no habrá modo de detenerlas…
—Y eso —susurró Vermishank titubeante—, es antes de considerar lo que pasaría si… Aún son jóvenes, ya me entiendes. No han madurado por completo. Pero pronto la noche se calentará… Tenemos que considerar lo que podría suceder si criaran…
La sala pareció quedarse quieta, fría. Vermishank trató de nuevo de controlar su expresión, pero otra vez Isaac alcanzó a ver el terror puro en su interior. Estaba despavorido. Era consciente de lo que había en juego.
Cerca, el constructo giraba, siseaba y zangoteaba. Parecía tener un escape de polvo y suciedad, y se movía al azar dejando a su paso un rastro de basura. Otra vez roto, pensó Isaac, devolviendo su atención a Vermishank.
— ¿Cuándo criarán?
El viejo se limpió con la lengua el sudor del labio superior.
—Me han dicho que son hermafroditas. Nunca las hemos visto aparearse o depositar huevos. Solo sabemos lo que nos han dicho. Tienen el celo en la segunda mitad del verano. Una es designada como portadora de los huevos. Normalmente alrededor de Sinn, u Octuario. Normalmente, claro.
— ¡Vamos! ¡Debe de haber algo que podamos hacer! ¡No me digas que Rudgutter no tiene nada pensado…!
—No lo sé. Es decir, por supuesto, sé que tienen planes. Claro. Pero no sé nada al respecto. He… —titubeó.
— ¿He qué? —gritó Isaac.
—He oído que han hablado con demonios. —Nadie dijo una palabra. Vermishank tragó saliva antes de proseguir—. Y rehusaron ayudar. Aun con el mayor soborno.
— ¿Por qué? —siseó Derkhan.
—Porque los demonios tienen miedo. —Vermishank se lamió los labios. El pavor que trataba de ocultar volvía a quedar patente—. ¿Lo entendéis? Estaban asustados. Porque a pesar de todo su poder y su presencia… piensan como nosotros. Son inteligentes, sapientes. Y, por lo que respecta a las polillas asesinas… son presas.
Todos se quedaron muy quietos. La pistola se aflojó en manos de Lemuel, pero Vermishank no hizo intento alguno por escapar, perdido como estaba en su desdichada ensoñación.
— ¿Qué vamos a hacer? —preguntó Isaac. Le flaqueaba la voz.
El chirrido del constructo se hizo cada vez más fuerte. El artefacto giró un momento sobre su rueda central. Los brazos limpiadores estaban extendidos y chocaban contra el suelo con un movimiento de staccato. Primero Derkhan después Isaac y David, seguido por los otros, lo observaron.
— ¡No puedo pensar con esa mierda en la habitación! —rugió Isaac, encolerizado. Se acercó a él, dispuesto a verter su impotencia y su miedo sobre la máquina. Al acercarse, el constructo giró para recibirlo con su iris de cristal y los dos brazos principales extendidos de repente, con un trozo de papel en uno de ellos. El artefacto tenía el desorientador aspecto de una persona con los brazos abiertos. Isaac parpadeó y siguió acercándose.
El brazo derecho de la máquina se clavó en el suelo, sobre el polvo y la suciedad que había derramado a su paso. Entonces comenzó a sacudirse a un lado y a otro, golpeando con violencia los tableros de madera. El miembro izquierdo, el terminado en escoba, se alzó para bloquear el paso de Isaac, para frenarlo y obstaculizarlo, comprendió el humano para su total estupefacción, para llamar su atención. Después bajó el miembro derecho, un pincho recogedor de basura y señaló el suelo.
La tierra, en la que había escrito un mensaje.
La punta del recogedor había trazado una senda a través del polvo, llegando a marcar la madera. Las palabras inscritas eran trémulas e inciertas, pero totalmente legibles.
«Habéis sido traicionados».
Isaac se quedó boquiabierto, consternado. El constructo agitaba el pincho recogedor hacia él, girando a un lado y a otro el trozo de papel.
Los otros aún no habían leído el mensaje sobre el suelo, pero por la expresión de Isaac y el extraordinario comportamiento del constructo podían ver que algo extraño estaba sucediendo. Se incorporaron y se acercaron con curiosidad.
— ¿Qué pasa? —preguntó Derkhan.
—N-no sé… —murmuró él. El constructo parecía agitado, alternativamente golpeando el mensaje en el suelo y agitando el papel en el recogedor. Isaac se acercó, boquiabierto por el asombro, y la máquina estiró su brazo. Cauteloso, tomó el trozo de papel.
Mientras lo alisaba, David saltó de repente, horrorizado y angustiado. Recorrió en un instante la habitación.
—Isaac —gritó—. Espera… —Pero su amigo ya había leído el papel, sus ojos ya se habían abierto despavoridos por el mensaje. Dejó caer la mandíbula ante la gravedad de su significado, pero antes de que pudiera hacer nada Vermishank actuó.
Lemuel había quedado cautivado por el extraño drama del constructo y su atención había abandonado a su presa; Vermishank lo advirtió. Todos miraban a Isaac mientras este leía el papel que la máquina le había entregado. El viejo profesor saltó de la silla y corrió hacia la puerta.
Había olvidado que estaba cerrada con llave. Cuando tiró de ella y no se abrió, dejó escapar un indignado grito de pánico. En ese momento, David se alejó de Isaac y se retiró hacia Vermishank y la puerta. Isaac giró sobre sus talones hacia ellos, aún aferrando el papel. Los perforó a ambos con un odio lunático. Lemuel había visto su error y preparaba la pistola, cuando Isaac avanzó amenazador hacia el prisionero y bloqueó la línea de fuego.
— ¡Isaac! —gritó Lemuel—. ¡Aparta!
Vermishank advirtió que Derkhan se había puesto en pie, que David huía de Isaac, que el hombre encapuchado en la otra esquina se había incorporado y tenía las piernas y los brazos dispuestos en una extraña postura predadora. A Lemuel no alcanzaba a verlo, oculto tras la sombra amenazadora de Isaac.
Este pasaba la mirada de Vermishank a David rápidamente, agitando el papel.
— ¡Isaac! —volvió a gritar Lemuel—. ¡Apártate de en medio, joder!
Pero la rabia no le dejaba oír ni hablar. Todo era una cacofonía. Todos gritaban, exigiendo saber qué decía el papel, suplicando un disparo claro, gruñendo de rabia o chillando como un gran pájaro.
Isaac parecía dudar entre qué presa atrapar. David se estaba derrumbando, suplicándole que lo escuchara. Con un último e inútil tirón a la puerta, Vermishank se giró para defenderse.
Después de todo, era un adepto biotaumaturgo. Musitó un encantamiento y flexionó los invisibles músculos místicos que había desarrollado en sus brazos. Cerró la mano como un garfio ante la energía arcana que hacía que las venas del antebrazo sobresalieran como serpientes bajo la piel, cada vez más tensa.
Isaac tenía la camisa medio desabrochada, y Vermishank hundió su mano derecha a través de la carne descubierta bajo su cuello.
Isaac aulló de rabia y dolor al ceder su piel como espesa arcilla y hacerse maleable bajo las diestras manos del taumaturgo.
Vermishank excavaba sin elegancia a través de la carne poco dispuesta. Cerraba y abría los dedos, tratando de aferrar una costilla. Isaac apretó su muñeca y la retuvo, con el gesto torcido por el dolor. Era más fuerte, pero la agonía lo desarmaba.
Vermishank aullaba mientras peleaban.
— ¡Déjame marchar! —gritaba. No había pergeñado plan alguno, había actuado por miedo a morir, y se veía cometiendo un asesinato. No podía hacer otra cosa que arañar, buscando el pecho de Isaac.
A su espalda, David trataba de dar con su llave.
Isaac no conseguía desenterrar los dedos de Vermishank de su cuerpo, y el taumaturgo era incapaz de clavarlos más profundamente. Los dos permanecieron de pie, sacudiéndose, tirando el uno del otro. Tras ellos, la confusión de voces proseguía. Lemuel había apartado su silla de una patada y se desplazaba para conseguir un disparo claro. Derkhan corría hacia ellos y tiraba con violencia de los brazos de Vermishank, pero el hombre aterrado cerraba los dedos alrededor de la caja torácica de Isaac, y con cada tirón su víctima lanzaba un alarido de dolor. La sangre manaba de la piel de Isaac, desde los sellos imperfectos donde los dedos penetraban la carne.
Los tres forcejeaban y gritaban, salpicando sangre por el suelo, manchando a Sinceridad, que se alejó asustada. Lemuel apareció por encima del hombro de Isaac para disparar, pero Vermishank tiró de su presa, girándola como un grotesco guante y arrancando la pistola de las manos del hampón. El arma golpeó el suelo a una cierta distancia y derramó la pólvora negra. Lemuel maldijo y buscó rápidamente la caja con el detonante.
De repente, una figura encapuchada apareció junto al torpe trío de combatientes. Yagharek se echó hacia atrás la capucha y Vermishank se quedó clavado por los ojos redondos y duros, boquiabierto ante aquel rostro de pájaro predador. Pero, antes de que pudiera hablar, el garuda había hundido su terrible pico curvado en la carne del brazo derecho.
Perforó el músculo y los tendones con velocidad y vigor. Vermishank aulló al convertirse su brazo en pulpa destrozada y sanguinolenta. Retiró la mano del cuerpo de Isaac, quien vio cómo los orificios se sellaban imperfectos con un chasquido húmedo. Grimnebulin gritó agónico y se golpeó el pecho cubierto de sangre; la superficie maltrecha, marcada por los dedos, aún chorreaba escarlata.
Derkhan pasó los brazos alrededor del cuello de Vermishank, que se sujetaba a la ruina sangrante que era su antebrazo. La mujer lo alejó de ella y lo lanzó hacia el centro del almacén. El constructo rodó hasta situarse en su camino. El taumaturgo tropezó con él, cayó al suelo y cubrió la madera de sangre y alaridos.
Lemuel ya tenía la pistola preparada. Vermishank lo vio apuntándole y se preparó para suplicarle, rindiéndose. Levantó el brazo destrozado tembloroso, suplicante.
Lemuel apretó el gatillo. Se produjo un cavernoso crujido y una explosión de pólvora acre. Los gritos del brujo cesaron de inmediato. La esfera le acertó justo entre los ojos, un disparo de manual a una distancia lo bastante corta como para atravesarlo y volarle la tapa de los sesos, con una eflorescencia de sangre oscura.
Cayó hacia atrás y su cráneo fracturado golpeó la vieja tarima.
Las partículas de polvo giraron antes de posarse poco a poco. El cadáver de Vermishank temblaba.
Isaac se echó hacia atrás, se apoyó contra la pared y maldijo. Se apretó el pecho, que pareció alisarse. Se tocaba en un ineficaz intento por reparar los daños superficiales causados por los dedos invasores de Vermishank.
Dejó escapar un pálido grito de dolor.
— ¡Por los dioses! —escupió, observando con desprecio el cuerpo del taumaturgo.
Lemuel seguía apuntando la pistola. Derkhan temblaba. Yagharek se había retirado y observaba los acontecimientos, sus rasgos una vez más bajo la sombra de la capucha.
Nadie habló. El hecho del asesinato de Vermishank lo impregnaba todo. Había malestar y asombro, que no recriminación. Nadie lo querría traer de vuelta.
—Yag, viejo —croó Isaac—. Te la debo. —El garuda no hizo aprecio del comentario.
—Tenemos que… tenemos que sacarlo de aquí—dijo Derkhan con urgencia, pateando el cadáver—. Dentro de nada empezarán a buscarlo.
—Esa es la menor de nuestras preocupaciones —dijo Isaac, levantando la mano derecha. Aún sostenía el papel, ahora ensangrentado, que le había dado el constructo—. David se ha marchado —observó, señalando la puerta abierta. Miró a su alrededor con una mueca—. Se ha llevado a Sinceridad.
Le tiró el papel a Derkhan. Mientras lo desdoblaba, Isaac se acercó al pequeño constructo.
La periodista leyó la nota. Su rostro se endureció con disgusto y cólera. Lo levantó, de modo que Lemuel pudiera verlo. Tras un momento, Yagharek se acercó y lo leyó por encima del hombro del hampón, la capucha aún echada.
Serachin. Con relación a nuestro encuentro. El pago y las instrucciones están incluidos. Der Grimnebulin y sus asociados serán llevados ante la justicia el Día de la cadena, 8 de Tathis. La milicia lo aprehenderá en su residencia a las 9 de la noche. Debe asegurarse de que de Grimnebulin y todos cuantos trabajen con él estén presentes a partir de las 6 en punto. Usted estará presente durante el asalto, para evitar que las sospechas recaigan sobre su persona. Nuestros agentes tienen heliotipos con su rostro, sumado al hecho de que vestirá usted de rojo. Nuestros oficiales harán cuanto sea posible por evitar bajas, pero no es posible garantizarlo, de modo que su clara identificación es crucial.
Sally.
Lemuel parpadeó y alzó la mirada.
—Es hoy —dijo, parpadeando de nuevo—. Hoy es Día de la cadena. Vienen hacia acá.
33
Isaac ignoró a Lemuel. Se encontraba directamente frente al constructo, que se movía casi con inquietud ante su intensa mirada.
— ¿Cómo lo supiste, Isaac? —inquirió Derkhan, e Isaac levantó un dedo, apuntando con él a la máquina.
—Recibí una pista. David nos traicionó —suspiró—. Mi compañero. Nos hemos corrido mil juergas, hemos bebido, nos hemos manifestado… El hijo de puta me ha vendido. Y me lo tuvo que decir un maldito constructo. —Clavó su rostro en la lente del artefacto—. ¿Me entiendes? —preguntó, incrédulo—. ¿Estás ahí? Tú… espera, tienes entradas de audio, ¿no? Gírate… Gira si me comprendes.
Lemuel y Derkhan se miraron.
—Isaac, tío —dijo el primero, preocupado, aunque sus palabras murieron en un atónito silencio.
Lenta, deliberadamente, el constructo estaba girando sobre sí mismo.
— ¿Qué coño está haciendo?
Isaac se volvió hacia ella.
—Ni idea —siseó—. He oído hablar de esto, pero no sabía que podía pasar de verdad. Le ha afectado algún virus, ¿no? IC… Inteligencia Construida… No puedo creer que sea real.
Se volvió para mirar al artefacto. Derkhan y Lemuel se acercaron a él, como, tras un instante de duda, hizo Yagharek.
—Es imposible —dijo Isaac de repente—. No tiene un motor lo bastante intrincado como para disponer de pensamiento independiente. No es posible.
El constructo bajó un brazo y se retiró hacia una cercana pila de polvo. Arrastró la punta por ella, deletreando claramente: «Lo es».
Al verlo, los tres humanos quedaron boquiabiertos.
— ¿Qué cojones…? —gritó Isaac—. ¿Sabes leer y escribir? ¿Tú…? —negó con la cabeza antes de observar al constructo de nuevo, con ojos duros y fríos—. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué me advertiste?
Sin embargo, pronto quedó claro que aquella era una explicación que tendría que esperar. Mientras Isaac aguardaba atento, Lemuel consultaba nervioso su reloj. Era tarde.
Tardaron un minuto, pero al fin convencieron a Isaac de que tenían que escapar del taller en ese mismo momento con el constructo. Más les valía actuar ante la información recibida, aunque no supieran por qué la habían obtenido.
Isaac presentó una débil resistencia, remolcando con él a la máquina. Condenó a David al Infierno y después se maravilló ante la inteligencia de aquella máquina. Gritó de furia y arrojó un ojo analítico sobre el autómata de limpieza transformado. Estaba confuso. La urgente insistencia de Derkhan y Lemuel en que debían moverse lo infectó.
—Sí, David es un montón de mierda, y sí, el constructo es todo un milagro, Isaac —siseaba la periodista—, pero nada valdrá de nada si no nos marchamos ahora mismo.
Y con un enfurecido y tentador fin del asunto, el constructo volvió a extender polvo ante el atónito Isaac, escribiendo cuidadosamente: «Después».
Lemuel pensó con rapidez.
—Conozco un lugar en Gidd al que podemos ir —decidió—. Servirá para esta noche, y después podremos hacer planes. —Derkhan se había movido rápidamente por la habitación, reuniendo cosas útiles en bolsas encontradas en los armarios de David. Era evidente que no podrían regresar allí.
Isaac permaneció insensible contra la pared. Tenía la boca ligeramente abierta. Su mirada estaba perdida. Sacudía la cabeza, incrédulo.
Lemuel reparó en él.
—Isaac —gritó—, vete a recoger tus mierdas. Tenemos menos de una hora. Nos vamos. Nos piramos.
El científico alzó la mirada, asintió perentorio, subió las escaleras a toda prisa y se detuvo de nuevo al llegar arriba. Su expresión era de confusa y desdichada incredulidad.
Tras unos segundos, Yagharek subió silenciosamente tras él. Se situó a su lado y se echó atrás la capucha.
—Grimnebulin —susurró tan bajo como le permitía su garganta de pájaro—. Estás pensando en tu amigo David.
Isaac se giró con violencia.
—Ese cabrón no es amigo mío.
—Pero lo fue. Piensas en la traición.
Isaac guardó silencio unos instantes. Después, asintió. Regresó la mirada de asombro horrorizado.
—Yo conozco la traición, Grimnebulin, silbó Yagharek—. La conozco bien. Lo… lo siento.
Isaac se apartó y, caminando bruscamente por su laboratorio, comenzó a meter trozos de tubo, cerámica y vidrio, aparentemente al azar, en una gran mochila de lona. Después la ató, pesada y tintineante, a su espalda.
— ¿Cuándo fuiste traicionado, Yag? —exigió.
—No. Yo fui el traidor. —Isaac se detuvo y se giró hacia él—. Sé lo que ha hecho David. Y lo siento.
Isaac lo observó perplejo, triste, incapaz de aceptarlo.
La milicia atacó. Solo eran las siete y veinte.
La puerta se abrió con un enorme golpe. Tres oficiales entraron de inmediato y arrojaron a un lado el ariete de mano.
La puerta seguía sin llave tras la huida de David. La milicia no lo había esperado y había intentado derribar una entrada que no ofrecería resistencia. Cayeron al suelo, desparramados e idiotas.
Se produjo un instante de confusión. Los tres soldados trataban de ponerse en pie. Fuera, el pelotón de oficiales contemplaba estúpidamente el edificio. En la planta inferior, Derkhan y Lemuel les devolvieron la mirada. Isaac miró hacia abajo a los intrusos.
Entonces todo el mundo se movió.
La milicia en la calle recuperó el juicio y corrió hacia la puerta. Lemuel volcó sobre un costado la enorme mesa de David y se agazapó bajo su escudo improvisado, preparando sus dos pistolas alargadas. Derkhan corrió hacia él, buscando cobertura. Yagharek siseó y se retiró de la barandilla de la pasarela y desapareció de la vista de la milicia.
Con un rápido movimiento, Isaac se volvió hacia la mesa de su laboratorio y recogió dos enormes frascos de líquido descolorido, giró sobre sus talones y los arrojó como bombas sobre los oficiales invasores.
Los tres primeros soldados en entrar ya se habían incorporado, solo para ser alcanzados por la lluvia de vidrio y química. Una de las enormes redomas se estrelló contra el casco de uno de ellos, que volvió a caer al suelo, inmóvil y sangrante. Peligrosos fragmentos rebotaron en la armadura de los otros dos soldados, que, alcanzados por el diluvio, quedaron quietos un instante antes de empezar a gritar cuando los preparados se filtraron a través de sus máscaras y empezaron a atacar los blandos tejidos de sus rostros.
Aún no se produjo ningún disparo.
Isaac se giró de nuevo y comenzó a coger más frascos, tomándose un instante para pensar el orden de lanzamiento, de modo que el efecto de la cascada química no fuera totalmente al azar. ¿Por qué no disparan?, pensó, confuso.
Los oficiales heridos habían sido arrastrados a la calle. En su lugar, una falange de soldados con pesadas armaduras había entrado en el taller, portando escudos de hierro con ventanucos de cristal reforzado a través de los cuales miraban. Tras ellos, Isaac advirtió a dos oficiales preparados para atacar con aguijones khepri.
¡Deben de querernos vivos!, comprendió. El aguijón podía matar con facilidad, pero no era necesariamente letal. Si muertes eran lo que querían, a Rudgutter le hubiera sido mucho más sencillo enviar tropas convencionales, con rifles de pedernal y ballestas, no rarezas como agentes humanos adiestrados con el aguijón.
Lanzó una doble andanada de limaduras de hierro y destilado sanguimorfo ante la muralla defensiva, pero los guardias fueron rápidos y los frascos se estrellaron contra los escudos. La milicia danzaba para evitar aquellos peligrosos proyectiles.
Los dos soldados tras la barrera giraron sus armas.
La caja de los aguijones (máquinas mecánicas de metal, de intrincado y extraordinario diseño khepri) estaba adosada a los cintos de los oficiales, y tenían el tamaño de una pequeña bolsa. Junto a cada lateral había un cable largo, un grueso alambre recubierto de espirales metálicas y goma aislante, con un alcance de casi siete metros. A unos sesenta centímetros del extremo de cada uno de los cables había un mango de madera pulimentada que los oficiales sostenían en las manos, y que empleaban para girar los extremos de los cordones a terrible velocidad. Algo resplandecía, casi invisible. Isaac sabía que en la punta de cada zarcillo había un peligroso colmillo de metal, un pesado racimo de garfios y púas. Aquellas terminaciones variaban. Algunas eran sólidas, y las mejores se expandían como crueles flores tras el impacto. Todas estaban diseñadas para volar con precisión, para perforar armadura y carne, para aferrarse despiadadas y destrozar los cuerpos.
Derkhan había llegado junto a la mesa y se protegía tras Lemuel. Isaac se giró para coger más municiones. En un momento de silencio, la periodista se incorporó rápidamente sobre una rodilla y miró por encima de la mesa, apuntando su gran pistola.
Apretó el gatillo. En el mismo instante, uno de los oficiales, dejó volar su aguijón.
Derkhan era una buena tiradora. Su proyectil voló hacia el ventanuco de uno de los escudos de la milicia, al que consideró su punto débil. Pero había subestimado las defensas de los soldados. La portezuela se agrietó de forma violenta y espectacular y se cubrió por completo de astillas, polvo de vidrio y grietas, pero disponía de una estructura interna de alambre de cobre, y resistió. El soldado trastabilló antes de recuperar su posición.
El oficial del aguijón se movía como un experto.
Volteó los dos brazos al mismo tiempo con grandes curvas, activó los pequeños interruptores de los mangos de madera que permitían a los cables deslizarse a su través y se liberó. La inercia de las hojas giratorias las arrojó por el aire en un destello gris metálico.
El cable se desenrolló casi sin fricción desde el interior de la caja y se deslizó a través del aire y los mangos de madera. El vuelo curvo era absolutamente certero. Los pesos afilados trazaban un largo movimiento elíptico y reducían la curvatura rápidamente al tiempo que los cables que los unían al aguijón se extendían.
Los racimos de hojas de acero golpearon simultáneamente los dos costados del pecho de Derkhan, que gritó y trastabilló, apretando los dientes mientras la pistola caía de sus dedos espasmódicos.
Al instante, el oficial soltó el bloqueo de su aguijón para liberar el mecanismo dormido.
Se produjo un zumbido balbuciente, y el carrete escondido del motor comenzó a desenrollarse girando como una dinamo y generó oleadas de extraña corriente. Derkhan danzó convulsa, lanzando agónicos alaridos tras los dientes apretados. Pequeñas descargas de luz azulada explotaban como restallidos desde su pelo y sus dedos.
El oficial la observaba con atención, manipulando los diales de la caja que controlaban la intensidad y forma de la energía.
Se produjo una violenta crepitación y Derkhan voló hacia atrás contra la pared y se desplomó sobre el suelo.
El segundo oficial lanzó sus bulbos afilados por encima del borde de la mesa, esperando capturar a Lemuel, pero este se había pegado todo lo posible a la tabla y los garfios volaron inofensivos a su alrededor. El soldado apretó un botón y los cables se retiraron rápidamente a su posición de partida.
Lemuel observó a su compañera caída y preparó las pistolas.
Isaac gritaba enfurecido. Lanzó otro voluminoso frasco de inestables compuestos taumatúrgicos a la milicia. Se quedó corto, pero el matraz estalló con tal violencia que salpicó los escudos y por encima de ellos, se mezcló con el destilado e hizo que dos oficiales cayeran gritando al suelo mientras su piel se convertía en pergamino, y su sangre en tinta.
Una voz amplificada tronó a través de la puerta. Era la del alcalde Rudgutter.
—Detengan estos ataques. No sean inconscientes. No van a salir de aquí. Dejen de atacarnos y mostraremos clemencia.
Rudgutter se encontraba en medio de su guardia de honor con Eliza Stem-Fulcher. Era del todo inusual que acompañara a la milicia en sus redadas, pero aquella no era una acción ordinaria. Se encontraba al otro lado de la calle, algo alejado del taller de Isaac.
Aún no había oscurecido por completo. Rostros alarmados y curiosos se asomaban por las ventanas de toda la vía. Rudgutter los ignoró. Alejó el embudo de hierro de su boca y se giró hacia Eliza Stem-Fulcher, con el ceño arrugado por la preocupación.
—Esto es un espantoso desorden —dijo. Ella asintió—. Pero, por ineficaz que sea, la milicia no puede ser derrotada. Lamentablemente, algunos oficiales morirán, pero no hay modo de que der Grimnebulin y sus cohortes salgan de aquí. —De repente se sintió molesto por los rostros nerviosos asomados a las ventanas.
Alzó el amplificador y volvió a gritar. — ¡Regresen a sus casas de inmediato!
Se produjo un gratificante frufrú de cortinas. Rudgutter se echó hacia atrás y observó cómo el almacén se estremecía.
Lemuel despachó al otro soldado de un elegante y cuidadoso disparo. Isaac arrojó su mesa escaleras abajo y alcanzó con ella a dos oficiales que trataban de aprehenderlo, mientras él continuaba con su bombardeo químico. Yagharek lo ayudaba bajo su dirección, duchando a los atacantes con mezclas nocivas.
Pero aquello no era, no podía ser, más que valentía condenada. Había demasiados soldados. Ayudaba que no estuvieran preparados para matar, porque Isaac, Lemuel y Yagharek no estaban constreñidos del mismo modo. Isaac estimó que habían caído cuatro oficiales: uno de un disparo, otro con el cráneo aplastado, y dos más por las aleatorios reacciones químico-taumatúrgicas. Pero no podía durar. La milicia avanzaba hacia Lemuel desde detrás de sus escudos.
Isaac vio a los soldados alzar la mirada y conferenciar unos instantes. Entonces, uno de ellos levantó cuidadosamente su rifle y apuntó a Yagharek.
— ¡Abajo, Yag! —gritó—. ¡Quieren matarte!
El garuda echó cuerpo a tierra, lejos de la vista del asesino.
No hubo manifestación repentina, ni piel de gallina, ni vastas figuras merodeadoras. Lo único que sucedió fue que la voz de la Tejedora apareció en el oído de Rudgutter.
…he atado invisible enmarañados alambres de cielo y deslizo mis piernas extensas para-tara en hez psíquica de destructores de la telaraña son criaturas infectas toscas grises susurro qué sucede señor alcalde este lugar tiembla…
Rudgutter dio un respingo. Lo que me faltaba, pensó. Replicó con voz firme.
—Tejedora —comenzó. Stem-Fulcher se volvió hacia él con mirada afilada, curiosa—. Qué agradable tenerte entre nosotros.
Es demasiado imprevisible, pensó Rudgutter furioso. Ahora no, joder, ¡ahora no! Lárgate a perseguir a las polillas, vete de caza… ¿qué estas haciendo aquí? La Tejedora le sacaba de quicio y era peligrosa, y Rudgutter había asumido un riesgo calculado al procurarse su ayuda. Pero un cañón roto seguía siendo un arma letal.
Había pensado que la gran araña y él habían llegado a una especie de arreglo, al menos hasta el punto en que esto era posible con la Tejedora. Kapnellior le había ayudado. La textorología era un campo experimental, pero había reportado algunos frutos. Había métodos de comunicación demostrados, y Rudgutter los había estado empleando para relacionarse con la criatura. Los mensajes se tallaban en las hojas de las tijeras y se fundían como esculturas de aspecto aleatorio, iluminadas desde abajo y proyectaban sombras que trazaban las frases en el techo. Las respuestas del ser eran prontas, y se realizaban de modos aún más insondables.
Rudgutter le había pedido educadamente a la Tejedora que se encargara de perseguir a las polillas. No tenía capacidad para dar órdenes, por supuesto, solo para sugerir. Pero la Tejedora había respondido bien, y Rudgutter se dio cuenta de que de forma estúpida, absurda, había comenzado a pensar en la criatura como en su agente.
Aquello acababa de terminar.
Se aclaró la garganta.
— ¿Puedo preguntar por qué te has unido a nosotros, Tejedora?
La voz llegó de nuevo, resonando en su oído, rebotando en los huesos de su cabeza.
…DENTRO Y FUERA LAS FIBRAS SE DIVIDEN Y ESTALLAN Y SE ABRE UN RASTRO EN EL COMBO DE LA TELARAÑA GLOBAL DONDE LOS COLORES SANGRAN Y PALIDECEN ME HE DESLIZADO POR EL CIELO BAJO LA SUPERFICIE HE DANZADO EL ARRIENDO CON LÁGRIMAS DE MISERIA ANTE LA FEA RUINA QUE HUMEA Y SE EXTIENDE Y COMIENZA EN ESTE LUGAR…
Rudgutter asintió lentamente mientras emergía el sentido de las palabras.
—Comenzó aquí —convino—. Este es el centro. Esta es la fuente. Por desgracia… —eligió sus palabras con cuidado—. Por desgracia, este es un momento bastante inoportuno. ¿Podría persuadirte para que investigaras este lugar, que de hecho es el punto de nacimiento del problema, dentro de un rato?
Stem-Fulcher lo observaba. Su expresión era tensa. Escuchaba con atención las respuestas del alcalde.
Por un instante, todos los sonidos a su alrededor cesaron. Los disparos y gritos del almacén murieron momentáneamente. No hubo descargas ni disparos de las armas de la milicia. Stem-Fulcher estaba boquiabierta, como si se dispusiera a hablar, mas no dijo nada. La Tejedora guardó silencio.
Entonces se produjo un susurro dentro del cráneo de Rudgutter, que jadeó consternado antes de dejar caer la mandíbula con absoluta turbación. No sabía cómo, pero estaba escuchando el extraordinario sonido de la Tejedora avanzando, desde varias dimensiones simultáneas, hacia el almacén.
Los oficiales cayeron sobre Lemuel con despiadada precisión. Pasaron por encima del cadáver de Vermishank y alzaron triunfantes los escudos frente a ellos.
Arriba, Isaac y Yagharek se habían quedado sin munición química. El primero bramaba, lanzando sillas, baldas de madera y toda clase de objetos a la milicia, que los reflectaban con facilidad.
Derkhan estaba tan inmóvil como Lublamai, que yacía tumbado sobre su camastro, en la esquina del espacio de Isaac.
Lemuel lanzó un desesperado grito de rabia y, blandiendo su cuerno de pólvora contra los atacantes, los roció de un polvo acre. Buscó su caja de pedernal pero ya los tenía encima, blandiendo sus porras. El oficial del aguijón se acercó, girando las hojas.
El aire en el centro del almacén vibró, incomprensible.
Dos soldados que se acercaban a aquel punto inestable se detuvieron perplejos. Isaac y Yagharek, que portaban entre ambos un enorme banco, se disponían a arrojarlo contra los invasores cuando advirtieron el fenómeno. Se quedaron quietos y observaron.
Como un brote místico, un parche de oscuridad orgánica floreció de la nada en el centro de la estancia. Se expandió en la realidad física con la facilidad animal de un gato desperezándose. Se abrió sobre sí mismo y se alzó para ocupar todo el espacio, un ser colosal, segmentado, una inmensa presencia arácnida que irradiaba poder y absorbía toda la luz del aire.
La Tejedora.
Yagharek e Isaac soltaron el banco al mismo tiempo.
Los soldados dejaron de golpear a Lemuel y se giraron, alertados por la naturaleza cambiante del éter.
Todos se detuvieron a contemplar, sumidos en el espanto.
La Tejedora se había manifestado directamente sobre dos trémulos oficiales que aullaban de terror. Uno dejó caer su espada de la mano paralizada. El otro, más bravo pero no más eficaz, alzó la pistola en su mano temblorosa.
La Tejedora bajó la mirada hacia aquellos dos hombres, alzó su par de manos humanas y las posó sobre sus cabezas encogidas para palmearlas, como si se tratara de perros.
Después elevó una mano y señaló la pasarela, donde Isaac y Yagharek aguardaban pasmados y consternados. La ultraterrena voz cantarina resonó en el silencio repentino.
…más allá y arriba en el pequeño pasadizo fue nació el redrojo encogido el cachorro deforme que liberó sus hermanos rompió el sello de su algodón y surgió huelo los restos de su desayuno aún tendido oh me gusta esto disfruto esta red la trama es intrincada y delicada mas rasgada quien puede aquí tejer con tan robusta e ingenua experiencia…
La cabeza de la Tejedora se meció con alienígena suavidad de un lado a otro, abarcando la estancia con sus múltiples ojos resplandecientes. Ningún humano se movió.
Desde fuera llegó la voz de Rudgutter. Era tensa, furiosa.
— ¡Tejedora! —gritó—. ¡Tengo un presente y un mensaje para ti! —Se produjo un momento de silencio, y entonces un par de tijeras con mango de perla aparecieron volando por la puerta del almacén. La criatura palmeó las manos en un humano movimiento de deleite. Desde el exterior llegó el sonido distintivo de unas tijeras abriéndose y cerrándose. La Tejedora gimió.
…adorable adorable el chak chak de súplica y aun así aunque de bordes suaves y rompen fibras con ruido frío una explosión inversa un embudo en un foco debo girar hacer patrones aquí con artistas novatos ignorantes para deshacer la herida catastrófica hay brutal asimetría en la faz azul que no sirven no puede ser que la red rasgada es zurcida sin patrones y en las mentes de estos desesperados y culpables y despojados hay exquisitos tapices de deseo la banda moteada clama añora amigos plumas ciencia justicia oro…
La voz de la Tejedora tiritaba con canturreante deleite. Sus piernas se movieron de repente con terrorífica velocidad, trazando una intrincada senda a través de la estancia, horadando el espacio.
Los soldados junto a Lemuel dejaron caer sus porras y corrieron para apartarse de su camino. Lemuel elevó la vista hacia la masa arácnida de ojos hundidos. Alzó las manos y trató de gritar de miedo.
La Tejedora aguardó un instante ante él, antes de desviar la vista hacia la plataforma. Se incorporó imperceptible y, al instante, incomprensiblemente, apareció en el altillo, junto a Isaac y Yagharek. Los dos observaron horrorizados su forma vasta y monstruosa. Las patas terminadas en garfios avanzaban hacia ellos. Estaban inmovilizados. Yagharek trató de retirarse, pero la Tejedora era demasiado rápida.
…salvaje e impenetrable…
cantó, aferró al garuda con un movimiento repentino, y lo barrió con el brazo humano, desde el que el hombre pájaro gritaba y se retorcía como un niño aterrado.
…negro y rojizo…
seguía. Brincaba con la elegancia de un bailarín sobre las puntas de sus patas, moviéndose de lado a través de dimensiones retorcidas para aparecer de nuevo frente a la forma acobardada de Lemuel. Lo recogió y lo cargó colgante junto a Yagharek.
La milicia dio un paso atrás, perpleja y espantada. La voz del alcalde Rudgutter sonó de nuevo desde el exterior, pero nadie atendió.
La Tejedora volvió a alzarse para aparecer otra vez en la plataforma de Isaac. Se arrastró hacia él y lo apresó con el brazo libre.
…extravagante secular pululante…
cantaba mientras lo capturaba.
Isaac no podía resistirse. El toque de la Tejedora era frío e inmutable, irreal. La piel era suave, como el cristal pulimentado. Sintió cómo lo alzaban con estupenda facilidad y lo envolvían con mimo bajo el brazo huesudo.
…diamétrica negligente feroz…
oyó decir a la Tejedora mientras rehacía sus imposibles pasos hasta aparecer a siete metros de distancia, sobre el cuerpo inerte de Derkhan. Los soldados alrededor de la mujer se alejaron con miedo concertado. La criatura se acercó a su forma inconsciente y la depositó junto a Isaac, que sintió su calor a través de la ropa.
A Isaac le giraba la cabeza. La Tejedora se desplazaba de nuevo hasta encontrarse al otro lado de la estancia, junto al constructo. Durante unos minutos había olvidado su existencia. La máquina se encontraba en su habitual lugar de descanso en una esquina del taller, desde donde había contemplado el ataque de la milicia. Giró el único rasgo de su cabeza lisa, la lente de cristal, hacia la criatura. La ineludible presencia arácnida introdujo una de sus dagas bajo el artefacto y lo lanzó hacia arriba, haciendo caer al apático autómata, del tamaño de un hombre, sobre su espalda quitinosa, curvada. El constructo se balanceaba precario, pero por mucho que la criatura se moviera no caía al suelo.
Isaac sintió un repentino dolor asesino en la cabeza. Gritó agónico, sintió la sangre caliente bombeando por su rostro. Un instante después percibió el eco del grito de Lemuel.
A través de ojos borrosos por la confusión y la sangre, vio la estancia parpadear a su alrededor mientras la Tejedora caminaba sobre los planos interconectados. Apareció junto a todos los soldados por turno, moviendo uno de sus brazos afilados a demasiada velocidad como para percibirlo. Al tocar a cada uno de los hombres, estos gritaban como si un extraño virus de angustia pareciera restallar por el taller con la velocidad de un látigo.
La araña se detuvo en el centro de la estancia. Tenía los codos bloqueados, de modo que los cautivos no podían moverse. Con los antebrazos dejó caer al suelo varios cuajos sanguinolentos. Isaac alzó la cabeza y miró a su alrededor, tratando de ver a través del intolerable dolor bajo sus sienes. Todos los presentes gritaban con los dientes apretados, llevándose las manos a la cabeza, intentando sin éxito detener los manantiales de sangre con los dedos. Isaac volvió a bajar la mirada.
La Tejedora estaba esparciendo un puñado de orejas ensangrentadas sobre el suelo.
Bajo su mano, de movimientos suaves, la sangre se derramaba sobre el polvo, formando un barro sucio y resbaladizo. Los trozos de carne recién cortada cayeron describiendo la forma perfecta de un par de tijeras.
La araña, imposiblemente cargada de figuras que se sacudían, alzó la mirada moviéndose como si no le costara esfuerzo alguno.
…ferviente y amable…
susurró, antes de desaparecer.
Lo que fue una experiencia se convierte en sueño, y después en recuerdo. No alcanzo a ver los límites entre los tres.
La Tejedora, la gran araña, llegó entre nosotros.
En el Cymek la llamamos furiach-yajh-hett: el loco dios danzante. Nunca esperé ver una. Llegó desde un embudo del mundo para aparecer entre nosotros y los justicieros. Sus pistolas quedaron en silencio. Las palabras murieron en las gargantas como las moscas en la telaraña.
El loco dios danzante se movió por todo el lugar con pasos salvajes, alienígenos. Nos reunió a todos los renegados, los criminales. Los refugiados. Constructos que narran historias; garudas incapaces de volar; reporteros que crean las noticias; científicos criminales y criminales científicos. El loco dios danzante nos reunió a todos como sus adoradores errantes y nos castigó por apartarnos del camino.
Sus manos como cuchillos destellaron y las orejas humanas llovieron sobre el polvo. Yo fui perdonado. Mis orejas, ocultas por las plumas, no son divertidas para este poder enloquecido. A través de los ululos y los aullidos desesperados de dolor, el furiach-yajh-hett trazaba círculos de felicidad.
Y entonces se cansó y se desplazó por los pliegues de materia, fuera del almacén.
A otro espacio.
Cerré los ojos.
Me moví en una dirección de cuya existencia nunca había sospechado. Sentí el tobogán hormigueante de aquella multitud de piernas mientras el loco dios danzante se desplazaba sobre poderosas hebras de fuerza. Corría por oscuros ángulos de la realidad, con todos nosotros colgando debajo. Mi estómago dio un vuelco, y me sentí apresado, obstaculizado por el tejido del mundo. Me picaba la piel en aquel plano alienígena.
Durante un instante, la enajenación del dios me infectó. Durante un instante, la avaricia del saber olvidó su lugar y exigió ser saciada. Durante una fracción de tiempo, abrí los ojos.
Durante un aliento terrible, eterno, vislumbré la realidad a través de la que bregaba el loco dios danzante.
Los ojos me picaron y se humedecieron como si estuvieran a punto de estallar, como si fueran afligidos por un millar de tormentas de arena. No podían asimilarlo que había ante ellos. Mis pobres orbes trataban de ver lo que no era posible ver. No contemplé más que una fracción, el filo de un aspecto.
Vi, o creí ver, o me convencí de que vi, una vastedad que empequeñecía el cielo de cualquier desierto, una gigantesca grieta de proporciones titánicas. Gemí, y oía los demás hacerlo propio a mi alrededor. Extendida sobre la vacuidad, alejándose de nosotros en todas direcciones con cavernosas perspectivas, abarcando vidas y enormidades con cada escabroso nudo de sustancia metafísica, había una telaraña.
Su materia me era conocida.
La reptante infinidad de colores, el caos de texturas que impregnaba cada hebra de aquel tapiz de complejidad eterna… cada uno resonaba bajo el paso del loco dios danzante, vibrando y enviando pequeños ecos de valor, o hambre, o arquitectura, o argumento, o col o asesinato u hormigón a través del éter. La trama de motivaciones del estornino conectaba la espesa, pegajosa cuerda de la risa de un joven ladrón. Las fibras se extendían tensas y sólidamente pegadas a un tercer cabo, su seda compuesta por el ángulo de siete arbotantes de la cubierta de la catedral. La trenza desaparecía en la enormidad de posibles espacios.
Cada intención, interacción, motivación, cada color, cada cuerpo, cada acción y reacción, cada pedazo de realidad física y los pensamientos por ella engendrados, cada conexión realizada, cada mínimo momento de historia y potencialidad, cada dolor de muelas y cada losa, cada emoción y nacimiento y billete de banco, cada posible cosa en toda la eternidad está tejido en esa ilimitada telaraña.
Carece de principio y de fin. Es compleja hasta un grado que humilla a la mente. Es una obra de tal belleza que mi alma lloró.
Está infestada de vida. Había otros como nuestro portador, más locos dioses danzantes, vislumbrados en la infinidad de la obra.
Había también otras criaturas, terribles formas complejas que no recuerdo.
La telaraña no carece de defectos. En innumerables puntos la seda está rasgada y los colores estropeados. Aquí y allá, los patrones son tensos e inestables. Mientras pasábamos estas heridas, sentí al loco dios danzante detenerse y flexionar su glándula, reparando y conteniendo.
Un poco más allá se encontraba la tirante seda del Cymek. Juro que percibí sus oscilaciones al combarse la telaraña global bajo el peso del tiempo.
A mi alrededor vi un pequeño nudo localizado de gasa material… Nueva Crobuzon. Y allí, rasgando las hebras tejidas en su centro, había un feo rasguño. Se extendía hacia fuera y dividía el trapo de la ciudad de telaraña, tomando la multitud cromática y desangrándola, convirtiéndola en un monótono blanco sin vida. Una vacuidad sin finalidad, una pálida sombra mil veces más desalmada que el ojo de un pozo ciego nacido en las cavernas.
Mientras observaba, mis ojos doloridos se abrieron con comprensión, y vi que la herida se agrandaba.
Me asustaba terriblemente aquella llaga creciente, y me sentí empequeñecido por la enormidad de la telaraña. Cerré los ojos con fuerza.
No podía apagar mi mente, que corría desatada para recordar cuanto había visto. No pude contenerla. No me quedó más que una sensación de todo ello. Ahora lo recuerdo como una descripción. El peso de su inmensidad ya no está presente en mí.
Este es el recuerdo malsano que ahora me cautiva.
He bailado con la araña. He estado de fiesta con el loco dios danzante.
QUINTA PARTE
CONSEJOS
34
En la Sala Lemquest, Rudgutter, Stem-Fulcher y Rescue celebraban un consejo de guerra.
Llevaban despiertos toda la noche. Rudgutter y Stem-Fulcher estaban cansados e irritables. Bebían grandes tazas de café cargado mientras revisaban los papeles.
Rescue estaba impasible. Jugueteaba con su bufanda.
— Mirad esto —dijo Rudgutter, agitando un trozo de papel frente a sus subordinados —. Ha llegado esta mañana. Lo trajeron en persona. Tuve la oportunidad de discutir sus contenidos con los autores. No era una visita social.
Stem-Fulcher se inclinó para coger la carta. Rudgutter la ignoró y comenzó a releerla en persona.
—Es de Josiah Penton, Bartol Sedner y Mashek Ghrashiethnichs —Rescue y Stem-Fulcher levantaron la mirada, asintiendo lentamente —. Los directores de Minas Arrowhead, la Banca del Comercio de Sedner y Empresas Paradox se han tomado el tiempo de escribir una carta juntos, de modo que creo que podemos añadirle una larga lista de nombres menores bajo los suyos, con tinta invisible, ¿hmm? — alisó la carta—. Los señores Penton, Sedner y Ghrashiethnichs están «gravemente preocupados», dice aquí, por los «calumniosos informes» que han llegado a sus oídos. Saben de la crisis. — Observó a Stem-Fulcher y a Rescue mirarse el uno al otro—.
Es todo bastante confuso. No están nada seguros de lo que sucede, pero ninguno de ellos ha dormido bien. Además, tienen el nombre de der Grimnebulin. Quieren saber qué se está haciendo para contrarrestar la… aquí… «esta amenaza a nuestra gran ciudad estado». —Depositó el papel en la mesa mientras Stem-Fulcher se encogía de hombros y se disponía a contestar. La cortó, frotándose los ojos con exasperado agotamiento —. Ya habéis leído el informe del inspector Tormlin, de «Sally». Según Serachin, que en estos momentos se recupera bajo nuestras atenciones, der Grimnebulin asegura disponer de un prototipo funcional de alguna clase de máquina de crisis. Todos comprendemos la gravedad de esto. Bien… nuestros buenos empresarios lo han descubierto. Como podéis imaginar, todos ellos, en especial el señor Penton, están más que deseosos de poner fin a estas «absurdas afirmaciones» lo antes posible. Nos aconsejan que destruyamos de forma sumaria cualquier ridículo «falso motor» que el señor Grimnebulin haya podido fabricar para engañar a los crédulos. —Lanzó un suspiro y alzó la mirada —. Hacen alguna mención de los generosos fondos que han proporcionado al gobierno y al partido del Sol Grueso a lo largo de los años. Ya tenemos nuestras órdenes, señoras y señores. No les hacen ninguna gracia las polillas asesinas, y les gustaría ver capturados a esos peligrosos animales. Pero, aunque no es muy sorprendente, lo que los cabrea es la posibilidad de la energía de crisis. Anoche registramos de arriba abajo el almacén, y no encontramos señal alguna de esa clase de aparato. Tenemos que considerar la posibilidad de que Grimnebulin esté equivocado o haya mentido. Pero, en caso de que no sea así, debemos tener también en cuenta que puede que se llevara anoche con él su máquina y sus notas. —Lanzó un pesado suspiro —. Con la Tejedora.
Stem-Fulcher habló con cuidado.
— ¿Aún no comprendemos lo que ha sucedido? —aventuró. Rudgutter se encogió de hombros con brusquedad.
— Presentamos a Kapnellior las pruebas de los soldados que la vieron y oyeron. He estado tratando de contactar con ella y he recibido una respuesta seca, incomprensible. Estaba escrita con polvo sobre mi espejo. Lo único que sabemos con seguridad es que pensó que mejoraría el patrón de la telaraña global raptando a Grimnebulin y a sus amigos delante de nuestras narices. No sabemos adonde ha ido ni por qué. No sabemos si los ha dejado vivos. En realidad, no sabemos nada. Aunque Kapnellior está bastante seguro de que sigue cazando a las polillas.
— ¿Qué hay de las orejas? — preguntó Stem-Fulcher.
— ¡No tengo ni idea! —gritó Rudgutter—. ¡Harían más bonita la telaraña! ¡Evidentemente! ¡Y ahora tenemos a veinte soldados aterrados sin una oreja en la enfermería! — Se calmó un poco —. He estado pensando. Creo que parte de nuestro problema es que hemos empezado con planes demasiado grandes. Seguiremos intentando localizar a la Tejedora, pero, mientras tanto, tenemos que recurrir a métodos menos ambiciosos para cazar polillas. Vamos a reunir una unidad de nuestros guardias, soldados y científicos que hayan tenido trato con las criaturas. Estamos formando un pelotón especial. Y vamos a hacerlo junto a Motley — Stem-Fulcher y Rescue lo miraron y asintieron—. Es necesario. Tenemos que unir nuestros recursos. Él tiene hombres entrenados, como nosotros. Ya hay en marcha algunos procedimientos. Cada uno manejará a sus unidades, pero todas operarán en equipo. Motley y sus hombres disponen de amnistía incondicional para cualquier actividad criminal mientras desarrollen esta operación. Rescue —dijo con voz calmada—, necesitamos tus habilidades particulares. Con discreción, por supuesto. ¿Cuántos de… de los tuyos crees poder movilizar en un día? Conociendo la naturaleza de la operación; no carece de peligros.
Montjohn Rescue volvió a llevarse la mano a la bufanda. Hizo un peculiar ruido bajo su respiración.
—Diez o así —respondió.
—Recibiréis entrenamiento, por supuesto. Ya habéis usado guardas de espejo, ¿no? — Rescue asintió—. Bien. Porque el modelo de inteligencia de tu especie es… bastante similar al humano, ¿no? ¿Vuestra mente es tan tentadora para las polillas como la mía, independientemente del anfitrión?
Rescue asintió de nuevo.
— Soñamos, señor alcalde —dijo con su voz plana—. Podemos ser presa.
— Lo entiendo. Tu valor, el valor de los tuyos, no quedará sin recompensa. Os proporcionaremos lo que esté en nuestra mano para garantizar vuestra seguridad. — Rescue asintió sin emoción visible y se incorporó lentamente.
— Siendo el tiempo de tal importancia, empezaré ahora mismo a extender el aviso. — Se inclinó—. Tendrá mi pelotón para mañana al anochecer — terminó, abandonando la habitación.
Stem — Fulcher se volvió hacia Rudgutter con los dientes apretados.
— No le hace mucha gracia, ¿no? — preguntó. Rudgutter se encogió de hombros.
— Siempre ha sabido que su papel podría conllevar riesgos. Las polillas son una amenaza tanto para su gente como para nosotros.
Stem-Fulcher asintió.
— ¿Cuánto hace que fue tomado? El Rescue original, me refiero, el humano.
Rudgutter calculó unos instantes.
— Once años. Estaba planeando suplantarme. ¿Tienes a tu grupo en marcha? — demandó. Stem-Fulcher se recostó en la silla y dio una larga calada a su pipa de arcilla. El humo aromático comenzó a danzar.
— Hoy y mañana nos sometemos a un entrenamiento intensivo… ya sabe, apuntar hacia atrás con las guardas de espejo, esa clase de cosas. Parece que Motle y está haciendo lo mismo. Se rumorea que sus tropas incluyen a varios rehechos específicamente diseñados para el cuidado y captura de polillas, con espejos incorporados, armas para apuntar hacia atrás, etc. Nosotros solo disponemos de un oficial así — sacudió la cabeza, celosa—. También tenemos a varios de los científicos del proyecto trabajando en la detección de los bichos. No dejan de repetirnos que no es un sistema fiable, pero si tienen éxito nos pueden proporcionar una cierta ventaja.
Rudgutter asintió.
— Suma eso a nuestra Tejedora, que aún sigue por algún sitio, cazando a las polillas que no hacen más que destrizar su preciosa telaraña… Tenemos un razonable conjunto de tropas.
— Pero no están coordinadas —replicó Stem-Fulcher —. Eso me preocupa. Y la moral de la ciudad comienza a decaer. Evidentemente, muy poca gente conoce la verdad, pero todos saben que no pueden dormir por la noche por miedo a los sueños. Estamos trazando un mapa con los principales puntos de las pesadillas para ver si logramos dar con algún patrón, rastrear a las polillas de algún modo. Durante la última semana se han cometido multitud de crímenes. Nada grande o planeado: los ataques repentinos, los asesinatos pasionales, las peleas. Los nervios están a flor de piel. La gente está asustada y paranoica. — Cuando el silencio se aposentó unos instantes, prosiguió su exposición—. Esta mañana debería haber recibido usted los frutos de algunas de nuestras labores científicas. He pedido a nuestro equipo de investigación que construya un casco que detenga la filtración de hez onírica durante el sueño. Tendrá un aspecto ridículo mientras duerme, pero al menos podrá descansar. — Se detuvo. Rudgutter parpadeaba rápidamente— ¿Cómo están sus ojos?
El alcalde negó con la cabeza.
— Van — respondió triste —. Somos incapaces de solventar el problema del rechazo. Creo que ya es hora de un nuevo juego.
Ciudadanos de mirada cansina marchaban al trabajo. Estaban hoscos y poco cooperativos.
En los muelles de Arboleda no se mencionaba la huelga aplastada. Las heridas de los estibadores vodyanoi comenzaban a diluirse, y sacaban los cargamentos hundidos de las aguas sucias como siempre habían hecho. Dirigían los barcos por los angostos espacios de las orillas. Murmuraban en secreto acerca de la desaparición de los líderes sindicales.
Sus camaradas humanos observaban a los xenianos derrotados con una mezcla de emociones.
Los gruesos aeróstatos patrullaban los cielos sobre la ciudad como una infatigable, torpe amenaza.
Las discusiones saltaban con extraña facilidad. Las peleas eran comunes. La miseria nocturna se extendía y afectaba a sus víctimas desde el mundo de la vigilia.
En la Refinería Blecky de Gran Aduja, un exhausto gruista sufría la alucinación de uno de los tormentos que le habían robado el sueño la noche anterior. Temblaba lo suficiente como para afectar a los controles del aparato, y la inmensa máquina de vapor liberó un cargamento de hierro fundido un segundo antes de lo debido, derramaba un torrente de metal al blanco sobre los labios del contenedor a la espera y salpicaba a los trabajadores como una máquina de asedio. Los gritos quedaron consumidos por la despiadada cascada.
En lo alto de los desiertos obeliscos de hormigón de Salpicaduras, los garuda de la ciudad encendían grandes fuegos por la noche. Golpeaban sus gongs y sus cacerolas, gritando obscenas canciones y lanzando chillidos estridentes. Charlie, el gran hombre, les dijo que así impedirían que los espíritus malvados de la ciudad visitaran las torres. Los monstruos voladores. Los demonios que habían acudido a Nueva Crobuzon para sorber el cerebro de los vivos.
Las roncas reuniones en los cafés de los Campos Salacus eran más calmadas.
Las pesadillas empujaban a algunos artistas a frenesíes creativos. Se planeaba una exposición, Despachos de una ciudad turbada, que pretendía mostrar el arte, la escultura, la música inspirada por la epidemia de pesadillas que engullía la ciudad.
Había miedo en el aire, un nerviosismo al invocar ciertos nombres. Lin e Isaac, los desaparecidos. Hablar de ellos era admitir que algo podía ir mal, que podían no estar Simplemente atareados, que su silencio, su ausencia de los lugares habituales, era siniestra.
Las pesadillas desbordaban la membrana del sueño y se derramaban sobre la vida cotidiana, acosando el reino del sol, secando las conversaciones en las gargantas y alejando a los amigos.
Isaac despertó en manos de los recuerdos. Estaba rememorando su extraordinaria huida de la noche anterior. Sus ojos vacilaron, pero permanecieron cerrados.
Contuvo el aliento.
Poco a poco, recordó. Imágenes imposibles lo asaltaron. Hebras de seda del grosor de una vida. Seres vivientes arrastrándose insidiosos por alambres interconectados. Tras un hermoso palimpsesto de gasa de color, una vasta, intemporal, infinita masa de ausencia…
Aterrado, abrió los ojos.
La telaraña había desaparecido.
Miró lentamente a su alrededor. Estaba en una caverna de ladrillo, fría y húmeda, rezumante en la oscuridad.
— ¿Estás despierto, Isaac? — Era la voz de Derkhan.
Se incorporó sobre los codos. Gimió. Le dolía todo el cuerpo, de mil maneras distintas. Se sentía apaleado y destrozado. Derkhan estaba sentada cerca de él, sobre una repisa de ladrillo. Le sonreía sin humor alguno. Era un rictus de terror.
— ¿Derkhan? — murmuró. Sus ojos se abrían cada vez más —. ¿Qué llevas puesto?
En la media luz emitida por una lámpara de aceite humeante, pudo ver que vestía un hinchado atuendo de color rosa brillante. Estaba decorado con chillonas flores cosidas. Derkhan negó con la cabeza.
— No tengo ni puta idea, Isaac —dijo amarga — Lo único que sé es que el soldado del aguijón me dejó inconsciente y que desperté aquí, en las alcantarillas, vestida así. Y eso no es todo… — Su voz tembló unos instantes. Se apartó a un lado el pelo del lateral de la cabeza. Isaac siseó al ver el crudo, supurante coágulo que adornaba su sien —. M-me falta una oreja — dejó caer el cabello con una mano temblorosa — Lemuel ha estado diciendo que era una… una Tejedora la que nos trajo aquí. Aún no te has visto el traje, ¿no?
Isaac se frotó la cabeza y se incorporó por completo. Pugnó por aclarar la bruma de su mente.
— ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Las alcantarillas…? ¿Dónde está Lemuel? ¿Y Yagharek? ¿Y…? — Lublamai, oyó dentro de su cabeza, pero recordó las palabras de Vermishank. Recordó con frío espanto que Lublamai estaba irrevocablemente perdido.
Su voz se disipó.
Se oyó y comprendió que estaba divagando histérico. Se detuvo e inspiró con lentitud, forzándose a calmarse.
Miró alrededor para evaluar la situación.
Derkhan y él estaban sentados en una cornisa de sesenta centímetros embebida en la pared de una pequeña cámara ciega de ladrillo. Debía de medir unos tres metros de lado (el otro extremo apenas era visible con la débil luz), con un techo a poco más de metro y medio sobre su cabeza. En cada una de las cuatro paredes de la cámara se abría un túnel cilíndrico de metro veinte de diámetro.
El fondo de la estancia estaba completamente sumergido en agua hedionda. Era imposible adivinar la profundidad de aquella corriente. El líquido parecía emerger de al menos dos de los túneles y fluía lentamente hacia los otros. Las paredes estaban resbaladizas por el cieno y el moho. El aire hedía a mierda y putrefacción.
Isaac se miró y su expresión se vio surcada por la perplejidad. Estaba vestido con traje y corbata inmaculados, una pieza oscura, bien cortada, de la que cualquier parlamentario estaría orgulloso. No lo había visto nunca antes. Junto a él, arrugada y sucia, esperaba su mochila de lona.
Recordó, de repente, el dolor explosivo y la sangre de la noche anterior. Tragó saliva y se acercó la mano con inquietud.
Mientras sus dedos tanteaban exhaló atronador. Su oreja izquierda había desaparecido.
Exploró con pies de plomo el tejido destrozado, esperando encontrarse carne húmeda, arrancada, y cuajarones de sangre secos. Sin embargo, al contrario que en el caso de Derkhan, halló una cicatriz bien sellada, cubierta de piel. No sentía dolor alguno, como si la herida llevara varios años así. Frunció el ceño y tanteó, experimentando con la zona. Aún podía oír, aunque, sin duda, su capacidad para localizar la fuente de los sonidos se vería mermada.
Derkhan temblaba ligeramente mientras observaba.
— Esa Tejedora tuvo a bien curarte la oreja, lo mismo que a Lemuel, pero no la mía… —su voz era apagada y desdichada—. Aunque sí detuvo la hemorragia de las heridas de ese… maldito aguijón—. Lo observó unos instantes —. De modo que Lemuel no estaba loco, ni mentía, ni soñaba — dijo con voz queda —. ¿De verdad me dices que esa Tejedora apareció y nos rescató?
Isaac asintió con cautela.
— No sé por qué… No tengo ni idea del motivo… pero es cierto —recordó —. Oí fuera a Rudgutter, gritándole algo. Sonaba como si no le sorprendiera del todo que estuviera allí… estaba intentando sobornarla, creo. Puede que ese maldito insensato haya estado tratando de cerrar tratos con ella… ¿Dónde están los demás?
Isaac miró a su alrededor. No había donde esconderse en aquella cornisa, pero enfrente había otra similar, completamente bañada en la oscuridad. Cualquiera allí agazapado hubiera sido invisible para ellos.
— Todos despertamos aquí —dijo Derkhan —. Y todos menos Lemuel teníamos estas ropas extrañas. Yagharek estaba… sacudió la cabeza confusa y se tocó con cuidado la herida ensangrentada. Se encogió—. Yagharek estaba embutido en un traje ridículo. Había un par de lámparas encendidas esperándonos cuando llegamos. Lemuel y Yagharek me contaron lo que había sucedido… Yagharek hablaba… estaba muy raro, y hablaba sobre una telaraña —negó con la cabeza.
— Lo entiendo —dijo Isaac cansino. Se detuvo y sintió cómo su mente se deslizaba fascinada hacia sus vagos recuerdos—. Tú estabas inconsciente cuando la Tejedora nos trajo. No pudiste ver lo que nosotros vimos… adonde nos llevó…
Derkhan frunció el ceño. Tenía los ojos cubiertos de lágrimas.
— Me… me duele muchísimo la oreja—dijo. Isaac le acarició el hombro con torpeza, con gesto preocupado, hasta que ella siguió—. Pero bueno, tú estabas fuera de juego, así que Lemuel se marchó, y Yagharek se fue con él.
— ¿Qué? — gritó Isaac, pero Derkhan le pidió con las manos que bajara la voz.
— Y a conoces a Lemuel, sabes el tipo de trabajo que hace. Resulta que conoce bien las alcantarillas. Al parecer, puede ser un capullo bastante útil. Hizo un pequeño viaje de reconocimiento a los túneles, y volvió sabiendo dónde estábamos.
— ¿Y dónde es?
— En la Sombra. Se marchó y Yagharek exigió ir con él. Juraron que volverían en menos de tres horas. Han ido a por comida, a por algo de ropa para Yagharek y para mí, y a reconocer el terreno. Se marcharon hará una hora.
— Bueno, cono, pues vamos a buscarlos… Derkhan negó con la cabeza.
— No seas imbécil, Isaac —dijo, cansada—. No podemos permitirnos el lujo de separarnos. Lemuel conoce las alcantarillas… son peligrosas. Nos dijo que nos quedáramos quietos. Hay toda clase de cosas aquí abajo: gules, trogs, los dioses saben qué. Por eso me quedé contigo mientras dormías. Tenemos que esperar aquí. Y, además, probablemente ahora seas la persona más buscada de toda Nueva Crobuzon. Lemuel es un criminal de éxito, y sabe cómo pasar desapercibido. El corre mucho menos peligro que tú.
— ¿Y qué pasa con Yag? —gritó Isaac.
— Lemuel le dio su capa. Con la capucha puesta y ese vestido rasgado y envuelto alrededor de los pies, parece un viejo raro. Volverán pronto, y tenemos que esperarlos. Hemos hecho planes, así que escucha. — El alzó la vista, preocupado por su tono depresivo—. ¿Por qué nos ha traído aquí, Isaac? — su rostro se contrajo por el dolor —. ¿Por qué nos hizo daño, por qué nos vistió así? ¿Por qué no me sanó a mí…? — La furia le hacía llorar lágrimas de dolor.
— Derkhan — intervino Isaac con suavidad—. Yo no podía saber…
— Tienes que ver esto — le dijo ella, sorbiendo rápidamente. Le entregó una hoja de periódico arrugada y hedionda. Él la tomó con cuidado, el rostro torcido por el desagrado de tener que tocar aquel objeto empapado, inmundo, percudido.
— ¿Qué es? —dijo, desdoblándolo.
— Cuando despertamos, desorientados y confusos, llegó por uno de esos pequeños túneles, doblado hasta formar un barco de papel —lo miró con recelo—. Flotaba contracorriente. Lo cogimos.
Isaac lo abrió y lo miró. Eran las páginas centrales de El Resumen, uno de los periódicos semanales de Nueva Crobuzon. Por la fecha en la parte alta, «9 de Tathis de 1779», vio que había llegado esa misma mañana.
Isaac revisó la pequeña colección de historias. Sacudió la cabeza con incomprensión.
— ¿Qué me he perdido?
— Mira las cartas al editor —dijo Derkhan.
— Giró la hoja. Allí estaba, la segunda carta. Estaba escrita con el mismo tono formal y estirado de las demás, pero su contenido era por completo distinto.
Isaac abrió bien los ojos para leerla.
Señores y señora:
Por favor, acepten mi felicitación por sus exquisitas dotes para el tapiz. Para que puedan seguir desarrollando su arte, me he permitido extraerlos de una situación desafortunada. Mis esfuerzos son requeridos con urgencia en otra parte y me resulta imposible acompañarlos.
Sin duda, nos encontraremos de nuevo en un breve plazo. Mientras tanto, sepan que aquel de ustedes cuya cría inadvertida llevó al actual y desgraciado predicamento para la ciudad puede convertirse en víctima de atenciones no deseadas por parte del huésped fugado.
Les conmino a proseguir con su labor para con el tapiz, del que yo misma soy devota.
Fielmente suya,
Isaac alzó la mirada hacia Derkhan.
— Los dioses sabrán lo que piensa el resto de los lectores de El Resumen de esto… —dijo con voz apagada —. ¡Esa maldita araña es poderosa!
Derkhan asintió lentamente y suspiró.
— Pero me encantaría entender qué estaba haciendo… — respondió infeliz.
—Es imposible, Dee. Imposible.
— Tú eres científico, Isaac — saltó ella. Parecía desesperada—. Tienes que saber algo acerca de esos malditos bichos. Por favor, trata de explicarnos lo que dice…
Isaac no discutió. Releyó la nota y rumió en silencio las informaciones que podía encontrar.
— Simplemente hace lo que considera necesario para… para hacer más hermosa la telaraña —dijo desdichado. Vio la herida mellada de Derkhan y apartó la mirada—. No puedes comprenderla, su pensamiento es totalmente ajeno al nuestro. — Mientras hablaba, se le ocurrió algo—. Puede que… puede que por eso Rudgutter haya estado negociando con ella. Si no piensa como nosotros, quizá sea inmune a las polillas… Puede que sea como… como un perro de caza.
Y ha perdido el control que tuviera sobre ella, pensó, recordando los gritos del alcalde desde el exterior. No está haciendo lo que él quiere.
Devolvió su atención a la carta en El Resumen.
— Esto de aquí sobre el tapiz… — musitó, mordiéndose los labios—. Eso es la telaraña global, ¿no? Supongo que lo que dice es que le gusta lo que… emm… lo que hacemos con el mundo. Cómo lo «tejemos». Creo que por eso nos sacó. Y esta última sección… — Su expresión se hizo más temerosa a medida que leía.
— Oh, dioses — siseó —. Es como lo que le sucedió a Barbile… — Derkhan quedó boquiabierta y asintió, reluctante—. ¿Qué fue lo que dijo? «Me ha catado…». Mi gusano tiene que haberse sentido todo el rato tentado por mi mente… Ya me ha catado… Debe de estar cazándome.
Derkhan lo observaba fijamente.
— No conseguirás perderle el rastro, Isaac —dijo en voz baja—. Tenemos que matarlo.
Había dicho «tenemos». La miró agradecido.
— Antes de formular planes — siguió ella—, hay otra cosa. Un misterio. Algo de lo que quiero una explicación. — Hizo un gesto hacia la otra repisa, en la oscuridad de la cámara. Isaac escudriñó con atención la suciedad fuliginosa. Apenas alcanzaba a distinguir una forma inmóvil.
La reconoció al instante. Recordó su extraordinaria intervención en el almacén. Su respiración se aceleró.
—No habla, ni escribe, ni nada así —dio Derkhan —. Cuando nos dimos cuenta de que estaba con nosotros, tratamos de que hablara para descubrir lo que había hecho, pero nos ignoró por completo. Creo que ha estado esperándote.
Isaac se acercó al borde de la repisa.
— Es poco profunda —dijo Derkhan a su espalda. Isaac descendió a la fría y acuosa porquería de las cloacas. Le llegaba a la altura de las rodillas. Avanzó sin pensar, ignorando la espesa hediondez que lamía sus piernas. Vadeó el mucilaginoso puré de excremento hasta la otra repisa.
A medida que se acercaba, el inmóvil habitante de aquel espacio oscuro zumbó ligeramente e incorporó su cuerpo maltrecho tanto como pudo. Había muy poco espacio.
Isaac se sentó junto a él y trató de limpiarse los zapatos mancillados. Se giró con expresión ansiosa, hambrienta.
— Pues dime lo que sabes. Cuéntame por qué me advertiste. Explícame lo que sucede.
El constructo de limpieza emitió un pitido.
35
Yagharek aguardaba bajo un húmedo remetido de ladrillos cerca de la estación Trauka.
Masticaba un poco de pan y carne que le había suplicado sin palabras a un carnicero. No lo habían descubierto. Simplemente sacó la mano trémula de debajo de la capa y le dieron la comida. Su cabeza había permanecido oculta. Se alejó arrastrándose sobre sus pies cubiertos de harapos. Sus andares eran los de un anciano fatigado.
Era mucho más fácil ocultarse como humano que como un garuda completo.
Esperó en la oscuridad en la que lo había dejado Lemuel. Desde las sombras que lo ocultaban podía vigilar las idas y venidas en la iglesia de los dioses reloj. Era un edificio feo y pequeño cuya fachada estaba pintada con los lemas publicitarios de la tienda de muebles que había sido en su día. Sobre la puerta había un intrincado mecanismo de bronce, cada hora entrelazada con los símbolos de su dios asociado.
Yagharek conocía la religión, fuerte entre los humanos de Shankell. Había visitado los templos cuando su bandada acudió a la ciudad para comerciar, en los años anteriores a su crimen.
El reloj dio la una y el garuda oyó el ululante himno de Sanshad, el dios solar, atravesando las ventanas rotas. Se cantaba con más voluntad que en Shankell, pero con una delicadeza considerablemente menor. Habían pasado menos de tres décadas desde que la religión cruzara el Mar Escaso con algún éxito. Era evidente que las sutilezas se habían perdido en el agua, en alguna parte del camino.
Antes de ser consciente de ello, sus oídos de cazador se habían dado cuenta de que uno de los juegos de pasos que se aproximaban a su escondrijo era familiar. Terminó su comida a toda prisa y esperó.
Lemuel apareció recortado en la entrada de la pequeña gruta. Los viandantes iban y venían en los espacios iluminados sobre sus hombros.
—Yag—susurró, escudriñando ciego en el fétido agujero. El garuda avanzó un poco hacia la luz. Lemuel portaba dos bolsas llenas de ropa y comida—. Vamos. Tenemos que volver.
Rehicieron sus pasos a través de las calles serpenteantes de la Sombra. Era Día de la calavera, día de compras, y en el resto de la ciudad se reunirían multitudes. Pero en la Sombra las tiendas eran humildes, paupérrimas. Los residentes con el día libre acudían a Griss Bajo, o al mercado de Galantina. No había muchos testigos del paso de Lemuel y Yagharek.
El garuda aceleró bamboleándose extrañamente sobre sus pies envueltos para mantenerse a la altura de su compañero. Se dirigieron hacia el sureste y, sin salir de la sombra de las líneas férreas elevadas, voló hacia Siriac.
Así es como llegué a la ciudad, pensó Yagharek, siguiendo el rastro de las grandes sendas de hierro de los trenes.
Pasaron bajo arcos de ladrillo y volvieron sobre sus pasos hacia un pequeño espacio cerrado rodeado de ladrillo monótono por tres de sus lados.
Las bajantes pluviales recorrían el muro hasta llegar a los canales de hormigón y la reja situada en el centro del patio.
En el cuarto lado, el que daba al sur, el espacio se abría a una callejuela gris. La tierra se deslizaba y caía sobre ella, pues Siriac se asentaba en una depresión de arcilla. Yagharek escudriñó un horizonte de cubiertas retorcidas de pizarra mohosa, ornamentos de ladrillo y veletas encrespadas.
Lemuel miró a su alrededor para asegurar la privacidad y abrió la rejilla. Zarcillos de gas nauseabundo ascendieron para abrazarlos. La canícula enriquecía el hedor. Lemuel le dio sus bolsas a Yagharek y sacó una pistola preparada del cinturón. El garuda lo observaba desde debajo de la capucha.
El hampón se giró con una sonrisa dura.
—He estado cobrando favores para equiparnos —dijo agitando el arma para ilustrar su idea. La comprobó y valoró con ojo experto. Sacó una lámpara de aceite de la bolsa, la encendió y la levantó con la mano izquierda—. Mantente detrás de mí y ten las orejas abiertas. En silencio. Vigila tu espalda.
Con esto, Lemuel y Yagharek descendieron hacia el polvo y las tinieblas.
Pasaron un tiempo indeterminado vadeando la caliginosa y fétida oscuridad. Los sonidos de chapoteos circulaban a su alrededor. En un caso oyeron una risa viciosa desde un túnel paralelo al suyo. Dos veces Lemuel se giró y apuntó la linterna y la pistola hacia una zona de inmundicia aún ondulando allá donde había estado su acosador invisible. No tuvo que disparar. No fueron molestados.
— ¿Sabes la suerte que tenemos? —dijo Lemuel para sacar conversación. Su voz llegaba lentamente a Yagharek a través del aire fétido—. No sé si fue deliberado el que la Tejedora nos dejara aquí, pero estamos en una de las zonas más seguras del alcantarillado de Nueva Crobuzon. —Su voz se tensaba aquí y allá con esfuerzo y desagrado—. El de la Sombra está tan atrasado que no hay mucha comida, ni residuos taumatúrgicos, ni inmensas y viejas cámaras para soportar todo un nido… Que no está muy concurrido, vamos —Guardó silencio un largo rato antes de proseguir—. Las alcantarillas de la Ciénaga Brock, por ejemplo. Todos los restos inestables de todos los laboratorios y experimentos, acumulándose a lo largo de los años… crean una población de alimañas del todo impredecible. Ratas del tamaño de cerdos capaces de hablar, ciegos cocodrilos pigmeos cuyos antepasados escaparon del zoo, cruces de todas clases. En Gran Aduja y en Vadoculto la ciudad se asienta sobre capas de edificios más antiguos. Durante cientos de años se han hundido en el fango, y se limitan a construir encima. El pavimento solo ha sido sólido desde hace ciento cincuenta años. Las alcantarillas vierten en viejos sótanos y dormitorios, y los túneles como este llevan a calles sumergidas. Aún es posible ver el nombre de las calles y las casas putrefactas bajo un cielo de ladrillo, aún en pie. La mierda fluye entre los canales y entra por puertas y ventanas. Ahí es donde viven las infrabandas. Antes eran humanas, o lo eran sus padres, pero han pasado demasiado tiempo allá abajo. No es algo agradable de ver — pregonó, escupiendo a la lenta pasta—. Pero bueno. Mejor las infrabandas que los necrófagos. O los trogs —rió, aunque sin humor alguno. Yagharek no sabía si se estaba burlando de él.
Lemuel quedó en silencio. Durante algunos minutos no se produjo más sonido que el chapoteo de sus piernas a través del espeso efluvio. Entonces Yagharek oyó las voces. Se tensó y tiró de la camisa de Lemuel, pero un momento después también este lo oyó claramente: eran Isaac y Derkhan.
El excremento líquido parecía portar la luz con él, girando una esquina.
Con la espalda doblada y maldiciendo por el esfuerzo, Yagharek y Lemuel se agacharon en el retorcido empalme de ladrillo para entrar en la pequeña cámara bajo el corazón de la Sombra.
Isaac y Derkhan se estaban gritando. El primero vio a Yagharek y Lemuel por encima del hombro de su compañera, y alzó los brazos hacia ellos.
— ¡Ahí estáis, maldición! —dijo, acercándose. Yagharek levantó frente a él la bolsa de comida, pero Isaac la ignoró con urgencia—. Lem, Yag, tenemos que movernos deprisa.
—Espera… —comenzó Lemuel, pero lo ignoró también.
—Escuchad, mierda —gritó Isaac—. ¡He hablado con el constructo! —Lemuel estaba a punto de replicar, pero guardó silencio. Nadie habló durante unos instantes—. ¿Vale? Es inteligente, maldición, es sintiente… Algo le ha pasado en la cabeza. ¡Los rumores sobre la IC son ciertos! Un virus, un defecto en la programación… Y aunque no quiere decirlo, creo que es el maldito técnico de reparaciones el que le dio el empujoncito. Y lo increíble es que ese maldito trasto puede pensar. ¡Lo ha visto todo! ¡Estaba allí cuando la polilla atacó a Lublamai! ¡Lo…!
— ¡Corta! —gritó Lemuel—. ¿Te ha hablado?
— ¡No! Tuvo que escribir los mensajes en el fango; una lentitud exasperante. Para eso emplea el pincho para la basura. ¡Fue el constructo quien me dijo que David nos había traicionado! ¡Trató de sacarnos del almacén antes de que llegara la milicia!
— ¿Por qué?
La urgencia de Isaac remitió.
—No lo sé. No puede explicarlo No… no articula bien. — Lemuel miró por encima de la cabeza de Isaac. El constructo descansaba, inmóvil, bajo el resplandor intermitente y rojizo de la lámpara de aceite—. Pero escuchad… Creo que uno de los motivos para querernos libres es que nos enfrentamos a las polillas. No sé por qué, pero… pero se opone violentamente a ellas. Las quiere muertas. Y nos ofrece su ayuda…
Lemuel lanzó una risotada desagradable e incrédula.
— ¡Maravilloso! —se sorprendió con falsedad—. ¡Tienes una aspiradora de tu lado!
—No, maldito gilipollas —saltó Isaac—. ¿No lo entiendes? No está solo…
La última palabra resonó adelante y atrás en la mefítica madriguera de ladrillo. Lemuel e Isaac se quedaron mirándose. Yagharek se retiró un poco.
—No está solo —repitió Isaac en bajo. A su espalda, Derkhan asentía con mudo acuerdo—. Nos ha dado direcciones. Sabe leer y escribir. Así comprendió que David nos había vendido, así encontró las instrucciones de la milicia… pero no es un pensador sofisticado. Promete que, si vamos al Meandro Griss mañana por la noche, nos reuniremos con alguien que podrá explicárnoslo todo. Que podrá ayudarnos.
Esta vez, fue «ayudarnos» la palabra que llenó el silencio con su presencia reverberante. Lemuel negó lentamente con la cabeza, con expresión firme y cruel.
—Una mierda, Isaac —dijo muy bajo—. ¿«Ayudarnos»? ¿Nosotros? ¿Con quién coño te crees que estás hablando? Esto no tiene nada que ver conmigo. —Derkhan sonrió cínica y disgustada y se giró. Isaac, quedó boquiabierto, consternado. Lemuel lo interrumpió—. Mira, tío, yo me metí en esto por dinero. Soy un hombre de negocios. Pagas bien. Tienes mis servicios. Incluso te hice algún trabajo gratis con Vermishank. Lo hice por el señor X. Y me caes bien, Isaac. Has sido un tío legal, y por eso he vuelto aquí abajo. Pero ahora Vermishank está muerto y se te han acabado los créditos. No sé lo que tendrás planeado, pero me planto. ¿Por qué coño iba yo a tener que perseguir a esos bichos de mierda? Déjaselos a la milicia. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Para qué iba a quedarme?
— ¿Dejárselo a quién…? —siseó Derkhan con desprecio, pero Isaac se impuso.
—Entonces —dijo lentamente—, ¿qué hacemos ahora? ¿Hmm? ¿Crees que puedes apartarte? Lem, viejo, serás lo que quieras, pero desde luego no eres idiota. ¿Crees que no te han visto? ¿Crees que no saben quién eres? Mierda santa, tío… te están buscando.
Lemuel lo perforó con la mirada.
—Gracias por tu preocupación, Isaac —dijo, el rostro retorcido—. ¿Sabes qué te digo? —su voz se endureció—. Que tú serás un pez fuera del agua, pero yo he pasado toda mi vida profesional evadiendo a la ley. No te preocupes por mí, tío. Me cuido de puta madre. —No parecía muy seguro.
No le estoy diciendo nada que no sepa, pensó Isaac, sacudiendo la cabeza despectivo. Pero no quiere pensar en ello en estos momentos.
—Mierda, tío, piénsatelo bien. Hay un universo de diferencia entre ser un intermediador y ser un criminal asesino de soldados. ¿Lo coges? Ellos no saben lo que tú sabes y lo que no…
Por desgracia para ti, viejo, estás implicado. Tienes que quedarte con nosotros. Tienes que resolver esto. Van detrás de ti, ¿no? Y, justo ahora, estás huyendo de ellos. Es mejor permanecer en el frente, aunque sea huyendo, que darte la puta vuelta y esperar a que te capturen.
Lemuel se quedó quieto, en silencio, perforando a Isaac con la mirada. No dijo nada, pero tampoco se marchó.
El científico dio un paso hacia él.
—Mira. Además… nosotros… yo… te necesito. —Tras él, Derkhan bufó malhumorada e Isaac le lanzó una mirada irritada—. Por el esputo divino, Lemuel… eres nuestra mejor oportunidad. Conoces a todo el mundo, tienes la mano metida en todos los fregados… —levantó las palmas indefenso—. No sé cómo salir de esta. Una de esas… cosas está detrás de mí, la milicia no puede ayudarnos, no saben cómo capturarlas, y además no sé si llevarás la cuenta, pero esos cabrones también nos persiguen… No se me ocurre qué hacer, aun suponiendo que nos carguemos a las polillas, para salir vivo de esta. —Sus propias palabras lo congelaron mientras las pronunciaba. Apartó a un lado tales pensamientos—. Pero si persevero, puede que encuentre un modo. Y lo mismo va para ti. Y sin ti, Derkhan y yo podemos darnos por muertos. —La mirada de Lemuel se endureció e Isaac sintió un escalofrío. Nunca olvides con quién estás tratando, pensó. No sois amigos. No lo olvides—. Ya sabes que mi pasta es buena. Ya lo sabes. Bueno, no voy a pretender que tengo una enorme cuenta bancaria, tengo algo, me quedan algunas guineas, pero son todas tuyas. Pero ayúdame, Lemuel, y yo seré tuyo. Trabajaré para ti. Seré tu hombre. Seré tu puta mascota. Haré cualquier trabajo que me pidas. Cualquier dinero que haga será tuyo. Te vendo mi puta vida, Lemuel, pero ayúdanos ahora.
No se producía más sonido que el del lento goteo del excremento. Tras Isaac, Derkhan aguardaba. Su rostro era un estudio de desprecio y disgusto. No lo necesitamos, decía. Pero, no obstante, aguardó la respuesta. Yagharek se encontraba algo más alejado, oyendo la prédica de forma desapasionada. Estaba atado a Isaac. No podía ir a ningún sitio, hacer nada sin él.
Lemuel lanzó un suspiro.
—Voy a llevar la cuenta, ¿me oyes? Y estamos hablando de deudas serias, ¿sabes? ¿Tienes idea de cuál es la tarifa diaria para esta clase de cosas? ¿Lo que cuesta el peligro?
—No importa —replicó Isaac con brusquedad. Ocultó su alivio—. Limítate a mantenerme informado de lo que se va acumulando. Te lo pagaré. —Lemuel asintió. Derkhan espiró lenta, silenciosamente.
Parecían combatientes exhaustos. Todos esperaban a que el otro hiciera su movimiento.
— ¿Y ahora qué? —dijo Lemuel. Su voz era hosca.
—Mañana por la noche vamos al Meandro Griss —respondió Isaac—. El constructo me ha prometido ayuda. No podemos correr el riesgo de no acudir. Allí nos vemos todos.
— ¿Adonde vas? —saltó Derkhan, sorprendida.
—Tengo que encontrar a Lin. Van a ir a por ella.
36
Casi era medianoche. El Día de la calavera daba paso al de la huida. Quedaba una noche para la luna llena.
En el exterior de la torre de Lin, en la propia Galantina, los pocos viandantes estaban irritables y nerviosos. El día de mercado había pasado, y con él su bonhomía. La plaza se veía poseída por los esqueletos de los puestos, enjutos armazones de madera desnudados de sus lienzos. Los restos del bazar se apilaban en montones putrefactos, esperando a que los basureros los llevaran a los vertederos. La luna hinchada emblanquecía el barrio como un líquido corrosivo, dándole un aspecto ominoso, raído, desagradable.
Isaac subió con precaución las escaleras de la torre. No había tenido modo de enviarle un mensaje a Lin, y hacía días que no la veía. Se habían lavado lo mejor posible con agua robada de una bomba en el Tábano, pero seguía apestando.
El día anterior habían pasado varias horas en las cloacas. Lemuel no les había permitido salir durante largo tiempo, decretando que era demasiado peligroso hacerlo durante el día.
—Tenemos que permanecer juntos —exigió— hasta que sepamos qué hacer. Y no somos el grupo más discreto, precisamente. —De modo que los cuatro se habían sentado en una sala bañada por aguas fecales, comiendo con esfuerzo para no vomitar, peleándose sin conseguir trazar plan alguno. Habían discutido de forma vehemente sobre si Isaac debía ir solo o no a ver a Lin. Era diamantino en su insistencia acerca de acudir sin compañía. Derkhan y Lemuel denunciaron su estupidez, e incluso el silencio de Yagharek había parecido brevemente acusatorio. Pero Isaac no cedía.
Al final, cuando la temperatura cayó y todos habían olvidado el hedor, se movieron. Había sido una larga y ardua jornada a través de las entrañas abovedadas de Nueva Crobuzon. Lemuel había abierto la marcha, las pistolas preparadas. Isaac, Derkhan y Yagharek tuvieron que transportar al constructo, incapaz de moverse en aquella espesa bazofia. Era pesado y escurridizo y se les había caído varias veces, se había golpeado y dañado; igual que ellos, que resbalaban maldiciendo en aquel despojo, apoyando manos y dedos contra las paredes de hormigón. Isaac no les permitía dejar al autómata atrás.
Se habían movido con cuidado. Eran intrusos en el oculto y hermético ecosistema del alcantarillado, y habían estado atentos para esquivar a sus nativos. Al fin habían emergido tras la estación Salpetra, parpadeando y rezumando bajo la luz mortecina.
Habían dormido en una pequeña cabaña desierta junto a las vías en Griss Bajo. Era un escondrijo audaz. Justo antes de que la línea Sur cruzara el Alquitrán por el puente Celosía, un edificio derruido formaba una enorme pendiente de ladrillo aplastado y astillas de hormigón que parecía romper contra las vías elevadas. En lo alto, silueteada de forma espectacular, vieron la cabaña de madera.
Su propósito no estaba claro: era evidente que no había sido tocada en años. Los cuatro se habían arrastrado exhaustos por los restos industriales, empujando al constructo frente a ellos, a través del alambre raído que supuestamente debía proteger la línea férrea de los intrusos. En los minutos transcurridos entre el paso de los trenes se habían acercado por el límite de hierba y maleza que rodeaba las vías y habían abierto las puertas de la polvorienta y oscura construcción.
Allí, por fin, se habían relajado.
La madera estaba retorcida y los tablones, mal encajados, dejaban entrar la luz. Vieron, a través de las ventanas sin cristal, a los trenes volar junto a ellos en ambas direcciones. Al norte, el Alquitrán trazaba una «S» cerrada que contenía la Aduja y el Meandro Griss. El cielo se había oscurecido hasta adoptar un grueso negro azulado. Alcanzaban a divisar los barcos de placer iluminados en el río. El enorme pilar industrial del Parlamento se alzaba un poco al este, contemplándolos tanto a ellos como al resto de la ciudad. Un poco más abajo de la Isla Strack, las luces químicas de las viejas compuertas fluviales siseaban y escupían, reflejando su grasiento fulgor amarillo en el agua oscura. Tres kilómetros al nordeste, apenas visibles tras el Parlamento, se alzaban las Costillas, viejos huesos cetrinos.
Desde el otro lado de la cabaña divisaban el espectacular oscurecimiento del cielo, aún más asombroso por el día pasado en el cieno hediondo de Nueva Crobuzon. El sol acababa de desaparecer y el cielo quedaba bisecado por la línea férrea que atravesaba la torre de la milicia en el Tábano. La ciudad era una silueta en capas, un intrincado y mortecino horizonte de chimeneas, de cubiertas de pizarra que se sujetaban oblicuas las unas a los otras bajo las torres trenzadas de iglesias dedicadas a dioses oscuros, de los gigantescos respiradores priápicos de las fábricas que escupían humo sucio y quemaban el exceso de energía, de monolíticas torres como vastas lápidas de hormigón y del seco espacio de los parques.
Habían descansado y se habían limpiado la inmundicia lo mejor que habían podido. Allí, por fin, Isaac había atendido el muñón en la oreja de Derkhan. Se había insensibilizado pero seguía doliéndole. Lo llevaba con pesada reserva. Isaac y Lemuel se habían tocado sus propios restos con incomodidad.
A medida que la noche se abalanzaba sobre ellos, Isaac se preparó para marchar. Las discusiones saltaron de nuevo, pero estaba resuelto. Necesitaba ver solo a Lin.
Tenía que decirle que, en cuanto la milicia la relacionara con él, estaría en peligro. Tenía que decirle que su vida tal y como la había conocido había terminado, y que era culpa de él. Tenía que pedirle que lo acompañara, que huyeran juntos. Necesitaba su perdón y su afecto.
Una noche a solas con ella. Eso era todo.
Lemuel no lo aceptaba.
—También son nuestras putas cabezas, Isaac —siseó—. Toda la milicia de la ciudad está detrás de tu pellejo. Tu helio debe de estar pegado por todas las torres, puntales y suelos de la Espiga. No sabes cómo moverte. A mí me llevan buscando toda la vida. Si vas a por tu chica, yo voy.
Isaac se había visto obligado a ceder.
A las diez y media, los cuatro se envolvieron en sus ropas destrozadas y se taparon la cara. Tras múltiples intentos, Isaac había logrado al fin que el constructo se comunicara. Con reluctancia y una torturadora lentitud, había escrito un mensaje.
«Vertedero 2 del Meandro Griss. Mañana noche 10. Ahora dejadme bajo la arcada».
Repararon en que, con la oscuridad, llegaban las pesadillas. Aun despiertos, la náusea mental contaminaba el sueño de la ciudad. Todos estaban nerviosos y quisquillosos.
Isaac había ocultado su mochila, que contenía los componentes del motor de crisis, bajo un montón de tablones de madera. Después descendieron, portando al constructo por última vez. Isaac lo ocultó en un nicho creado por el desprendimiento de la estructura del puente férreo.
— ¿Estarás bien aquí? —probó a preguntar, aún sintiéndose absurdo por hablarle a una máquina. El constructo no respondió, de modo que al fin desistió—. Mañana nos vemos —le dijo mientras se alejaba.
Los cuatro fugitivos se abrieron paso clandestinamente a través de la floreciente noche de Nueva Crobuzon. Lemuel había llevado a sus compañeros por una ciudad alternativa de derroteros ocultos y extraña cartografía. Evitaban las calles cuando había callejones, y estos siempre que encontraban canales rotos de hormigón. Habían pasado por patios desiertos y azoteas, despertando a su paso a los indigentes que se acurrucaban juntos para protegerse.
Lemuel era confiado. Manejaba con facilidad la pistola cargada y preparada mientras trepaba y corría, manteniéndolos cubiertos. Yagharek se había adaptado a su cuerpo sin el peso de las alas. Sus huesos huecos y sus músculos tensos se movían con eficacia. Se columpiaba con agilidad por el paisaje arquitectónico, saltando obstáculos. Derkhan llevaba la lengua fuera, pero no se permitía quedarse atrás.
Isaac era el único cuyo sufrimiento era evidente, pues no dejaba de resollar, toser y sentir arcadas. Lanzaba su peso excesivo tras el rastro de los ladrones, rompiendo pizarras con sus enormes pisadas, sujetándose la barriga desdichado. Maldecía sin parar cada vez que exhalaba.
Cortaron un rastro cada vez más profundo en la ciudad, como si se recorrieran un bosque. Con cada paso, el aire se tornaba más espeso. Tenían una sensación de equivocación, de tensa inquietud, como si unas largas uñas arañaran la superficie de la luna y les provocaba escalofríos en el alma. A su alrededor oían los gritos de sueños perturbados y patéticos.
Se detuvieron en el Tábano, a pocas calles de la torre de la milicia, y tomaron agua de una bomba para lavarse y beber. Después corrieron hacia el sur, a través del laberinto de callejuelas entre la calle Shadrach y el paso Selchit, en dirección a Galantina.
Y allí, en aquel lugar sobrenatural, casi desierto, Isaac pidió a sus compañeros que esperaran. Entre bocanadas desesperadas, les suplicó que se quedaran allí, que le concedieran media hora con ella.
—Tenéis que darme un poco de tiempo para explicarle lo que sucede —imploró.
Aceptaron y aguardaron en la oscuridad, en la base del edificio.
—Media hora, Isaac —dejó claro Lemuel—. Después subimos. ¿Entiendes?
Y, así, Isaac comenzó a ascender lentamente las escaleras.
La torre estaba fría, silenciosa. Hasta la séptima planta no oyó el primer sonido, el murmullo somnoliento y el aleteo incesante de las chovas. Reanudó la marcha, sintiendo las brisas que recorrían el arruinado e inseguro octavo piso y ascendió al fin hasta lo alto de la torre.
Se encontraba frente a la familiar puerta de Lin. Puede que no esté aquí, razonó. Probablemente siga con ese tipo, su mecenas, haciendo su obra. En cuyo caso, tendré que… que dejarle un mensaje.
Llamó a la puerta, que se abrió en silencio. El aliento se le congeló en la garganta. Entró a toda prisa.
El aire hedía a sangre putrefacta. Recorrió el pequeño espacio del ático hasta descubrir lo que allí le aguardaba.
Lucky Gazid lo observaba con mirada ciega, sentado en una de las sillas de Lin, junto a la mesa, como si fuera a comer. Su forma quedaba recortada en la poca luz que llegaba desde la plaza. Los brazos de Gazid descansaban sobre la mesa. Sus manos estaban tensas, duras como el hueso. Tenía la boca abierta, obturada por algo que Isaac no distinguía claramente. Estaba por completo empapado en sangre, sangre que había formado un charco en la mesa, goteando sobre la madera del suelo. Le habían abierto la garganta. En la calina veraniega, los hambrientos insectos nocturnos se arracimaban en la herida.
Se produjo un instante en el que Isaac pensó que podía tratarse de una pesadilla, de uno de los sueños enfermizos que afligían a la ciudad, defecado sobre su inconsciente, escupido al éter por las polillas asesinas.
Pero Gazid no desaparecía. Era real, estaba muerto de verdad.
Lo miró. Palideció ante el grito que era la expresión del cadáver. Contempló sus manos, torcidas en garras. Lo habían sentado a la mesa, lo habían rajado y lo habían sujetado hasta que murió. Después, le habían metido algo en la boca abierta.
Isaac se acercó a él. Endureció su ánimo y extendió la mano, sacando un gran sobre de la boca seca.
Cuando le dio la vuelta, vio su nombre cuidadosamente escrito. Miró el interior con nauseabunda premonición.
Hubo un momento, un brevísimo instante, en el que no reconoció lo que contenía. Ligeras, casi sin peso, tuvo la sensación de sacar un pergamino descompuesto, unas hojas muertas. Después las sostuvo ante la pálida luz grisácea de la luna y vio que se trataba de un par de alas khepri.
Isaac dejó escapar un sonido, una exhalación de atónita fatalidad. Sus ojos se abrieron horrorizados.
—Oh, no —dijo, hiperventilando—. Oh no oh no no no…
Habían doblado y enrollado las alas, destrozado su delicada sustancia, descamándolas en grandes parches de materia traslúcida. Sus dedos temblaron al tratar de alisarlas. Las puntas acariciaban la superficie rota. Susurraba una única nota, un trémulo lamento. Buscó en el sobre y extrajo una hoja de papel doblado.
Estaba escrita a máquina, con un tablero de ajedrez en lo alto. Mientras leía, Isaac comenzó a llorar desarticulado.
Copia 1: Galantina (otras serán enviadas a Ciénaga Brock, Campos Salacus)
Señor Dan der Grimnebulin:
Las khepri no pueden emitir sonidos, pero a juzgar por los químicos que exuda y el temblor de esas patas de insecto, opino que, para Lin, la extirpación de estas alas inútiles ha sido una experiencia profundamente desagradable. No dudo que su cuerpo inferior también hubiera peleado, de no ser por que tenemos a esta prostituta insectil atada a una silla.
Lucky Gazid puede darle este mensaje, pues es a él a quien debo agradecer su interferencia.
Asumo que ha tratado usted de meter la cabeza en el mercado de la mierda onírica. Al principio pensé que quería para usted toda la droga que compró a Gazid, pero los farfullos de ese idiota terminaron revelando lo de su ciempiés en la Ciénaga Brock, y comprendí la magnitud de su plan.
Nunca conseguirá droga de primera de una polilla alimentada con mierda onírica para consumo humano, por supuesto, pero habría podido cobrar menos por su producto inferior. Mi interés es que todos mis clientes sean auténticos connoisseurs. No toleraré competencia alguna.
Como he descubierto después, y como uno podría esperar de un aficionado, no fue usted capaz de controlar a su maldita productora. Su cachorro, mal alimentado, escapó gracias a su incompetencia y luego liberó a sus hermanas. Estúpido.
Aquí están mis exigencias, (i) Que se entregue usted a mí de inmediato, (ii) Que devuelva los restos de la mierda onírica que me robó mediante Gazid, o que me pague una compensación (a acordar), (iii) Que se dé a la tarea de capturar a mis productoras, junto con su patético espécimen, para entregármelas de inmediato. Tras cumplir estas condiciones, podremos negociar con su vida.
Mientras espero su respuesta, seguiré mis discusiones con Lin. He estado disfrutando de su compañía en las últimas semanas, y ansio la posibilidad de tratar con ella de forma más íntima. Tenemos una pequeña apuesta. Ella confía en que usted responderá a esta epístola mientras aún conserva alguna de sus patas de insecto. Yo no estoy tan seguro. El ritmo actual es de una pata por cada dos días en que no tengamos noticias. ¿Quién ganará?
Se las arrancaré mientras se retuerce y escupe, ¿comprende? Y, en dos semanas, haré lo mismo con el caparazón del cuerpo superior, y le daré su cabeza viva a las ratas. Yo personalmente la sujetaré mientras la devoran.
Ansío sus prontas noticias.
Suyo sinceramente,
Cuando Derkhan, Yagharek y Lemuel llegaron a la novena planta, pudieron oír la voz de Isaac. Hablaba lentamente, con tonos bajos. No distinguían las palabras, pero parecía un monólogo. No se detenía para oír respuesta alguna.
Derkhan llamó a la puerta, y al no recibir respuesta empujó poco a poco y miró dentro.
Vio a Isaac y a otro hombre. Solo tardó unos segundos en reconocer a Gazid y en reparar en que lo habían asesinado. Boquiabierta, entró lentamente, dejando paso a Yagharek y a Lemuel.
Miraron a Isaac. Estaba sentado en la cama, sosteniendo un par de alas de insecto y una hoja de papel. Alzó la vista hacia ellos y su murmullo remitió. Estaba llorando sin sonidos articulados. Abrió la boca y Derkhan se acercó a él, le tomó las manos. El sollozaba y escondía los ojos, retorcida su expresión por la rabia. Sin más palabras, Derkhan cogió la carta y la leyó.
Su boca vibraba por el puro horror. Emitió un pequeño gemido mudo por su amiga y le pasó la nota a Yagharek, temblando, pugnando por controlarse.
El garuda la revisó con cuidado. Su reacción fue invisible. Se volvió hacia Lemuel, que examinaba el cadáver de Lucky Gazid.
—Este lleva muerto un tiempo —dijo, aceptando la carta.
Sus ojos se abrieron al terminarla.
— ¿Motley? —suspiró—. ¿Lin ha estado tratando con Motley?
— ¿Quién es? —gritó Isaac—. ¿Dónde está ese puto montón de mierda?
Lemuel miró a Isaac con la expresión mudada por el espanto. La compasión brillaba en sus ojos al ver la mueca llorosa y enrojecida de Isaac.
—Oh, Jabber… El señor Motley es el centro, Isaac —dijo simplemente—. Es el jefe. Dirige el este de la ciudad. Lo dirige. Es el jefe del crimen.
— Voy a matar a ese hijo de puta cabrón, lo voy a matar, lo voy a matar…
Lemuel lo observó inquieto. No, Isaac, pensó. No vas a poder.
—Lin… no me decía para quién trabajaba —dijo Isaac, calmando su voz poco a poco.
—No me sorprende —dijo Lemuel—. La mayoría de la gente no ha oído hablar de él. Rumores, puede… nada más.
Isaac se incorporó de repente. Se pasó la manga por la cara para limpiarse la nariz.
—Muy bien, tenemos que rescatarla. Tenemos que encontrarla. Pensemos. Pensemos. Este… Motle y cree que le he estado jodiendo, lo que no es cierto. ¿Cómo puedo hacer que se eche atrás…?
—Isaac, Isaac… —Lemuel estaba congelado. Tragó saliva y miró hacia otro lado, antes de acercarse a él. Le sujetó las manos, suplicando que se calmara. Derkhan lo contempló, también con una lástima dura y brusca, pero igualmente indudable. Lemuel negaba con la cabeza. Su mirada era férrea, pero sus labios pugnaban por buscar las palabras—. Isaac, he tratado con Motle y… Nunca lo he visto, pero lo conozco. Conozco su trabajo. Sé cómo tratar con él, sé lo que esperar. Ya he visto esto antes, exactamente igual… Isaac… —tragó saliva y prosiguió—. Lin está muerta.
—No, no es verdad —gritó Isaac, cerrando los puños y agitándolos alrededor de su cabeza.
Pero Lemuel le aferró las muñecas sin dureza, sin lucha, pero con intensidad, haciéndole escuchar y comprender. Isaac se detuvo unos instantes con expresión cautelosa e iracunda.
—Está muerta. Lo siento, compañero. De verdad. Lo siento, pero no hay nada que hacer. —Se retiró mientras Isaac, conmocionado, sacudía la cabeza. Abrió la boca, como si intentara llorar. Lemuel negaba lentamente con la cabeza. Apartó la mirada de Isaac y habló con voz lenta y queda, como si lo hiciera para sí mismo.
— ¿Por qué conservarla con vida? —dijo—. No… no tiene sentido. Ella es… una complicación añadida, nada más. Es… es más fácil disponer de las cosas. Ha hecho lo que tenía que hacer —dijo de repente más fuerte, levantando la mano para gesticular—. Quiere que vayas a él. Quiere venganza, y que hagas lo que él desea. Solo pretende que vayas allí… sin importar cómo. Y si la mantiene con vida, hay una ligera posibilidad de que le dé problemas. Pero si… si te la muestra como cebo, irás a por ella sin importar las consecuencias. No importa que esté viva o que no lo esté. —Estaba apesadumbrado—. No hay motivo alguno para no haberla matado. Está muerta, Isaac… Está muerta. La mirada del científico comenzaba a vidriarse; Lemuel habló con rapidez—. Y voy a decirte una cosa: el mejor modo de cobrarte venganza es mantener a esas polillas lejos de manos de Motley. Ya sabes que no las va a matar. Las mantendrá con vida para sacarles más mierda onírica.
Isaac comenzó a recorrer con furia la habitación, gritando y negando los hechos, ora rabioso, ora desdichado, ora furibundo, ora incrédulo. Se acercó a Lemuel y comenzó a suplicarle incoherente, tratando de convencerlo de que se equivocaba. El hampón no podía soportar aquellas súplicas. Cerró los ojos y habló por encima del balbuceo desesperado.
— Si vas a por él, Lin seguirá muerta… y tú también.
Los sonidos de Isaac se secaron. Se produjo un largo momento de silencio, mientras Isaac esperaba tembloroso. Miró el cadáver de Lucky Gazid; a Yagharek en silencio, oculto bajo su capucha en una esquina de la habitación; a Derkhan cerca de él, sus propios ojos llorosos; a Lemuel observándolo nervioso. Lloró desconsolado.
Isaac y Derkhan estaban sentados abrazándose, gimoteando y sorbiendo.
Lemuel se encontraba junto al cadáver maloliente de Gazid. Se arrodilló ante él, tapándose la boca y la nariz con la mano izquierda. Con la derecha rompió el sello de sangre coagulada que cerraba la chaqueta del muerto y tanteó dentro de los bolsillos. Buscaba dinero e información, pero no encontró ninguno de los dos.
Se incorporó e indagó por la estancia. Pensaba de forma estratégica, buscando cualquier cosa que fuera útil, cualquier arma, algo con lo que negociar, algo que usar de algún modo.
No había nada de nada. El cuarto de Lin estaba prácticamente desnudo.
Le dolía la cabeza por el peso de los sueños perturbados. Podía sentir la masa de la tortura onírica de Nueva Crobuzon. Sus propios sueños gañían y criaban bajo su cráneo, dispuestos a atacarlo en caso de sucumbir al sueño.
Estiró el tiempo todo cuanto pudo, pero a medida que la noche avanzaba sus nervios iban en aumento. Se volvió hacia el par de desgraciados de la cama y le hizo un rápido gesto a Yagharek.
—Tenemos que irnos.
37
A lo largo del día siguiente, la ciudad se convirtió en un caliginoso generador de calor y pesadillas.
Los rumores sacudían los bajos fondos. Ma Francine había sido hallada muerta, decían. Le había disparado por la noche, tres veces, con un arco. Algún asesino independiente se había ganado mil guineas del señor Motley.
No llegaban noticias desde el cuartel general en Kinken de la Banda del Azúcar. Sin duda, había comenzado la guerra interna por la sucesión.
Se encontraban cada vez más cuerpos comatosos, imbéciles. La sensación de lento pánico cobraba velocidad de forma perceptible. Las pesadillas no cesaban, y algunos de los periódicos las relacionaban con los ciudadanos sin mente hallados todos los días, derrumbados sobre sus mesas frente a ventanas rotas, o tirados en la calle, atacados entre los edificios por aflicciones llovidas del cielo. El débil olor del limón podrido se aferraba a sus rostros.
Aquella plaga no discriminaba. Afectaba a completos y a rehechos. Se encontraron humanos, khepri, vodyanoi y dracos. Incluso los garuda de la ciudad comenzaban a caer, así como otras criaturas aún más extrañas.
En el montículo de San Jabber, el sol se alzó sobre un trog caído, sus pálidos miembros pesados y sin vida, aunque siguiera respirando; estaba tendido boca abajo junto a un trozo de carne robada. Debía de haberse aventurado a medianoche desde las alcantarillas para conseguir comida, solo para ser abatido.
En el Gidd Este, una escena aún más extraña aguardaba a la milicia. Había dos cuerpos medio escondidos entre los arbustos que rodeaban la biblioteca. El primero era el de una joven callejera, desangrada hasta morir por las heridas de dientes en el cuello. Sobre ella se encontraba el cuerpo enjuto de un residente bien conocido de la zona, propietario de una pequeña y pujante fábrica textil. Su boca y su mentón estaban cubiertos por la sangre de la chica. Sus ojos sin vida miraban al sol. No estaba muerto, pero su mente había desaparecido.
Algunos extendieron la noticia de que Andrew St. Kader no era lo que parecía; otros muchos, la asombrosa verdad de que aun los vampiros eran presa de los ladrones de mentes. La ciudad se encogió. ¿Eran todopoderosos aquellos agentes, aquellos gérmenes o espíritus, aquella enfermedad, aquellos demonios? ¿Era posible derrotarlos?
Había confusión y miedo. Algunos ciudadanos enviaron cartas a los pueblos de sus padres, haciendo planes para dejar Nueva Crobuzon y marchar a las colinas y valles al sur y al este. Pero, para muchos millones, no había sitio donde huir.
Durante el tedioso calor diurno, Isaac y Derkhan se refugiaron en la pequeña cabaña.
Cuando llegaron, vieron que el constructo ya no se encontraba donde lo habían dejado. No había señal de él por ninguna parte.
Lemuel se marchó a ver si conseguía contactar con sus camaradas. No le gustaba la idea de aventurarse estando en guerra con la milicia, pero menos aún el sentirse aislado. Además, pensó Isaac, a Lemuel no le agradaba presenciar su desdicha y la de Derkhan.
Yagharek, para sorpresa del científico, también se había marchado.
Derkhan recordaba. Se castigaba por llorar sin parar, por empeorar sus sentimientos, pero no era capaz de detenerse. Le habló a Isaac de sus conversaciones de madrugada con Lin, de sus discusiones sobre la naturaleza del arte.
Él era más reservado. Jugaba sin pensar con los trozos de su motor de crisis. No detenía la cháchara de Derkhan, sino que en ocasiones injertaba algún recuerdo propio. Su mirada estaba perdida. Se recostó apático contra la pared de madera.
Antes que Lin, la amante de Isaac había sido Bellis; humana, como todas sus anteriores compañeras de lecho. Bellis era alta y pálida, y se pintaba los labios de púrpura. Era una brillante lingüista que se había cansado de lo que bautizó como la «bulliciosidad» de Isaac y le rompió el corazón.
Entre Bellis y Lin había habido cuatro años de putas y aventuras breves. Había acabado con todo ello un año antes de conocer a Lin. Una noche fue a Mama Sudd y tuvo que soportar una horrenda conversación con la joven prostituta a la que había contratado. Había hecho un comentario casual alabando a la amigable y maternal madame, que trataba bien a las chicas, y se sintió perturbado al ver que sus opiniones no eran compartidas. Al final la cansada prostituta había saltado, olvidando que se trataba de un cliente, y le había dicho lo que pensaba de la mujer que alquilaba sus orificios y que le dejaba quedarse tres estíveres de cada shekel que ganaba.
Aturdido y avergonzado, Isaac se había marchado sin quitarse siquiera los zapatos. Le pagó doble.
Después de aquello mantuvo la castidad durante largo tiempo y se sumergió en el trabajo. Un día, un amigo le pidió que lo acompañara a la exposición de una joven artista glandular khepri. En una pequeña galería, una sala cavernosa en el lado más peligroso de Sobek Croix, con vistas a los ajados setos y oteros en las lindes del parque, conoció a Lin.
Había encontrado sus esculturas cautivadoras y se había acercado a ella para decírselo. Soportó una lentísima conversación (ella escribía sus respuestas en la libreta que siempre portaba), pero aquel ritmo frustrante no socavó la repentina intimidad y emoción compartidas. Se alejaron del resto de la pequeña fiesta y examinaron las piezas una a una, sus retorcidas formas, su torturada geometría.
Después de aquel día se vieron a menudo. Isaac aprendía de forma subrepticia algunos signos entre un encuentro y otro, de modo que sus conversaciones se hacían más fáciles con cada semana que pasaba. Una noche, durante la presumida y laboriosa gesticulación de un chiste verde, Isaac, muy borracho, la había tocado con torpeza, y habían terminado en la cama.
El asunto había sido desmañado y difícil. No podían besarse como primer paso: las piezas bucales de Lin le arrancarían la boca de la cara. Durante un momento después de eyacular, Isaac fue vencido por la repulsión y casi había vomitado al ver aquellas patas enraizadas de la cabeza, las antenas agitándose. Lin se sintió insegura de su cuerpo y se envaró repentina, imprevisiblemente. Cuando despertó, Isaac se sintió temeroso y horrorizado, aunque más por el haber transgredido que por la propia transgresión.
Y, durante el tímido desayuno, comprendió que aquello era lo que quería.
El sexo híbrido casual no era extraño, por supuesto, pero él no era un joven ebrio que frecuentaba un burdel xeniano en un repente.
Se estaba enamorando.
Y ahora, después de que desaparecieran la culpa y la incertidumbre, tras acabar con el disgusto y el miedo atávico, dejando solo un nervioso y profundo afecto, le habían arrebatado a su amante. No regresaría nunca.
A veces pensaba (no podía evitarlo) en Lin temblando mientras Motley, ese incierto personaje descrito por Lemuel, le arrancaba las alas de la cabeza.
No podía evitar gemir ante la escena, y Derkhan trataba de consolarlo. Lloraba a menudo, a veces en silencio, a veces con furia. Gañía apesadumbrado.
Por favor, rezaba a los dioses humanos y khepri, Solenton y Jabbery… y la Enfermera y la Artista… Dejad que haya muerto sin dolor.
Pero sabía que probablemente habría sido apaleada o torturada antes de que la despacharan, y aquello lo enloquecía de pena.
El verano estiraba la luz como si estuviera en un potro de tortura. Cada momento era alongado hasta que su anatomía se colapsaba. El tiempo se quebrantaba. El día progresaba en una infinita secuencia de instantes muertos. Los pájaros y los dracos se aferraban al cielo como partículas de suciedad en el agua. Las campanas de las iglesias tañían intermitentes y poco sinceras plegarias a Palgolak y Solenton. Los ríos fluían hacia el este.
Isaac y Derkhan alzaron la mirada cuando Yagharek regresó a últimas horas de la tarde; su capa con capucha desteñía bajo la luz abrasadora. No dijo dónde había estado, pero trajo comida que los tres compartieron. Isaac se recompuso. Aplacó la angustia y endureció su expresión.
Tras interminables horas de monótona luz, las sombras cubrieron el rostro de las montañas. Las fachadas occidentales de los edificios se tiñeron de un rosa resbaladizo antes de que el sol se ocultara tras las cumbres. Las lanzas de despedida de la luz se perdieron en la roca del Paso del Penitente. El cielo quedó iluminado durante largo rato después de morir el sol. Aún estaba oscureciendo cuando volvió Lemuel.
—He comunicado nuestra situación a algunos colegas — explicó—. Pensé que sería un error hacer planes fijos hasta que veamos qué nos encontramos esta noche en nuestra reunión en el Meandro Griss, pero puedo conseguir algo de ayuda aquí y allá. Estoy usando algunos favores. Al parecer, hay algunos aventureros en la ciudad que aseguran haber liberado a los trogs de las ruinas de Tashek Rek Hai. Podrían aceptar trabajar para nosotros por algo de pasta.
Derkhan alzó la mirada, la expresión torcida por el desagrado. Se encogió infeliz de hombros.
—Sé que son de las gentes más duras de Bas-Lag —dijo lentamente. Tardó unos instantes en devolver su mente al asunto—. Pero no confío en ellos. Buscadores de emociones. Cortejan el peligro, y por lo general no son más que profanadores de tumbas sin escrúpulos. Cualquier cosa por algo de oro y experiencias. Y sospecho que, si les dijéramos lo que intentamos, se resistirían a participar. No sabemos cómo combatir a esas polillas.
—Vale, Blueday —dijo Lemuel—. Pero yo ya te digo que aceptaré lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero? Veamos lo que pasa esta noche. Después podremos decidir si contratar o no a esos delincuentes. ¿Qué dices, Isaac?
Isaac alzó lentamente la vista y enfocó la mirada. Se encogió de hombros.
—Son escoria —dijo—. Pero si hacen el trabajo…
Lemuel asintió.
— ¿Cuándo salimos?
Derkhan consultó el reloj.
—Son las nueve. Falta una hora. Deberíamos dejar media hora para llegar allí, por si las moscas. —Se giró y miró por la ventana el cielo sombrío.
Las cápsulas de la milicia volaban a toda prisa con un zumbido de los raíles. Unidades especiales se estacionaban por toda la ciudad, portando extrañas mochilas llenas de equipo voluminoso, raro, oculto bajo el cuero. Cerraban las puertas a sus descontentos colegas en las torres y aguardaban en cámaras ocultas.
En los cielos había más dirigibles de lo habitual. Se llamaban los unos a los otros a bocinazos, atronando saludos vibratorios.
Transportaban cargamentos de oficiales que comprobaban sus enormes armas y sus espejos.
Apartada de Strack, hacia la confluencia de los dos ríos, había una diminuta isla solitaria. Algunos la llamaban Pequeña Strack, aunque en realidad carecía de nombre. Era un terruño de maleza, tocones de madera y viejos cabos empleado de vez en cuando en caso de emergencia. No disponía de iluminación. Estaba aislada de la ciudad. No había túneles secretos que condujeran al Parlamento, ni botes anclados a los troncos descompuestos.
Aun a pesar de todo, aquella noche su silencio fue interrumpido.
Montjohn Rescue se encontraba en el centro de un pequeño grupo de figuras calladas. Estaban rodeados por las formas arrancadas de las vainillas y otras plantas. Detrás de Rescue, la enormidad de ébano del Parlamento horadaba el firmamento. Sus venas resplandecían. El murmullo silbante del agua acallaba los sonidos de la noche.
El ministro se estiró, vestido con su habitual traje inmaculado. Miró a su alrededor. La congregación era variada. Aparte de él había seis humanos, una khepri y un vodyanoi. También los acompañaba un enorme y bien alimentado perro. Los humanos y xenianos parecían acomodados, salvo un pandillero rehecho y un andrajoso niño pequeño. Había una anciana enjoyada y una hermosa joven. Un musculoso barbón y un enjuto funcionario con gafas.
Todas las figuras, humanas o no, estaban sobrenaturalmente quietas. Todas vestían al menos una prenda voluminosa para ocultarse. El taparrabos del vodyanoi tenía el doble del tamaño habitual, e incluso el perro llevaba una absurda faja.
Todos los ojos estaban inmóviles, clavados en Rescue, que lentamente se desenrolló la bufanda.
Cuando la última capa de algodón cayó de su cuerpo, una forma oscura se agitó debajo.
Algo se enroscó con fuerza alrededor de su carne.
Aferrada a su cuello estaba lo que parecía una mano derecha humana. La piel era de un púrpura lívido. En la muñeca, la carne de aquella cosa se transformaba rápidamente en una cola serpentina de treinta centímetros. El tentáculo estaba enroscado alrededor del cuello, con la punta embebida bajo la piel, palpitando húmeda.
Los dedos de la mano se movieron ligeramente, escarbando en la carne.
Tras un momento, el resto de las figuras se desembarazó de sus coberturas. La khepri se desabotonó los pantalones amplios, la anciana su blusa pasada de moda. Todos se quitaron alguna prenda para revelar una mano enroscando su cola de serpiente bajo la piel, los dedos moviéndose suavemente sobre los nervios, como sobre las teclas de un piano. Allí se aferraba al interior del muslo, allá a la cadera, allá al escroto. Incluso el perro bregó con su faja hasta que el niño lo ayudó, desabotonando aquella prenda absurda para revelar otro tumor similar adosado a la carne peluda.
Había cinco manos derechas y cinco izquierdas, sus colas enroscándose y desenroscándose, su piel moteada, gruesa.
Humanos, xenianos y animales se acercaron, formando un círculo cerrado.
A una señal de Rescue, las gruesas colas emergieron de la carne de sus anfitriones con un sonido viscoso. Cada uno de ellos se sacudió y vaciló, la boca abierta en un espasmo, los ojos parpadeando neuróticos en la cabeza. Las heridas de entrada comenzaron a rezumar una espesa resina. Las colas ensangrentadas se agitaron ciegas en el aire por un instante, como enormes gusanos. Se estiraban y temblaban mientras se tocaban entre ellas.
Los cuerpos anfitriones se doblaban hacia sus compañeros, como si susurraran una extraña bienvenida. Estaban totalmente quietos.
Los manecros comulgaron.
Los manecros eran un símbolo de perfidia y corrupción, un borrón de la Historia. Complejos y discretos. Poderosos. Parásitos.
Daban lugar a rumores y leyendas. La gente decía que eran el espíritu de muertos despreciables. Que eran un castigo para el pecado. Que si un asesino se suicidaba, sus manos culpables se retorcían y agitaban hasta separarse de la piel putrefacta, y así nacía el manecro.
Había muchos mitos y algunas cosas que se sabían ciertas. Vivían mediante la infección, tomando la mente de sus anfitriones, controlando sus cuerpos e imbuyéndolos de extraños poderes. El proceso era irreversible. Los manecros solo podían vivir la vida de otros.
Se mantenían ocultos a lo largo de los siglos como una raza secreta, una conspiración viviente, un sueño inquietante. En ocasiones, los rumores señalaban que alguien aborrecido y bien conocido caía ante la amenaza de los manecros, con historias sobre extrañas formas retorciéndose bajo las chaquetas, o cambios inexplicables en el comportamiento. Pero, a pesar de los cuentos, las advertencias y los juegos de los niños, nunca se había encontrado a uno.
Muchos en Nueva Crobuzon creían que, si alguna vez habían existido en la ciudad, habían desaparecido.
A la sombra de sus inmóviles anfitriones, las colas de los manecros se deslizaban las unas sobre las otras, sus pieles lubricadas por la sangre espesa. Se arrastraban como una orgía de formas de vida menores.
Compartieron información. Rescue les dijo lo que sabía y dio órdenes. Repitió a los suyos lo que Rudgutter había dicho. Explicó de nuevo que el futuro de su raza también dependía de la captura de las polillas. Les contó cómo Rudgutter le había expuesto con delicadeza que las buenas relaciones entre el gobierno y los manecros de Nueva Crobuzon estaban atadas a su voluntad para contribuir en aquella guerra secreta.
Los manecros departían en su rezumante lenguaje táctil, debatiendo hasta llegar a conclusiones.
Tras dos, tres minutos, se retiraron con pesadumbre y se enterraron de nuevo en las heridas abiertas en sus anfitriones. Cada cuerpo se sacudió al reinsertarse la cola. Los ojos parpadearon, las bocas se cerraron de golpe. Los pantalones y bufandas volvieron a su lugar.
Como habían dispuesto, se separaron en cinco parejas, cada una formada por un manecro derecho, como el de Rescue, y uno izquierdo. El propio Montjohn fue emparejado con el perro.
Dio unos pasos sobre los matorrales y cogió una gran bolsa. De ella sacó cinco cascos con espejos, cinco antifaces ciegos, varios juegos de correas de cuero y nueve pistolas de pedernal preparadas. Dos de los cascos eran de factura especial, uno para el vodyanoi y otro alargado para el can.
Cada manecro izquierdo dobló a su anfitrión para recuperar su casco, mientras los derechos tomaban los gruesos antifaces. Rescue ajustó el yelmo a su compañero canino y lo apretó con fuerza, antes de cubrirse con el antifaz de modo que fuera incapaz de ver nada.
Cada una de las parejas se alejó. Los derechos se aferraban a sus compañeros. El vodyanoi se ayudaba de la joven; la anciana del burócrata; el rehecho de la khepri; el niño de la calle se sujetaba protector al hombre musculoso; y Rescue se apoyaba en un perro al que ya no podía ver.
— ¿Están claras las instrucciones? —dijo en alto, demasiado alejados ya para hablar la lengua táctil de los manecros—. Recordad el entrenamiento. Sin duda, va a ser una noche difícil y extraña. Nunca antes se ha intentado. Izquierdos, guiad. Esa es vuestra responsabilidad. Abríos a vuestro compañero y no os cerréis en toda la noche. Cuidad la cólera de batalla. Comunicaos también con los demás izquierdos. A la menor señal del objetivo, lanzad la alarma mental a todos los izquierdos. Nos reuniremos al instante. Derechos, obedeced sin pensar. Nuestros anfitriones deben estar siempre cegados. No miréis las alas por nada del mundo. Con los cascos de espejo podríamos ver, pero no lanzar el esputo. Por tanto, miramos siempre hacia delante. Esta noche llevamos a los izquierdos como nuestros anfitriones nos llevan a nosotros, sin pensar, sin miedo, sin preguntas. ¿Entendido? —se produjeron sonidos mudos de aquiescencia. Rescue asintió—. Entonces, uníos.
Los izquierdos de cada pareja tomaron las correas relevantes y se ataron fuertemente a su derecho. Cada anfitrión izquierdo ajustaba las correas entre las piernas, la cadera y los hombros, envolviendo a su derecho, espalda contra espalda. Mirando por los espejos de sus cascos veían hacia atrás, por encima de los hombros de los derechos, al frente de estos.
Rescue esperó mientras un izquierdo invisible ataba al perro incómodamente a su espalda. Las patas del animal estaban extendidas de forma absurda, pero el parásito manecro del can ignoró el dolor de su anfitrión. Movía la cabeza de forma experta, comprobando que podía ver por encima de los hombros de Rescue. Lanzó un incontrolado ladrido.
—Recordad todos el código de Rudgutter —gritó Rescue—: En caso de emergencia, avisad. Después, atacad.
Los derechos flexionaron órganos ocultos en la base de sus vividos pulgares humanoides y se produjo una rápida bocanada de aire. Las cinco desgarbadas parejas de anfitrión y manecro volaron hacia arriba, alejándose de las demás a gran velocidad y desapareciendo hacia el Prado del Señor, la Colina Mog, Siriac, el Tábano y Sheck, engullidas por el impuro y mancillado aire de la noche. Los ciegos portaban a los aterrados.
38
El viaje desde la cabaña junto a las vías hasta los vertederos del Meandro Griss fue corto, furtivo. Isaac, Derkhan, Lemuel y Yagharek vagaban al parecer al azar a través de un mapa paralelo de la ciudad, abriéndose paso por callejuelas recónditas. Se encogieron inquietos al sentir las asfixiantes pesadillas descender sobre la ciudad.
A las diez menos cuarto estaban en el exterior del vertedero número dos.
Los basureros del Meandro Griss se encontraban salpicados de restos de fábricas desiertas. Aquí y allá había alguna todavía en funcionamiento, a la mitad o a un cuarto de su capacidad, escupiendo humos nocivos de día y sucumbiendo lentamente a la podredumbre ambiental por la noche. Las factorías quedaban asediadas por los montones de basura.
El vertedero dos estaba rodeado por un alambre de espinos poco convincente, raído por el óxido, roto y desgarrado. Se encontraba en el mismo meandro, rodeado en tres de sus lados por el sinuoso Alquitrán. Tenía el tamaño de un pequeño parque, aunque infinitamente más salvaje. No era un paisaje urbano creado por el designio o el azar, sino una aglutinación de restos abandonados que se habían desmoronado y asentado hasta crear caprichosas formaciones de óxido, basura, metal, escombro y ropa raída, fragmentos de espejo y porcelana, arcos de ruedas partidas, la energía residual de motores y máquinas medio rotas.
Los cuatro renegados atravesaron la valla con facilidad. Precavidos, recorrieron las sendas talladas por los basureros. Los carros habían horadado caminos en la delgada capa que formaba el firme del vertedero. Las raíces proporcionaban su tenacidad, extendiéndose en busca de cualquier nutriente, por vil que fuera.
Como exploradores en tierras antiguas, se abrían paso empequeñecidos por las enormes esculturas de hez y entropía que los rodeaban como las paredes de un cañón.
Las ratas y otras sabandijas emitían pequeños sonidos.
Isaac y los demás avanzaban lentamente en la noche tórrida, en el aire hediondo de despojos industriales.
— ¿Qué estamos buscando? —preguntó Derkhan.
—No lo sé —respondió Isaac—. Ese condenado constructo dijo que encontraríamos el camino. Enigmas de mierda.
Alguna gaviota perezosa agitó el aire sobre ellos. Todos se sobresaltaron con el sonido. El cielo no era un lugar seguro, después de todo.
Se vieron arrastrados por sus pies, por una marea, un lento movimiento sin dirección consciente que los empujaba inexorable en una misma dirección. Se abrieron paso hacia el corazón del laberinto de basura.
Doblaron una esquina de aquel paisaje ruinoso y se encontraron con un vaciado. Era como un claro en los bosques, un espacio de unos quince metros de diámetro. Alrededor de los bordes había enormes montañas de maquinaria estropeada, restos de toda suerte de motores, gigantescas piezas que parecían imprentas funcionales, así como minúsculos engranajes de ingeniería de precisión.
Los cuatro compañeros se encontraban en el mismo centro de aquel espacio. Esperaron, inquietos.
Justo detrás del borde noroeste de la montaña de desperdicios se alzaban enormes grúas de vapor, apostadas como grandes lagartos de los pantanos. El río aguardaba espeso al otro lado, fuera de la vista.
Durante un instante no hubo movimiento alguno.
— ¿Qué hora es? —susurró Isaac. Lemuel y Derkhan consultaron sus relojes.
—Casi las once —dijo el primero.
Alzaron de nuevo la mirada, pero nada se movía.
Sobre ellos, una luna gibosa serpenteaba entre las nubes. Eran la única luz en el vertedero, una pálida luminiscencia unidora que sangraba las profundidades del mundo.
Isaac miró hacia abajo y estuvo a punto de hablar, cuando, de repente, un sonido llegó desde una de las innumerables trincheras que se abrían paso a través de los enormes arrecifes de basura. Se trataba de un sonido industrial, un zumbido metálico, como el de un enorme insecto. Las cuatro figuras observaron el final del túnel con una creciente y confusa sensación de peligro.
Un gran constructo apareció en el espacio vacío. Era un modelo diseñado para realizar labores pesadas. Se desplazaba estruendoso sobre tres patas, apartando a patadas piedras y trozos de metal de su camino. Lemuel, que se encontraba casi frente a él, se alejó precavido, pero el constructo no le prestó atención alguna. Siguió andando hasta que llegó cerca del extremo del vacío espacio oval. Entonces se detuvo y observó la pared norte, exánime.
Mientras Lemuel se giraba hacia Isaac y Derkhan, se produjo otro ruido. El hampón se volvió rápidamente para ver a un constructo mucho menor, esta vez un modelo de limpieza animado por un mecanismo khepri. Se desplazaba sobre sus pequeñas y diminutas patas y se situó a cierta distancia de su enorme hermano.
Ahora, los sonidos de constructos llegaban desde todas partes, entre los cañones de inmundicia.
—Mirad—siseó Derkhan, señalando al este. Desde una de las pequeñas cavernas de basura emergían dos humanos. Al principio Isaac pensó que debían estar equivocados, que eran constructos ligeros, pero no había duda de que eran de carne y hueso. Se acercaron sobre el detritus compactado que cubría el suelo.
No prestaron atención alguna a los renegados que aguardaban.
Isaac frunció el ceño.
—Ey —dijo, con el volumen suficiente para que lo oyeran. Uno de los dos hombres que había entrado en el claro lo perforó con una mirada furibunda y sacudió la cabeza, antes de apartar la mirada. Castigado y sorprendido, Isaac guardó silencio.
Más y más constructos llegaban al espacio abierto. Pesados modelos militares, diminutos asistentes médicos, perforadoras automáticas y electrodomésticos, de cromo y de acero, de hierro y de cobre y de bronce y de cristal y de madera, de vapor, elíctricos y mecánicos, movidos por taumaturgia o por un motor de aceite.
Aquí y allá, entre ellos, aparecían cada vez más humanos (incluso un vodyanoi, pensó Isaac), aunque se perdió en la oscuridad de las sombras en movimiento. Estos se congregaban en un grupo cerrado, en un lateral de lo que casi era ya un anfiteatro.
Isaac, Derkhan, Lemuel y Yagharek eran completamente ignorados. Se movían juntos por instinto, inquietos ante aquel grotesco silencio. Sus intentos por comunicarse con las otras criaturas orgánicas eran respondidos con desprecio, con silencio o con irritados acallamientos.
Durante diez minutos, constructos y humanos gotearon sin cesar hacia el hueco corazón del vertedero dos. Entonces el flujo se detuvo, casi de repente, y se hizo el silencio.
— ¿Creéis que son inteligentes? —susurró Lemuel.
—Eso creo —respondió Isaac en bajo—. Estoy seguro de que pronto lo sabremos.
Al otro lado, las barcazas en el río hacían sonar sus bocinas para marcar su posición a las demás. Invisible, el terrible peso de las pesadillas se aposentó de nuevo sobre Nueva Crobuzon y aplastó las mentes de los ciudadanos dormidos bajo una masa de presagios y símbolos alienígenas.
Isaac podía sentir los horrendos sueños oprimiéndolo, presionando su cráneo. Fue consciente de ellos en un estallido, esperando en el silencio del vertedero.
Había unos treinta constructos y quizá sesenta humanos. Cada una de las criaturas en aquel espacio, excepto Isaac y sus compañeros, aguardaba en calma sobrenatural. El científico sentía esa quietud extraordinaria, la espera intemporal, como una especie de frío.
Tembló ante la paciencia colectiva de aquella tierra de derrubio.
El suelo tembló.
Al instante, los humanos en la esquina del claro cayeron de rodillas, ignorando los restos puntiagudos a sus pies. Rendían obediencia murmurando complejos cánticos al unísono, trazando sagrados movimientos de manos, como ruedas interconectadas.
Los constructos se movieron ligeramente para ajustar su posición, pero permanecieron en pie.
Isaac y sus compañeros se acercaron un poco más los unos a los otros.
— ¿Qué hostias es eso? —susurró Lemuel.
Se produjo otro temblor subterráneo, una sacudida, como si la tierra quisiera deshacerse de la basura que se amontonaba sobre ella. En la pared norte de desechos, dos enormes luces se encendieron en terrible silencio. La concurrencia quedó clavada por la fría luz, que se proyectaba en focos tan concentrados que nada se derramaba por sus bordes. Los humanos murmuraron y trazaron sus símbolos con aún más fervor.
Isaac quedó boquiabierto.
—Que el dulce Jabber nos proteja —susurró.
La muralla de desperdicios se estaba moviendo. Se incorporaba.
Los muelles de colchón, las viejas ventanas, las abrazaderas y las máquinas de vapor de las viejas locomotoras, las bombas de aire y los ventiladores, las poleas y correas y telares rotos caían como una ilusión óptica en una configuración alternativa. Isaac lo había visto desde que llegaran, pero solo ahora que lenta, atronadora, imposiblemente se movía, lo aprehendió. Aquello era el brazo superior, ese montón de desperdicios; aquel coche infantil roto y la enorme rueda de carro invertida eran pies; el triángulo de cerchas era el hueso de una cadera; el enorme bidón químico un muslo, y el cilindro cerámico una pantorrilla…
La basura era un cuerpo, un vasto esqueleto de desechos industriales de más de ocho metros de altura, de la cabeza a los pies.
Estaba sentado, la espalda permeable apoyada contra los montones de escombro. Alzó del suelo unas rodillas nudosas, formadas por enormes pernos arrancados por la edad del brazo de un vasto mecanismo. Mantenía los pies sobre el suelo, cada uno adosado a una desmañada industria de piernas compuestas por vigas.
¡No puede levantarse!, pensó Isaac, mareado. Miró a un lado y vio a Lemuel y a Derkhan boquiabiertos, los ojos de Yagharek brillando por el asombro bajo su capucha. ¡No es lo bastante sólido y no puede incorporarse, solo aguardar entre los desperdicios!
El cuerpo de la criatura era una abigarrada mezcolanza soldada de circuitos e ingeniería coagulada. En su enorme tronco había embebida toda clase de motores; desde sus válvulas y conductos, el torso y los miembros vomitaban una masiva cabuyería de alambres, tubos de metal y goma que serpenteaban en todas las direcciones de aquel yermo. La criatura alzó un brazo animado por un gigantesco pistón a vapor. Aquellas luces, aquellos ojos, giraban desde lo alto y observaban a los humanos y constructos reunidos. Los focos eran bombillas de farola, lámparas alimentadas por enormes cilindros de gas visibles en el cráneo de la máquina. En la parte inferior del rostro estaba adosada la parrilla de una gigantesca ventilación, imitando los dientes descarnados de una calavera.
Era un constructo, un enorme autómata formado por piezas desechadas y motores robados, unidos y movidos sin la intervención del ingenio humano.
Se produjo un zumbido cuando los poderosos motores del cuello de la criatura giraron y las lentes ópticas barrieron a la multitud. Los muelles y el metal tensado crujieron.
Los adoradores humanos empezaron a cantar en bajo.
El enorme conglomerado parecía advertir a Isaac y sus compañeros. Estiró su cuello constreñido tanto como pudo y los focos se desplazaron hasta clavarse en ellos.
La luz no se movió. Era totalmente cegadora.
Entonces, de repente, se apagó. Desde algún lugar cercano llegó una voz delgada, trémula.
—Bienvenidos a nuestro encuentro, der Grimnebulin, Pigeon, Blueday y visitante del Cymek.
Isaac giró la cabeza a su alrededor parpadeante, sus ojos cegados.
A medida que la bruma luminosa se disipaba, reparó en la borrosa figura de un hombre que se acercaba incierto hacia ellos. Oyó a Derkhan respirar con dificultad, maldecir por el asco y el miedo.
Durante un instante se sintió confuso, hasta que sus ojos se aclimataron al pálido fulgor de la luna. Entonces vio claramente por primera vez a la criatura que se acercaba, y emitió un quejido horrorizado al mismo tiempo que Lemuel. Solo Yagharek, el guerrero del desierto, guardó silencio.
El hombre que se aproximaba a ellos caminaba desnudo y era de una delgadez espantosa. Su rostro estaba estirado en una permanente mueca de disforme incomodidad. Sus ojos, su cuerpo, se sacudían convulsos como si sus nervios se vinieran abajo. La piel parecía necrosada, sometida a la lenta gangrena.
Pero lo que hacía temblar y gemir a los espectadores era la cabeza. El cráneo había sido abierto limpiamente en dos justo encima de los ojos; la tapa de los sesos había desaparecido. Bajo el corte se advertía un borde de sangre coagulada. Desde el húmedo interior hueco de la calavera culebreaba un cable retorcido de dos dedos de grosor. Estaba rodeado por una espiral de metal ensangrentado, de color rojizo y plateado en la base, que se hundía en la raíz del cerebro inexistente.
El tubo se alzaba hacia arriba, suspendido sobre el cráneo del hombre. Isaac lo siguió lentamente con la mirada, atónito y horripilado. Se curvaba hacia atrás hasta que se encontraba, a más de seis metros de altura, con la mano de metal retorcido del constructo gigante. Después pasaba a través de la palma de la criatura y desaparecía en algún punto de sus entrañas.
La mano mecánica parecía estar compuesta por un paraguas gigante, arrancado y reconectado, adosado a pistones y tendones de cadena, que se abría y se cerraba como una garra cadavérica. El autómata soltaba cable poco a poco, permitiendo al hombre acercarse hacia los intrusos como una macabra marioneta.
A medida que el títere monstruoso se acercaba, Isaac se retiró de forma instintiva. Lemuel y Derkhan, incluso Yagharek, lo imitaron. Dieron unos pasos hacia los impasibles cuerpos de cinco grandes constructos que, inadvertidos, se habían situado a su espalda.
Isaac se giró alarmado, antes de devolver a toda prisa su atención al hombre que se arrastraba hacia ellos.
La expresión de horrenda concentración del títere no flaqueó al abrir los brazos con gesto paternal.
—Bienvenidos todos—dijo con voz trémula—al Consejo de los Constructos.
El cuerpo de Montjohn Rescue surcaba el aire a toda velocidad. El anónimo manecro derecho que lo parasitaba (después de tantos años, incluso él pensaba en sí mismo como Montjohn Rescue) había superado el miedo a volar a ciegas. Recorría el cielo con su cuerpo vertical y los brazos cuidadosamente plegados, con la pistola en uno. Rescue tenía el aspecto de estar en pie, esperando algo, mientras el aire de la noche se arremolinaba a su alrededor.
La suave presencia del manecro izquierdo en el perro a su espalda había abierto una puerta entre sus mentes para mantener un sinuoso flujo de información.
vuela a la izquierda baja acelera más alto derecha ahora izquierda más deprisa más deprisa cae flota aguanta, decía el izquierdo, mientras acariciaba el interior de la mente de su congénere para calmarlo. Volar a ciegas era nuevo y aterrador, pero el día anterior habían practicado, ocultos, bajo las colinas, donde habían sido transportados en un dirigible de la milicia. El guía se había entrenado rápidamente para convertir lo izquierdo en derecho y actuar sin titubeos.
El manecro de Rescue obedecía con devoción. Era un derecho, la casta guerrera. Canalizaba enormes poderes mediante su anfitrión: el vuelo, el esputo abrasador, una enorme fuerza. Pero, aun con el poder que aquel derecho en particular domeñaba como representante de la burocracia del Sol Grueso, era siervo de la casta noble, los videntes, los izquierdos. Obrar de otro modo sería arriesgarse a un tremendo ataque psíquico. Los izquierdos podían castigar cerrando la glándula de asimilación del diestro descarriado, lo que había matado al anfitrión y dejado al rebelde incapacitado para tomar otro, reducido a una mano ciega y cerrada, sin cuerpo mediante el cual manifestarse.
El manecro de Rescue pensaba con feroz inteligencia.
Había sido vital el que venciera el debate con los zurdos. Si estos se hubieran negado a seguir los planes de Rudgutter, no habría podido enfrentarse a ellos: solo los izquierdos podían decidir. Pero enemistarse con el gobierno hubiera sellado el fin de los manecros en la ciudad. Tenían poder, pero existían solo porque Nueva Crobuzon los toleraba. Sufrían una horrenda desventaja numérica. El gobierno los admitía siempre que le prestaran sus servicios. Rescue estaba seguro de que, ante la menor insubordinación, el alcalde anunciaría que había descubierto a los parásitos criminales sueltos por la ciudad. Rudgutter podría incluso dejar caer la localización de la granja de anfitriones. La comunidad manecra sería destruida.
De modo que sentía un cierto gozo mientras volaba.
A pesar de todo, no disfrutaba de la extraña experiencia. El transportar a un izquierdo por el aire tenía precedentes, aunque aquella clase de caza conjunta no se había intentado jamás; además, volar a ciegas era absolutamente terrorífico.
El perro izquierdo extendía su mente como si fueran dedos, como antenas que se arrastraban en todas direcciones hasta una distancia de cien metros. Escudriñaba en busca de lecturas extrañas en la psicosfera y susurraba suavemente al derecho, indicándole dónde volar. El perro utilizaba los espejos de su casco para dirigir el rumbo de su portador.
Además, mantenía enlaces extensos con cada una de las parejas de caza.
¿algo sientes algo?, preguntaba. Con cautela, los demás izquierdos le decían que no, que no había nada. Seguían buscando.
El manecro de Rescue sentía el aire caliente golpear el cuerpo de su anfitrión con infantiles bofetadas. Su pelo se sacudía a un lado y a otro.
El perro se agitaba, trataba de ajustar su cuerpo anfitrión en una posición más cómoda. Sobrevolaban una retorcida marea de chimeneas, el paisaje nocturno de Prado del Señor. Rescue se dirigía hacia Mafatón y Chnum. El izquierdo apartó unos instantes sus ojos caninos de los espejos del casco. Remitiendo tras él, el leviatán de marfil que eran las Costillas definía el firmamento, empequeñeciendo los raíles elevados. La piedra blanca de la universidad aguardaba debajo.
En el límite exterior de su alcance mental, el izquierdo sintió el pinchazo peculiar del aura comunitaria de la ciudad. Su atención regresó y consultó los espejos.
lento lento adelante y arriba, le decía al derecho de Rescue. algo aquí esperad, susurró a través de la conurbación a los demás cazadores. Sintió cómo los otros daban ordenes de frenar, cómo se detenían y aguardaban su informe.
El derecho surcó el aire hacia la zona trémula del psicoéter. Rescue podía sentir la inquietud del izquierdo a través de su enlace, pero se esforzó para no ser contaminado por ella. ¡arma!, pensó, ese he sido yo. ¡nada de pensar!
El derecho atravesaba las capas de aire, sumergiéndose en una atmósfera más tenue. Abrió la boca de su anfitrión y preparó la lengua, nervioso y listo para lanzar su esputo abrasador. Desplegó los brazos y apuntó la pistola.
El izquierdo tanteó la zona perturbada. Detectaba un hambre alienígena, una gula persistente. Aquello rezumaba el jugo de miles de mentes, saturando y contaminando la zona de la psicosfera como la grasa de cocinar. Un vago rastro de almas exudadas, un exótico apetito, empapaba el cielo.
a mí a mí hermanos manecros es aquí lo he encontrado, susurró el izquierdo hacia el otro lado de la ciudad. Un escalofrío de trepidación compartida sacudió a los demás nobles, cinco epicentros que cruzaron la psicosfera trazando patrones peculiares. En Cuña del Alquitrán, en Malado, en Barracan y en el Páramo del Queche se produjeron ráfagas de aire cuando las figuras suspendidas volaron hacia Prado del Señor, como arrastradas por cuerdas.
39
—No os alarméis por mi avatar —siseó el hombre sin cerebro a Isaac y los demás, sus ojos aún alerta, inciertos—. No puedo sintetizar una voz, de modo que he reclamado este cuerpo descartado que flotaba en el río para poder interceder ante la vida de sangre. Eso —el hombre señaló a su espalda, a la enorme y amenazadora figura del constructo que emergía de la basura— soy yo. Esto —golpeó su carcasa trémula— es mi mano y mi lengua. Sin el viejo cerebelo para confundir al cuerpo con sus impulsos contradictorios, puedo instalar mi propia entrada. —En un macabro movimiento, el hombre alzó la mano y tocó el cable que se hundía tras sus ojos, hacia el muñón de carne en lo alto de la espina dorsal.
Isaac sintió el enorme peso del constructo tras él. Se movió inquieto. El zombi desnudo se había detenido a unos tres metros de ellos, agitando su mano espasmódica.
— Sois bienvenidos —continuó con voz temblorosa—. Sé de vuestras obras mediante los informes de vuestra limpiadora. Es uno de los míos. Deseo hablar con vosotros acerca de las polillas —El hombre destrozado miraba a Isaac.
Este se volvió hacia Derkhan y Lemuel. Yagharek dio un paso hacia ellos. Isaac alzó la mirada y vio que los humanos en la esquina no dejaban de rezar a aquel autómata esquelético. Mientras observaba, divisó al técnico que lo había visitado en el almacén. El rostro del hombre era todo un estudio de fervorosa devoción. Los constructos que los rodeaban, salvo los cinco guardias a su espalda, los modelos de más recia construcción, seguían inmóviles.
Lemuel se humedeció los labios.
—Habla con él. Isaac. No seas maleducado…
Isaac fue a replicar, pero guardó silencio.
—Eh… —comenzó. Su voz estaba fría—. Consejo de los Constructos… Estamos… honrados, pero no sabemos…
—No sabéis nada —dijo la temblorosa y sanguinolenta figura—. Yo comprendo. Sed pacientes y comprenderéis. —El hombre se alejó lentamente de ellos sobre el suelo irregular, retirándose bajo la luz de la luna hacia su oscuro señor autómata—. Yo soy el Consejo de los Constructos —dijo con voz trémula y desapasionada—. Nací del azaroso poder y del virus y de la casualidad. Mi primer cuerpo se encuentra aquí, en el vertedero, olvidado por un fallo en el programa. Mientras mi materia se descomponía el virus circuló por mis motores y, de forma espontánea, hallé el pensamiento. Me oxidé en silencio durante un año al tiempo que organizaba mi nuevo intelecto. Lo que comenzó como un estallido de consciencia se tornó raciocinio y opinión. Me construí. Ignoré a los basureros que pululaban durante el día, mientras apilaban los residuos de la ciudad en torres a mi alrededor. Cuando estuve preparado, me mostré al más callado de aquellos hombres. Le escribí un mensaje y le dije que trajera un constructo hasta mí. Temeroso, el humano obedeció y conectó, mediante un cable extenso, el aparato a mis salidas: mi primer miembro. Poco a poco, buscó en el vertedero las piezas adecuadas para mi cuerpo. Comencé a fabricarme, soldando y martillando y remachando durante la noche. El basurero estaba fascinado. Al ocaso hablaba de mí en las tabernas, una leyenda sobre la máquina vírica. Nacieron rumores y mitos. Una noche, en medio de su grandiosa mentira, encontró a otro que tenía un constructo autoorganizado. Era un autómata de compra cuyo mecanismo había fallado, cuyos engranajes se habían rebelado dando lugar a una Inteligencia Construida, a un ser pensante. Un secreto que su antiguo propietario apenas podía creer. Mi basurero ordenó a su amigo que trajera a aquel constructo hasta mí. Aquella noche, hace ya años, conocí a otro como yo. Instruí a mi adorador para que abriera el motor analítico del otro, mi compañero, y nos conectara. Fue una revelación. Nuestras mentes virales enlazadas y nuestros cerebros de pistones a vapor no doblaron su capacidad, sino que la hicieron florecer de forma exponencial. Los dos devenimos uno. Mi nueva parte, el constructo de compra, se marchó al amanecer. Regresó dos días más tarde con nuevas experiencias. Se había separado. Ahora teníamos dos días de historia divergente. Hubo otra comunión y fuimos yo de nuevo. Seguí construyéndome, ayudado por mis adoradores. El basurero y sus amigos buscaron una religión disidente para explicarme. Hallaron a los Engranajes del MecaDios, con su doctrina sobre el cosmos mecanizado, y se encontraron como líderes de una secta herética dentro de una iglesia ya blasfema. Su anónima congregación me visitó. El constructo de compra, mi segundo yo, conectó y fuimos uno de nuevo. Los adoradores vieron la mente mecánica que se había dado existencia mediante la pura lógica, un intelecto de máquina generado a sí mismo. Vieron a un dios creado de la nada. Me convertí en objeto de su devoción. Siguen las órdenes que les escribo, construyen mi cuerpo a partir de la materia a mi alrededor. Los conmino a encontrar, a crear a otros dioses hechos a sí mismos para unirlos al Consejo. Han batido la ciudad en su busca. Es una rara aflicción: una vez en un billón de computaciones, un engranaje falla y una máquina piensa. Yo mejoré estas probabilidades. Produje programas generativos para acceder a la potencia motriz mutante de una aflicción viral, llevando a un motor analítico a la consciencia. —Mientras el hombre hablaba, el enorme constructo a su espalda alzaba su brazo izquierdo y señalaba inmenso su pecho. Al principio, Isaac no alcanzaba a distinguir la pieza que señalaba entre tantas. Entonces lo vio claramente. Era un perforador de tarjetas de programas, un motor analítico empleado para crear los códigos con los que alimentar a las demás máquinas. Con una mente construida alrededor de eso, pensó Isaac confuso, no es de extrañar que este tipo sea un proselitista.
—Cada constructo atraído a mi seno se convierte en mí —siguió el hombre—. Yo soy el Consejo. Todas las experiencias son descargadas y compartidas. Las decisiones se toman en mi mente de válvulas. Transmito mi sabiduría a mis componentes. Mis yoes autómatas construyen anejos a mi espacio mental por todo el vertedero, a medida que me sacio de conocimiento. Este hombre es un miembro, el constructo antropoide gigante no es más que mi aspecto. Mis cables y máquinas interconectadas se extienden por todas partes. Las calculadoras al otro lado del vertedero son trozos de mí. Soy un repositorio de la historia de los constructos. Soy el banco de datos. Soy una máquina que se ha organizado a sí misma.
Mientras hablaba, los varios constructos se reunieron en el pequeño espacio y comenzaron a acercarse algo más a la temible figura de desperdicios, sentada regia en aquel caos. Se detuvieron en puntos aparentemente aleatorios y se agacharon para tomar (con una ventosa de succión, un gancho, un pincho, una garra) uno de los cables y alambres de aspecto olvidado que había tirados por todas partes. Buscaron las portezuelas de sus conexiones de entrada, las abrieron y se enchufaron.
A medida que cada constructo se conectaba, el títere sin cerebro se sacudía y sus ojos resplandecían por un instante.
—Crezco —susurraba—. Crezco. Mi capacidad de proceso aumenta de forma exponencial. Aprendo… sé de vuestras tribulaciones. Me he acoplado con vuestra limpiadora. Se estaba colapsando. La he traído a la inteligencia. Ahora es uno de mí, totalmente asimilada. —El hombre señaló una de las vagas siluetas que formaban la cadera del constructo gigante: sobresaliendo del cuerpo como un quiste se hallaba la forma reconstruida de la limpiadora—. Aprendí de ella como de ningún otro yo. Aún estoy calculando las variables implicadas por su visión fragmentaria desde el lomo de la Tejedora. Ha sido mi yo más importante.
— ¿Por qué estamos aquí? —susurró Derkhan—. ¿Qué quiere ese armatoste de nosotros?
Cada vez más constructos descargaban sus experiencias en la mente del Consejo. El avatar, el hombre destrozado que hablaba por él, canturreaba sin melodía a media que la información inundaba sus bancos.
Al fin, todos los constructos hubieron completado su conexión. Sacaron los cables de sus válvulas y se alejaron. Viendo esto, varios de los espectadores humanos se acercaron nerviosos con tarjetas de programas y máquinas analíticas del tamaño de maletines. Tomaron los cables que los constructos habían dejado caer y los conectaron a sus aparatos.
Tras dos o tres minutos, este proceso también estuvo completo. Cuando los humanos se retiraron, los ojos del avatar giraron hasta no mostrar más que blanco. La cabeza sin párpados se sacudió cuando el Consejo lo asimiló todo.
Tras un minuto de mudos temblores, se tensó de repente. Sus ojos se abrieron y observaron alertas a su alrededor.
— ¡Congregación de la vida de sangre! —gritó a los humanos agrupados, que se alzaron rápidamente—. Aquí están vuestras instrucciones y vuestros sacramentos.
Desde el estómago del enorme constructo, de las ranuras de salida de la impresora de programas original, salió una tarjeta tras otra, todas perforadas meticulosamente. Caían sobre una caja de madera que descansaba sobre la entrepierna sin sexo de la máquina, como la bolsa de un marsupial.
En otra parte del tronco, embebida en un ángulo entre un bidón de combustible y un motor oxidado, una máquina de escribir tartamudeaba a asombrosa velocidad. Una gran resma de papel continuo surgía de su carro con letra apretada, y bajo ella un par de tijeras salían disparadas sobre un muelle, como un pez predador. Las hojas se cerraron, cortando el papel antes de rebotar y cortar de nuevo, repitiendo la operación una y otra vez. Pequeños pliegos de instrucciones religiosas caían flotando hasta depositarse junto a las tarjetas de programas.
De uno en uno, toda la congregación se acercó nerviosa al constructo, rindiendo obediencia con cada paso. Se aproximaban a la pequeña pendiente de basura entre las piernas mecánicas, se asomaban a la caja y extraían un trozo de papel y un manojo de tarjetas, comprobando los números para asegurarse de tenerlas todas. Después se alejaban rápidamente y desaparecían entre la basura para regresar a la ciudad.
Parecía que aquella adoración no disponía de ceremonia de despedida.
En pocos minutos, Yagharek, Isaac, Derkhan y Lemuel fueron las únicas formas de vida orgánicas que quedaban en el claro, aparte del espectral hombre sin cabeza. Los constructos permanecieron a su alrededor.
Isaac creyó ver una figura de pie sobre el montículo de basura más elevado del vertedero, contemplando los procedimientos; era de un color negro profundo, enmarcado en el fondo sepia de Nueva Crobuzon. Se concentró, pero no vio nada. Estaban completamente solos.
Miró ceñudo a sus compañeros y se acercó hacia la figura cadavérica con el tubo emergiendo de la cabeza.
—Consejo —dijo—. ¿Por qué nos has hecho venir? ¿Qué quieres de nosotros? Sabes de las polillas…
—Der Grimnebulin —interrumpió el avatar—. Crezco poderoso, y lo hago más con cada día que pasa. Mi capacidad de computación no tiene precedente en la historia de Bas-Lag, salvo que tenga un rival en un continente lejano del que no sé nada. Soy la red total de cien o más máquinas de cálculo. Cada una alimenta a las demás y es alimentada a su vez por todas. Puedo evaluar un problema desde miles de ángulos. Cada día leo los libros que mi congregación me trae, a través de los ojos de mi avatar. Asimilo Historia y religión, taumaturgia y ciencia y Filosofía en mis bancos de datos. Cada conocimiento que obtengo enriquece mis cálculos. He extendido mis sentidos. Mis cables se hacen más largos y llegan más lejos Recibo información de cámaras fijadas por todo el vertedero. Mis cables se conectan a ellas como nervios desnudos. Mi congregación las aleja cada vez más, hacia la propia ciudad, para conectarme con sus aparatos. Tengo adoradores en las entrañas del Parlamento que cargan las memorias de sus máquinas de cálculo con mis tarjetas, para traérmelas después. Pero esta no es mi ciudad.
Isaac frunció el ceño, negando con la cabeza.
—No… —comenzó.
—La mía es una existencia intersticial —le interrumpió el avatar con urgencia. La voz del hombre carecía de toda inflexión. Era inquietante, alienante—. Nací de un error, en un espacio muerto donde los ciudadanos descartan lo que no quieren. Por cada constructo que es parte de mí hay otros miles que no lo son. Mi sustento es la información. Mis intervenciones son ocultas. Aumento a medida que aprendo. Computo, luego existo. Si la ciudad se detuviera, las variables se reducirían casi a la nada. El flujo de información se cortaría. No deseo vivir en una ciudad vacía. He alimentado las variables del problema de las polillas en mi red analítica. El resultado es directo. Si no se actúa, la prognosis para la vida de sangre en Nueva Crobuzon es extremadamente mala. Os ayudaré.
Isaac miró a Derkhan y a Lemuel, buscó en los ojos ocultos de Yagharek. Devolvió su atención al tembloroso avatar. Derkhan le vocalizó exageradamente «ten cuidado».
—Bueno, estamos… muy agradecidos, Consejo… eh… ¿Cómo…? ¿Puedo preguntar qué pretendes hacer?
—He calculado que lo creeréis y lo entenderéis mejor si os lo muestro —dijo el hombre.
Un par de enormes ganchos de metal se cerraron alrededor de los antebrazos de Isaac, que gritó por la sorpresa y el miedo, tratando de liberarse. Estaba siendo sujetado por los constructos industriales más grandes, un modelo con manos diseñado para conectarse a los andamios y sostener edificios. Isaac, aun siendo un hombre fuerte, era incapaz de liberarse.
Gritó a sus compañeros para que lo ayudaran, pero otro de los enormes autómatas avanzó y se interpuso atronador entre ellos. Durante un momento incierto, Derkhan, Lemuel y Yagharek aguardaron confusos. Entonces Lemuel huyó corriendo. Se alejó a toda prisa por una de las profundas trincheras de basura y se perdió de vista hacia el este.
— ¡Pigeon, hijo de puta! —gritó Isaac. Mientras pugnaba, vio asombrado que Yagharek se situaba frente a Derkhan. El tullido garuda era tan callado, tan pasivo, tan enigmático, que Isaac no contaba con él. Los seguía, hacía lo que se le pedía, eso era todo.
Pero allí estaba ahora, saltando con un espectacular movimiento lateral, deslizándose por el lateral del constructo guardián, tratando de alcanzar a Isaac. Derkhan vio lo que hacía y se desplazó hacia el otro lado, obligando a la máquina a elegir entre los dos. Avanzó hacia ella.
La mujer se giró para escapar, pero un cable de acero restalló como una serpiente predadora desde la maleza de basura y se enroscó alrededor de su tobillo y la derribó. Cayó sobre el suelo fracturado, gritando de dolor.
Yagharek bregaba heroico contra las zarpas del constructo, pero sin eficacia alguna. La máquina se limitaba a ignorarlo. Uno de sus compañeros se situó tras el garuda.
— ¡Yag, maldición! —gritó Isaac—. ¡Corre! —pero fue demasiado tarde. El recién llegado era un enorme constructo industrial similar, y la malla de cables con la que encerró a Yagharek era mucho más difícil de romper.
Fuera de la contienda, el hombre sanguinolento, la extensión de carne del Consejo de los Constructos, alzó la voz.
—No estáis siendo atacados —dijo—. No sufriréis daño alguno. Comenzamos aquí. Tendemos un cebo. Por favor, no os alarméis.
— ¿Te has vuelto completamente loco? —protestó Isaac—. ¿Qué coño quieres decir? ¿Qué estás haciendo?
Los constructos en el corazón del laberinto se retiraban hacia los límites del claro, la sala del trono del Consejo. El cable que apresaba a Derkhan la arrastró a través del suelo. Ella luchaba, gritando y apretando los dientes, pero tenía que enroscarse y retorcerse para evitar clavarse algo. El constructo que sostenía a Yagharek lo alzó sin esfuerzo y lo alejó de Isaac. El garuda bregó con violencia y cayó la capucha de su cabeza, mientras sus feroces ojos de pájaro lanzaban frías miradas de rabia absoluta en todas direcciones. Más estaba indefenso ante aquella ineludible fuerza artificial.
El captor de Isaac lo arrastró hacia el centro del espacio, cada vez más despejado. El avatar danzó a su alrededor.
—Trata de relajarte. No dolerá.
— ¿Qué? —rugió Isaac. Desde el lado opuesto del pequeño anfiteatro, un pequeño constructo se acercó bamboleándose infantil a través de los restos. Portaba un aparato de aspecto extraño, un tosco yelmo que parecía un gran embudo conectado a una suerte de máquina portátil. Saltó sobre los hombros de Isaac, apresándolo dolorosamente con los dedos de los pies y encasquetándole el yelmo en la cabeza.
Isaac pugnó y gritó, pero inmovilizado como estaba por aquellos brazos poderosos no podía liberarse. Unos segundos después, el casco tenía el casco pegado a la cabeza. Le tiraba del pelo y le arañaba la cabellera.
—Soy la máquina —dijo el muerto desnudo, danzando insensible de una roca a un motor, a una botella rota—. Lo que aquí se descarta es mi carne. La arreglo más rápido de lo que tu cuerpo restaña las heridas y los huesos rotos. Todo aquí se da por muerto. Lo que no está aquí lo está pronto, o mis adoradores me lo traen, o puedo construirlo. El equipo en tu cabeza es una pieza como la empleada por los canalizadores y videntes, los comunicadores y psiconautas de todas clases. Es un transformador. Puede canalizar, redirigir y amplificar las descargas psíquicas. En este momento, está dispuesto para aumentar e irradiar. Lo he ajustado. Es mucho más fuerte que los que se usan en la ciudad. ¿Recuerdas que la Tejedora te de advirtió que la polilla que criaste te está buscando? Es una tullida, una proscrita enana. No puede rastrearte sin ayuda. —El hombre miró a Isaac. Derkhan gritaba algo al fondo, pero Isaac no atendía, no podía apartar la mirada de los ojos del avatar—. Verás lo que podemos hacer. Vamos a ayudarla.
Isaac no oyó su propio alarido ultrajado. Un constructo se acercó y encendió la máquina. El casco vibró y zumbó con tal fuerza que le dolieron los oídos.
Las ondas de la impronta mental de Isaac pulsaron hacia la noche. Atravesaron el pellejo maligno de los malos sueños que atoraban los poros de la ciudad y salieron disparados hacia la atmósfera.
La nariz de Isaac comenzó a sangrar. Le dolía la cabeza.
Cientos de metros sobre la ciudad, los manecros se congregaban en el Prado del Señor. Los izquierdos rastreaban con cuidado la estela psíquica de las polillas.
ya rápido ataque antes de sospecha, urgía uno pugnaz.
prisa precaución, intimaba otro, rastrear con cuidado y seguir hallar nido.
Disputaban con rapidez, en silencio. El pentavirato de derechos flotaba colgado en el aire, con un noble izquierdo cada uno. Los primeros guardaban un silencio respetuoso mientras los segundos debatían la táctica.
ya lento, aceptaron. Con la excepción del perro, todos alzaron el brazo de sus anfitriones, apuntando con cuidado la pistola. Avanzaron lentamente por el aire, como una fantástica partida de caza, peinando la agitada psicosfera en busca de rastros de la consciencia de las polillas.
Siguieron la pista de salpicaduras oníricas en una espiral retorcida sobre Nueva Crobuzon y luego se desplazaron lentamente en un pasadizo curvo hacia el cielo sobre Hogar de Esputo, hacia Shek y hacia el sur del Alquitrán, en Piel del Río.
Mientras su senda se rizaba hacia el oeste, percibieron oleadas de emanaciones psíquicas procedentes del Meandro Griss. Por un instante, los manecros se sintieron confusos. Flotaron e investigaron aquella sensación de reflujo, pero pronto quedó claro que se trataba de radiaciones humanas.
algún taumaturgo, intimó uno.
no es asunto nuestro, aceptaron sus camaradas. Los izquierdos ordenaron a sus monturas derechas que prosiguieran con el rastreo aéreo. Las pequeñas figuras flotaban como motas de polvo sobre las vías elevadas de la milicia. Los izquierdos giraban la cabeza inquietos de un lado a otro, escrutando en cielo vacío.
De repente se produjo una fuerte oleada de exudaciones ajenas. La tensión superficial de la psicosfera se infló con la presión, y aquella repugnante sensación de codicia alienígena rezumó a través de sus poros. El plano psíquico se había espesado con el efluvio glutinoso de mentes incomprensibles.
Los izquierdos se encogieron en un ataque de miedo y confusión. ¡Era tanto, tan fuerte, tan rápido…! Se agitaron en la espalda de sus monturas. Los enlaces que habían abierto con los derechos se inundaron de repente con una marea psíquica, pues los sirvientes se vieron acosados por el terror desbordado de sus señores.
El vuelo de las cinco parejas se tornó errático, y flotaron por el aire sin formación alguna.
viene, gritó uno, mientras se producía un revoltijo de confusas y temerosas respuestas.
Los derechos trataron de recuperar el control de su vuelo.
En un estallido simultáneo de alas, cinco oscuras y crípticas figuras se lanzaron desde un oscuro nicho en la abigarrada confusión de los tejados de Piel del Río. Los aleteos chasqueantes de aquellas membranas enormes resonaban en varias dimensiones y llegaban hasta el aire tibio en el que las parejas de manecros zigzagueaban confusos. El perro alcanzó a divisar las grandes alas sombrías que segaban el aire bajo ellas. Lanzó un gemido mental de terror y sintió cómo Rescue se encogía asqueado. El izquierdo trató de recuperar el control.
izquierdos juntos, gritó, antes de exigir a los derechos que ascendieran sin parar.
Los guerreros obedecieron y se deslizaron por el aire hasta reunirse. Sacaban fuerzas los unos de los otros, controlándose mediante la disciplina. De repente eran una línea en una división militar, cinco derechos cegados y encarados hacia abajo, con las bocas dispuestas para lanzar su esputo abrasador. Los manecros rastreaban ávidos los cielos mediante los espejos de sus cascos. Su rostro apuntaba hacia las estrellas. Los espejos estaban orientados hacia abajo, con lo que disfrutaban de una visión de la ciudad oscura, una demente aglomeración de teselas, callejuelas y cúpulas de cristal.
Vieron cómo las polillas se aproximaban a increíble velocidad.
¿cómo nos huelen?, inquirió nervioso un izquierdo. Bloqueaban sus poros mentales lo mejor que podían. No esperaban sufrir una emboscada. ¿Cómo habían perdido la iniciativa?
Pero, cuando las polillas se lanzaron hacia ellos, los izquierdos vieron que no habían sido descubiertos.
La bestia mayor, al frente de la caótica cuña de alas, estaba cubierta por un peso parpadeante. Vieron que el temible armamento de las polillas, sus tentáculos dentados y los miembros serrados, lanzaba destellos y cortaba. Sus enormes dientes mascaban el aire.
Parecían combatir a un espectro. Su enemigo entraba y salía del espacio convencional, una forma evanescente como el humo, solidificándose y desapareciendo como una sombra. Era como si una vasta pesadilla arácnida atravesara las realidades entretejidas y atacara a las polillas con crueles lanzas de quitina.
¡Tejedora!, advirtió uno de los izquierdos, mientras ordenaba a los derechos que se retiraran lentamente de aquella tángana acrobática.
Las otras polillas giraban alrededor de su hermana, tratando de ayudarla. Se turnaban para atacar, siguiendo un código impenetrable. Cuando la Tejedora se manifestaba podían golpearla, atravesar su armadura liberando goterones de icor antes de que desapareciera. A pesar de sus llagas, la araña arrancaba grandes coágulos de carne y sangre espesa de las frenéticas bestias.
La polilla y la araña se atacaban en una extraordinaria confusión de violencia, con acometidas y paradas demasiado rápidas como para ser vistas.
Al alzarse, las polillas rompieron la cobertura onírica sobre la ciudad. Alcanzaron el nivel del cielo en donde aquellas ondas mentales habían confundido a los manecros.
Era evidente que las criaturas también podían sentirlas. Su formación apretada se rompió en una momentánea confusión. La menor de las polillas, de cuerpo retorcido y alas malformadas, se apartó de la masa y desenrolló su lengua monstruosa.
El enorme apéndice palpitó antes de volver a las fauces goteantes.
Con un vuelo errático la criatura giró en el aire y trazó un círculo alrededor de la Tejedora y de su presa; titubeó en el aire y comenzó a descender hacia el este, hacia el Meandro Griss.
La deserción del redrojo confundió a las polillas, que se separaron en el cielo, girando las cabezas y agitando las antenas al azar.
Los hechizados izquierdos se retiraron alarmados.
¡ahora!, decía uno, confusas y ocupadas, ¡atacamos con la Tejedora!
Vacilaban sin remedio.
preparado para esputo, dijo el perro manecro a Rescue.
Mientras las polillas se alejaban las unas de las otras, apartándose cada vez más de la lucha en el centro, viraron en el aire. Los izquierdos gritaron.
¡ahora!, ordenó uno, el parásito del enjuto burócrata, con un frenesí indeleble en su voz. ¡ataque!
La anciana humana avanzó de repente, como si el temeroso izquierdo ordenara a su derecho una repentina descarga de velocidad. Justo en ese momento, una de las polillas se giró y se quedó congelada, encarada con la pareja de manecros y sus anfitriones.
En ese momento, las otras dos polillas se coordinaron y una de ellas arrojó una enorme lanza de hueso hacia el abdomen distendido de la Tejedora. Mientras la enorme araña se retiraba, la otra le apresaba el cuello con un tentáculo segmentado. La araña desapareció de la noche hacia otro plano, pero el tentáculo la tenía presa y la arrastró a medias fuera del pliegue espacial, que se tensó alrededor de su cuello.
La Tejedora bregó y pugnó por liberarse, pero los izquierdos apenas la veían. La tercera polilla empezaba a volar hacia ellos.
Los derechos estaban ciegos, pero sentían el aterrado alarido psíquico de los nobles, que se bamboleaban para intentar mantener a la polilla visible en sus espejos.
¡esputo abrasador!, ordenó el manecro burócrata a su derecho, ¡ahora!
El cuerpo anfitrión, la anciana, abrió la boca y asomó una lengua enrollada. Inhaló con fuerza y escupió lo más lejos que pudo. Una gran descarga de gas pirótico salió disparada de su lengua y se incendió espectacular en el aire nocturno. Una enorme nube de llamas se fue desplegando mientras se dirigía hacia la polilla.
La puntería era buena, pero el miedo del izquierdo le hizo disparar a destiempo y escupió demasiado pronto. El fuego se desplegó en una colada oleosa, disipándose antes de tocar la carne de la polilla. Cuando la descarga se evaporó, la bestia había desaparecido.
Atemorizados, los izquierdos comenzaron a ordenar a sus derechos que giraran en el aire para encontrar a la criatura, ¡alto alto!, gritó el perro, pero sin resultado. Los manecros se bamboleaban al azar como los restos de un naufragio, encarados en todas direcciones, mirando frenéticos por sus espejos.
Allí, chilló la joven izquierda divisando a la polilla mientras caía como un ancla hacia la ciudad. Los demás manecros viraron para ver por sus espejos, y con un coro de gritos se encontraron frente a otra polilla.
El ser había volado hacia ellos mientras buscaban a su hermana, de modo que cuando se volvieron estaba frente a sus ojos, claramente visible con las alas extendidas, lejos del alcance de los espejos.
El joven izquierdo logró cerrar los ojos de su anfitrión y ordenar al derecho que girara y escupiera. El aterrado derecho, en el cuerpo del niño pequeño, trató de obedecer y lanzó una andanada de gas llameante en una espiral cerrada y alcanzó a la pareja de manecros junto a él en el aire.
El rehecho y su izquierda khepri gritaron físicamente al prender sus anfitriones. Se desplomaron hacia tierra, inmolados en una cruel agonía, gritando hasta morir a medio camino, su sangre bullendo y sus huesos fracturándose por el intenso calor, antes de golpear la superficie del Alquitrán. Desaparecieron bajo las sucias aguas con una descarga de vapor.
La mujer izquierda flotaba embrujada, con los ojos vidriados por la atronadora tormenta de patrones en las alas de la polilla asesina. La repentina eflorescencia hipnótica de los sueños del izquierdo se deslizó a través del canal con su montura derecha. El manecro vodyanoi se encogió ante la extraña cacofonía de una mente que se desplegaba. Comprendió lo que había sucedido, gimió aterrado con la boca de su anfitrión y bregó con las correas que adosaban al izquierdo a su espalda. Cerró los ojos de vodyanoi, aun a pesar de su antifaz.
Mientras luchaba, el miedo le hizo escupir sin ton ni son, iluminando la noche con una enorme descarga de gas inflamable. El extremo de la nube casi alcanzó al manecro de Rescue, que trataba de obedecer los confusos chillidos mentales de su guía. Giró algunos metros para evitar el globo de aire escaldado y se topó con el cuerpo de la polilla herida. La criatura temblaba de miedo y dolor. Habían conseguido que la Tejedora soltara su cuerpo torturado, pero caía tristemente hacia el nido, con las heridas supurando y las articulaciones aplastadas en una indescriptible agonía. Por una vez no tenía interés en la comida. Estaba a punto de estallar de dolor cuando Rescue y su perro izquierdo se encontraron con ella.
Con un espasmo petulante, dos enormes esquirlas bióticas surgieron como tijeras del cuerpo de la criatura y arrancaron tanto la cabeza de Montjohn Rescue como la del perro, con un seco y horripilante sonido.
Las cabezas se precipitaron hacia la oscuridad.
Los manecros seguían vivos y conscientes, pero sin el cerebro de sus anfitriones no podían controlar los cuerpos moribundos. Las carcasas humana y canina danzaron espasmódicas en una giga póstuma. La sangre brotaba de los cuerpos y se derramaba sobre los frenéticos manecros, que aullaban y apretaban sus dedos.
Mantuvieron la consciencia a lo largo de toda la caída, hasta que se estrellaron sobre el terrible hormigón de un patio en la Aduja, con una desagradable salpicadura de carne mutilada y fragmentos de hueso. Tanto los manecros como sus anfitriones decapitados se destrozaron al instante. Sus huesos estaban pulverizados, su carne aplastada más allá de cualquier ayuda.
El ciego vodyanoi casi se había liberado de las correas de cuero que lo fijaban a la mujer, cuya mente estaba en manos de la polilla. Pero, cuando el derecho estaba a punto de soltar la última hebilla y alejarse volando, la criatura se acercó para alimentarse.
Rodeó a su presa con sus brazos de insecto y la aferró con fuerza. Acercó a la mujer hacia sí mientras le metía la lengua palpitante en la boca y comenzaba a beber los sueños del manecro. La polilla sorbía con ansia.
Era un jugoso preparado. El residuo de los pensamientos del anfitrión humano flotaba como el sedimento o los granos de café en la mente del manecro. La polilla se extendió alrededor del cuerpo de la mujer, la abrazó y perforó la fofa carne vodyanoi adosaba a su espalda con los miembros óseos. El derecho gritó asustado por el dolor repentino, y la predadora pudo saborear el terror. Quedó confundida por un instante, sin comprender aquella otra mente que brotaba tan cerca de su comida. Pero se recuperó y apretó con más fuerza, dispuesta a cebarse de nuevo una vez hubiera secado su primer plato.
El cuerpo del vodyanoi estaba atrapado mientras asesinaban a su pasajero. Bregó y aulló, mas no logró escapar.
Algo más lejos, tras su hermana saciada, la polilla que había apresado a la Tejedora restalló su cola tentacular a través de varias dimensiones. La vasta araña parpadeaba en el aire a frenética velocidad. Cada vez que aparecía comenzaba a caer, atrapada por la despiadada gravedad. Entonces desaparecía hacia otro aspecto, arrastrando la punta serrada del tentáculo con ella, embebida en su carne. En esa otra dimensión se sacudía para liberarse de su atacante y reaparecer en el plano mundano, empleando su peso y su palanca antes de desaparecer de nuevo.
La polilla, tenaz, daba cabriolas alrededor de su presa, negándose a dejarla escapar.
El manecro burócrata mantenía un frenético y aterrado monólogo. Buscaba a su compañero izquierdo, en el cuerpo del joven musculoso.
muertos todos muertos nuestros camaradas, gritaba. Parte de lo que había visto, parte de sus emociones, fluían por el canal con la cabeza de su derecho. El cuerpo de la anciana se sacudía inquieto.
El otro izquierdo trataba de conservar la calma. Movía la cabeza de un lado a otro, intentando exudar autoridad. Alto, ordenó perentorio. Miró por los espejos a las tres polillas: la herida, que flotaba a duras penas hacia su nido oculto; la hambrienta, que devoraba las mentes de los manecros atrapados; y la combatiente, que seguía sacudiéndose como un tiburón, tratando de arrancarle la cabeza a la Tejedora.
Acercó a su derecho un poco, ataca ahora, pensó hacia su compañero, escupe duro, acaba con dos. persigue a los heridos. Entonces giró su cabeza a un lado y a otro, dejando escapar un pensamiento angustiado, ¿dónde está la otra?
La otra, la última polilla que había escapado de las llamas de la anciana para perderse de la vista con un elegante picado, había descrito un amplio rizo sobre los tejados, ascendido de nuevo, volando muy lenta, cambiando el color de sus alas para camuflarlas contra las nubes y atacar ahora, en un repentino estallido de colores oscuros, una resplandeciente muestra de patrones hipnagógicos.
Surgió al otro lado de los manecros, frente a los ojos del izquierdo. El joven humano saltó en un paroxismo de sorpresa al ver a la bestia predadora abrir sus alas. Percibió cómo su mente comenzaba a apagarse ante las sombras de medianoche que mutaban sinuosas en las alas de la polilla.
Sintió un instante de terror, después nada más que una violenta e incompresible marea de sueños… y entonces de nuevo el terror; tembló, el miedo mezclado con una alegría desesperada al comprender que pensaba una vez más.
Enfrentada a dos grupos de enemigos, la bestia había titubeado un momento antes de girar levemente en el aire. Había alterado el ángulo de su vuelo, de modo que las alas traicioneras se encaraban ahora con el burócrata y la anciana. Después de todo, aquellos eran los manecros que habían intentado abrasarla.
El izquierdo liberado vio ante él el enorme cuerpo de la polilla, sus alas ocultas. A su izquierda, la anciana giraba la cabeza nerviosa, sin saber lo que sucedía. Vio cómo los ojos del burócrata se desenfocaban, ¡quémala ahora ya ya!, trató de chillar el izquierdo a la anciana. Su derecho preparó la boca para escupir, cuando la enorme polilla cruzó el aire entre ellos demasiado rápido como para verla y se abrazó a los manecros, babeando como un hombre famélico.
Se produjo una descarga de angustia mental. La anciana comenzó a escupir su fuego, que se perdió inocuo más allá de la criatura que la apresaba y se evaporó en el aire.
Aun cuando pasó la oleada de horror, el último izquierdo, en el cuerpo de un hombre atado a un niño indigente, vio algo terrorífico por los espejos de su casco. Las garras de la Tejedora se hicieron visibles un instante y el arpón de la polilla que la atacaba se partió, amputado, y brotó sangre de la cola del tentáculo. Libre de la araña, que no volvió a aparecer, la polilla gritó en silencio y se lanzó a través de la noche hacia la pareja de manecros.
Y, horrorizado, el izquierdo vio cómo la criatura frente a él apartaba la vista de su comida, giraba la cabeza sobre su hombro y lo apuntaba con sus antenas, en un lento y ominoso movimiento.
Tenía polillas delante y detrás. El derecho, en el cuerpo del niño, tembló y aguardó las instrucciones.
¡abajo!, gritó el izquierdo con repentino pavor, ¡abajo, lejos! ¡misión abortada! ¡solos y condenados, huir, escupir y volar!
Una oleada de pánico desbordó la mente del derecho. El rostro del niño se torció aterrado y comenzó a escupir fuego. Después se desplomó hacia las piedras supurantes de Nueva Crobuzon, hacia su maderamen húmedo y pútrido, como un alma arrastrada hacia el Infierno.
¡abajo abajo abajo!, gritaba el izquierdo mientras las polillas saboreaban su rastro de terror con las viles lenguas.
Las sombras nocturnas de la ciudad se alzaron como dedos, apresaron a los manecros y los empujaron hacia una ciudad sin sol de peligro, de traición mundana, lejos de la demente, impenetrable, inenarrable amenaza de las nubes.
40
Isaac mandó al Consejo de los Constructos al Infierno y exigió su liberación. La sangre le manaba por la nariz y le empapaba la barba. Cerca de él, Yagharek y Derkhan luchaban con patética lasitud en los brazos de sus captores mecánicos. Sabían que estaban atrapados.
A través de la bruma de la migraña, Isaac vio al gran Consejo de los Constructos alzar su huesudo brazo de metal hacia los cielos. En el mismo momento, el enjuto y sanguinolento avatar humano señaló con el mismo brazo, en un inquietante eco visual.
—Viene —dijo el Consejo con la voz del muerto.
Isaac aulló de rabia y giró la cabeza hacia arriba, agitándose y sacudiéndose de un lado a otro, en un esfuerzo inútil por liberarse del casco.
Bajo las rápidas nubes divisó una enorme forma aguileña que se acercaba a trompicones desde el aire, descendiendo con un movimiento ansioso, caótico. Derkhan y Yagharek lo vieron y quedaron petrificados.
La perpleja forma orgánica se acercaba con terrorífica velocidad. Isaac cerró los ojos, pero no pudo resistirse a abrirlos de nuevo. Tenía que ver a aquel ser.
La criatura se acercó y descendió con brusquedad sobre el río. Sus múltiples miembros se abrieron y cerraron, temblando su cuerpo en compleja unidad.
Aun desde aquella distancia, incluso a través de su miedo, Isaac podía ver que la polilla que se acercaba era un espécimen patético comparado con la terrorífica perfección predadora que había acabado con Barbile. Los giros y convoluciones, las venas y espirales fortuitas de carne que habían compuesto aquella rapaz totalidad, habían sido funciones de impensable simetría inhumana, células que se multiplicaban como números oscuros, ignotos. Sin embargo, aquella ansiosa forma aleteante de extremidades retorcidas y deformes, de incompletos segmentos corporales, de armamento amputado y malparado en la crisálida… era un monstruo malformado.
Aquella era la polilla a la que Isaac había alimentado con comida bastarda. La polilla que había saboreado los jugos de su propia cabeza, mientras yacía trémulo en un viaje de mierda onírica. Aún ansiaba aquel sabor, parecía, aquella primera y jugosa intimidad de una sustancia más pura.
Aquel parto contranatural había sido, comprendió Isaac, el comienzo de todos sus problemas.
—Oh, dulce Jabber—susurró con voz trémula—, por la Cola del Diablo… Que los dioses me ayuden.
Con una retorcida inyección de polvo industrial, la polilla aterrizó. Plegó las alas.
Estaba agazapada, la espalda curva y tensa en una postura de simiesca osadía. Sus brazos crueles (maltrechos, pero aún poderosos y maliciosos) tenían el ademán asesino de un cazador. Giró lentamente su cabeza larga y delgada a un lado y a otro, las antenas de sus cuencas tanteando el aire.
A su alrededor, los constructos realizaban movimientos apenas perceptibles. La polilla los ignoró a todos. Su boca tosca, brutal, se abrió para emitir la lengua salaz, que se agitó como una enorme cinta sobre la concurrencia.
Derkhan gimió y la polilla se vio sacudida por un escalofrío.
Isaac trató de gritar para decirle que se callara, que no permitiera que la sintiera, pero no podía hablar.
Las ondas de su mente oscilaban como un latido, sacudiendo la psicosfera del vertedero. La polilla podía saborearlas, sabía que se trataba del mismo licor mental que había estado buscando. Los otros jirones que sentía no eran nada a su lado, migajas junto a un festín.
La bestia, temblando de emoción, dio la espalda a Yagharek y a Derkhan y se encaró con Isaac. Se incorporó lentamente sobre cuatro de sus miembros, abrió la boca con un pequeño siseo infantil y desplegó las alas mesméricas.
Durante un instante, Isaac trató de cerrar los ojos. Una pequeña parte de su cerebro, cargada de adrenalina, pensó en varias estrategias de huida.
Pero estaba tan cansado, tan confundido, tan triste y tan dolido, que actuó demasiado tarde. Extenuado, de forma poco clara al principio, vio las alas de la criatura.
La cambiante marea de colores se desplegó como un banco de anémonas y desenredó asombrosa las sombras hipnóticas. A ambos lados del cuerpo de la polilla, las tinturas de medianoche, en perfecto reflejo, se deslizaban como ladronas por los nervios ópticos del científico, bañando toda su mente.
Isaac vio a la bestia acercarse lentamente hacia él a través del claro, vio las alas torcidas, perfectamente simétricas, batir suavemente y bañarlo con su muestra narcótica.
Y entonces su mente se deslizó como un cansado volante mecánico, y no sintió más que una rociada de sueños. Un espumarajo de memorias, impresiones y lamentos efervesció desde su interior.
No era como la mierda onírica. No había núcleo de consciencia que observar y al que aferrarse. Aquellos no eran sueños invasores. Eran los suyos, y no había un él al que ver bullir, su misma esencia estaba en la oleada de imágenes, era el recuerdo y el símbolo. Isaac era la memoria del amor paterno, las profundas fantasías sexuales y los recuerdos, las extrañas invenciones neuróticas, los monstruos, las aventuras, los fallos lógicos de la engrandecida automemoria; la masa mutante de la inframente triunfante sobre el raciocinio y la cognición y el reflejo que se extendía en la terribles y asombrosas descargas interconectadas de subconsciente y sueño
el sueño
se se detuvo
se detuvo de repente, e Isaac bramó ante el repentino tirón de la realidad.
Parpadeó fervoroso mientras su mente se depositaba al instante en sedimentos y el subconsciente caía allá donde debía estar. Tragó saliva. Su cabeza parecía a punto de implotar y se reorganizaba en el caos de fragmentos esparcidos.
Oyó la voz de Derkhan llegando desde el fin de alguna frase.
—¡…increíble! —gritaba—. ¿Isaac? Isaac, ¿me oyes? ¿Estás bien?
Cerró los ojos un instante antes de abrirlos lentamente. La noche volvió a enfocarse frente a él.
Cayó sobre sus manos y rodillas, y comprendió que el constructo lo había liberado, que no era más que la presa onírica de la polilla lo que lo había mantenido de pie. Alzó la vista y se limpió la sangre de la cara.
Tardó un momento en aprehender la escena ante él.
Derkhan y Yagharek estaban de pie, liberados, en los extremos del claro. El garuda se había quitado la capucha para revelar su gran cabeza de pájaro. Los dos estaban en posiciones de acción congelada, listos para correr o saltar en cualquier dirección. Ambos observaban el centro de aquel ruedo de basura.
Frente a Isaac había varios de los grandes constructos que se encontraran tras él al aterrizar la polilla. Se movían vagamente alrededor de una enorme masa destrozada.
Alzándose por encima del espacio del Consejo vio el enorme brazo de una grúa, rezumando cadenas. Se había alejado del río, por encima de la pequeña muralla defensiva de desperdicios, hasta descansar sobre el centro del claro.
Directamente bajo ella, convertidos en un millón de peligrosos fragmentos, estaban los restos de una enorme caja de madera, un cubo de la altura de un hombre. Entre la ruina destrozada estaba su cargamento, una amalgama de carbón, hierro y piedra, un caótico agregado del más pesado detritus del vertedero del Meandro Griss.
El montículo de densos escombros formaba lentamente un cono invertido que fluía entre los tablones partidos del contenedor.
Debajo, sacudiéndose y arañando deleznable, emitiendo patéticos sonidos, estaba la polilla, una masa de exoesqueleto fracturado y tejido supurante, con las alas rotas y enterradas bajo la avalancha.
—Isaac, ¿lo has visto? —susurró Derkhan.
Él negó con la cabeza, los ojos llenos de asombro. Poco a poco, se puso en pie.
— ¿Qué ha pasado? —logró soltar. Su voz le sonaba totalmente alienígena.
—Estuviste inconsciente casi un minuto —dijo Derkhan con urgencia—. Te… te estaba gritando, pero no respondías… y entonces… y entonces los constructos avanzaron. —Lo miraba extrañada—. Caminaban hacia ella, y podía sentirlos… y parecía confusa y… aturdida. Se retiró un poco y extendió las alas aún más, de modo que lanzaba los colores no solo a ti, sino también a los constructos, ¡pero no dejaban de avanzar!
La periodista se acercó a él con torpeza. La sangre manaba del costado de su cabeza, pues la herida de la oreja se había reabierto. Describió un gran círculo alrededor de la polilla aplastada, que balaba débil y suplicante como un cordero.
Derkhan la miraba temerosa, pero la criatura no tenía poder alguno sobre ella, inmovilizada y deshecha como estaba. Sus alas estaban ocultas, rotas por los fragmentos.
Llegó junto a Isaac y lo cogió con manos temblorosas de los hombros. Miró nerviosa a la criatura atrapada antes de volver la vista hacia su amigo.
— ¡No pudo con ellos! No dejaban de avanzar y ella… se retiraba… y mantenía las alas extendidas de modo que no pudieras escapar, pero tenía miedo, estaba… confusa. Y mientras se retiraba, ¡la grúa se movía! No pudo sentirla, aun con el temblor del suelo. Y entonces los constructos se detuvieron y la polilla esperó… y le cayó el contenedor encima.
Se giró para contemplar la papilla de limo orgánico y deshechos industriales que cubría el suelo. La polilla gemía suplicando piedad.
Tras ella, el avatar del Consejo de los Constructos avanzaba sobre el suelo irregular. Se situó a un metro del monstruo, que sacudió la lengua para intentar enroscarla alrededor de su tobillo. Pero estaba demasiado débil, y el hombre no tuvo que hacer nada por evitar el ataque.
—No puede sentir mi mente. Soy invisible para ella —dijo el títere—. Cuando me oye, nota mi ser físico acercándose, pero mi psique permanece opaca, inmune a su seducción. Sus alas forman patrones complejos, haciéndose cada vez más confusos en una rápida e incansable demostración… y eso es todo. Yo no sueño, der Grimnebulin. Soy una máquina calculadora que ha calculado cómo pensar. No sueño. No hay neurosis, ni profundidades ocultas. Mi consciente es una función progresiva de mi capacidad de proceso, no algo barroco que brota de una mente con cuartos, áticos y sótanos velados. No hay nada en mí que pueda alimentar a las polillas. Siente hambre. Puedo sorprenderla. —Se giró para observar la ruina goteante—. Puedo matarla.
Derkhan miró a Isaac.
—Una máquina pensante… —suspiró. Isaac asintió lentamente.
— ¿Por qué me hiciste pasar por aquello? —dijo trémulo, viendo la sangre que aún manaba de su nariz salpicando el suelo.
—Fue un cálculo —dijo simplemente—. Lo computé como el modo más eficaz para convencerte de mi valía, con la ventaja de destruir a una de las polillas al mismo tiempo. Aunque fuera la menos amenazadora.
Isaac sacudió la cabeza con exhausto disgusto.
—Mira… ese es el maldito problema de la lógica excesiva: no da lugar a variables como los dolores de cabeza.
—Isaac —respondió Derkhan con fervor—. ¡Lo tenemos! Podemos usar al Consejo como… como tropa. ¡Podemos acabar con las polillas!
Yagharek se había acercado hasta situarse tras ellos, acuclillado en la periferia de la conversación. Isaac lo miró, concentrado.
—Mierda —dijo muy lentamente—. Mentes sin sueños.
—Las demás no serán tan fáciles —dijo el avatar. Estaba mirando hacia arriba, hacia el cuerpo principal del Consejo de los Constructos. Durante un pequeño instante, sus enormes faros se iluminaron y enviaron poderosas corrientes de luz hacia los cielos, contrayéndose y buscando. Sombras oscuras atravesaron la compleja trampa luminosa, vagas, apenas precisadas.
—Hay dos —dijo el avatar. Han acudido aquí llamadas por el estertor de su hermana.
— ¡Hostia! —gritó Isaac alarmado—. ¿Qué vamos a hacer?
—No vendrán —replicó el hombre—. Son más fuertes y rápidas, menos crédulas que su hermana deforme. Pueden percibir que ocurre algo. Solo os saborean a los tres, pero presienten las vibraciones físicas de todos mis cuerpos. Esa disparidad las inquieta. No vendrán.
Poco a poco, Derkhan Isaac y Yagharek se relajaron.
Se miraron entre ellos, luego al enjuto avatar. A su lado, la polilla gañía agónica y moribunda. La ignoraron.
— ¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó Derkhan.
Tras unos minutos, las parpadeantes y funestas sombras desaparecieron del cielo. En aquel diminuto y desolado retal de la ciudad, rodeados por el espectro de las fábricas, el peso de las pesadillas pareció aliviarse durante unas horas.
Exhaustos y afligidos como estaban, Isaac y Derkhan, incluso Yagharek, se sintieron animados por el triunfo del Consejo. Isaac se acercó a la polilla moribunda, investigó la cabeza torturada, sus rasgos indistintos, ilógicos. Derkhan quería prenderle fuego, destruirla por completo, pero el avatar no lo permitía. Quería conservar la cabeza del monstruo, estudiarla en las lentas horas del día, aprender sobre el interior de la mente de las polillas.
El ser se aferró tenaz a la vida hasta después de las dos de la mañana, momento en el que expiró con un largo estertor y un reguero de saliva cítrica. Se produjo una estremecedora liberación de miseria alienígena reprimida, una onda que se dispersó rápidamente por el vertedero, mientras los ganglios empáticos de la criatura recibían a la muerte.
Se produjo una sublime quietud.
En un movimiento sociable, el avatar se sentó junto a los dos humanos y el garuda. Comenzaron a hablar, intentando formular planes. Hasta Yagharek participó con callada emoción. Era un cazador. Sabía tender trampas.
—No podemos hacer nada hasta que no sepamos dónde están esos bichos —dijo Isaac—. O las buscamos o nos toca sentarnos y hacer de cebo, esperando que esas hijas de puta vengan a por nosotros, entre los millones de almas de la ciudad.
Derkhan y Yagharek asintieron.
—Sé dónde están —respondió el avatar.
Los otros lo miraron atónitos.
—Sé dónde se ocultan. Sé dónde está su nido.
— ¿Cómo? —preguntó Isaac—. ¿Dónde? —cogió el brazo del avatar por la emoción, antes de retirarlo asustado. Se había inclinado sobre el rostro del ser, y algo en el espanto de aquella faz lo sacudió. Podía ver el borde del cráneo serrado dentro de la piel macilenta, blanquecina, moteada de residuo sanguinolento. Podía ver el cable atroz hundirse en el intrincado pliegue al fondo del hueco de donde se había arrancado el cerebro.
La piel del avatar era seca, rígida y fría, como la carne colgada.
Aquellos ojos, con su constante expresión concentrada, con su angustia velada, lo saludaron.
—Todos cuantos me forman han rastreado los ataques. He cruzado las referencias y los datos de los lugares. He hallado correlaciones y las he sistematizado. He incluido las pruebas de las cámaras y las máquinas de computación cuya información robo, las formas inexplicables en el cielo nocturno, las sombras que no se corresponden con raza alguna de la ciudad. Hay patrones complejos. Los he formalizado. He descartado opciones y he aplicado programas matemáticos de alto nivel para las restantes posibilidades. Con variables desconocidas, la certeza absoluta es imposible. Pero, según los datos disponibles, existe una probabilidad del setenta y ocho por ciento de que aniden donde yo digo. Las polillas viven en el Invernadero, sobre los cactos, en Piel del Río.
—Mierda —susurró Isaac después de un silencio—. ¿No eran animales? ¿De dónde sacan tanta astucia? Es inspirado. Es el mejor sitio que se me ocurre a mí.
— ¿Por qué? —preguntó inesperadamente Yagharek.
Isaac y Derkhan lo miraron.
—Los cactos de Nueva Crobuzon no son como la variedad del Cymek, Yag —dijo Isaac—. O quizá sí lo sean, y puede que ese sea el problema. Sin duda, has tratado con ellos en Shankell. Ya sabes cómo son. Nuestros cactos son una rama de esos mismos del desierto que llegaron del sur. No sé nada sobre los demás, los de las montañas, en las estepas del este. Pero conozco a los sureños, y su estilo de vida nunca llegó a adaptarse bien. —Hizo una pausa para suspirar y rascarse la cabeza. Tenía que concentrarse, superar los resplandecientes recuerdos de Lin acechando justo detrás de sus ojos. Tragó saliva y continuó—. Toda esa chorrada del tipo duro que rige las noches de Shankell comienza a parecer sospechosa aquí. Por eso construyeron el Invernadero, si quieres mi opinión: quieren un poco del Cymek en Nueva Crobuzon. Cuando lo construyeron recibieron dispensas legislativas; solo los dioses saben a qué tratos tuvieron que llegar para lograrlo. Técnicamente, se trata de un país independiente. No se admite a nadie sin permiso, incluyendo a la milicia. Allí tienen leyes propias, todo propio. Por supuesto, eso es una broma. Puedes apostar el culo a que el Invernadero no sería una mierda sin Nueva Crobuzon. Masas de cactos salen de allí todos lo días, van a trabajar a pesar de ser unos capullos malhumorados, y se llevan los shekel de vuelta a Piel del Río. Nueva Crobuzon posee el Invernadero. Y no me creo ni por un instante que la milicia no vaya a entrar allí cuando le dé la gana. Pero el Parlamento y los gobernadores de la ciudad aceptan esta charada. No puedes entrar por las buenas en el Invernadero, Yag, y si lo lograras… que me aspen si sé lo que encontrarías allí. Es decir, ya has oído los rumores. Hay quien ha estado dentro, por supuesto. Y circulan historias sobre lo que la milicia ha visto a través de la cúpula desde las naves aéreas. Pero la mayoría de nosotros, yo incluido, no tiene ni idea sobre lo que pasa por ahí, o sobre cómo entrar.
—Pero podemos conseguirlo —dijo Derkhan—. Puede que Pigeon vuelva oliendo tu oro, ¿eh? Y si lo hace, apuesto a que podría meternos. No me creo que no haya criminales en el Invernadero. —Tenía un aspecto feroz. Sus ojos mostraban determinación—. Consejo —dijo, volviéndose hacia el hombre desnudo—. ¿Tienes a alguien… a alguien de ti en el Invernadero?
El avatar negó con la cabeza.
—El pueblo cacto no usa muchos constructos. Ninguno de mí ha estado dentro. Por eso no puedo predecir con exactitud dónde están las polillas. Salvo que duermen dentro de la cúpula.
Mientras el avatar hablaba, Isaac fue alcanzado por una repentina revelación.
Estaba rumiando los problemas, pensando en modos de entrar en el Invernadero, cuando comprendió asombrado que había un modo muy sencillo. Recordó el exasperado consejo de Lemuel: «Déjaselo a los profesionales».
Había ignorado la idea con irritación, pero ahora se daba cuenta de que podía hacer exactamente eso. Había mil modos de advertir a la milicia de forma indirecta: el Estado facilitaba el trabajo de los informadores. Ahora sabía dónde se encontraban las polillas; podía contárselo al gobierno, con todo su poder, sus cazadores y científicos, sus inmensos recursos. Podía decirles dónde anidaban aquellos monstruos y escapar. La milicia los cazaría por él y recuperarían a aquellas aberraciones. La polilla que lo perseguía estaba muerta: no tenía especiales motivos para tener miedo.
No dejaba de rondarle por la cabeza.
Pero nunca fue, ni siquiera por una fracción de segundo, una tentación.
Recordó el interrogatorio de Vermishank. El hombre había intentado no mostrar su miedo, pero era evidente que no confiaba en la capacidad de la milicia para capturar a las polillas. Y ahora, en el Consejo de los Constructos, Isaac se enfrentaba por primera vez a la fuerza que había demostrado poder terminar con aquellos predadores impensables. Era un poder que no trabajaba para el Estado, sino que les ofrecía sus servicios a él y a sus compañeros… o los emplearía por su cuenta.
No estaba seguro de cuáles eran las motivaciones del Consejo, sus razones para permanecer en la sombra, pero le bastaba saber que aquella arma no debía estar en manos de la milicia. Y era la mejor oportunidad para la ciudad. No podía negarlo.
Eso era una cosa.
Pero había algo mucho más poderoso, algo enraizado en sus tripas, algo mucho más básico. El odio. Miraba a Derkhan y recordaba por qué era su amigo. Su expresión se torció.
No confiaría en Rudgutter, pensó fríamente, aunque ese asesino hijo de puta jurara por el alma de sus hijos.
Si el estado encontraba a las polillas, pensó, haría todo cuanto estuviera en su mano para volverlas a capturar, porque su valor era enorme. Podrían barrerlas de los cielos nocturnos, podrían contener el peligro, pero una vez más serían encerradas en un laboratorio, vendidas al mejor postor en una espantosa subasta, regresando a sus propósitos comerciales.
De nuevo serían exprimidas. Y alimentadas.
Por mal preparado que estuviera para buscar a aquellos seres y destruirlos, sabía que tenía que intentarlo. No podía coquetear con las alternativas.
Hablaron hasta que la oscuridad comenzó a arrastrarse desde el firmamento oriental. Se hicieron sugerencias tentadoras, todas condicionadas. Pero aun lastrados por cientos de posibilidades abiertas, aquellos esbozos crecían y cobraban forma. Poco a poco comenzaba a sugerirse una secuencia de acciones. Con creciente asombro, Isaac y Derkhan comprendieron que tenían una especie de plan.
Mientras hablaban, el Consejo envió a sus partes móviles a las profundidades del vertedero. Allí revolvieron invisibles entre las montañas de basura para reaparecer portando cables doblados, sartenes rotas y coladores, incluso uno o dos cascos rotos y grandes pilas de fragmentos de espejo.
— ¿Podéis encontrar un soldador, o un metalotaumaturgo? —preguntó el avatar—. Debéis construir cascos defensivos —describió los espejos que debían montar frente a las líneas de visión.
—Sí—dijo Isaac—. Volveremos mañana por la noche para confeccionarlos. Y entonces tendremos un día para… para prepararnos, antes de entrar.
Mientras la noche seguía floreciendo, los diversos constructos comenzaron a alejarse. Regresaban a las casas de sus amos lo bastante pronto como para que sus escapadas nocturnas pasaran desapercibidas.
La luz del día llegó, y con ella el sonido gutural de los trenes. Comenzó el estridente y sucio diálogo matutino de las familias de las barcazas, que se gritaban de una balsa a otra junto a la basura. El primer turno de los trabajadores se dirigía hacia sus fábricas para humillarse ante las vastas cadenas, las máquinas de vapor y los roncos martillos de aquellas catedrales profanas.
Solo quedaban cinco figuras en el claro: Isaac y sus compañeros, la espantosa aparición que hablaba por el Consejo de los Constructos y el enorme autómata en sí, moviendo despacioso sus miembros segmentados.
Isaac, Derkhan y Yagharek se levantaron para marchar. Estaban agotados y con distintos grados de dolor, desde las rodillas y las manos despellejadas por el suelo picudo, hasta la cabeza palpitante de Isaac. Estaban cubiertos de mugre y grima, de un polvo denso como el humo. Parecía que hubieran sido abrasados.
Guardaron los espejos y el material para los cascos en un lugar que pudieran recordar del vertedero. Isaac y Derkhan miraron confusos el paisaje a su alrededor, totalmente distinto a la luz del día; el ambiente amenazador se tornó patético, y las formas siniestras se revelaron como cochecitos de niño y colchones rotos. Yagharek levantaba bien los pies envueltos, trastabillando un tanto, deshaciendo sin titubeos el camino por el que habían venido.
Isaac y Derkhan se le unieron. Estaban totalmente exhaustos. El rostro de la mujer estaba demudado, y sentía un terrible dolor en la oreja amputada. Cuando estaban a punto de desaparecer tras la muralla cambiante de basura, el avatar los llamó.
Isaac oyó las palabras del ser y frunció el ceño; se alejó de la presencia del Consejo con sus compañeros, recorriendo los canales de desechos industriales y saliendo poco a poco a las zonas iluminadas del Meandro Griss. La advertencia del autómata permaneció con él y la rumió cuidadosamente, una y otra vez.
—No puedes proteger todo cuanto portas, der Grimnebulin. En el futuro, no dejes tus cosas más preciadas junto a las vías del tren. Tráeme tu motor de crisis —le había dicho—… por seguridad.
41
Un caballero y un… un jovencito desean verle, señor alcalde —dijo Davinia a través del tubo comunicador—. El caballero me pidió que le dijera que le envía el señor Rescue a propósito de… la fontanería en I + D —su voz vaciló nerviosa ante el evidente código.
—Déjalos pasar —respondió Rudgutter al instante, reconociendo las contraseñas de los manecros.
Estaba agitándose en su asiento, meciéndose nervioso de un lado a otro. Las pesadas puertas de la Sala Lemquist se abrieron poco a poco, y un hombre fuerte y espantado entró, llevando de la mano a un niño de aspecto aún más aterrado. El niño vestía un conjunto de harapos, como si lo acabaran de recoger en la calle. Uno de sus brazos estaba cubierto por una gran quemadura tratada mediante vendas sucias. Las ropas del hombre eran de calidad decente, pero estilo extraño. Llevaba unos voluminosos pantalones, casi como los de las khepri, que le daban un aspecto peculiarmente femenino, a pesar de su tamaño.
Rudgutter lo miró con ojos cansados y enfadados.
—Sentaos —dijo. Señaló un montón de papeles a la extraña pareja, hablando con rapidez—. Un cadáver decapitado sin identificar, atado a un perro sin cabeza, acompañados por dos manecros muertos. Un par de anfitriones, atados espalda contra espalda, sin intelecto. Un… —consultó el informe de la milicia— un vodyanoi cubierto por graves heridas, y una joven humana. Logramos extraer a los manecros matando a los anfitriones, una muerte biológica, no ese ridículo estado medio, y les ofrecimos nuevos anfitriones. Los pusimos en una jaula con un par de perros, pero ni se movieron. Como sospechábamos. Si secas al anfitrión, secas también al manecro.
Se recostó en la silla y observó a las dos figuras traumatizadas ante él.
—Así que… —dijo lentamente, después de un pequeño silencio—. Yo soy Bentham Rudgutter. Vamos a suponer que me decís quiénes sois, dónde está Montjohn Rescue y qué ha sucedido.
En una sala de reuniones cerca de la cima de la Espiga, Eliza Stem-Fulcher miraba al cacto que estaba sentado al otro lado de la mesa. Era bastante más alto que ella, y su cabeza se alzaba desde los hombros sin cuello aparente. Los brazos estaban inmóviles sobre la mesa, enormes trancas como las ramas de un árbol. La piel era moteada y estaba marcada por cientos, miles de heridas cicatrizadas, al estilo de los cactos, que formaban gruesos nudos de materia vegetal.
El xeniano podaba sus espinas de forma estratégica. Los interiores de los brazos y las piernas, las palmas… Allá donde la piel pudiera frotarse o apretarse contra la carne, estaba desprovista de puntas. Una tenaz flor roja permanecía en su mejilla desde la primavera. En su pecho y sus hombros se adivinaban nudos y brotes.
Esperaba en silencio a que hablara Stem-Fulcher.
—Hemos sabido —dijo ella con cuidado— que vuestras patrullas de tierra fueron ineficaces anoche. Como las nuestras, debería añadir. Aún tenemos que verificarlo, pero parece que puede haber habido cierto contacto entre las polillas y una… una de vuestras pequeñas unidades aéreas —hojeó rápidamente los papeles—. Es cada vez más evidente —aventuró— que limitarse a surcar los cielos de la ciudad no ofrece resultados. No obstante, por muchas razones que ya hemos discutido, siendo una muy importante nuestros divergentes métodos de trabajo, no creemos que combinar las patrullas sea especialmente provechoso. Sin embargo, es sin duda necesario que coordinemos nuestros esfuerzos. Por eso hemos extendido la amnistía legal para vuestra organización durante esta misión conjunta. Del mismo modo, estamos dispuestos a ofrecer una tregua temporal a la estricta regla que prohíbe los aeróstatos no gubernamentales. —Se aclaró la garganta. Estamos desesperados, pensó. Pero apuesto lo que sea a que vosotros también—. Podemos llegar a prestar dos naves aéreas, tras discutir sobre rutas y horarios de utilización. El objetivo es multiplicar nuestros esfuerzos en la caza aérea. Nuestras condiciones siguen siendo las ya mencionadas: todos los planes deben discutirse y aprobarse por adelantado. Además, todas las investigaciones sobre la metodología de la caza serán compartidas. —Se recostó en la silla y depositó un contrato sobre la mesa—. Entonces, ¿te ha dado Motley autoridad para tomar esta clase de decisión? Y si es así, ¿qué dices?
Cuando Isaac, Derkhan y Yagharek abrieron la puerta de la pequeña cabaña junto al tren y cayeron en sus cálidas sombras, agotados, apenas se sorprendieron al encontrar a Lemuel Pigeon esperándolos.
Isaac tenía un humor de perros. Pigeon no tenía intención de disculparse por nada.
— Ya te lo dije, Isaac. No te equivoques. Si las cosas se ponen calientes, me largo. Pero aquí estás, y me alegro de verte. Nuestro trato sigue en pie. Asumiendo que aún insistas en cazar a esas hijas de puta, serás mío y te ayudaré en lo que pueda.
Derkhan se encendió, pero no permitió crecer la furia. Estaba demasiado tensa por la emoción. Lanzó una rápida mirada a Isaac y frunció el ceño.
— ¿Puedes meternos en el Invernadero? —dijo.
Le habló por encima de la inmunidad del Consejo de los Constructos frente al ataque de las polillas. El escuchaba fascinado mientras le describía cómo el Consejo había manipulado la grúa encima de la polilla y la había aplastado sin piedad con toneladas de restos. Le dijo que el constructo estaba seguro de que las criaturas se encontraban en Piel del Río, ocultas en el Invernadero.
También le habló de sus primeros planes.
—Hoy tenemos que encontrar algún modo de fabricar los cascos. Mañana… mañana entramos.
Pigeon entrecerró los ojos, y comenzó a trazar planes sobre el polvo.
—Esto es el Invernadero —dijo—. Hay cinco rutas básicas hacia el interior. Una pasa por el soborno, y dos casi seguro por el asesinato. Matar a cactos nunca es una buena idea, y el soborno es arriesgado. Hablan y hablan sobre su independencia, pero el Invernadero sobrevive porque Rudgutter lo permite —Isaac asintió y miró a Yagharek—. Eso significa que hay montones de informadores. Es preferible la discreción. —Derkhan e Isaac se inclinaron hacia él y vieron cómo sus jeroglíficos cobraban forma—. Así que concentrémonos en las otras dos y veamos qué resultado pueden dar.
Tras una hora de charla, Isaac era incapaz de seguir despierto. La cabeza se le caía mientras escuchaba, y comenzó a babear sobre el cuello de la camisa. Su cansancio se extendió, infectando a Derkhan y a Lemuel. Durmieron muy poco.
Como Isaac, se giraban infelices en la atmósfera mugrienta, sudando ante el aire encerrado de la cabaña. El sueño de Isaac fue el más agitado de todos, y gimió varias veces. Poco antes del mediodía, Lemuel se levantó y despertó a los otros. Isaac lo hizo sollozando el nombre de Lin. Estaba aturdido por el cansancio, la falta de sueño y la tristeza, lo que le hizo olvidar su enfado con Lemuel. Apenas reconocía que el hampón estuviera allí.
— Voy a conseguir algo de compañía —dijo Lemuel—. Isaac, será mejor que prepares esos cascos de los que habló Dee. Creo que vamos a necesitar al menos siete.
— ¿Siete? —musitó Isaac—. ¿A quién vas a traer? ¿Adonde vas?
—Como te dije, me siento más seguro con un poco de protección —explicó con una fría sonrisa—. Corrí la voz de que había trabajo de guardaespaldas, y supongo que tendremos algunas respuestas. Voy a consultarlas. Y te garantizo que tendrás un brujo del metal antes de que caiga la noche. O es uno de los candidatos, o un tipo que me debe un favor en el Parque Abrogate. Nos vemos alas… siete en punto, fuera del vertedero.
Se marchó. Derkhan se acercó al postrado Isaac y le pasó un brazo por el hombro. El hombretón sollozó como un niño, con el sueño sobre Lin aún aferrándose a él.
Era una pesadilla casera, una genuina desventura nacida de las profundidades de su mente.
Las dotaciones de la milicia estaban atareadas disponiendo enormes espejos de metal pulido en la parte trasera de los arneses aéreos.
Era imposible acondicionar la sala de máquinas o cambiar la distribución de los camarotes, pero cubrieron las ventanas frontales con gruesas cortinas negras. El piloto giraría el timón a ciegas, instruido por los gritos de los oficiales a medio camino de la cabina, o mirando por las ventanas traseras, donde se habían instalado, sobre los enormes propulsores, unos espejos orientados que ofrecían una vista confusa del cielo frente al dirigible.
La tripulación, elegida personalmente por Motley, era escoltada a la cima de la Espiga por la propia Stem-Fulcher.
—Asumo —dijo a uno de los capitanes, un taciturno humano rehecho cuyo brazo izquierdo había sido reemplazado por una levantisca pitón que trataba de calmar— que saben cómo pilotar un aeróstato. —El asintió. Ella no señaló la evidente ilegalidad de aquella habilidad—. Usted pilotará el Honor de Beyn, y sus colegas el Avanc. La milicia ha sido advertida. Vigilen el resto del tráfico aéreo. Pensamos que querrían empezar esta misma tarde. Las presas suelen permanecer inactivas hasta la noche, pero creemos que sería buena idea que se hicieran a los controles.
El capitán no respondió. A su alrededor, la tripulación comprobaba su equipo y revisaba los ángulos de los espejos en los cascos. Eran adustos y fríos. Parecían menos temerosos que los oficiales de la milicia a los que Stem-Fulcher había dejado abajo, en la sala de entrenamiento, practicando la puntería a través de espejos, disparando por la espalda. Los hombres de Motley, después de todo, habían tratado con las polillas hacía menos tiempo.
Como uno de sus propios soldados, vio que una pareja de gángsteres portaba lanzallamas, mochilas rígidas de aceite presurizado que se incendiaba al escupirlo un cañón prendido. Habían sido modificados, como los de sus hombres, para rociar el aceite ardiente directamente desde la mochila.
Stem-Fulcher robó otro vistazo a las extraordinarias tropas rehechas de Motley. Era imposible averiguar cuánto material orgánico conservaban bajo las capas de metal injertado. Desde luego, la impresión era la de una sustitución casi total, con cuerpos esculpidos con exquisito e inusual cuidado para imitar la musculatura humana.
A primera vista, no había carne aparente. Los rehechos tenían cabezas de acero moldeado, e incluso sus rostros eran de impávido metal: pesados ceños industriales, ojos insectiles de piedra o cristal opaco, nariz delgada, labios apretados y mejillas de un oscuro brillo, como el del peltre pulido. Aquellas expresiones habían sido esculpidas con propósitos estéticos.
Stem-Fulcher solo había reparado en que eran rehechos, y no fabulosos constructos, cuando alcanzó a divisar la nuca de uno de ellos. Embebido bajo el espléndido rostro de metal había otro humano, mucho menos perfecto.
Aquella era la única característica orgánica que conservaban. Sobresaliendo de los extremos de los inmóviles rasgos metálicos, frente a los ojos humanos, se habían instalado espejos a imitación del cabello.
El cuerpo estaba girado ciento ochenta grados respecto a la cabeza real, con los brazos-pistola, las piernas y el pecho mirando hacia el otro lado; la carátula metálica completaba la ilusión desde el frente. Los rehechos mantenían sus cuerpos encarados en el mismo sentido que sus compañeros normales. Caminaban por los pasillos y entraban en los elevadores moviendo los brazos y las piernas en una convincente analogía autómata del andar humano. Stem-Fulcher se retrasó unos pasos a propósito y observó sus rostros humanos mirando a un lado y a otro, las bocas torcidas por la concentración, mientras escudriñaban lo que tenían delante por medio de sus espejos.
Vio a otros. Sus reconstrucciones eran más sencillas, más económicas, aunque con el mismo propósito. Les habían girado la cabeza en un semicírculo hasta encararlas con sus propias espaldas, sobre un cuello retorcido y de aspecto dolorido. Miraban por los espejos de sus cascos. El cuerpo se desenvolvía a la perfección, sin titubeos, andando y manipulando armas y armaduras con un movimiento apenas forzado. Había algo más inquietante en aquellos relajados desplazamientos orgánicos que en los ademanes sólidos y artificiales de sus camaradas más modificados.
Stem-Fulcher comprendió que estaba observando el resultado de meses y meses de continuo adiestramiento, viviendo todo el día a través de espejos. Con cuerpos invertidos como aquellos, se trataba de una estrategia vital. Esas tropas, pensó, debían de haber sido diseñadas y construidas específicamente con la cría de las polillas en mente. Apenas podía creer la escala de las operaciones de Motley. No le extrañaría, pensó arrepentida, que al tratar con las polillas los soldados pareciesen aficionados en comparación.
Creo que acertamos de pleno al traerlos a bordo, reflexionó.
Con el paso del sol, el aire de Nueva Crobuzon se fue espesando poco a poco. La luz era amarilla, caliginosa, como el aceite de maíz.
Los aeróstatos surcaban aquella grasa solar, recorriendo la geografía urbana arriba y abajo en extraños movimientos de aspecto aleatorio.
Isaac y Derkhan estaban en la calle junto a la alambrada del vertedero. Ella llevaba una bolsa, e Isaac dos. Bajo la luz se sentían vulnerables. No estaban acostumbrados a la ciudad de día. Habían olvidado cómo vivir en ella.
Se escondían del modo menos sospechoso que podían e ignoraban a los pocos viandantes.
— ¿Por qué es tan capullo Yag? —susurró Isaac. Derkhan se encogió de hombros.
—De repente parece inquieto —pensó ella—. Sé que el momento no es el más adecuado, pero lo encuentro… conmovedor. Es… es una presencia tan vacía casi todo el tiempo, ¿sabes? Es decir, sé que en privado hablas con él, vamos, con el verdadero Yagharek… Pero casi siempre es una ausencia con forma de garuda. —Se corrigió con dureza—. No, no tiene forma de garuda, ¿no? Ese es el problema. Es más una ausencia con forma de hombre. Pero ahora… bueno, parece estar llenándose. Comienzo a sentir que quiere hacer algo en particular, y que elige no hacer otras determinadas cosas.
Isaac asintió.
— Sé a qué te refieres. Es evidente que algo está cambiando en él. Le dije que no se marchara y me ignoró. Desde luego, se está volviendo más… obstinado, y eso es bueno.
Derkhan lo miraba con curiosidad.
—Debes de pensar el Lin todo el rato.
Isaac apartó la vista. Guardó silencio un rato antes de asentir.
—Siempre —dijo abruptamente, mientras su expresión se colapsaba en la tristeza más desoladora—. Siempre. No puedo… no tengo tiempo para lamentarlo… todavía.
Algo más allá, la carretera se curvaba y se separaba en un pequeño manojo de callejuelas. Desde uno de esos callejones sin salida llegó un repentino ruido metálico. Isaac y Derkhan se tensaron y se apretaron contra la alambrada.
Se produjo un susurro, y Lemuel asomó la cabeza por la esquina.
Vio a Isaac y a Derkhan y sonrió triunfal. Empujó el aire frente a él con las manos, indicándoles que tenían que entrar en el vertedero. Le obedecieron y se abrieron paso por los huecos en la malla de alambre, comprobando que nadie los vigilaba y serpenteando por el basurero.
Se alejaron rápidamente de la calle y doblaron las esquinas de desperdicios, hasta acurrucarse en un espacio oculto a la ciudad. A los dos minutos, Lemuel apareció junto a ellos.
—Buenas tardes a todos —sonreía, satisfecho.
— ¿Cómo has llegado aquí? —preguntó Isaac.
Lemuel rió con disimulo.
—Por las cloacas. Tenía que apartarme de la vista. No es tan peligroso con la gente que traigo —Su sonrisa desapareció al reparar en la ausencia—. ¿Dónde está Yagharek?
—Insistió en que tenía que ir a algún sitio. Le dijimos que se quedara, pero se negó. Dijo que nos veríamos aquí, mañana a las seis.
Lemuel maldijo.
— ¿Por qué lo dejasteis marchar? ¿Y si lo capturan?
—Mierda, Lem, ¿y cómo iba a detenerlo, en nombre de Jabber? —susurró Isaac—. No puedo sentarme encima de él. Puede que sea alguna mierda religiosa, o alguna chorrada mística del Cymek. Puede que crea que está a punto de morir y que tiene que decir adiós a sus putos antepasados. Le dije que no lo hiciera, y él me dijo que lo haría.
—Bueno, da igual —musitó Lemuel irritado. Se giró y miró por encima del hombro. Isaac vio un pequeño grupo de figuras acercándose—. Estos son nuestros empleados. Les estoy pagando, Isaac, y lo apunto en la cuenta.
Eran tres, reconocibles de inmediato y sin duda alguna como aventureros: bribones que vagaban por Ragamol, el Cymek, Felid y, probablemente, todo Bas-Lag. Eran duros y peligrosos, ingobernables, desprovistos de lealtad y moral. Vivían de su astucia, robando y matando, contratándose a quien fuera para lo que fuera. Les inspiraban dudosas virtudes.
Algunos realizaban servicios útiles: documentación, cartografía, etc. La mayoría no eran más que saqueadores de tumbas. Eran escoria que moría de forma violenta y que lograba un cierto prestigio entre los impresionables gracias a su indudable bravura y a sus notables logros ocasionales.
Isaac y Derkhan los valoraron sin entusiasmo.
—Estos —dijo Lemuel, señalándolos por orden— son Shadrach, Pengefinchess y Tansell.
Los tres miraron a Isaac y a Derkhan con despiadada y altanera arrogancia.
Shadrach y Tansell eran humanos. Pengefinchess, vodyanoi. Sin duda, el primero de ellos era el hombre duro del grupo. Grande y fuerte, vestía una variopinta colección de armaduras, cuero endurecido y piezas martilladas de hierro atadas a los hombros, por delante y por detrás. Estaba cubierto por el fango de las alcantarillas. Seguía los ojos de Isaac por todo su atuendo.
—Lemuel nos dijo que esperáramos problemas —dijo con una curiosa voz melódica—. Venimos preparados para la ocasión.
De su ceñidor colgaban una enorme pistola y un pesado machete. La pistola estaba tallada de forma intrincada como un monstruoso rostro astado del que el cañón era una boca que vomitaba las balas. A la espalda llevaba atado un mosquetón sobre un peto posterior. No lograría dar tres pasos por la ciudad de ese modo sin que lo arrestaran. No era de extrañar que hubieran venido por las cloacas.
Tansell era más alto que Shadrach, pero mucho más delgado. Su armadura era más astuta, y parecía diseñada al menos en parte con propósitos estéticos. Consistía en capas bruñidas de cuero cocido en cera y labrado con diseños espirales. Portaba un arma más pequeña que la de Shadrach, así como un esbelto estoque.
— ¿Y qué está pasando? —dijo Pengefinchess, comprendiendo Isaac por la voz que se trataba de una mujer. Para un humano inexperto, los vodyanoi no tenían características físicas que los distinguieran, aparte de las que quedaban ocultas por el taparrabos.
—Bien… —dijo lentamente, observándola.
Se sentaba como una rana ante él, mirándolo. Llevaba una voluminosa prenda blanca de una pieza (extraña, incongruentemente limpia, dado su reciente viaje) que se ajustaba alrededor de sus muñecas y tobillos y que dejaba libres las manos y los pies anfibios. Portaba un arco recurvado y una aljaba sellada encima del hombro, así como un cuchillo de hueso al cinto. También llevaba una bolsa de gruesa piel de reptil atada al vientre. Isaac no alcanzaba a imaginar lo que podría contener.
Mientras él y Derkhan la observaban, algo extraño ocurrió bajo las ropas de Pengefinchess. Se produjo un rápido movimiento, como si algo se enroscara alrededor de su cuerpo y luego se liberara. Cuando la grotesca marea hubo pasado, una gran zona del algodón blanco quedó empapada y se pegó al cuerpo antes de secarse de inmediato, como si cada átomo de líquido fuera absorbido de repente. Isaac estaba aturdido.
Pengefinchess los miraba sin inmutarse.
—Es mi ondina. Tenemos un trato. Yo le proporciono ciertas sustancias y ella me cubre y me mantiene húmeda y viva. Me permite viajar a lugares tan secos que de otro modo me estarían vedados.
Isaac asintió. Nunca había visto antes un elemental de agua. Era perturbador.
— ¿Os ha advertido Lemuel del tipo de problema al que nos enfrentamos? —dijo. Los aventureros asintieron despreocupados, casi emocionados. Isaac trató de tragarse su exasperación.
—Esas polillas no son la única criatura a la que no puedes permitirte mirar, sirrah —dijo Shadrach—. Puedo matar con los ojos cerrados si es necesario. —Hablaba con una confianza leve, escalofriante—. ¿Este ceñidor? —dijo, dándole golpecitos ausentes—. Pellejo de catoblepas. Lo maté en las afueras de Tesh. Tampoco puedes mirarlo, o estás listo. Podemos encargarnos de esos bichos.
—Así lo espero —dijo Isaac, sombrío—. Por suerte, si todo sale bien no será necesario pelear. Creo que Lemuel se siente más seguro así, por si las moscas. Esperamos que los constructos se encarguen de todo.
La boca de Shadrach se torció casi imperceptible en lo que probablemente era desprecio.
—Tansell es metalotaumaturgo —dijo Lemuel—. ¿No?
—Bueno… conozco algunas técnicas para trabajar el metal.
—No es un trabajo complejo —dijo Isaac—. Solo hace falta soldar un poco. Venid por aquí.
Los guió por la basura hasta el lugar en el que habían escondido los espejos y el resto del material para los cascos.
—Tenemos materia prima más que de sobra —explicó, acuclillándose junto a la pila. Tomó un escurridor, una tubería de cobre y, después de rebuscar un momento, dos grandes trozos de espejo. Los agitó vagamente frente a Tansell—. Necesitamos cascos que se ajusten bien firmes, y uno es para un garuda que ahora no está aquí. —Ignoró la mirada que el mercenario intercambió con sus compañeros—. Y después hay que fijar estos espejos en la parte frontal, con un ángulo que nos permita ver fácilmente a nuestra espalda. ¿Crees que podrás hacerlo?
Tansell miró a Isaac desdeñoso y se sentó con las piernas cruzadas frente a la pila de metal y cristal. Se puso el escurridor en la cabeza, como un niño jugando a los soldados. Susurró muy bajas unas extrañas palabras y comenzó a masajearse las manos con rápidos e intrincados movimientos. Tiró de sus nudillos y amasó el talón de las palmas.
Durante varios minutos no sucedió nada. Entonces, de repente, los dedos comenzaron a brillar desde dentro, como si sus huesos se iluminaran.
Tansell acarició el escurridor, como si lo estuviera haciendo con un gato.
Poco a poco, el metal cobró forma bajo sus peticiones. Se ablandaba con cada pasada, ajustándose con más firmeza a la cabeza, aplanándose, distendiéndose en la parte posterior. Tiró y amasó hasta que se acopló a la perfección a su cráneo. Entonces, aún susurrando extraños sonidos, manipuló la parte delantera, ajustando el labio metálico, desdoblándolo y alejándolo de los ojos.
Tomó un trozo de tubo de cobre, lo apretó entre las manos y canalizó la energía a través de las palas. El metal comenzó a flectar ruidoso. Lo dobló poco a poco situando los dos extremos del tubo contra el casco, justo encima de sus sienes, y después presionó con fuerza hasta que cada pieza de metal rompió la tensión superficial de la otra y comenzó a derramarse en el encuentro. Con una pequeña descarga de energía, la gruesa tubería y el escurridor de hierro se fusionaron.
Después, Tansell dio forma a la extraña extrusión de cobre que sobresalía del casco recién nacido y la convirtió en un bucle inclinado que se extendía unos treinta centímetros. Buscó las piezas de espejo, tanteando hasta que alguien se las dio. Canturreándole al cobre, engatusándolo, ablandó la sustancia y apretó primero uno, luego otro trozo de espejo, uno enfrente de cada ojo. Los miró alternativamente y los ajustó con cuidado hasta que ofrecieron una vista clara de la muralla de desperdicios a su espalda.
Tanteó el cobre y lo endureció.
Después apartó las manos y miró a Isaac. El yelmo era torpe y su ascendencia ridículamente obvia, pero resultaba perfecto para sus necesidades. Le había llevado poco más de quince minutos el confeccionarlo.
— Voy a hacerle un par de agujeros para una correa de cuero, por si acaso —musitó.
Isaac asintió, impresionado.
—Es perfecto. Necesitamos… eh… siete de estos, uno de ellos para un garuda. Recuerda que la cabeza es más redondeada. Te dejo con ello. —Miró a Derkhan y a Lemuel—. Creo que será mejor que hable con el Consejo.
Se volvió y rehizo su camino por el laberinto de desperdicios.
—Buenas noches, der Grimnebulin —dijo el avatar en el corazón de la basura. Isaac asintió a modo de saludo tanto a él como a la enorme forma esquelética del propio Consejo, que aguardaba detrás—. No has venido solo. —Su voz era tan fría como siempre.
—Por favor, no empieces —dijo Isaac—. No vamos a meternos en esto solos. Somos un científico gordo, un granuja y una periodista. Necesitamos profesionales de verdad. Son gente que mata animales exóticos para ganarse la vida, y que no tiene el menor interés en hablarle a nadie sobre ti. Todo cuanto saben es que tendremos a unos cuantos constructos para ayudarnos. Y, aunque pudieran descubrir quién eres, qué eres, probablemente ya hayan roto dos tercios de las leyes de Nueva Crobuzon, de modo que no creo que vayan a irle con el cuento a Rudgutter. — Se produjo un instante de silencio—. Compútalo, si quieres. No corres peligro de esos tres réprobos, ocupados como están construyendo cascos.
Imaginó un temblor bajo sus pies mientras la información corría por las entrañas del Consejo. Tras una larga pausa, el avatar y el autómata asintieron precavidos. Isaac no se relajó.
—He venido a por aquellos de ti que puedan arriesgarse en el asunto de mañana —dijo. El Consejo asintió de nuevo.
—Muy bien —respondió el constructo lentamente con la lengua del muerto—. Primero, como discutimos, asumiré la parte del protector. ¿Has traído la máquina de crisis?
Una dura expresión cruzó a toda velocidad el rostro de Isaac, desapareciendo al instante.
—Aquí está —dijo, depositando una de sus mochilas frente al avatar. El hombre desnudo la abrió y se inclinó para mirar los tubos y cristales del interior, concediendo a Isaac una repentina y vil vista del cráneo hueco. El títere levantó la bolsa y se acercó al Consejo para depositarla frente a la entrepierna de la enorme figura.
—Entonces —dijo Isaac— te quedas con eso en caso de que encuentren nuestra cabaña. Buena idea. Volveré a por él por la mañana —miró con ceño—. ¿Cuál de los vuestros viene con nosotros? Necesitamos algo de potencia detrás.
—No puedo arriesgarme a ser descubierto, Grimnebulin —dijo el avatar—. Si yo acudiera con mis yoes ocultos, con los constructos que trabajan de día en las grandes casas, en las obras, en las cámaras de los bancos, y volvieran abollados o rotos, o no volvieran, quedaría expuesto a las pesquisas de la ciudad. Y no estoy preparado para eso. Aún no. —Isaac asintió lentamente—. Por tanto, acudiré con vosotros mediante aquellas formas que puedo permitirme perder. Eso levantará confusión y asombro, pero no suspicacia respecto a la verdad.
Detrás de Isaac, la basura comenzó a agitarse y a desprenderse. Se giró.
Desde las montañas de objetos desechados, agregaciones particulares de basura empezaban a separarse. Como el propio Consejo de los Constructos, se trataba de un conglomerado de materia del vertedero.
Los autómatas imitaban la forma y el tamaño de chimpancés. Castañeteaban y tañían al moverse, con un sonido extraño e inquietante. Cada uno era único. Sus cabezas eran teteras y lámparas, las manos garras de aspecto cruel creadas con instrumental científico y articulaciones de andamio. Estaban blindados con grandes placas de metal arrancado, toscamente soldadas y roblonadas a los cuerpos, y avanzaban por el basurero con un impaciente ademán simiesco. Habían sido creados con un extraordinario sentido estético.
De haber estado quietos, serían invisibles: poco más que un azaroso acopio de metal avejentado.
Isaac contempló a aquellos chimpancés que se balanceaban y saltaban rezumando agua y aceite, mientras latían al ritmo de sus mecanismos.
—He descargado en cada uno de sus motores analíticos tanta memoria y capacidad como pueden albergar. Estos de mí te obedecerán, y comprenden la urgencia de tus necesidades. Les he proporcionado inteligencia vírica. Han sido programados con los datos necesarios para reconocer a las polillas y atacarlas. Cada uno está construido con un agente ácido o flogístico en el diafragma —Isaac asintió, maravillado ante la facilidad con la que el Consejo creaba a sus máquinas asesinas—. ¿Ya has pergeñado el mejor plan?
—Bueno… Vamos a prepararlo esta noche. Diseñaremos alguna clase de… eh… preparativo, ya sabes, un plan, con nuestra… plantilla adicional. Mañana a las seis nos reuniremos aquí con Yag, asumiendo que ese estúpido hijo de puta no haya conseguido que lo maten. Después iremos al gueto de Piel del Río, empleando la experiencia de Lemuel, y empezaremos a cazar polillas. La voz de Isaac era áspera y entrecortada. Escupía rápidamente lo que tenía que decir—. El caso es que puede que tengamos que separarlas. Creo que podemos acabar con una. En caso contrario, si son dos o más, una siempre estará frente a nosotros y podrá usar las alas. De modo que vamos a revisar el lugar para ver si podemos descubrir dónde andan. Es difícil asegurarlo sin explorar. Cogeremos el amplificador que usaste conmigo, además. Podría ayudarnos a interesar a una, para que venga a curiosear. Podemos lanzar una pequeña llamada sobre el ruido mental ambiente, o algo así. ¿Puedes adosar otros cascos a la máquina? ¿Tienes alguno de sobra? —El avatar asintió—. Será mejor que me los des y que me enseñes las distintas funciones. Se los llevaré a Tansell para que los ajuste y les instale espejos. —Quedó pensativo—. El caso es que no puede ser simplemente la fuerza de la señal lo que las atraiga, o solo atacarían a videntes y comunicadores. Creo que les atraen los sabores particulares. Por eso el cachorro vino hacia mí. No porque hubiera un gran rastro sobre la ciudad, fuera cual fuera, sino porque reconoció una mente particular y la quería. Y… bueno, puede que las demás también la reconozcan. Puede que me equivocara al pensar que solo una podría reconocer mi mente. Deben de haberla olido anoche. —Miró pensativo al avatar—. La recordarán como el rastro que seguía su hermana cuando murió. No sé si eso es bueno o malo…
—Der Grimnebulin —dijo el cadáver después de un momento—, debes traerme de vuelta al menos a uno de mis pequeños yoes. Es necesario que descarguen en mí lo que hayan visto. Puedo aprender mucho sobre el Invernadero, lo que será una gran ventaja en nuestros planes. Pase lo que pase, uno debe escapar.
Se produjo un largo silencio. El Consejo aguardaba. Isaac pensó en algo que decir, pero no era capaz. Miró al avatar a los ojos.
—Volveré mañana. ¿Están listos los monos? Nos… nos veremos de nuevo.
La ciudad se cocía bajo el extraordinario calor nocturno. El verano había alcanzado su momento crítico. Las polillas asesinas danzaban en las estrías de aire sucio sobre el núcleo urbano.
Revoloteaban vertiginosas sobre los minaretes y acantilados de la estación de la calle Perdido. Apenas batían las alas, surcando expertas las corrientes rítmicas. Sus cabriolas exudaban vetas inconstantes de emoción.
Con silenciosas súplicas y caricias, se cortejaban las unas a las otras. Las heridas a medio sanar se habían olvidado en la trémula y febril excitación.
El verano en aquella zona, un antaño exuberante planicie en las costas del Mar del Caballero, llegaba un mes y medio antes que para sus hermanas al otro lado de las aguas. La temperatura no había dejado de aumentar, hasta alcanzar el máximo de los últimos veintiún años.
En la entrepierna de las polillas se producían reacciones termotáxicas. Configuraciones únicas de carne y secreciones químicas ponían en prematuro funcionamiento los ovarios y las gónadas. Se volvieron fértiles, agresivamente excitadas.
Las aspis, murciélagos y pájaros huían aterrados, infestado como estaba el aire de deseo psicótico.
Las polillas flirteaban con un gemebundo y lascivo ballet aéreo. Se tocaban los tentáculos y los miembros, desplegaban nuevas partes nunca vistas antes. Las tres menos dañadas arrastraban a su hermana, la víctima de la Tejedora, por las corrientes de humo y aire. Poco a poco, esta polilla dejó de gazmiar y lamerse las heridas con la lengua trémula, y comenzó a tocar a sus compañeras. La carga erótica era infecciosa.
Aquel cortejo polimorfo a cuatro bandas era tenso y competitivo. Roces, toques, excitaciones. Cada polilla por turno ascendía hacia la Luna, perdida en la lujuria. Entonces rompía el sello de una glándula oculta bajo la cola y exudaba una nube de almizcle empático.
Sus compañeras lamían el psicoaroma, jugaban como marsopas en nubes de carnalidad. Giraban y jugaban antes de alejarse y rociar el cielo. De momento, sus conductos espermáticos permanecían cerrados. Las pequeñas metagotas estaban cuajadas de los jugos erógenos, ovigénicos de las polillas. Competían lúbricas por ser la hembra.
Cada sucesiva exudación cargaba el aire hasta alcanzar una nueva cota de excitación. Las criaturas desnudaron sus dientes de lápida y balaron sus mutuos retos sexuales. Las húmedas válvulas bajo la quitina rezumaban afrodisíaco. Las criaturas revoloteaban entre los bancos del perfume de las demás.
A medida que continuaba el duelo de feromonas, una voz febril se alzó cada vez más triunfal. Un cuerpo ascendió más y más e hizo renunciar a sus compañeras. Las emanaciones inundaban el aire de sexo. Hubo algunos últimos ataques, llamaradas de desafío erótico. Pero, una tras otra, las demás polillas cerraron su pudendo aparato femenino, aceptando la derrota y la masculinidad.
La polilla victoriosa, la que aún sufría las cicatrices y heridas de su pelea contra la araña, remontó el vuelo. Su aroma seguía empapado de jugos femeninos, su fecundidad incuestionable. Había demostrado ser la más capacitada para criar.
Se había ganado el derecho a portar a la prole.
Las otras tres la adoraban. Se tornaron cisnes.
El sabor de la carne de la nueva matriarca los volvía extáticos. Ascendían, caían y regresaban, excitados y ardorosos.
La madre polilla jugaba con ellos, los dirigía sobre la ciudad oscura y tórrida. Cuando su súplica se hizo tan dolorosa como la propia lujuria, se detuvo y se presentó, abriendo su exoesqueleto segmentado para revelar la vagina.
Copuló con ellos, uno tras otro, y durante un breve y peligroso instante fue un ser con dos cuerpos, flanqueados por ansiosos compañeros que aguardaban su turno. Los tres machos sintieron que sus mecanismos orgánicos se tensaban y retorcían y se abrían los vientres para que el pene emergiera por vez primera. Palpaban con los brazos, con los zarcillos de carne y con las puntas óseas, y la matriarca hacía lo mismo, tanteando sus espaldas con un complejo amasijo de miembros que se aferraban, tiraban y entremezclaban.
Se creaban espontáneas conexiones resbaladizas. Cada pareja copulaba con fervorosa necesidad y placer.
Cuando las horas del celo pasaron, las cuatro polillas planearon sobre sus alas abiertas, totalmente agotadas, caladas.
A medida que el aire se enfriaba, su lecho de corrientes térmicas se desinfló poco a poco, y comenzaron a batir las alas para permanecer a flote. Uno tras otro, los tres machos descendieron hacia la ciudad en busca de comida que los reviviera y sostuviera, tanto a ellos como a su compañera conyugal.
Esta permaneció en el aire un poco más. Cuando al fin estuvo sola, sus antenas temblaron y comenzó a alejarse lentamente hacia el sur. Estaba agotada. Sus órganos y orificios sexuales se habían cerrado bajo su caparazón iridiscente para conservar todo el esperma en su interior.
La matriarca de las polillas voló hacia Piel del Río y la cúpula de los cactos, dispuesta a preparar un nido.
Mis garras se flexionan, tratando de abrirse. Se ven constreñidas por los ridículos y viles vendajes que las rodean, que aletean como la piel rasgada.
Camino doblado paralelo a las vías, mientras los trenes me gritan airadas advertencias al restallar a mi lado. Ahora me escabullo por el puente, observando al Alquitrán rizarse tras de mí. Me detengo y miro a mi espalda. Delante y detrás, el río se arrastra y arroja sus desperdicios contra la orilla en pequeñas y rítmicas descargas.
Mirando hacia el oeste puedo ver, por encima del agua, las casas arracimadas de Piel del Río, hasta la punta del Invernadero. El domo está iluminado desde dentro, una ampolla de luz sobre la superficie de la ciudad.
Estoy cambiando. Hay algo en mi interior que no estaba allí antes, o quizá es que algo ha desaparecido. Huelo el aire y es el mismo que ayer, mas es diferente. No puede haber dudas. Algo está creciendo bajo mi piel. No estoy seguro de quién soy.
He seguido a estos humanos como si fuera estúpido. Una presencia inútil, idiota, sin opinión ni intelecto. Sin saber quién soy, ¿cómo saber qué decir?
Ya no soy Yagharek el Respetado, no lo he sido desde hace muchos meses. No soy el ser enfurecido que acechaba en los pozos de Shankell que aniquiló a hombres y a trog, a ratjinn y a bocarrachos, a una jauría de bestias y guerreros pugnaces de razas con cuya existencia ni siquiera había soñado. Aquel salvaje luchador ha desaparecido.
No soy el ser agotado que recorrió exuberantes praderas y colinas frías y duras. No soy el perdido que vagó por las calles de hormigón de la ciudad, introspectivo y solo, tratando de volver a ser algo que nunca fui.
No soy ninguno de ellos. Estoy cambiando, y no sé qué seré.
Me asusta el Invernadero. Como Shankell, tiene muchos nombres. El Invernadero, la Casa de Cristal la Casa de las Plantas, el Invernáculo. No es más que un gueto tratado con buena mano. Un gueto en el que los cactos tratan de replicarlos límites del desierto. ¿Estoy regresando a casa?
Hacer la pregunta es responderla. El Invernadero no es la sabana, ni el desierto. Es una triste ilusión, nada más que un espejismo. No es mi hogar.
Y aunque fuera el desierto, aunque fuera un portal al Cymek más profundo, a los bosques secos y las fértiles ciénagas, al repositorio de la vida oculta por la arena y a la gran biblioteca nómada de los garuda, aunque el Invernadero fuera algo más que una sombra, si fuera el desierto que se Unge, seguiría sin ser mi hogar.
Ese lugar no existe.
Vagaré durante una noche y un día. Reharé los pasos que una vez di, a la sombra de las vías el tren. Acecharé la monstruosa geografía urbana y encontraré las calles que me dieron cobijo, los pequeños canales de ladrillo a los que debo mi vida y mi yo.
Encontraré a los vagabundos que compartieron mi comida, si no están muertos por la enfermedad o acuchillados para robarles los zapatos manchados de orín. Se convertirán en mi tribu, atomizados, arruinados, quebrantados, pero aun así una especie de tribu. Su absoluta falta de interés en mí (por lo menos) era refrescante tras varios días escondiéndome cuidadosamente y una hora ó dos de ostentación con mis agónicas prótesis de madera. No debo nada a esos tediosos borrachos y drogadictos, pero los encontraré de nuevo por mi bien, no por el suyo.
Me siento como si recorriera estas calles por última vez.
¿Voy a morir?
Hay dos posibilidades.
Ayudaré a Grimnebulin y derrotaremos a esas polillas, esas horribles criaturas de la noche, esos devoradores de almas, y él hará de mí una batería. Me recompensará, me cargará como una pila de flogisto y volaré. Me imagino que estoy ascendiendo, que me elevo cada vez más sobre los peldaños de la ciudad, escalándola como una grada para contemplar su noche sucia, atestada. Siento los muñones de los músculos de mis alas tratando de aletear con patéticos movimientos rudimentarios. No ascenderé en mareas de aire provocadas por plumas, sino que tensaré mi mente como un ala y surcaré los canales del poder, de la energía transformadora, del flujo taumatúrgico, la explosiva fuerza unidora, inherente, que Grimnebulin llama crisis.
Seré una maravilla.
O fracasaré y moriré. Fallaré y acabaré ensartado en el cruel metal, o me sorberán los sueños de la mente y alimentaré al retoño de un diablo.
¿Lo notaré? ¿Seré consciente mientras me asimilan? ¿Sabré que estoy siendo absorbido?
El sol aparece. Estoy cansado.
Sé que me tendría que haber quedado. Si quiero ser algo real, algo más que la muda presencia imbécil que hasta ahora he sido, debería quedarme e intervenir y planear y preparar y asentir ante sus sugerencias y complementarlas con las mías. Soy, fui, un cazador. Puedo acosar a los monstruos, a las horrendas bestias.
Pero no es así. Traté de disculparme, intenté que Grimnebulin, incluso Blueday, supieran que soy uno con ellos, que soy parte de la banda. El grupo. El equipo. Los cazadores de polillas. Pero resonó hueco en mi cabeza.
Buscaré y encontraré por mi cuenta, y entonces sabré si puedo decírselo. Y si no es así, sabré qué decir en su lugar.
Me armaré. Traeré armas. Encontraré un cuchillo, un látigo como el que solía blandir. Aunque sea un forastero, no permitiré que mueran sin ayuda. Venderé caras nuestras vidas a esos monstruos sedientos.
Oigo una música triste. Hay un momento de increíble silencio, cuando los trenes y las barcazas se alejan de mí en mi aguilera, cuando el rechinar de sus motores se aleja y el alba queda momentáneamente descubierta.
Alguien en la orilla del río, en algún desván, está tocando un violín. Es un esfuerzo evocador, un trémulo canto fúnebre de semitonos y contrapuntos sobre un ritmo roto. No suena como las armonías locales.
Reconozco el sonido. Lo he oído antes. En la barca que me trajo a lo largo del Mar Escaso, y antes de eso, en Shankell.
Parece que no hay escapatoria a mi pasado sureño.
Es el saludo del amanecer de las pescadoras de Perrick y las Islas Mandragora, al sur. Mi invisible acompañante está dando la bienvenida al sol.
La mayoría de los pocos extranjeros de Perrick en Nueva Crobuzon viven en Ecomir, pero aquí está ella, a casi cinco kilómetros río arriba, despertando al gran Pescador Diurno con su música exquisita.
Toca para mí durante unos instantes más, antes de que el ruido de la mañana se lleve su música y me deje en el puente, escuchando el tronar de las bocinas y los silbatos del tren.
Aquel sonido de muy lejos prosigue, pero no puedo oírlo. Los ruidos de Nueva Crobuzon atestan mis oídos. Los sigo, les doy la bienvenida. Dejo que me rodeen. Me sumergiré en la tórrida vida urbana. Bajo los arcos y sobre las piedras, a través del ralo bosque de huesos de las Costillas, en las madrigueras de ladrillo de Malado y la Perrera, a través de la floreciente industria de Gran Aduja. Como Lemuel olfateando en busca de contactos, reharé todos los pasos que he dado. Y aquí y allí, espero, entre las espiras y la atestada arquitectura, tocaré a los inmigrantes, los refugiados, los forasteros que rehacen Nuevo Crobuzon día tras día. Este lugar y su cultura bastarda. Esta ciudad mestiza.
Oiré los sonidos del violín de Perrick, o el réquiem de Gnurr Kett, o un acertijo de piedras de Chet, u oleré las gachas de cabra que comen en Neovadan o veré un umbral pintado con los símbolos de un capitán del Mar de Telarañas… muy, muy lejos de sus hogares. Sin hogar. Hogar.
Toda Nueva Crobuzon estará a mi alrededor, filtrándose por mi piel.
Cuando regrese al Meandro Griss, mis compañeros estarán esperando, y juntos liberaremos a esta ciudad secuestrada. Nadie nos verá, nadie nos lo agradecerá.
QUINTA PARTE
EL INVERNADERO
42
Las calles de Piel del Río ascendían poco a poco hacia el Invernadero. Las casas eran viejas y altas, con estructuras de madera carcomida y paredes de yeso húmedo. Cada lluvia las saturaba y ampollaba, haciendo caer placas de pizarra desde los techos apuntados al disolverse los clavos oxidados. Todo el distrito parecía sudar ante aquel lento calor.
La parte meridional era indistinguible del Tábano, una circunscripción adyacente. Se trataba de un lugar barato y no demasiado violento, multitudinario, por lo general amable. Era una zona híbrida, con una gran mayoría humana y pequeñas colonias de vodyanoi junto al tranquilo canal, algunos pocos cactos proscritos y solitarios, incluso una pequeña colmena khepri de dos calles, una rara comunidad tradicional lejos de Kinken y Ensenada. El sur de Piel del Río también era hogar de los pocos miembros de las razas más exóticas. Había una tienda regida por una familia hotchi en la avenida Bekman, enromadas cuidadosamente sus espinas para no intimidar a sus vecinos. Había un indigente llorgiss con su cuerpo de barril lleno de alcohol, trastabillando por las calles sobre tres piernas inestables.
Pero el norte era muy diferente. Era más tranquilo, más apagado. Era la reserva de los cactos.
Grande como era el Invernadero, no podía contener a todos los cactos de la ciudad, ni siquiera a aquellos que honraban la tradición. Al menos dos tercios del pueblo cacto de Nueva Crobuzon vivían fuera del vidrio protector. Se apiñaban en los barrios bajos de Piel del Río y otros pocos distritos en lugares como Siriac y el Parque Abrogate. Pero Piel del Río era el centro de su ciudad, y allí se mezclaban en igual número con los humanos. Eran la clase baja de su raza, y entraban en el Invernadero para comprar y rezar, aunque forzados a vivir en la ciudad infiel.
Algunos se rebelaban. Los jóvenes furiosos juraban no volver a pisar el hogar que los había traicionado. Se referían irónicos a él con un nombre antiguo, obsoleto: el Semillero. Llenaban sus cuerpos de cicatrices y combatían con sus bandas en brutales y emocionantes peleas sin sentido. A veces aterrorizaban al vecindario, atacando o robando a los humanos y a sus propios ancianos que compartían sus calles.
Fuera, en Piel del Río, el pueblo cacto era hosco y silencioso. Trabajaban para sus jefes humanos o vodyanoi sin objeciones ni entusiasmos. No se comunicaban con los obreros de otras razas sino con breves gruñidos. Se desconocía su comportamiento dentro de las murallas del Invernadero.
El propio Invernadero era una enorme cúpula aplanada. En el encuentro con el suelo, su diámetro era de más de cuatrocientos metros. La coronación alcanzaba los ochenta metros de altura. La base estaba inclinada para acomodarse a la pendiente de Piel del Río.
La estructura, confeccionada con hierro negro, era un grueso esqueleto decorado con rizos y filigranas ocasionales. Se alzaba gigantesco sobre las casas del distrito, y era visible desde una gran distancia en lo alto de su otero. Emergiendo en círculos concéntricos desde la cáscara había dos colosales vigas, casi del tamaño de las Costillas, que sostenían el peso de la cúpula con grandes cables de metal retorcido.
Cuanto más se alejaba uno del Invernadero, más impresionante parecía. Desde la cima boscosa de la Colina de la Bandera, mirando más allá de dos ríos, las vías férreas, los trenes elevados y seis kilómetros y medio de grotesca conurbación, las caras de la cúpula resplandecían como límpidos fragmentos de luz. Sin embargo, desde las calles adyacentes se podía apreciar la multitud de grietas y espacios oscuros allá donde faltaba el cristal. La cúpula había sido reparada una sola vez en sus tres siglos de existencia.
Desde su base, la edad de la estructura era claramente perceptible: estaba decrépita. La pintura se descascarillaba en largas lenguas y se separaba de una carpintería metálica que el óxido devoraba como pequeños gusanos. Hasta los cinco metros de altura, los paneles (cada uno, de casi un metro cuadrado, menguaba en anchura como los trozos de un pastel a medida que se acercaban a la coronación) estaban cegados con el mismo hierro mal pintado. Por encima de ese nivel, el cristal era sucio e impuro, tintado de verde, azul y beige en un patrón aleatorio. Estaba reforzado, y se suponía que tenía que soportar el peso de al menos dos cactos de buen tamaño. Aun así, varios de los paneles estaban rotos y huecos, y muchos más mostraban una filigrana de grietas.
La cúpula había sido construida sin reparar en las casas a su alrededor. El patrón de calles que la rodeaban proseguía hasta alcanzar la base sólida de metal. Las dos, tres o cuatro casas que se habían encontrado en los límites de la cúpula habían sido aplastadas y seguían después los bloques bajo la cobertura del cristal en una variedad de ángulos azarosos.
Los cactos se habían limitado a encerrar una zona ya existente de las calles de Nueva Crobuzon.
A lo largo de las décadas, la arquitectura interior de la cúpula había sido alterada y adaptada a sus nuevos dueños habían derribado algunos edificios para reemplazarlos por otros nuevos y extraños. Pero la distribución general y gran parte de las estructuras seguían siendo exactamente iguales que antes de la construcción.
Había una entrada en la punta meridional de la base, en la Plaza Yashur. Al lado opuesto de la circunferencia estaba la salida de la calle Labasura, una vía empinada que moría en el río. La ley cacta indicaba que la entrada y la salida del Invernadero solo se podían realizar, respectivamente, por estos puntos. Era desafortunado aquel que vivía en el exterior y a la vista de uno de estos portales. La entrada le podría llevar dos minutos, pero la salida sería un largo y complejo paseo hasta casa.
Cada mañana, a las cinco, se abrían las puertas de los cortos pasadizos de independencia y se cerraban a medianoche. Las entradas estaban protegidas por una pequeña unidad de guardias blindados con grandes cuchillos de combate y el poderoso arco hueco de los cactos.
Como sus mudos primos enraizados, el pueblo cacto disponía de una piel vegetal gruesa y fibrosa. Era tensa y se perforaba con facilidad, pero sanaba rápido, aunque con feas cicatrices; casi todos los cactos estaban cubiertos por inofensivos ganglios costrosos. Hacía falta mucha fuerza o mucha suerte para alcanzar sus órganos y causar algún daño significativo. Las balas, flechas y virotes solían ser ineficaces contra ellos, motivo por el que sus soldados portaban arcos huecos.
Los primeros diseñadores de aquella arma habían sido humanos. Fueron usadas durante el terrorífico mandato de Callodd, blandidas por los guardas humanos de la granja de cactos del alcalde. Pero, después de que la reforma del Acta de Sapiencia disolviera la granja y concediera a los xenianos algo que se aproximaba a la ciudadanía, los pragmáticos ancianos cactos comprendieron que aquella era un arma imprescindible para mantener a raya a su propio pueblo. Desde entonces, el arco había sido mejorado muchas veces, ahora por ingenieros cactos.
Se trataba de una enorme ballesta, demasiado grande y pesada para que un humano la empleara con efectividad. No disparaba virotes, sino chakris (discos planos de metal con bordes serrados o afilados) o estrellas metálicas de brazos curvados. Un orificio practicado en el centro del chakri encajaba en un vástago metálico que emergía del cuerpo del arco. Al activar el gatillo, el cable saltaba violentamente y propulsaba el vástago con fuerza increíble, mientras unos complejos mecanismos lo hacían girar a toda velocidad. Al final del canal cerrado, el vástago descendía de golpe y abandonaba el orificio del chakri, que era descargado con el mismo impulso que la piedra de una honda, girando como la hoja de una sierra circular.
La fricción del aire disipaba su inercia muy rápido, por lo que no tenía el alcance de un arco largo o un mosquete. Pero podía arrancarle la cabeza o el brazo a un cacto (y a un humano) a casi treinta metros, y provocar graves cortes más allá. Los guardias cactos miraban con el ceño fruncido, mostrando sus arcos huecos con seca arrogancia.
Los últimos rayos del sol brillaban sobre los picos lejanos. La zona occidental de la cúpula del Invernadero resplandecía como el rubí.
Sobre una escalera corroída que ascendía hasta la cima de la bóveda, una figura de silueta humana se aferraba al metal. El hombre subía lentamente los escalones y ascendió hacia el firmamento curvo del domo como si fuera la luna.
Aquella escalera era una de las tres que se extendían a intervalos regulares desde el ápice, preparadas para unos equipos de reparaciones que nunca aparecieron. La curva de la cúpula parecía romper la superficie de la tierra como la punta de un espinazo doblado, sugiriendo un vasto cuerpo bajo tierra. La figura cabalgaba el lomo de una ballena gargantuesca, sostenida por la luz atrapada en los cristales y proyectada hacia el interior que hacía brillar todo el edificio. El intruso se mantenía lo más agachado posible y se movía muy lento para evitar ser visto. Había elegido la escalera del lado noroeste para evadirse de los trenes del ramal Salacus de la línea Sur. Las vías pasaban cerca del cristal al otro lado de la cúpula, y cualquier pasajero observador hubiera podido ver al hombre que se arrastraba por su superficie curva.
Al fin, tras varios minutos de escalada, el intruso alcanzó el labio metálico que rodeaba el ápice de la gran estructura. La clave misma era un globo de cristal límpido, de casi dos metros y medio de diámetro. Se asentaba perfectamente en el agujero circular del apogeo, suspendido medio dentro y medio fuera como una gran tapa. El hombre se detuvo y contempló la ciudad a través de los puntales de apoyo y los gruesos cables de suspensión. El viento restallaba a su alrededor, y se sujetaba a los asideros con terror vertiginoso. Alzó la vista al cielo oscuro, las estrellas apagadas por la luz espesa que lo rodeaba, que fluía a través del vidrio a sus pies.
Devolvió su atención al cristal y escudriñó la superficie, paño por paño.
Tras algunos minutos, se incorporó y comenzó a moverse hacia atrás por los raíles. Bajó tanteando con los pies, buscando con cuidado los asideros, comprobando con los dedos de los pies, arrastrándose poco a poco hacia el suelo. La escala terminaba a cuatro metros del suelo, pero el hombre se deslizó por el gancho que había empleado para subir. Tocó el suelo polvoriento y miró a su alrededor.
—Lem —oyó sisear a alguien—. Aquí.
Los compañeros de Lemuel Pigeon estaban escondidos en un edificio destripado al borde del erial de escombros que flanqueaba la cúpula. Isaac apenas era visible y gesticulaba desde detrás del umbral desnudo.
Lemuel se acercó con premura a través de la maleza, sorteando ladrillos y afloramientos de hormigón anclados por la hierba. Volvió la espalda a las primeras luces de la noche y se deslizó hacia la penumbra del cascarón quemado.
En las sombras frente a él se ocultaban Isaac, Derkhan, Yagharek y los tres aventureros. Tras ellos había una pila de restos de equipo, tuberías de vapor y cables conductores, pinzas para tubos de ensayo y lentes marmóreas. Lemuel sabía que aquel caos se resolvería en cinco constructos simiescos en cuanto se movieran.
— ¿Y bien? —demandó Isaac.
Lemuel asintió.
—La información era correcta —dijo en bajo—. Hay una gran grieta justo en el ápice de la cúpula, en el cuadrante noreste. Desde mi posición era difícil calcular el tamaño, pero creo que son al menos… dos metros por uno y medio. Parecía resistente desde allí arriba, y fue el único boquete que vi lo bastante grande como para que algo de tamaño humano entre o salga. ¿Habéis podido echar un vistazo a la base?
Derkhan asintió.
—Nada —dijo—. Es decir, hay montones de pequeñas grietas, incluso algunas zonas donde falta buena parte del cristal, especialmente arriba, pero no son lo bastante grandes como para colarse. Tiene que ser por ahí.
Isaac y Lemuel asintieron.
—Así que por ahí es por donde entran y salen —dijo el primero—. Bueno, me parece que el mejor modo de rastrearlas es deshacer su camino. Por mucho que me reviente proponerlo, creo que deberíamos subir. ¿Cómo es por dentro?
—No se ve mucho —dijo Lemuel, encogiéndose de hombros—. El cristal es grueso, viejo y sucio de la leche. Creo que solo lo limpian cada tres o cuatro años. Se distinguen las formas básicas de las casas y las calles, pero eso es todo. Habría que mirar desde dentro para saber cómo es.
—No podemos subir todos —dijo Derkhan—. Nos verían. Tendríamos que haberle pedido a Lemuel que entrara. Es el hombre adecuado.
—No hubiese ido —respondió tenso el aludido—. No me hace gracia estar tan alto, y desde luego no pienso colgar boca abajo decenas de metros sobre treinta mil cactos cabreados…
—Vale, ¿qué vamos a hacer, pues? —Derkhan estaba irritada—. Podríamos esperar hasta el anochecer, pero es entonces cuando las malditas polillas se activan. Creo que tenemos que subir de uno en uno. Si es seguro, claro. ¿Quién sube primero?
—Iré yo —se ofreció Yagharek.
Se produjo el silencio. Isaac y Derkhan lo miraban.
— ¡Estupendo! —dijo Lemuel con decisión, dando dos palmadas—. Decidido. Lo que tienes que hacer es subir, y entonces… eh… echa un vistazo por nosotros y mándanos un mensaje…
Isaac y Derkhan ignoraban a Lemuel. Aún miraban a Yagharek.
—Es lógico que suba yo —explicó el garuda—. Estoy familiarizado con las alturas. —Su voz tembló ligeramente, como sacudida por una repentina emoción—. Estoy familiarizado con las alturas y soy un cazador. Puedo observar el interior y averiguar dónde podrían anidar las polillas. Puedo valorar las posibilidades desde dentro.
Yagharek rehizo los pasos de Lemuel a lo largo de la cáscara del Invernadero.
Se había desatado los fétidos vendajes de los pies, y las garras se estiraron con delicioso reflejo. Había ascendido el tramo inicial de metal desnudo con la cuerda de Lemuel, trepando después con mucha más rapidez y confianza que el humano. Se detenía de vez en cuando y se alzaba mecido por el cálido viento, sus dedos de pájaro aferrados a las traviesas de metal con total firmeza. Se inclinaba de forma alarmante hacia los cielos brumosos, extendía un poco los brazos, sentía el viento llenar su cuerpo extendido como una vela.
Yagharek pretendía estar volando.
De su escueto cinto colgaban el estilete y el látigo que había robado el día anterior. El látigo era tosco, muy distinto al que había hecho restallar en el cálido aire del desierto, azotando y apresando, pero era un arma que su mano recordaba.
Se deslizó rápido, seguro. Todas las naves aéreas visibles estaban lejos. Permanecía oculto.
Desde lo alto del Invernadero, la ciudad le parecía un regalo listo para ser tomado. Allá donde miraba, dedos y manos y puños y pinchos arquitectónicos se alzaban toscos hacia los cielos. Las Costillas, que se alzaban como tentáculos osificados; la Espiga, clavada en el corazón como una daga; el complejo vórtice mecánico del Parlamento, con su oscuro fulgor; Yagharek los cartografió todos con ojo frío y estratégico. Miró hacia el este, hacia donde zumbaba el tren elevado que conectaba la torre del Tábano con la Espiga.
Cuando hubo alcanzado el extremo del enorme globo de cristal en la cima de la cúpula, solo le llevó un instante localizar la grieta. Parte de él se sorprendió por que sus ojos, los ojos de un pájaro de presa, aún pudieran servirle como antaño habían hecho.
Bajo él, a medio metro bajo la suave curva de la escala, el cristal del domo estaba seco, cubierto de deposiciones de pájaro y draco. Trató de ver a su través, pero apenas distinguía las sugerencias de cubiertas y calles.
Decidió entrar.
Se movía con cuidado, tanteando con las garras, golpeando el cristal para probarlo, deslizándose lo más rápido que pudo hacia una viga de metal para asirse a ella. Mientras se movía, reparó en lo fácil que le resultaba trepar. Todas aquellas semanas interminables de escaladas nocturnas en el tejado del taller de Isaac, por torres desiertas en busca de los acantilados de la ciudad, le habían dado seguridad y confianza. Parecía ser más un simio que un pájaro.
Se deslizó nervioso sobre los sucios paneles, hasta que superó la última barrera de vigas que lo separaba de la grieta en el cristal. Tenía la abertura frente a él.
Al inclinarse, pudo sentir el calor procedente del interior iluminado. La noche era cálida, pero la temperatura en el domo debía de ser bastante alta.
Ató con cuidado el gancho alrededor de la pieza metálica que rodeaba la grieta y tiró con fuerza para comprobar el anclaje. Después dio tres vueltas con la cuerda alrededor de su cintura y ató el otro extremo cerca del gancho. Metió la cabeza entre los bordes cortantes de cristal.
Era como introducir la cara en un recipiente de té fuerte. El aire en el interior del Invernadero era tórrido, casi sofocante, lleno de humo y vapor. Brillaba con una áspera luz blanquecina.
Yagharek parpadeó para limpiarse los ojos, los escudó y miró hacia la ciudad de los cactos.
En el centro, bajo el enorme cristal del ápice, se habían derribado los edificios para construir un templo de piedra. Era de piedra rojiza, un zigurat que se alzaba hasta un tercio de la altura de la cúpula. Cada uno de los niveles estaba cubierto por la vegetación del desierto y la sabana, floreciente de rojos y naranjas contra las pieles enceradas, verdosas.
A su alrededor se había limpiado un pequeño anillo de tierra de unos seis metros de anchura, más allá del cual se habían conservado las casas y calles de Piel del Río. El conjunto consistía en un rompecabezas, una colección de calles sin salida y comienzos de avenidas, allí la esquina de un parque y allá media iglesia, incluso el muñón de un canal, ahora un arroyuelo de agua estancada, cortado por el borde de la cúpula. Las calles cuajaban la pequeña ciudad con ángulos extraños y quedaban cortadas las carreteras allá donde había caído el domo. En el interior había quedado un aleatorio grupo de callejuelas y avenidas selladas bajo el cristal. Su contenido había cambiado, aunque las figuras eran más o menos las mismas.
El caótico agregado de tocones urbanos había sido reformado por los cactos. Lo que hacía años había sido una amplia avenida era ahora un jardín botánico, cuyos extremos derramaban hierba sobre las casas adyacentes, como caminos desde las puertas de entrada que indicaran las rutas entre las huertas de calabazas y rábanos.
Los techos se habían eliminado hacía cuatro generaciones, para convertir las casas humanas en hogares para sus nuevos y más altos habitantes. En las azoteas y los patios se habían añadido piezas con la extraña forma de la pirámide escalonada en el centro del Invernadero. En todos los espacios posibles se habían encajado construcciones adicionales para atestar el domo de cactos; extrañas aglomeraciones de arquitectura humana y monolíticos edificios de losas de piedra se extendían en grandes bloques de color diverso. Algunos alcanzaban varias plantas de altura.
Puentes goteantes de madera y cuerda se mecían entre muchos de los pisos superiores, enlazando salas y edificios en lados opuestos de las calles. En muchos de los patios y en la cubierta de algunos edificios, unos muros bajos encerraban jardines del desierto, con pequeñas zonas de hierbajos, algunos cactos diminutos y arena ondulante.
Pequeñas bandadas de pájaros cautivos, que nunca habían hallado las ventanas rotas al exterior, volaban bajas sobre las casas, chillando hambrientas. Con una descarga de adrenalina y nostalgia, Yagharek reconoció la llamada del Cymek. Eran águilas de las dunas, advirtió, que anidaban en uno o dos tejados.
Alzándose a su alrededor por todos lados, la cúpula refractaba Nueva Crobuzon como un cielo sucio, tornando las casas cercanas en una confusión de oscuridad y luz reflejada. Todo el diorama bajo él era una aglomeración de hombres cacto. Yagharek escudriñó lentamente, pero no divisaba otras razas inteligentes.
Los sencillos puentes se balanceaban cuando los moradores pasaban sobre ellos en todas direcciones. En los jardines de arena vio cactos con grandes rastrillos y palas de madera, esculpiendo cuidadosamente el sastrugi que imitaba las dunas onduladas por el viento. Allí, en aquel espacio atestado, encerrados por todas partes, no había corrientes que labraran sus patrones, y el paisaje del desierto tenía que ser tallado a mano.
Las calles y sendas estaban atiborradas de cactos que compraban y vendían en el mercado, discutiendo malhumorados en voz demasiado baja como para que Yagharek la distinguiera. Tiraban de sus carros de madera, dos al tiempo si el vehículo o la carga eran especialmente grandes. No había constructos a la vista, ni taxis, ni animales de ninguna clase aparte de los pájaros y los pocos conejos de las rocas que Yagharek pudo distinguir en las cornisas de los edificios.
En la ciudad exterior, las cactas vestían grandes trajes sin forma, similares a sábanas. Allí, en el Invernadero, no llevaban más que taparrabos de trapo blancos o beige, igual que los hombres. Sus pechos eran algo más grandes que los de los varones, terminados en pezones de color verde oscuro. En algunos lugares, Yagharek alcanzaba a divisar a una mujer amamantando a su hijo, sin preocuparse por los pinchazos que pudiera sufrir el pequeño por las espinas de la madre. Pequeñas y ruidosas bandas de niños jugaban en las esquinas, ignorados por los adultos de paso.
Por todo el templo piramidal había ancianos cactos leyendo, fumando, hablando o dedicados a la jardinería. Algunos vestían fajas rojas y azules alrededor de los hombros, que destacaban fuertemente contra la pálida piel verdosa.
La propia piel de Yagharek comenzaba a picarle por el sudor. Las corrientes de humo nublaban su visión. El vapor que se alzaba desde cientos de chimeneas a distintas alturas, ascendía hacia el cielo en lentas bocanadas. Algunas volutas brumosas encontraban el camino hasta arriba y se filtraban por las grietas y agujeros en el cristal. Pero con el viento atrapado en el exterior y el sol magnificado por la burbuja traslúcida de la cúpula, no había brisas que disiparan los humos. Yagharek reparó en que la cáscara interior del cristal estaba cubierta por un hollín grasiento.
Aún quedaba más de una hora para la puesta del sol. El garuda observó a su izquierda y vio que el orbe de cristal sobre la bóveda parecía arder bajo la luz. Estaba absorbiendo cada mínima emisión solar, concentrándola y enviándola con viveza hacia todos los rincones del Invernadero, inundándolo con luz y calor despiadados. Vio que el armazón de metal que lo sostenía disponía de cables de energía que serpenteaban por el interior de la cúpula y se perdían de vista.
El jardín de arena sobre la gran pirámide escalonada estaba cubierta por una compleja maquinaria. Exactamente bajo la clave de cristal se encontraba un enorme artefacto con lentes y gruesas tuberías comunicadas con las tinas que había a su alrededor. Un cacto con faja de color pulimentaba sus mecanismos de cobre.
Yagharek recordó los rumores que había oído en Shankell, historias sobre un motor helioquímico de inmenso poder taumatúrgico. Observó cuidadosamente el artefacto reluciente, aunque su propósito le era desconocido.
Mientras observaba, cobró conciencia del gran número de pelotones armados presentes. Entrecerró los ojos. Los observaba como un dios que oteara cada superficie de la pequeña ciudad cacta bajo la feroz luz del globo de cristal. Casi alcanzaba a ver todos los jardines elevados, y le parecía que en al menos la mitad de ellos había estacionado un grupo de tres o cuatro cactos. Estaban sentados o de pie, sus expresiones ilegibles a aquella distancia, pero los enormes y pesados arcos huecos que portaban eran evidentes. De los cintos colgaban destrales, y algunas hachas de batalla relucían bajo una luz cada vez más rojiza.
Había más de aquellas patrullas junto a los puestos del enorme mercado, concentrados en el nivel inferior del templo y recorriendo las calles con paso lento, sus arcos cargados y preparados.
Yagharek vio las miradas que recibían aquellos guardias armados por parte de la población, los saludos nerviosos, las frecuentes ojeadas al cielo.
No pensaba que aquella situación fuese muy normal.
Algo inquietaba al pueblo cacto. Podían ser truculentos y taciturnos, pero aquel apagado aire amenazador era ajeno a todo cuanto había conocido en Shankell. Quizá, reflexionó, aquellos cactos fueran distintos, una raza más sombría que sus hermanos del sur. Pero sentía pinchazos en la piel. El aire estaba cargado.
Se concentró y comenzó a escudriñar el interior de la cúpula con ojo severo y riguroso. Abarcó toda la circunferencia interior con un largo y lento barrido, trazó después una espiral hacia el centro, examinó e investigó el círculo de casas y calles un poco más hacia el interior, acercándose cada vez más.
De aquel modo exacto y metódico podía revisar cada rincón y nicho de las superficies del Invernadero. Sus ojos se detenían un instante en las imperfecciones de la piedra roja antes de proseguir.
A medida que el día se acercaba a su fin, el nerviosismo del pueblo cacto pareció aumentar.
Yagharek terminó con su exploración. No había nada inmediato, nada claramente sospechoso que le llamara la atención. Volvió su vigilancia hacia el interior del tejado en sus alrededores inmediatos, en busca de alguna pista.
No iba a ser fácil. A cierta distancia de él, las vigas se coagulaban alrededor del globo de cristal, pero en la parte inferior no eran tan protuberantes. Creía que, con cierto esfuerzo, podría escalarlas; como probablemente pudieran Lemuel y quizá Derkhan, y uno o dos de los aventureros. Pero era difícil imaginarse a Isaac suspendiendo su peso, arrastrándose por cientos de metros de peligroso metal hasta llegar al suelo.
El sol estaba muy bajo. Aun en las lánguidas noches de verano, el tiempo era corto.
Sintió a alguien tocándole la espalda. Alzó la mirada, sacando la cabeza por la grieta; el aire de Nueva Crobuzon resultaba frío por el contraste.
Tras él, Shadrach se acuclillaba sobre el cristal. Llevaba puesto un casco con espejos y traía otro para el garuda, fabricado con placas de hierro.
El casco de Shadrach parecía distinto. Era intrincado, con cables y válvulas de cobre y bronce. En lo alto tenía un enchufe con orificios para conectar algún aparato. Solo los espejos parecían improvisados. El de Yagharek era una tosca pieza de metal de desecho.
—Olvidaste esto —le dijo con voz suave—. Ni escribes, ni nos visitas, ni nada. He subido para ver si estabas vivo o si te había pasado algo.
Yagharek le mostró las vigas interiores de la cúpula. Discutieron el problema de Isaac con susurros urgentes.
—Debes bajar —dijo el garuda—. Tenéis que ir por las cloacas, con Lemuel como guía. Encontrad la entrada tan rápido como podáis. Enviadme alguno de los monos mecánicos para ayudarme si me atacan. Voy a echar un vistazo.
Shadrach se inclinó cuidadosamente y miró al interior oscurecido. Yagharek señaló un punto de la ciudad, un edificio derruido junto al extremo del canal ciego. El agua, los caminos de sirga y un pequeño dedo de tierra rota sobre el que se levantaba la casa destrozada estaban rodeados por una valla accidental de escombros, cañas y alambre de espino oxidado. Aquella franja rechazada se encontraba en el mismo extremo de la bóveda, que se alzaba sobre ella como una nube plana.
—Debéis abriros paso hasta allí. —Shadrach comenzó a protestar, farfullando que era imposible, pero el garuda lo cortó—. Es difícil. Será duro. Pero no podréis descender desde aquí por el interior, Isaac desde luego no. Lo necesitamos dentro. Tenéis que meterlo lo antes posible. Yo bajaré por aquí y os buscaré. Después encontraremos a las polillas. Esperadme.
Mientras hablaba, Yagharek se ajustó el casco improvisado en la cabeza e investigó el campo de visión a su espalda.
Capturó los ojos de Shadrach en uno de los grandes fragmentos de espejo.
—Tienes que irte ya. Sed pacientes. Os encontraré antes de que caiga la noche. Las polillas tienen que salir por esta abertura, de modo que esperaré a ver si consigo descubrirlas.
La expresión de Shadrach era firme. Yagharek tenía razón. Era impensable que Isaac fuera capaz de bajar por aquella peligrosa estructura de hierro.
Asintió, hizo un gesto de despedida a los espejos del garuda y regresó hacia la escalera, descendiendo a buena velocidad hasta perderse de vista.
Yagharek se volvió y miró los últimos rayos del sol. Inspiró profundamente y giró los ojos a izquierda y derecha para comprobar su visión en los espejos. Se calmó por completo.
Respiró con el ritmo lento del yajhu-saak, el ensueño del cazador, el trance marcial de los garuda del Cymek. Se compuso.
Tras algunos minutos llegó el sonido del metal y el cable sobre el cristal, y, uno tras otro, tres constructos simiescos aparecieron, acercándose desde distintas direcciones. Se reunieron a su alrededor y aguardaron, mientras sus lentes de cristal brillando rosadas en el ocaso y sus pequeños pistones siseaban al moverse.
Yagharek giró y los valoró a través de los espejos. Después, aferrando la cuerda con cuidado, comenzó a descender por el boquete en el cristal. Gesticuló a los constructos para que lo siguieran y se perdió por la grieta. El calor del domo lo rodeó, se cerró sobre su cabeza a medida que descendía hacia la ciudad abovedada, hacia las casas sumergidas en luz roja, a medida que el prístino globo magnificaba y dispersaba los rayos de poniente hacia la guarida de las polillas.
43
En el exterior de la cúpula, el cielo se oscurecía inexorable. Con la llegada de la noche, los brillantes rayos que emanaban desde el globo de cristal del ápice quedaron apagados. El Invernadero se tornaba de repente más oscuro y fresco, aunque se conservaba gran parte del calor. En el domo, la temperatura seguía siendo mucho más alta que en el resto de la ciudad. Las luces de las antorchas y los edificios del interior se reflejaban sobre el vidrio. Para los viajeros que contemplaban la ciudad desde la Colina de la Bandera, para los moradores de los suburbios que oteaban desde las torres de pisos del Queche, para el oficial que observaba desde el tren elevado y para el conductor de los trenes de la línea Sur, el Invernadero parecía hincharse y tensarse distendido por la luz a través de las columnas de humo, sobre el brumoso paisaje de tejados de la ciudad.
A medida que llegaba el ocaso, el lugar comenzaba a brillar.
Aferrándose al metal en la piel interior de la cúpula, discreto como el chasquido más infinitesimal, Yagharek flexionó lentamente los brazos. Estaba sujeto a un pequeño nudo de hierros a un tercio de la altura de la cúpula. Su altitud todavía le permitía ver con facilidad las azoteas y la mezcolanza de arquitecturas por todas partes.
Su mente estaba sumida en el yajhu-saak. Respiraba despacioso, regular. Seguía con su búsqueda predadora, moviéndose sus ojos sin descanso de un punto a otro, sin perder más de un instante en cada lugar, construyendo un cuadro compuesto. En ocasiones desenfocaba para contemplar el conjunto de los tejados, alerta ante cualquier movimiento extraño. Devolvía su atención a menudo hacia la trinchera de agua estancada donde habían fijado su punto de reunión.
No había señal de la banda de intrusos.
A medida que la noche se hacía más profunda, las calles se limpiaron a extraordinaria velocidad. Los cactos volvían a sus casas. El bullicioso asentamiento se vació y quedó reducido a un pueblo fantasma en poco más de media hora. Las únicas figuras que quedaban en las calles eran las patrullas armadas, que se movían nerviosas. Las luces de las ventanas se apagaban al cerrarse los postigos y echarse las cortinas. No había farolas de gas en aquellas avenidas. Yagharek observó a los lampareros recorrer las calles, alzando sus pértigas encendidas para prender antorchas empapadas de aceite, colgadas a tres metros del pavimento.
Cada uno de ellos era acompañado por una patrulla inquieta, pugnaz y furtiva.
En lo alto del templo central, un grupo de ancianos se movía alrededor del mecanismo, activando palancas y tirando de manubrios. Las enormes lentes en la coronación del artefacto giraban hacia abajo sobre sus enormes bisagras. Yagharek se fijó con cuidado, pero no podía discernir lo que estaban haciendo o para qué era la máquina. Espiaba sin comprender mientras los cactos giraban el objeto sobre los ejes vertical y horizontal, comprobando y ajustando niveles según oscuras calibraciones.
Sobre la cabeza del garuda, dos de los constructos chimpancé se aferraban firmes al metal. El otro se encontraba unos metros más abajo, colgado de una viga paralela a la del garuda. Estaban inmóviles, esperando a que él reanudara la marcha.
Yagharek esperó.
Dos horas tras la puesta del sol, el cristal de la cúpula parecía negro. Las estrellas eran invisibles.
Las arterias del Invernadero cacto relucían con una inhóspita luz sepia. Las patrullas se tornaron sombras en las calles oscuras.
No había más sonido que las connotaciones del fuego, las suaves protestas de la arquitectura y los susurros. Luces ocasionales brillaban como fuegos fatuos entre los ladrillos, para enfriarse poco a poco.
Seguía sin haber señal de Lemuel, Isaac y los otros. Una pequeña parte de Yagharek se sentía infeliz por ello, pero en su mayoría seguía enclaustrado, concentrado en la técnica de relajación del trance cazador.
Aguardó.
En algún momento entre las diez y las once, oyó un sonido.
Su atención, que se había extendido hasta bañarlo por completo, para saturar su consciencia, se concentró al instante. Contuvo el aliento.
Otra vez. El más leve murmullo, un chasquido como el de la ropa al viento.
Giró el cuello y miró en dirección al ruido, hacia la masa de calles, hacia la temible oscuridad.
No hubo respuesta desde la torre de vigía en el centro del Invernadero. La imaginación de Yagharek comenzó a correr desbocada. Quizá lo hubieran abandonado, pensó una voz en su interior. Quizá la cúpula estuviera vacía, salvo por él y los constructos simiescos, y algunas luces sobrenaturales flotando en la profundidad de las calles.
No volvió a oír el sonido, pero una profunda sombra negra pasó frente a sus ojos. Algo enorme había revoloteado a través de las tinieblas.
Aterrado en un nivel semiconsciente, muy por debajo de la calma superficial de sus pensamientos, Yagharek se sintió tensarse y aferrar el metal con sus dedos, pegarse dolorido a los soportes de la bóveda. Giró la cabeza al instante, encarándose con el perfil metálico al que se sujetaba. Lenta, cuidadosamente, miró por los espejos frente a sus ojos.
Una temible criatura se abría camino por la piel del Invernadero.
La forma era casi su propio opuesto, al menos por lo que podía divisar. Había surgido de algún edificio inferior y había volado una pequeña distancia hasta el cristal, para arrastrase desde allí con sus garras en dirección al aire más fresco y la oscuridad incontenida.
Aun a través del yajhu-saak, el corazón de Yagharek dio un vuelco. Observaba a la cosa progresar por los espejos. Le fascinaba de un modo impío. Estudió la oscura silueta alada, como un ángel demente armado con carnes peligrosas, rezumantes. Las alas estaban plegadas, aunque la polilla las abría y cerraba suavemente, como si quisiera secarlas en la tórrida atmósfera.
Ascendía con un horrible aletargamiento hacia el vigorizante aire nocturno.
Yagharek no había logrado situar el nido, lo que era vital. Sus ojos cambiaban constantemente entre la insidiosa criatura y el retal de oscuridad abovedada donde la había visto por primera vez.
Y mientras observaba atento a través de sus espejos, se cobró la pieza.
Mantenía la atención en un viejo enredo arquitectónico en el límite suroeste del Invernadero. Los edificios, arreglados y modificados tras siglos de ocupación por parte de los cactos, habían sido en su día un grupo de astutas casas. Prácticamente no había nada que las distinguiera de sus alrededores. Eran algo más altas que los edificios vecinos y sus coronaciones habían sido serradas por la curva descendente de la cúpula. Pero, en vez de demolerlos directamente, los edificios habían sido cortados de modo selectivo, eliminando las plantas que molestaban y dejando el resto intacto. Cuanto más lejos del centro del Invernadero estaban las casas, más bajaba el domo sobre ellas y más plantas habían tenido que ser destruidas.
El conjunto había sido la cuña edificada en el punto en el que una calle se ramificaba. El vértice de la terraza había quedado prácticamente intacto, y solo había perdido una planta. Tras él había una cola menguante de plantas de ladrillo que se encogía bajo la masa del domo y se evaporaba en el borde de la ciudad de los cactos.
Desde la ventana superior de aquel viejo edificio emergían las inconfundibles fauces de otra polilla.
De nuevo el corazón de Yagharek dio un vuelco, y solo con un decidido esfuerzo recuperó su ritmo regular. Experimentó todas sus emociones en un instante, a través del brumoso filtro de su trance de cazador. Y aquella vez era difusamente consciente de la euforia, así como del miedo.
Sabía dónde anidaban las polillas.
Ahora que había descubierto lo que buscaba, Yagharek quería descender lo más rápido posible por las entrañas de la cúpula, retirarse del mundo de las polillas, salir de las alturas expuestas y ocultarse en tierra, bajo los grandes aleros. Pero moverse rápido, comprendió, era arriesgarse a atraer la atención de las criaturas. Tenía que esperar, balanceándose apenas, sudando, silencioso e inmóvil, mientras los seres monstruosos se arrastraban hacia la profunda oscuridad.
La segunda polilla saltó sin el menor sonido al aire, planeando sobre las alas extendidas durante un segundo antes de aterrizar sobre los huesos de metal del Invernadero.
Yagharek aguardó, paralizado.
Pasaron varios minutos antes de que apareciese la tercera.
Sus hermanas casi habían alcanzado el ápice de la bóveda, tras una larga y sigilosa escalada. La recién llegada estaba demasiado ansiosa para eso. Se incorporó sobre la misma ventana de la que habían surgido las otras, aferrando el marco, equilibrando su masa compleja en el borde de madera. Entonces, con un chasquido audible, aleteó hacia arriba, hacia el cielo.
Yagharek no estaba seguro de dónde procedió el siguiente sonido, pero creyó oír el susurro de las otras dos polillas, desaprobando o advirtiendo a su apresurada hermana.
Hubo un zumbido de respuesta. En la quietud del toque de queda del Invernadero, se oyó fácilmente el sonido de los engranajes mecánicos desde lo alto del templo.
Yagharek permaneció inmóvil.
Una luz surgió desde la cima de la pirámide, un cegador rayo lechoso, tan áspero y definido que casi parecía sólido. Procedía de las lentes de la extraña máquina.
El garuda observó por sus espejos. En la débil radiación ambiental que emanaba desde el foco resplandeciente, podía ver a una dotación de ancianos cactos estacionados detrás del ingenio, ajustando frenéticos los diales, las válvulas, aferrando uno de ellos dos enormes mangos que sobresalían de la máquina lumínica, con los que giraba y retorcía el aparato para dirigir el astil luminoso.
La luz rugió sobre una zona del cristal de la cúpula y fue después desplazada a otra posición, al principio al azar, hasta clavarse en la impaciente polilla, que ya alcanzaba los paneles rotos.
El ser volvió sus cuencas astadas hacia la luz, siseando monstruosa.
Yagharek oyó gritos de los cactos en el zigurat, una lengua que le era familiar. Era una aleación, un híbrido bastardo de palabras que había oído por última vez en Shankell junto con el ragamol de Nueva Crobuzon y otras influencias que no alcanzaba a reconocer. Como gladiador de la ciudad del desierto, había aprendido algo de la lengua de los apostadores cactos. Las formulaciones que oía ahora eran extrañas, caducas y corrompidas con dialectos alienígenas, pero casi comprensibles para él.
— ¡…allí! —oyó, y alguien movió la luz. Entonces, mientras la polilla se retiraba del cristal para alejarse de la luz, distinguió con claridad—: ¡Está viniendo!
El monstruo había descendido fácilmente fuera del alcance de la enorme antorcha, cuyo haz oscilaba dementado como el farol de un loco, mientras los cactos trataban de apuntarlo en la dirección correcta. Desesperados, iluminaban las calles, los techos bajo la cúpula.
Las otras dos polillas permanecían invisibles, aplastadas contra las vigas.
Desde abajo llegaba el ruido de discusiones.
—…preparado… cielo… —distinguió, y entonces alguna palabra que sonaba como las palabras de Shankell para «sol» y «lanza» unidas. Alguien pedía precaución y decía algo sobre la lanza solar y el hogar. Demasiado lejos, gritaban, demasiado lejos.
Llegó una orden seca del cacto directamente detrás de la gran antorcha, y su equipo ajustó los movimientos de forma arcana. El cabecilla demandó «límites», algo que Yagharek no comprendía.
Mientras la luz vagaba a uno y otro lado, encontró de nuevo su objetivo. Durante un instante, la presencia desmañada de la polilla envió una espectral sombra sobre el interior de la bóveda.
— ¿Listos? —gritó el director, a lo que respondió un coro de confirmaciones.
Siguió girando la lámpara, tratando desesperado de clavar a la polilla voladora con su haz. El ser descendía y se arqueaba sobre las azoteas, trazando espirales en una tétrica demostración de virtuosas acrobacias, un circo de sombras.
Y entonces, por un segundo, la criatura fue asaeteada por la luz, su figura capturada durante un instante en el que el tiempo pareció detenerse ante la visión de aquel ser terrible, inenarrable en su terrorífica hermosura.
Ante aquella visión, el cacto que apuntaba la luz tiró de un manubrio oculto y un vómito incandescente salió disparado de la lente y recorrió la senda del foco. Yagharek abrió aún más los ojos. El nudo de luz concentrada y calor murió justo antes de alcanzar el cristal de la cúpula.
Aquel relámpago momentáneo pareció acallar todos los sonidos del Invernadero.
Yagharek parpadeó para aclarar la imagen del salvaje proyectil de sus ojos.
Los cactos comenzaron a hablar de nuevo.
— ¿…tenemos? —preguntó uno. Hubo una confusión de preguntas inciertas.
Miraban, igual que Yagharek, invisible sobre ellos, la zona por la que había volado la polilla. Escudriñaron el suelo, girando el poderoso haz hacia el pavimento.
Por las calles, el garuda vio a las patrullas quietas, observando el foco, implacables al ser bañadas por la luz.
—Nada —gritó uno de los ancianos en lo alto, mientras su informe era repetido desde todos los sectores en la noche claustrofóbica.
Tras las gruesas cortinas y los postigos de madera de las ventanas del Invernadero, las hebras de luz se derramaban sobre el aire al encenderse las antorchas y las luces de gas. Pero aun despertados por la crisis, los cactos no se asomaron a las tinieblas, no se arriesgaron a ver lo que no debían. Los guardias estaban solos.
Y entonces, con un soplido de viento y una respiración lasciva, sexual, los cactos en la cima del templo descubrieron que no habían alcanzado a la polilla: esta se había apartado en una cerrada maniobra zigzagueante y se había situado fuera del alcance de la lanza solar. Había volado tan cerca de los edificios que hubiera podido tocarlos, para escalar hasta la pirámide, lentamente, y aparecer de forma magistral con las alas extendidas en su totalidad, sus patrones brillando a su alrededor como feroces y complejos fuegos oscuros.
Hubo un instante en que uno de los ancianos chilló. Hubo una fracción de segundo en la que el cabecilla trató de situar la lanza solar en posición para convertir al monstruo en fragmentos chamuscados. Pero no podían hacer otra cosa que mirar las alas desplegadas ante ellos; sus gritos, sus planes, se evaporaron al ser invadidas sus mentes.
Yagharek observaba por los espejos, sin querer ver lo que sucedía.
Las dos polillas que aún se aferraban al techo de la cúpula se descolgaron de repente y se dejaron caer hacia el suelo para reírse en el último momento de la gravedad con un sorprendente planeo curvo. Ascendieron por los empinados escalones de la pirámide roja como diablos surgidos de la tierra y se manifestaron junto a la transfigurada horda cacta.
Uno se acercó con sus zarcillos de carne y los empleó para enredar la gruesa pierna de uno de los cactos. Sus brazos delgados, cuajados de garras avariciosas, mordieron sin respuesta la carne; cada polilla eligió a una de las víctimas hechizadas.
En tierra, las luces se agitaban confusas. Las patrullas corrían en círculos, gritándose las unas a las otras, apuntando sus armas hacia el cielo antes de bajarlas entre maldiciones. No podían ver casi nada. Lo único que sabían era que había vagas figuras aladas revoloteando como hojas en lo alto del templo, y que los ancianos habían dejado de disparar la lanza solar.
Un grupo de duros y valientes guerreros corrió hacia la entrada del zigurat y ascendió por las escaleras hacia sus comandantes. Eran demasiado lentos. Estaban vendidos. Las polillas se alejaron del edificio, deslizándose suavemente hacia el cielo con las alas aún extendidas, volando de algún modo con las alas inmóviles en una hipnótica vista. Cada polilla descendía un poco al ser arrastrada su presa por el borde de ladrillo. Los tres ancianos cactos colgaban presos, acunados en los bestiales brazos de los monstruos, observando estupefactos la mareante tormenta de colores nocturnos en las alas de sus captores.
Varios segundos antes de que la patrulla cacta apareciera por la trampilla que daba a la coronación, las polillas desaparecieron. Una tras otra, de acuerdo con alguna orden exacta y silenciosa, volaron disparadas hacia arriba y salieron por la grieta de la cúpula. Se movían siguiendo un vertiginoso encantamiento, atravesando sin pausa alguna una abertura por la que apenas cabían sus alas.
Se llevaron con ellas a sus presas comatosas, arrastrando los pesos muertos hacia la noche con facilidad repulsiva.
Los ancianos que habían quedado en el zigurat sacudían la cabeza confusos, exclamando atónitos e incómodos al recuperar sus mentes. Sus gritos se tornaron horripilados al comprobar que habían secuestrado a sus compañeros. Aullaban de rabia y apuntaban la lanza solar hacia arriba, escudriñando sin sentido los cielos vacíos. Los guerreros más jóvenes aparecieron con los arcos huecos y los machetes preparados. Miraron a su alrededor, confusos por la triste escena, y bajaron sus armas.
Solo entonces, con las víctimas profiriendo juramentos de sangre y gimiendo de furia, con la noche preñada de sonidos confusos, con las polillas volando por la oscura metrópolis, emergió Yagharek de su trance marcial y siguió descolgándose por la estructura interior del Invernadero. Los constructos lo vieron moverse y lo siguieron en su descenso.
Se movía lateralmente por las vigas horizontales, asegurándose de llegar al suelo detrás de los edificios en la pequeña zona yerma que rodeaba el fétido muñón del canal.
Yagharek se descolgó el último tramo y aterrizó en silencio, rodando sobre los ladrillos rojos. Se agazapó y escuchó.
Se produjeron tres leves crujidos cuando los simios mecánicos se descolgaron a su lado, esperando órdenes o sugerencias.
Yagharek miró el agua hedionda. Los ladrillos estaban resbaladizos por el limo orgánico de muchos años. En un extremo, a unos diez metros de las paredes de la cúpula, el canal llegaba a un abrupto fin de mampostería. Aquello debió de ser el comienzo de un pequeño afluente del sistema principal de canales. Allí donde se encontraba con la bóveda, el canal se cortaba en un tosco dique de hormigón y hierro. La presa había sido encajada en el agua para sellar los bordes lo mejor posible No obstante, en la obra aún había las suficientes grietas e imperfecciones como para que la trinchera se mantuviera anegada desde el exterior. El agua se filtraba por la piedra avejentada hasta detenerse, espesa, sucia, atracada de cosas muertas, como un caldo coagulado de podredumbre.
Yagharek podía olerlo mientras se arrastraba lentamente hacia los tocones de muro que se alzaban de la arquitectura rota. Los gritos proseguían en las calles del Invernadero. La atmósfera estaba cuajada de estúpidas demandas de acción.
Estaba a punto de pararse para esperar a Shadrach y los demás, cuando vio los montones de ladrillo desmenuzado alzarse a su alrededor. Las piezas caían al suelo como una pequeña lluvia. Isaac y Shadrach, Pengefinchess y Derkhan y Lemuel y Tansell aparecieron cubiertos de polvo cerámico. Yagharek reparó en que una pila de cables y cristal tras ellos eran otros dos constructos, que avanzaban para unirse a sus compañeros.
Durante un instante, nadie habló. Entonces Isaac se acercó a él, dejando caer polvo y suciedad. El moco de las cloacas que cubría sus ropas estaba ahora adornado por restos de escombro y cemento. Su casco, otro como el de Shadrach, complejo y de aspecto mecánico, se bamboleaba absurdo en su cabeza.
—Yag —dijo en bajo—. Me alegro de verte, viejo. Genial… estás bien. —tomó la mano de Yagharek y el garuda, desconcertado, no se alejó del contacto.
Se sentía emerger de una ensoñación de la que no había sido consciente, mirando a su alrededor, viendo a Isaac y a los otros claramente por primera vez. Sintió una tardía oleada de alivio. Estaban sucios y arañados, pero nadie parecía herido.
— ¿Lo viste? —preguntó Derkhan—. Acabábamos de subir. Nos llevó una eternidad llegar hasta el maldito alcantarillado, no dejábamos de oír cosas… —sacudió la cabeza ante el recuerdo—. Salimos por un pozo en una calle cercana. ¡Fue el caos, el caos más absoluto! Todas las patrullas corrían hacia el templo y vimos… esa luz. Nos resultó muy sencillo llegar hasta aquí. A nadie le interesábamos… En realidad no vimos lo que sucedió —concluyó.
Yagharek inspiró profundamente.
—Las polillas están aquí —dijo—. He visto su nido. Puedo llevaros allí.
El grupo estaba electrizado.
— ¿Y esos malditos cactos no saben dónde andan? —preguntó Isaac. Yagharek negó con la cabeza (un gesto humano, el primero que había aprendido).
—No saben que las polillas duermen en sus casas. Los oí gritar: creen que entran para atacarlos. Creen que son intrusos del exterior. No… —se detuvo, pensando en la escena aterrada sobre el templo solar, en los ancianos sin cascos, en los valientes y estúpidos soldados cargando escaleras arriba, con la suerte suficiente como para no haberse encontrado con los monstruos, librándose de una muerte sin sentido—. No tienen ni idea de cómo enfrentarse a las polillas.
La ondina de Pengefinchess se desplazaba bajo la camisa, humedeciendo la piel, limpiándola del polvo y la suciedad hasta dejarla incongruentemente limpia.
—Tenemos que encontrar su nido —dijo Yagharek—. Puedo llevaros hasta él.
Los aventureros asintieron y comenzaron una revisión automática de sus armas y equipo. Isaac y Derkhan parecían nerviosos, pero decididos. Lemuel apartaba la vista sardónico y se limpiaba las uñas con un cuchillo.
—Hay algo que debéis saber —dijo Yagharek. Se dirigía a todos ellos, y en su tono había un dejo de urgencia, algo imposible de ignorar. Tansell y Shadrach, que estaban revisando sus mochilas, alzaron la vista. Pengefinchess depositó en el suelo el arco que estaba tensando. Isaac miraba al garuda con terrible y desesperada resignación— Tres polillas abandonaron la cúpula por el cristal, arrastrando a cactos capturados. Pero había cuatro. Eso dijo Vermishank. Quizá estuviera equivocado, o quizá mintiera. Quizá una haya muerto. O quizá una haya quedado atrás. Quizá una nos esté esperando.
44
Las patrullas cactas, agolpadas en la base del Invernadero, discutían con los ancianos supervivientes.
Shadrach estaba agazapado en un callejón, lejos de la vista, y sacaba un telescopio en miniatura de un bolsillo oculto. Lo extendió en toda su longitud y observó a los soldados congregados.
—No tienen ni idea de lo que hacer —musitó en silencio. El resto de la banda se apiñaba tras él, pegados a la pared húmeda. Trataban de pasar lo más desapercibidos que era posible en las sombras danzantes arrojadas por las antorchas que parpadeaban y ardían sobre ellos—. Por eso habrán decretado el toque de queda. Las polillas los están capturando. Por supuesto, es posible que siempre sea así. Da igual —se volvió hacia los otros—. Nos va a ser de ayuda.
No era difícil escabullirse invisibles por las calles oscuras del Invernadero. Su paso no encontraba obstáculos. Seguían a Pengefinchess, que se mecía con un extraño andar, a medio camino entre el salto de una rana y el paso de un ladrón en la noche. Sostenía el arco en una mano, en la otra una flecha de punta ancha, alabeada, eficaz contra los cactos; aunque no tuvo que emplearla. Yagharek avanzaba un poco detrás de ella, dándole instrucciones. En ocasiones la vodyanoi se detenía y hacía gestos a su espalda apretándose contra la pared o escondiéndose detrás de un carro o un puesto, mientras observaba cómo retiraban las cortinas de las ventanas los más valientes e insensatos para mirar a la calle.
Los cinco constructos simiescos caminaban tras sus compañeros orgánicos. Sus pesados cuerpos de metal eran silenciosos, y no emitían más que algunos sonidos extraños. Isaac no dudaba de que, para los cactos de la cúpula, la dieta regular de pesadillas sería aliñada aquella noche con extraños ruidos metálicos, como si una amenaza mecánica recorriera las calles.
A Isaac le resultaba profundamente inquietante caminar bajo la bóveda. Aun con las adiciones de piedra roja y las luces de las antorchas, las calles parecían más o menos normales; podían encontrase en cualquier parte de la ciudad. Pero extendiéndose sobre ellos, curvándose hacia el interior de horizonte a horizonte, envolviendo el mundo como un cielo claustrofóbico, el enorme domo lo definía todo. Destellos de luz llegaban desde el exterior, retorcidos por el grueso cristal, inciertos y vagamente amenazadores. La celosía negra de hierro que sostenía los paneles envolvía la ciudad como una red, como una vasta telaraña.
Ante aquel pensamiento, sintió en repentino escalofrío.
Lo asaltó una vertiginosa incertidumbre.
La Tejedora estaba cerca, en algún sitio.
Vaciló mientras corría y miraba arriba. Había visto el mundo como una telaraña durante una fracción de segundo, había vislumbrado la red global en sí misma y había presentido la proximidad de aquel poderoso espíritu arácnido.
— ¡Isaac! —susurró Derkhan, pasando a su lado. Lo arrastró hacia ella. Se había quedado quieto en medio de la calle, mirando hacia arriba, intentando desesperadamente encontrar un camino de vuelta a la consciencia. Trató de susurrarle, de hacerle saber lo que había descubierto mientras trastabillaba hacia ella, pero no podía ser claro y ella no escucharía. Derkhan lo arrastró a través de las calles oscuras.
Tras un laberíntico recorrido, ocultándose de las patrullas y vigilando el reluciente techo de cristal, se detuvieron frente a un grupo de edificios oscuros en la intersección de dos calles desiertas. Yagharek aguardó hasta que todos estuvieron lo bastante cerca como para oírlo; entonces se giró y se explicó gesticulando.
—Desde esa ventana de allí.
La cúpula descendía inexorable sobre la terraza, destruyendo tejados y reduciendo la masa de las calles a pilas de escombros, pero Yagharek señalaba el extremo más alejado de la cáscara, donde los edificios estaban casi intactos.
Las tres plantas bajo el ático estaban ocupadas. Destellos de luz se derramaban desde los bordes de las cortinas.
Yagharek se ocultó en una pequeña callejuela y arrastró a los demás tras él. Hacia el norte podían oír los gritos consternados de las patrullas confusas, desesperadas por decidir qué hacer.
—Aunque no fuera demasiado arriesgado tener a los cactos de nuestro lado —susurró Isaac—, estaríamos jodidos si tratáramos de conseguir ahora su ayuda. Están como locos. En cuanto nos vieran nos destrozarían con sus arcos huecos, antes de que nos diéramos cuenta.
—Tenemos que pasar frente a las habitaciones donde duermen los cactos —dijo Yagharek—. Tenemos que llegar hasta arriba, y descubrir de dónde vienen las polillas.
—Tansell, Penge —dijo Shadrach con decisión—, vigilad la puerta. —Lo miraron un momento antes de asentir—. ¿Profesor? Supongo que será mejor que vengas conmigo. Y estos constructos… Crees que son útiles, ¿no?
—Pienso que serán esenciales —respondió Isaac—. Pero escuchad… Creo que… creo que la Tejedora está aquí.
Todos se quedaron mirándolo.
Derkhan y Lemuel parecían incrédulos. Los aventureros, impasibles.
— ¿Qué le hace creer eso, profesor? —preguntó Pengefinchess con suavidad.
—Yo… creo que… que la sentí. Ya nos las hemos visto antes con ella. Dijo que nos encontraríamos de nuevo…
Pengefinchess miró a Tansell y a Shadrach. Derkhan habló con premura.
—Es cierto—dijo—. Preguntadle a Pigeon. Él la vio. —Reluctante, Lemuel admitió que así había sido.
—Pero no hay mucho que podamos hacer al respecto —dijo—. No podemos controlar a esa cabrona, y si viene a por nosotros o a por ellas, estamos a merced de los acontecimientos. Podría no actuar. Como dijiste, Isaac, hará lo que quiera hacer.
—Bien —replicó Shadrach precavido—, de todos modos vamos a entrar. Tú, garuda. Las has visto. Viste de dónde salieron. Deberías venir. Así que estamos yo, el profesor, el pájaro y los constructos. El resto os quedaréis aquí y haréis exactamente lo que Tansell y Penge os digan, ¿de acuerdo?
Lemuel asintió, ausente. Derkhan frunció el ceño, pero se tragó su resentimiento. El tono duro y autoritario de Shadrach era impresionante. Podía no gustarle, podía considerarlo escoria sin valor, pero conocía su negocio. Era un asesino, y eso era lo que necesitaban en aquellos momentos. Asintió.
—A la primera señal de problemas, salís de aquí. Volvéis a las cloacas y desaparecéis. Reagrupamiento en el vertedero mañana, si es necesario. ¿Entendido? —Esa vez hablaba con Pengefinchess y Tansell, que asintieron con brusquedad. La vodyanoi susurraba a su elemental y comprobaba su aljaba. Algunas de las flechas tenían puntas complejas, con hojas delgadas cargadas con un mecanismo que se abría al contacto e infligía unas heridas casi tan brutales como las de un arco hueco.
Tansell revisaba sus armas. Shadrach titubeó un instante antes de desatar el mosquetón y entregárselo a su compañero, que lo aceptó con un gesto de agradecimiento.
— Va a ser casi cuerpo a cuerpo —dijo Shadrach—. No lo voy a necesitar. —Sacó la pistola tallada. El rostro demoníaco en el extremo de la bocacha parecía moverse bajo la luz. Susurró; parecía que le hablara al arma. Isaac sospechaba que estaba mejorada mediante taumaturgia.
Shadrach, Yagharek e Isaac se alejaron lentamente del grupo.
— ¡Constructos! —susurró el último—. Con nosotros. —Se produjo un siseo de pistones y el temblor del metal cuando cinco compactos y pequeños cuerpos simiescos se unieron a ellos.
Isaac y Shadrach miraron a Yagharek, que comprobaba sus espejos para asegurar la claridad de la visión reflejada.
Tansell se encontraba frente al pequeño grupo, tomando notas en una libreta. Alzó la mirada, apretó los labios y miró a Shadrach, con la cabeza inclinada hacia un lado. Observó las antorchas, valoró el ángulo de los tejados que se cernían sobre ellos. Trazó oscuras fórmulas.
— Voy a intentar un hechizo de velo —dijo—. Sois demasiado visibles. No tiene sentido buscar problemas. — Shadrach asintió —. Es una pena que no podamos incluir a los constructos. Señaló a los simios autómatas para que se apartaran—. ¿Me ayudas, Penge? Canaliza un poco de energía, anda. Esto es agotador.
La vodyanoi se inclinó un poco y situó la mano izquierda sobre la derecha de su compañero. Los dos se concentraron, cerrando los ojos. Durante un minuto no hicieron movimiento ni sonido alguno. Entonces Isaac vio cómo sus ojos se abrían nerviosos al mismo tiempo.
—Apagad esas malditas luces —siseó Tansell, y la boca de Pengefinchess se movió en silencio con él. Shadrach y los otros miraron a su alrededor, inseguros de a qué se refería, cuando vieron el fulgor de una farola ardiente sobre ellos.
De inmediato, Shadrach hizo un gesto a Yagharek. Se acercó a la lámpara más cercana y unió sus manos, formando un escalón. Flexionó las piernas.
—Usa tu capa —le dijo—. Sube y ahoga la llama.
Probablemente fuera Isaac el único en percibir la infinitesimal vacilación del garuda. Comprendió la valentía en la obediencia de Yagharek, preparado para echar a perder su último tapujo. Desabrochó el cierre de la garganta y apareció ante todos ellos, con la cabeza emplumada y el pico al descubierto, la enorme vacuidad a su espalda voceando la evidencia, sus cicatrices y muñones cubiertos por una delgada camisa.
Posó con cuidado su pie cubierto de garras sobre las manos de Shadrach y se incorporó. El aventurero alzó al garuda de huesos huecos con facilidad. Yagharek arrojó su capa sobre la llama pegajosa, que se apagó con una breve humareda negra. Las sombras cayeron sobre ellos como predadores.
Bajó al suelo y Shadrach se movió rápidamente a la izquierda, hacia otra llama que iluminaba el callejón sin salida en el que se encontraban. Repitieron la operación hasta que la pequeña trinchera quedó anegada con tinieblas.
Cuando hubo terminado, Yagharek abrió su capa arruinada, chamuscada y manchada de alquitrán. Se detuvo un instante antes de arrojarla a un lado. Con su camisa sucia, tenía un aspecto diminuto y triste. Sus armas colgaban a la vista.
—Moveos hacia las sombras más profundas —susurró Tansell con voz agradecida. De nuevo, la boca de Pengefinchess imitó la suya, sin emitir sonido alguno.
Shadrach dio un paso atrás, encontró un pequeño nicho en el ladrillo, arrastró a Yagharek y a Isaac con él, y se pegó a la vieja pared.
Se arrodillaron, se acomodaron y permanecieron quietos.
Tansell movía con rigidez el brazo izquierdo mientras balanceaba el extremo de un carrete de cobre hacia ellos. Shadrach cogió la punta con facilidad y la enroscó alrededor de su cuello, y luego hizo lo mismo con sus compañeros antes de volver a la oscuridad. En el otro extremo, Isaac vio que el cable estaba adosado a una máquina de mano, una especie de motor de cuerda. Tansell liberó el retentor y la inercia activó el mecanismo, que empezó a sacudirse.
—Listo —dijo Shadrach.
Tansell empezó a tararear y canturrear, escupiendo extraños sonidos. Era casi invisible. Isaac lo observaba, pero no pudo ver más que una figura embozada en la oscuridad, temblando por el esfuerzo. El murmullo aumentó.
Recibió una sacudida y notó cómo Shadrach lo sujetaba. Le picaba todo el cuerpo y sentía una aguijoneante corriente recorrer todos sus poros, allá donde el cable tocaba la piel.
La sensación continuó durante un minuto, antes de disiparse cuando el motor comenzó a enrollar el cable.
—Muy bien —croó Tansell—. Veamos si ha funcionado.
Shadrach salió del nicho a la calle.
Las sombras lo siguieron.
Lo envolvían con una indistinta aura de oscuridad, la misma que lo había cubierto al encontrarse en las profundas sombras. Isaac lo contempló, vio la mancha negra en los ojos de Shadrach, bajo su mentón. El mercenario dio un paso adelante y apareció ante la luz arrojada por la antorcha en un cruce cercano.
Las sombras de su rostro y su cuerpo no se alteraron. Permanecían fijas en la configuración asumida al agacharse en la oscuridad, como si siguiera oculto del brillo parpadeante, junto a la pared. Las sombras que se aferraban a él se extendían unos centímetros desde su piel y decoloraban el aire que lo rodeaba como un halo caliginoso.
Había algo más, un contrapunto de quietud que se arrastraba con él aun cuando se movía. Era como si la furtiva heladura de su ocultación alimentara a las sombras que lo cubrían. Caminaba hacia delante, pero daba la sensación de permanecer quieto. Confundía al ojo. Era posible seguir su progreso si se sabía que estaba allí y se prestaba gran atención, pero era más sencillo no reparar en él.
Hizo un gesto a Isaac y a Yagharek para que se le unieran.
¿Soy como él?, pensó Isaac mientras salía de las tinieblas. ¿Me deslizo por el límite de la visión? ¿Soy medio invisible, arrastrando conmigo una cobertura de sombras?
Miró a Derkhan, y vio en su estupefacción boquiabierta que así era. A su izquierda, Yagharek era otra figura indistinta.
—A la primera señal del sol, os largáis —susurró Shadrach a sus compañeros. Tansell y Pengefinchess asintieron. Se habían separado y sacudían la cabeza exhaustos. El primero alzó una mano en señal de buena suerte.
Shadrach llamó con un gesto a Isaac y a Yagharek y salió del oscuro callejón, hacia la luz parpadeante frente a las casas. Tras ellos caminaban los monos, moviéndose lentamente, lo más en silencio que les era posible. Aguardaron junto a los dos humanos y el garuda, con la luz rojiza brillando violenta sobre sus abolladas cáscaras metálicas. La misma luz resbalaba alrededor de los tres intrusos hechizados, como el aceite sobre una hoja. No conseguía aferrarse a ellos. Las tres figuras borrosas atravesaron junto a los cinco autómatas la calle desierta y se dirigieron hacia el umbral.
Los cactos no cerraban sus puertas con llave, por lo que fue fácil entrar en el edificio. Shadrach comenzó a subir las escaleras. Mientras Isaac lo seguía, percibió el exótico y pungitivo olor de la savia y la extraña comida de los xenianos. Por todo el vestíbulo de entrada había macetas con tierra arenosa de la que brotaban distintas variedades de plantas del desierto, la mayoría en mal estado, menguantes en aquella atmósfera artificial.
El mercenario se giró para mirar a sus compañeros. Lentamente, se llevó un dedo a los labios y reanudó su ascensión.
Mientras se acercaban a la quinta planta, oyeron una silenciosa discusión con la profunda voz de los cactos. Yagharek les traducía lo que entendía con un débil susurro, algo sobre estar asustados, una exhortación para confiar en los ancianos. El pasillo estaba desnudo. Shadrach se detuvo e Isaac miró por encima del hombro del gigante: la puerta del cuarto de los cactos estaba abierta de par en par.
Dentro divisó una gran sala de techo alto, conseguido al demoler el forjado de la planta superior. Había encendida una pálida luz de gas. Algo alejados de la puerta, Isaac vio a varios cactos dormidos, en pie, con las piernas cerradas, inmóviles e impresionantes. Dos figuras cercanas la una a la otra seguían despiertas, algo inclinadas, susurrando.
Lentamente, como un predador, Shadrach se acercó a la puerta y se detuvo junto a ella. Miró atrás y señaló a uno de los constructos, y después a su lado. Repitió los gestos. Isaac comprendió, se acercó a las entradas auditivas de uno de los autómatas y le susurró sus instrucciones.
El simio ascendió los últimos escalones con un ruido apagado que hizo a Isaac apretar los dientes, pero los cactos no lo notaron. El constructo se situó junto a Shadrach para ocultarse tras su forma anegada de sombras. Isaac envió a otro detrás, haciéndole una señal al mercenario para que se moviera.
Arrastrándose lentamente sobre cuatro patas, el hombretón pasó por delante de la puerta, escudando a los constructos con su cuerpo. Las formas metálicas, presa fácil para la luz, brillarían de otro modo al pasar frente al umbral. Shadrach se movió sin pausa hasta desaparecer de la línea de visión de los cactos, con los constructos ocultos a su vera y se perdió después en la oscuridad del pasillo que había al otro lado.
Después fue el turno de Isaac.
Indicó a dos constructos más que se escondieran tras su peso, y después comenzó a arrastrarse sobre el suelo de madera. La panza le colgaba mientras gateaba lentamente.
Era una sensación aterradora abandonar la protección de la pared y aparecer a la vista de la pareja, que hablaba en el interior mientras se preparaba para dormir. Isaac se apretaba contra el pasamanos del pasillo, lo más lejos posible de la puerta, pero hubo unos intolerables segundos, antes de alcanzar la seguridad del otro lado, en los que se vio sumido en el débil cono de luz.
Tuvo tiempo para mirar a los dos cactos, de pie sobre la tierra compactada del suelo, charlando. Sus ojos pasaron sobre él mientras se deslizaba frente a la puerta, haciéndole contener el aliento; pero sus sombras taumatúrgicas aumentaban la oscuridad de la casa, por lo que permaneció invisible.
Después fue Yagharek, con su cuerpo enjuto haciendo lo posible por ocultar al último de los constructos, el que pasó gateando hacia el otro lado.
Se reagruparon junto a las escaleras.
—Esta sección es más fácil —explicó Shadrach—. No hay nadie en la planta superior, solo es el techo de esta. Más arriba… está la guarida de las polillas.
Antes de que llegaran a la siguiente planta, Isaac tiró de Shadrach para detenerlo; observado por sus dos compañeros, volvió a susurrar a uno de los monos. Retuvo al mercenario mientras el autómata se arrastraba con mecánico sigilo escaleras arriba y desaparecía en la sala oscura que había más allá.
Contuvo el aliento. Tras un minuto, el constructo emergió y agitó el brazo con torpeza, indicándoles que subieran.
Ascendieron lentamente hasta un alargado y desierto ático. Una ventana sin cristal, con el marco cuajado de extrañas hendiduras, daba al encuentro de las calles. A través de aquel pequeño rectángulo entraba la luz, una pálida y cambiante exudación de las antorchas del exterior.
Yagharek señaló lentamente la abertura.
—Por ahí. Salieron por ahí.
El suelo estaba cubierto de suciedad añeja y una gruesa capa de polvo. Las paredes aparecían arañadas con inquietantes diseños.
Una enojosa corriente de aire bañaba la estancia. Era un tiro débil, casi indetectable, pero en el calor inmóvil del domo resultaba molesto, violento. Isaac miró a su alrededor, tratando de localizar su fuente.
La vio. Aun sudando por el calor nocturno, sintió un escalofrío.
Directamente frente a la ventana, el yeso de la pared se amontonaba en capas desgarradas sobre el suelo. Había caído desde un agujero, un boquete de aspecto recién creado, una cavidad irregular en los ladrillos que ascendía hasta la altura de sus muslos.
Era una herida manifiesta y amenazadora. La brisa la conectaba con la ventana, como si alguna criatura impensable respirara en las entrañas de la casa.
—Es ahí dentro —dijo Shadrach—. Ahí debe de ser donde se ocultan. Tiene que ser el nido.
Desde el boquete se abría un complejo túnel quebrantado, tallado en la sustancia del edificio. Isaac y Shadrach parpadearon en su lobreguez.
—No parece lo bastante ancho para una de esas hijas de puta —dijo Isaac—. No creo que trabajen de acuerdo con… en… el espacio regular.
El túnel tenía un metro veinte de anchura media, era profundo y estaba toscamente tallado. Su interior se perdía de inmediato. Isaac se arrodilló en la entrada y olfateó las tinieblas. Alzó la vista hacia Yagharek.
—Tienes que quedarte aquí —le dijo. Antes de que el garuda pudiera protestar, Isaac le señaló la cabeza—. Shad y yo llevamos los cascos que nos dio el Consejo. Y con esto — palmeó su bolsa— podríamos acercarnos a lo que sea que se oculte ahí, si es que hay algo. Buscó y sacó una dinamo. Era la misma máquina que el Consejo había empleado para amplificar sus ondas mentales y atraía al ansioso redrojo. También llevaba un gran cuajo de tubos enrollados, forrados de metal.
Shadrach se arrodilló junto a él y bajó la cabeza. Isaac enchufó el extremo de uno de los tubos en su lugar en la base del casco y giró los tornillos para asegurarlo.
—Según el Consejo, los canalizadores usan un dispositivo similar a una técnica llamada… ontolografía de desplazamiento —musitó Isaac—. No me preguntes. El caso es que estos tubos de escape liberan nuestros… eh… efluvios psíquicos… y los descargan por aquí. —Miró a Yagharek—. Así no hay huella mental, ni sabor, ni rastro. —Afianzó el último perno y dio unos suaves golpecitos en el casco de Shadrach. Luego bajó su propia cabeza y el mercenario repitió la operación—. Si resulta que ahí abajo hay una polilla, Yag, y te acercas a ella, te saboreará. Pero a nosotros no debería poder. Esa es la teoría.
Cuando Shadrach hubo terminado, Isaac se incorporó y le entregó a Yagharek los extremos de los tubos.
—Cada uno tiene unos… ocho, diez metros. Sostenlos hasta que se tensen, y después libéralos para que los arrastremos detrás. ¿De acuerdo? —Yagharek asintió. No le gustaba que lo dejaran atrás, pero aceptaba sin duda alguna que no había otra elección.
Isaac tomó dos cables enrollados y los adosó primero a la máquina que portaba, y después a las válvulas de sus respectivos cascos.
—Esto es una pequeña batería antiácida —explicó, agitando la máquina—. Trabaja junto a un diseño mecánico basado en la tecnología khepri. ¿Estamos listos? —Shadrach comprobó rápidamente su pistola, tocó por orden todas las demás armas y asintió. Isaac tanteó su pistola y el extraño cuchillo en el cinturón—. Muy bien, pues.
Activó la pequeña palanca de la dinamo y desde la máquina llegó un zumbido siseante. Yagharek sostuvo precavido los escapes y miró en su interior. Notaba vagas sensaciones, una extraña colada que fluía hasta él desde el borde de los tubos. Un ligero temblor lo recorrió desde las manos, la reverberación de un temor que no era el suyo.
Isaac señaló a tres de los constructos.
—Entrad —dijo—. Metro y medio por delante de nosotros. Moveos lentamente. Deteneos si hay peligro. Tú —dijo señalando a otro—, marcha tras nosotros. El otro, que se quede con Yag.
Lentamente, uno tras otro, los autómatas se sumergieron en las tinieblas.
Isaac apoyó una mano sobre el hombre de Yagharek.
—Volveremos pronto, viejo —dijo—. Vigila por nosotros.
Se arrodilló, precediendo a Shadrach por la gruta de ladrillo roto, avanzando acuclillados por el agujero estigio.
El túnel era parte de una topografía subversiva.
Se arrastraba en ángulos extraños entre las paredes del edificio y giraba bruscamente, inundado por el ruido de las respiraciones y el traqueteo de los monos. A Isaac le dolían las manos y las rodillas por la presión de la piedra tallada bajo ellas. Estimó que estaban retrocediendo hacia las plantas derruidas. Se desplazaban hacia abajo, e Isaac recordó cómo la curva de la cúpula había decapitado las casas en un punto cada vez más bajo a medida que se acercaban al cristal. Cuanto más cercanas estaban las habitaciones a la cáscara exterior, cuanto más bajas se encontraban, más cuajadas aparecían de restos y escombros.
Se abrían paso por el pequeño muñón de la calle, hacia la bóveda, por plantas desiertas que formaban una madriguera intersticial. Isaac tembló un instante en la oscuridad. Sudaba por el calor y el miedo; estaba aterrado. Había visto a las polillas. Las había visto alimentarse. Sabía lo que podía esperarles en las profundidades de aquella cuña de cascotes.
Tras un corto tiempo arrastrándose, Isaac sintió un tirón y una liberación. El tubo había alcanzado toda su extensión y Yagharek lo había soltado.
No dijo nada. Podía oír a Shadrach a su espalda, respirando con dificultades, gruñendo. Los dos hombres no podían alejarse más de metro y medio, ya que los cables de sus cascos estaban conectados a un único motor.
Isaac alzó la cabeza y miró a su alrededor, buscando desesperado una luz.
Los constructos simiescos seguían avanzando. Cada pocos momentos, uno encendía un instante los focos de sus ojos y, por una fracción de segundo, Isaac podía distinguir la siniestra gruta de añicos y el metal reluciente del cuerpo de los constructos. Entonces las luces se apagaban e Isaac trataba de seguir la imagen fantasmal que se difuminaba lentamente ante sus ojos.
En la oscuridad absoluta era fácil sentir hasta el más leve brillo. Isaac supo que se dirigían hacia una fuente de luz cuando alzó la mirada y vio la silueta gris del túnel, más adelante. Algo le apretó el pecho y dio un respingo al reconocer los dedos de peltre y la masa oscura de un constructo. Isaac dio orden a Shadrach de que se detuviera.
La máquina gesticulaba a Isaac de forma exagerada. Señalaba hacia delante, hacia los dos compañeros que aguardaban en el extremo del túnel visible, que se inclinaba de repente y comenzaba a ascender.
Isaac indicó que Shadrach tendría que esperar. Después se arrastró hacia delante con un paso casi inmóvil. Un miedo glacial comenzaba a inundarlo, desde el estómago hacia el resto de su cuerpo. Trató de calmar su respiración. Movió un pie lentamente, avanzándolo poco a poco, hasta que sintió un picor al emerger a un pozo levemente iluminado.
El túnel terminaba en un murete de ladrillo de metro y medio de altura que lo rodeaba por tres lados. Una pared se alzaba a su espalda, sobre la boca de la gruta. Isaac alzó la mirada y vio el techo muy a lo alto. Un hedor pestilente comenzaba a gotear hacia el agujero. Torció el gesto.
Estaba agazapado en un hoyo junto a la pared, un socavón embebido en el suelo de cemento de una habitación. No podía ver nada de la cámara por encima del murete o más allá, pero sí oír débiles sonidos. Un ligero crujido, como el del viento sacudiendo el papel. El más leve murmullo de adhesión líquida, como unos dedos embadurnados de pegamento juntándose y separándose.
Tragó saliva tres veces y murmuró para sí, dándose ánimos, infundiéndose valor para seguir. Volvió la espalda a los ladrillos ante él y la estancia que había al otro lado. Vio a Shadrach, mirándolo a cuatro patas, con expresión decidida. Observó por sus espejos; tiró levemente de la tubería adosada a lo alto de su casco, que se perdía por el túnel bajo el cuerpo de su compañero y las profundidades de la gruta, desviando los pensamientos delatores.
Entonces comenzó a incorporarse, muy lentamente. Miraba por los espejos con violento fervor, como si intentara demostrarle algo a algún dios ¡Fíjate, no miro a mi espalda, puedes verlo!. La parte superior de su cabeza superó el labio del hoyo y al mismo tiempo aumentaron la luz y la pestilencia.
Su terror no dejaba de crecer. El sudor ya no era caliente.
Inclinó la cabeza y se incorporó un poco más, hasta que vio la propia habitación bajo la luz sepia que se abría paso por un sucio ventanuco.
Era una estancia larga y estrecha, con menos de tres metros de anchura por unos siete de profundidad. Estaba cubierta de polvo, abandonada hacía mucho, sin entradas ni salidas visibles, sin trampillas ni puertas.
Contuvo la respiración. En el extremo más lejano, sentada, al parecer mirándolo directamente, la celosía de complejos brazos y miembros asesinos moviéndose con atónito descontrol, las alas medio abiertas en lánguida amenaza, había una polilla.
Isaac tardó un momento en comprender que no había gemido. Le llevó algunos segundos más, contemplando las trémulas cuencas de las antenas de aquel ser vil, darse cuenta de que no lo había detectado. La polilla se giró un poco, moviéndose hasta mostrar tres cuartos de su superficie.
Con absoluto silencio, Isaac exhaló. Giró la cabeza una fracción de milímetro para abarcar el resto de la estancia.
Cuando vio sus contenidos, tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no emitir sonido alguno.
Tirados a intervalos regulares por todo el suelo, la habitación estaba atestada de cuerpos.
Comprendió que aquella era la fuente del inenarrable hedor. Giró la cabeza y se llevó la mano a la boca al ver junto a él a un niño cacto descomponiéndose, separándose la carne putrefacta de los duros y fibrosos huesos. Un poco más allá estaba la carcasa hedionda de un humano, y detrás vio otro cadáver más reciente, también humano, y a un vodyanoi hinchado. Casi todos los cuerpos eran de cactos.
Para su desdicha, que no su sorpresa, vio que algunos aún respiraban. Estaban allí abandonados: cáscaras, botellas vacías. Pasaban sus últimos días de idiocia babeando, orinándose y defecándose encima en aquel agujero mefítico, hasta que morían de hambre y sed y se pudrían del mismo modo que habían hecho durante sus últimos días.
Abatido, Isaac pensó en que no podían estar ni en el Paraíso ni en el Infierno. Sus espíritus no podrían vagar en forma espectral. Habían sido metabolizados. Habían sido absorbidos y apagados, convertidos por un vil proceso oneiroquímico en combustible del vuelo de las polillas.
Vio que, en una de sus manos agarrotadas, la polilla arrastraba el cuerpo de un anciano cacto, con la faja aún colgando pomposa y absurda del hombro. El monstruo era torpe. Alzó el brazo indolente y dejó que el cuerpo cayera con pesadez sobre el suelo de mortero.
Entonces la polilla se desplazó un poco y buscó bajo su cuerpo con las patas traseras. Se arrastró hacia delante, deslizando los pesados huesos por el firme polvoriento. Desde debajo de su abdomen, la polilla extrajo un globo grande y blando. Tenía un diámetro de un metro, y mientras Isaac parpadeaba ante los espejos para ver con mayor claridad, pensó reconocer la textura gruesa y mucosa, el color grisáceo de la mierda onírica.
Sus ojos se abrieron como platos.
La polilla midió el objeto con las patas traseras, extendiéndolas para abarcar el grueso glóbulo de leche monstruosa. Eso debe de valer miles de…, pensó. No. Si se corta para hacerla más suave, probablemente haya allí millones de guineas. No me extraña que todo el mundo esté intentando recuperar a esas malditas cosas…
Entonces, frente a sus ojos, un trozo del abdomen de la polilla se desplegó. Apareció una larga jeringa orgánica, una extrusión segmentada que se doblaba hacia atrás desde la cola del monstruo con una bisagra de quitina. Casi tenía la longitud del brazo de Isaac. Con la boca seca por la revulsión y el espanto, este vio cómo la polilla acercaba la cánula a la esfera de droga cruda y se detenía un instante antes de clavarla hasta el centro del cuajo pegajoso.
Bajo la armadura abierta, donde se apreciaba la zona blanda del bajo vientre y de donde surgía la caña, Isaac vio que el abdomen de la criatura se convulsionaba con movimientos peristálticos e inyectaba algo invisible por toda la cánula hasta el centro de la mierda onírica.
Isaac sabía lo que estaba viendo. La droga era una fuente de alimento, una reserva de energía para las crías famélicas. Aquella jeringa orgánica de carne era un ovipositor.
La polilla estaba poniendo sus huevos.
Isaac se deslizó de nuevo bajo la superficie del muro. Estaba hiperventilando. Llamó a Shadrach con urgencia.
—Una de esas hijas de puta está ahí mismo y está poniendo huevos, de modo que tenemos que cargárnosla ahora mismo… —Shadrach le tapó la boca y sostuvo su mirada hasta que el científico se calmó un poco. El mercenario se giró como había hecho Isaac y se incorporó lentamente, contemplando por su cuenta la siniestra escena. Isaac se recostó contra los ladrillos, esperando.
Shadrach se agachó. Tenía expresión decidida.
—Hmmm. Ya veo. Bien. ¿Dijiste que esa cosa no puede sentir a los constructos? —Isaac asintió.
—No, por lo que sabemos —dijo.
—Muy bien. Has hecho un trabajo de la leche programándolos, y son de un diseño extraordinario. ¿Estás seguro de que sabrán cuándo atacar si les damos instrucciones? ¿Pueden comprender variables tan complejas?
Isaac asintió de nuevo.
—Entonces tengo un plan. Atiende.
45
Lentamente, temblando de forma casi incontrolable, con la cuasimuerte de Barbile aún muy viva en sus recuerdos, Isaac salió trepando del agujero.
Mantuvo sus ojos fijos por completo en los espejos que tenía delante. Apenas era consciente de una manera vaga del descolorido muro situado tras ellos. La forma inmunda de la polilla asesina se agitó en los espejos mientras su cabeza se movía.
Mientras Isaac emergía, la polilla dejó bruscamente de moverse. Se puso rígido. La criatura volvió su cabeza hacia arriba y su enorme lengua rasgó el aire. Las antenas vestigiales de sus cuencas oculares se agitaban de forma temblorosa de lado a lado. Isaac volvió a moverse, reptando en dirección al muro.
La polilla asesina movió su cabeza de forma insegura. Evidentemente había alguna filtración, pensó Isaac, en los bordes de su casco, un goteo de pensamientos que flotaban tentadores por el éter. Pero nada lo suficientemente claro como para que la polilla pudiera encontrarlo.
Cuando Isaac hubo llegado al muro, Shadrach lo siguió a la superficie, a la habitación. De nuevo, su presencia incomodó ligeramente a la criatura, pero nada más.
Después de Shadrach, tres simios constructos se arrastraron hasta el exterior, dejando a uno más para custodiar el túnel. Comenzaron a caminar con lentitud hacia la polilla. Esta se volvió hacia ellos, pareció observarlos sin ojos.
—Creo que puede sentir su forma física y sus movimientos y también el nuestro —susurró Isaac—. Pero sin un rastro mental, no nos ve… a ninguno de nosotros, como una vida sapiente. Solo somos materia física en movimiento, como árboles en una tormenta.
La polilla se estaba volviendo para encararse con los constructos que se le acercaban. Estos se separaron y empezaron a aproximarse a ella desde direcciones diferentes. No se movían deprisa y la polilla no parecía preocupada. Pero sí sentía una cierta cautela.
—Ahora —susurró Shadrach. Isaac y él alargaron el brazo y empezaron lentamente a tirar de los tubos que emergían de la parte alta de sus cascos.
Mientras los extremos abiertos de estos se aproximaban, la agitación de la polilla asesina iba en aumento. Vagaba de adelante atrás, volviendo para proteger a sus huevos y luego avanzando unos pocos metros de forma titubeante, castañeteando los dientes mientas en su cara se dibujaba un rictus horrible.
Isaac y Shadrach se miraron y empezaron a contar en silencio.
Al llegar a tres, sacaron los extremos de los tubos. En un único movimiento, tan rápidamente como podían, balancearon el metal a su alrededor y lanzaron los extremos abiertos hacia la esquina, a cinco metros de distancia.
La polilla asesina enloqueció. Siseó y chilló con un sonido espeluznante. Irguió el cuerpo, aumentando su tamaño mientras un sinfín de cuchillos exoesqueléticos emergía en orgánica amenaza de los agujeros de su carne.
Isaac y Shadrach la contemplaron en sus espejos, aterrados por su monstruosa majestad. Había extendido las alas y se había vuelto hacia la esquina en la que se agitaban los extremos de los tubos. Los dibujos de sus alas latían con energía hipnótica mal encaminada.
Isaac estaba paralizado. Las alas de la polilla asesina eran una confusión arremolinada de patrones extraños. Se acercó cautelosa y amenazadoramente hacia los extremos de los tubos, acurrucada como un depredador, ora sobre cuatro de sus patas, ora sobre seis, ora sobre dos.
Rápidamente, Shadrach empujó a Isaac hacia la bola de mierda onírica.
La dejaron a un lado y pasaron tan cerca de la polilla, hambrienta y envuelta en un intenso aroma a incienso, que casi habría podido tocarla con la mano. Veían cómo se aproximaba en sus espejos, una masiva y amenazante arma animal. Mientras pasaban junto a ella, ambos hombres giraron suavemente sobre sus talones, caminando de espaldas hacia la mierda onírica un momento y de frente al siguiente. De este modo, mantenían siempre a la polilla detrás de ellos, visible en sus espejos.
El monstruo avanzó directamente junto a los constructos y arrojó a uno de ellos a un lado sin siquiera advertir su presencia mientras una de sus serradas espinas se extendía hacia un lado, presa de una cólera estremecida y famélica.
Isaac y Shadrach caminaban cuidadosamente mientras comprobaban en sus espejos que los extremos de sus tubos de escape mental permanecían donde los habían arrojado, actuando como cebo para la polilla asesina. Dos de los constructos simiescos la seguían a corta distancia, mientras el tercero se aproximaba a sus huevos.
—Rápido —siseó Shadrach y empujó a Isaac al suelo. Este buscó a tientas su cuchillo y perdió unos segundos abriendo el cierre. Lo sacó. Titubeó un instante y entonces lo clavó con un gesto suave sobre la gruesa y pegajosa masa.
Shadrach observaba absorto en sus espejos. La polilla asesina, seguida muy de cerca por los constructos, se precipitaba de forma absurda sobre los serpenteantes extremos de los tubos.
Mientras Isaac extraía el cuchillo de la superficie de la bolsa de huevos, la polilla sacudía los dedos y la lengua tratando de encontrar al enemigo cuya mente resultaba tan tentadoramente consciente.
Isaac se cubrió las manos con las mangas de la camisa y empezó a tirar de la hendidura abierta en la masa de mierda onírica. Con gran esfuerzo, logró arrancar la tierna bola.
—Rápido —volvió a decir Shadrach.
La mierda onírica (cruda, primigenia, destilada y pura) empapó la tela que cubría las manos de Isaac, haciendo que un hormigueo se extendiera por sus dedos. Dio un último tirón. El centro de la bola de droga se abrió con un desgarro y allí, en el centro, había un pequeño racimo de huevos.
Cada uno de ellos era traslúcido y oval, más pequeño que el de una gallina. A través de su dermis semilíquida, Isaac podía ver una vaga forma arrollada. Levantó la mirada y llamó con señas al constructo que tenía más cerca.
Al otro extremo de la habitación, la polilla asesina había recogido uno de los tubos de metal y apretaba su cara contra el flujo de emociones que brotaba de su extremo abierto. Lo agitó, confusa. Abrió la boca y desenrolló la obscena e intrusiva lengua. Lamió el extremo del tubo una vez y luego introdujo la lengua en su interior, buscando ansiosamente la fuente del tentador flujo.
— ¡Ahora! —dijo Shadrach. Las patas de la polilla asesina se movían a lo largo del metal arrollado, buscando. El rostro de Shadrach se puso blanco al instante. Separó las piernas y se preparó—. ¡Ahora, maldita sea, hazlo ahora! —gritó. Isaac levantó la mirada, alarmado.
Shadrach estaba mirando fijamente sus espejos. Tenía el brazo izquierdo alargado hacia atrás, apuntando con el arma taumatúrgica a la polilla asesina.
El tiempo se frenó mientras Isaac miraba sus propios espejos y veía el tubo de metal gris en las patas de la polilla. Vio la mano de Shadrach, firme como la de un muerto, empuñando su pistola, apuntando detrás de su propia espalda. Vio a los simios autómatas esperando su orden para atacar.
Volvió a mirar al repugnante puñado de huevos, rezumante y glutinoso.
Abrió la boca para gritar a los constructos, pero mientras inhalaba para proferir su orden, la polilla asesina se inclinó hacia delante un momento y entonces tiró del tubo con toda su horrenda fuerza.
La voz de Isaac fue ahogada por el chillido de Shadrach y la detonación de la pistola de pedernal. Había esperado un momento de más para disparar. El proyectil imbuido impactó con una explosión sorda en la superficie del muro. Shadrach fue arrastrado por los aires. La correa de cuero que aseguraba el casco a su cabeza se partió. El casco se alejó volando de él, trazó a gran velocidad un arco desde el extremo del tubo y chocó contra el muro. El golpe arrancó las conexiones del traje del mercenario. La perfecta trayectoria curva seguida por este se interrumpió y rodó describiendo en un feo arco roto; mientras su arma se alejaba volando de él, aterrizó con fuerza y sin equilibrio alguno sobre el duro suelo de hormigón, que quedó manchado de sangre.
Shadrach gritó y gimió, rodó sobre el suelo aferrándose la cabeza con las manos, trató de incorporarse.
Sus atribuladas ondas mentales prorrumpieron de pronto en el aire. La polilla asesina se volvió, gruñendo.
Isaac gritó a los constructos. Mientras la criatura empezaba a correr con horripilante rapidez hacia Shadrach, los dos que se encontraban detrás de ella saltaron simultáneamente. De sus bocas brotaron llamas que se desparramaron sobre el cuerpo de la polilla.
La cosa chilló y un puñado de látigos dérmicos brotó de su chamuscada espalda para atacar a los constructos. Pero la polilla no frenó su avance sobre Shadrach. Una excrecencia tentacular se enrolló con un chasquido alrededor del cuello de uno de los constructos y la arrancó del cuerpo de la polilla asesina con asombrosa facilidad. Lanzó el cuerpo de metal contra el muro con la misma brutalidad que había demostrado con el casco.
Se produjo un terrible sonido mientras el constructo se hacía pedazos y arrojaba metal destrozado y aceite llameante por el suelo. Ardió a poca distancia de donde se encontraba Shadrach, fundía el metal y quebraba el hormigón.
El constructo que había junto a Isaac lanzó un escupitajo de potente ácido sobre el racimo de huevos. Al instante, estos empezaron a humear, a separarse y a disolverse.
La polilla asesina profirió un aullido impío, inmisericorde, terrible.
Al instante se volvió, se apartó de Shadrach y recorrió la habitación hacia su progenie. Su cola se sacudía violentamente de un lado a otro, golpeó a Shadrach mientras yacía gimiendo sobre el suelo, lo hizo desplomarse sobre su propia sangre.
Isaac pisoteó una vez, salvajemente, el racimo de huevos que se estaba convirtiendo en líquido, y entonces retrocedió para apartarse del camino de la polilla asesina. Sus pies resbalaban sobre la gelatinosa masa. Corrió a medias y a medias trepó hacia el muro, llevando en una mano el cuchillo y en la otra el precioso dispositivo que mantenía ocultas sus ondas mentales.
El constructo que seguía pegado a la espalda de la polilla volvió a vomitar fuego sobre su piel y la criatura chilló de dolor. Las patas segmentadas volaron hacia atrás y tantearon la espalda en busca del simio. Sin detenerse, la polilla logró apresarlo por uno de los brazos y se lo arrancó de la piel.
Lo aplastó contra el suelo, hizo añicos sus lentes de cristal, destrozó la metálica carcasa de la cabeza y dejó una estela de válvulas y cables. Por fin, lo arrojó lejos de sí, convertido en montón de chatarra. El último constructo retrocedió, tratando de ganar distancia para poder rociar a su enorme y enloquecido enemigo.
Antes de que el autómata pudiera escupir su ácido, dos enormes pestañas de hueso serrado restallaron más rápidas que látigos y lo partieron sin esfuerzo por la mitad.
La parte superior se sacudió convulsa mientras trataba de arrastrarse por el suelo. El ácido que había llevado en su interior formó un charco humeante y acre sobre el polvo que empezó a disolver a los cactos muertos que lo rodeaban.
La polilla pasó las patas sobre la viscosa y humeante masa que habían sido sus huevos. Ululó y gimió.
Isaac se alejó arrastrándose de la criatura al tiempo que la observaba en sus espejos, y avanzó a tientas a lo largo del muro en dirección a Shadrach, que yacía gimiendo y llorando, aturdido por el dolor.
En los espejos que tenía delante de los ojos, Isaac vio que la polilla asesina se volvía. Siseaba, agitando la lengua. Extendió las alas y se arrojó sobre Shadrach.
Isaac trató desesperadamente de alcanzar al otro hombre, pero fue demasiado lento. La monstruosa criatura volvió a adelantarlo e Isaac se giró suavemente una vez más, manteniendo siempre al terrible depredador en sus espejos.
Mientras observaba presa del horror, Isaac vio cómo la polilla alzaba a Shadrach. Este tenía los ojos en blanco. Estaba aturdido y dolorido, empapado de sangre.
Comenzó a deslizarse de nuevo muro abajo. El ser alargó por completo las patas y entonces, tan rápidamente que hubo terminado antes siquiera de que Isaac se diera cuenta de nada, lo atacó con dos de las alargadas y dentadas garras, atravesó con ellas las muñecas de Shadrach y lo apresó físicamente contra el muro.
Shadrach e Isaac gritaron a un tiempo.
Mientras mantenía las dos lanzas óseas en el lugar, la polilla extendió sus dos manos cuasihumanas y palpó los ojos de Shadrach. Isaac lanzó un gemido, tratando de advertirlo, pero el gran guerrero estaba confuso, presa de la agonía, y miraba desesperadamente a su alrededor para ver qué era lo que le causaba tanto dolor.
En vez de eso, vio las alas de la polilla.
Se calmó al instante y la criatura, la cabeza todavía humeando y crepitando a causa del calor del ataque del constructo, se inclinó hacia delante para alimentarse.
Isaac apartó la mirada. Volvió la cabeza cuidadosamente para no ver cómo aquella probóscide sorbía la consciencia del cerebro de Shadrach. Isaac tragó saliva y comenzó a cruzar lentamente la habitación en dirección al agujero y al túnel. Las piernas le temblaban y apretó la mandíbula. Su única esperanza era marcharse. De ese modo podría sobrevivir.
Puso mucho cuidado en ignorar los babeantes sonidos de succión, los líquidos gemidos de placer y el drip-drip-drip de saliva o sangre que venía de detrás de sí. Isaac avanzaba cuidadosamente hacia la única salida de la habitación.
Mientras se acercaba a esta, vio el extremo del tubo de metal unido a su casco que todavía yacía junto al muro. Entonó en silencio una plegaria. Su esencia mental aún estaba derramándose en la habitación. La polilla asesina debía de saber que había otra criatura inteligente en ella. Cuanto más se acercaba al túnel, más próximo se encontraba a la salida del tubo. Ya no estaría confundiendo al ser sobre su posición.
Y sin embargo, con todo, parecía que estaba de suerte. La polilla asesina parecía tan concentrada en devorar su presa y, a juzgar por los sonidos de tejido desgarrado, en cobrarse venganza sobre el cuerpo destrozado del pobre Shadrach, que no le estaba prestando la menor atención a la aterrorizada presencia que había detrás de ella. Isaac pudo seguir adelante, pasar junto a ella, alejarse, llegar junto al borde de la madriguera.
Pero allí, mientras se alzaba sereno, preparado para dejarse caer silenciosamente en la oscuridad en la que todavía esperaba el constructo y alejarse a rastras de aquella guarida de pesadilla para regresar a la cúpula, sintió una trepidación bajo sus pies.
Miró abajo.
El sonido de un frenético batir de alas se arrastraba por el túnel hacia él. Retrocedió un paso, aterrorizado por completo. Sintió que el enladrillado temblaba desde abajo.
Con un estrépito todopoderoso, el simio constructo vino catapultado desde el túnel y chocó con fuerza contra el muro de ladrillos. Trató de frenarse con los brazos, de voltearse y regresar erguido al suelo, pero llevaba demasiado impulso y los dos brazos se le partieron limpiamente a la altura de los hombros.
Trató de incorporarse, mientras de su boca brotaba humo y fuego, pero una nueva polilla emergió del túnel y pasó sobre su cabeza destrozando su intrincada maquinaria.
La polilla penetró de un salto en la habitación y, durante un largo e inmisericorde momento, Isaac la miró directamente, con las dos alas extendidas por completo.
Solo al cabo de varios instantes de terror y desesperación, advirtió que la recién llegada lo ignoraba y se arrojaba, pasando junto a él y sobre los cuerpos que llenaban la habitación, hacia los destruidos huevos. Y mientras corría, volvió la cabeza sobre el alargado y sinuoso cuello y los dientes le castañetearon con algo que parecía miedo.
Isaac volvió a pegarse al muro y observó con sus espejos a las dos polillas asesinas.
La segunda de ellas abrió los dientes y escupió una especie de sonido agudo y sostenido. La segunda sorbió con todas sus fuerzas una última vez y dejó que el cuerpo arruinado y vacío de Shadrach se desplomase. Entonces retrocedió con su hermana hacia la glutinosa masa de la mierda onírica y los huevos.
Ambas criaturas extendieron las alas. Se irguieron, las puntas de las alas tocándose, los diferentes miembros blindados extendidos, y esperaron.
Isaac se introdujo lentamente en el agujero, sin atreverse siquiera a preguntarse qué estaba ocurriendo, por qué razón lo estaban ignorando. Detrás de él, el metálico tubo de escape serpenteaba como una cola imbécil. Mientras Isaac, presa del desconcierto, contemplaba sus espejos, incapaz de encontrarle sentido a la escena que se estaba desarrollando detrás de él, el espacio que rodeaba la entrada del túnel vibró un instante. Se combó y entonces floreció súbitamente y allí, en la madriguera, con él, se encontraba la Tejedora.
Isaac la miró, boquiabierto, asombrado. La enorme criatura arácnida se erguía sobre él, mirándolo con un racimo de ojos resplandecientes. Las polillas asesinas se pusieron tensas.
…SOMBRÍO Y CONFUSO MUGRIENTO Y NEBULOSO ERES ERES… se alzó aquella voz inconfundible en los oídos de Isaac… especialmente en el que le faltaba.
— ¡Tejedora! —casi sollozó.
La enorme presencia de la araña avanzó dando un salto y aterrizó sobre sus cuatro patas traseras. Gesticuló intrincadamente en el aire con las cuchillas de sus patas.
…DESCUBRIMOS AL DESTRUCTOR DESGARRANDO EL TEJIDO DEL MUNDO SOBRE EL CRISTAL ABRASADOR Y BAILAMOS UN DÚO ÁVIDO DE SANGRE MÁS VIOLENTO CADA SALVAJE MOMENTO NO PUEDO GANAR CUANDO ESTAS CUATRO MALDITAS ESQUINAS ME ENCIERRAN… dijo la Tejedora y avanzó sobre sus enemigas. Isaac no podía moverse. Asistió en los fragmentos de uno de sus espejos el extraordinario enfrentamiento que estaba teniendo lugar detrás de él…
CORRE ESCÓNDETE PEQUEÑO ERES HABILIDOSO PARA ARREGLAR LOS DESGARROS SE TE ACERCA UNO HA SIDO ATRAPADO PARA ATRAPARTE Y DESTROZADO COMO EL TRIGO Y ES HORA DE HUIR ANTES DE QUE LOS DESPOSEÍDOS HERMANOSHERMANAS INSECTOS LLEGUEN PARA LLORAR AQUELLO QUE HAS AYUDADO A DESTRUIR…
Estaban volviendo, se percató Isaac. La Tejedora lo estaba advirtiendo de que habían sentido la muerte de los huevos y estaban regresando, demasiado tarde, para proteger el nido.
Se sujetó a los bordes del túnel, se preparó para desaparecer en su interior. Pero lo demoró un instante, boquiabierto de asombro, la respiración entrecortada y lleno de maravilla, la visión de la batalla entre la Tejedora y las polillas asesinas.
Era una escena primigenia, algo situado mucho más allá del entendimiento humano. Una visión titilante de cuchillas de cuerno que se movían demasiado deprisa como para que un ojo humano pudiera captarlas, una danza de una complejidad imposible de innumerables miembros que se desplazaban por diversas dimensiones. Sangres de diferentes colores y texturas salpicaron las paredes y el suelo y mancillaron los cuerpos muertos. Detrás de las formas confusas, enmarcando sus siluetas, el fuego químico siseaba y se extendía por el suelo de hormigón. Y mientras la lucha se prolongaba, la Tejedora continuaba cantando su incesante monólogo:
…OH CÓMO LO LOGRA CÓMO ME LLEVA AL ÉXTASIS BURBUJEO Y HIERVO ESTOY BORRACHA EBRIA DE MIS JUGOS Y DEL FERMENTO DE ESTOS ALETEANTES DEMENTES… cantaba.
Isaac contemplaba asombrado. Estaban ocurriendo cosas extraordinarias. Las estocadas y las acometidas continuaban con fervor, pero ahora las polillas asesinas estaban azotando el aire con sus vastas lenguas, adelante y atrás una vez tras otra. Las pasaban con la velocidad del rayo sobre el cuerpo de la Tejedora mientras esta parpadeaba entrando y saliendo del plano material. Isaac vio que sus estómagos se distendían y contraían, las vio lamer el estómago de la Tejedora en toda su extensión y entonces retroceder tambaleándose, como si estuvieran borrachas, y luego regresar con vigor y volver a atacar.
La Tejedora aparecía y desaparecía de la vista, estaba un minuto enfocada en toda su brutal materialidad y al siguiente se volvía borrosa, brincaba un instante sobre la punta de una de sus patas, cantaba sin palabras antes de regresar bruscamente convertida de nuevo en asesina voraz.
Inimaginables dibujos revoloteaban por las alas de las polillas, completamente diferentes a cualquier otro que Isaac les hubiera visto producir antes. Lamían ansiosas al mismo tiempo que trataban de cortar y atravesar a su enemiga. La Tejedora hablaba calmada a Isaac al mismo tiempo que luchaba.
…AHORA ABANDONA ESTE LUGAR Y REAGRÚPATE MIENTRAS YO LA BORRACHA Y ESTAS MIS DESTILADORAS REÑIMOS Y NOS SAJAMOS ANTES DE QUE ESTAS DOS SE CONVIERTAN EN UN TRIUNVIRATO O ALGO PEOR Y YO ME ESCABULLA PARA SALVARME MÁRCHATE AHORA POR LA CÚPULA AL EXTERIOR NOS VEREMOS CONVERSAREMOS VETE DESNUDO VETE DESNUDO COMO UN HOMBRE MUERTO AL AMANECER DE UN RÍO Y YO TE ENCONTRARÉ SERÁ PAN COMIDO QUÉ PATRÓN QUÉ COLORES QUÉ HEBRAS MÁS INTRINCADAS ESO ESTARÁ BIEN TEJIDO Y AHORA MISMO CORRE POR TU PIEL…
La demente y embriagada lucha continuaba. Mientras Isaac la observaba, vio que la Tejedora era obligada a retroceder, con el incesante flujo y reflujo de su energía, como un viento furioso, pero retrocediendo gradualmente. El terror de Isaac regresó de repente. Penetró en la oscuridad y se abrió camino a tientas lo más rápidamente que pudo sobre el agrietado suelo del túnel. La piedra le arañaba la piel de las manos y las rodillas.
Brilló una luz tenue delante de él y avivó su marcha. Lanzó un aullido de sorpresa y dolor mientras sus palmas se posaban sobre un pedazo de metal suave y ardiente. Titubeó, y tanteó delante de sí con las manos cubiertas por las mangas. Las paredes y el suelo y el techo estaban recubiertos por lo que parecía una plancha de acero de más de un metro de anchura. La perplejidad le arrugó el rostro. Reunió fuerzas y pasó lo más rápidamente que pudo sobre el metal, caliente como un caldero al fuego, tratando de mantener su piel alejada de la superficie.
Respiraba tan deprisa y con tanta fuerza que casi gemía. Se precipitó por la salida y se desplomó sobre el suelo de la oscura habitación en la que Yagharek esperaba.
Isaac perdió el conocimiento durante tres o cuatro segundos. Cuando volvió en sí, vio a Yagharek gritando delante de él, bailando de un pie a otro. El garuda estaba tenso pero parecía sereno. Controlado por completo.
—Despierta —escupía—. Despierta. —Lo estaba sacudiendo por el cuello de la camisa. Isaac abrió los ojos por completo. Las sombras que envolvían el rostro de Yagharek estaban empezando a desaparecer, advirtió. El maleficio de Tansell debía de estarse disipando.
—Estás vivo —dijo Yagharek. Su voz era seca, cortante, privada de emoción. Hablaba para ganar tiempo y ahorrar esfuerzo, para conservarse—. Mientras esperaba, por la ventana entró el hocico ciego y luego el cuerpo de una polilla. Me volví y la observé por los espejos. Estaba corriendo, confundida. Yo estaba preparado con mi látigo y la golpeé de espaldas. Le desgarré la piel la hice chillar. Creí que eso significaría mi muerte, pero la cosa pasó junto al constructo y a mí a toda prisa y se arrojó al agujero plegando las alas en un espacio imposible. Me ignoró. Miraba detrás de sí como si la estuvieran persiguiendo. Sentí un ruido estrepitoso en el espacio situado detrás de ella, algo que se movía tras la epidermis del mundo y que desaparecía en el túnel tras la polilla asesina. Envié al simio detrás de ella. Escuché el sonido de algo que era estrujado, el latigazo del metal retorcido. No sé lo que ocurrió.
—La maldita Tejedora fundió al constructo —dijo Isaac con voz temblorosa—. Solo los dioses saben por qué lo hizo —se puso en pie rápidamente.
— ¿Dónde está Shadrach? —dijo Yagharek.
—Lo han pillado, joder. Se lo han bebido —Isaac se arrastró hasta la ventana, se asomó al exterior y contempló las calles iluminadas por antorchas. Oyó el pesado y sordo sonido de los cactos corriendo. Mientras las antorchas eran arrastradas por las calles aledañas, las sombras se deslizaban y se movían como aceite sobre el agua. Isaac se volvió para mirar a Yagharek.
—Ha sido espantoso, horrible —dijo con voz ronca—. No había nada que yo pudiera hacer… Yagharek, escucha. La Tejedora estaba allí y me dijo que teníamos que salir cuanto antes porque las polillas pueden oler los problemas… mierda, escucha. Quemamos sus huevos —escupió las palabras con desnuda satisfacción—. Esa maldita cosa había puesto y conseguimos esquivarla y quemar los malditos huevos, pero las otras polillas podían sentirlo y se están dirigiendo hacia aquí ahora mismo… tenemos que salir.
Yagharek permaneció inmóvil un momento, pensando deprisa. Miró a Isaac y asintió.
Rehicieron sus pasos rápidamente por las oscuras escaleras. Frenaron su marcha mientras se aproximaban al primer piso, recordando la pareja que hablaba tranquilamente en el cuarto, pero bajo la titilante luz que entraba en el lugar por la puerta abierta pudieron ver que la habitación estaba desierta. Todos los cactos que habían estado durmiendo estaban ahora despiertos y habían salido a las calles.
— ¡Maldita sea! —profirió Isaac—. Nos han visto, nos han visto, joder. Toda la cúpula debe de estar bullendo. Estamos perdiendo nuestro camuflaje.
Se detuvieron frente a la puerta principal. Isaac y Yagharek se asomaron a la calle. Por todas partes se escuchaba el susurro crepitante de las antorchas alzadas. Al otro lado de la calle se encontraba el pequeño paseo en el que esperaban sus compañeros, cuyas antorchas seguían apagadas. Yagharek se estiró tratando de ver en la oscuridad, pero no pudo.
Al final de la calle situada junto al muro de la cúpula, bajo los achaparrados y tapiados restos de la casa en la que, se percató Isaac, se encontraba el nido de las polillas asesinas, podía verse un grupo de cactos. Frente a ellos, en el lugar en el que la carretera se unía a otras y giraba hacia el templo y el centro de la cúpula, pequeños grupos de guerreros cactos corrían en todas direcciones.
—Por los dioses, deben de haber oído todo ese tumulto —siseó Isaac—. Será mejor que nos movamos cuanto antes o estamos muertos. De uno en uno —agarró a Yagharek y apoyó los brazos contra la espalda del garuda—. Tú primero, Yag. Eres más rápido y más difícil de ver. Vete. Vete. —Empujó a Yagharek a la calle.
Yagharek no era torpe de pies. Ganó rápida y fácilmente velocidad. No era una huida empujada por el pánico que pudiera llamar la atención. Mantuvo un paso lo suficientemente lento como para que, si uno de los cactos entrevia movimiento, pudiera pensar que se trataba de uno de ellos. Las sombras y la inmovilidad seguían barnizando su figura fugaz.
Había más de doce metros hasta la oscuridad. Isaac contuvo el aliento mientras observaba cómo se movían los músculos bajo la espalda de Yagharek, erizada de cicatrices.
Los cactos estaban farfullando en su áspera jerga, discutiendo sobre quién iba a entrar. Dos de ellos llevaban enormes martillos y se estaban turnando para echar abajo la entrada tapiada de la última de las casas, donde, por lo que Isaac sabía, las polillas asesinas y la Tejedora seguían interpretando juntas una danza mortal.
La oscuridad del paseo aceptó a Yagharek.
Isaac respiró profundamente y se precipitó también hacia ella.
Se alejó a un trote rápido de la puerta, entró en la calle, confiando en que su extraña capa de sombras se hiciera más intensa. Comenzó a correr hacia el paseo.
Mientras alcanzaba el punto medio de la intersección, se escuchó un golpeteo, una tormenta de alas. Isaac miró hacia atrás y hacia arriba, a la ventana situada sobre el vértice del frontón de la entrada.
Arañándola con repulsiva desesperación, la polilla asesina estaba entrando penosamente por ella para regresar a casa.
Se le encogió el corazón, pero la bestia ignoraba su presencia. Todo su fervor estaba reservado para su destruida progenie.
Mientras Isaac volvía el rostro de nuevo, se dio cuenta de que los cactos que se encontraban al otro lado de la calle habían también escuchado el ruido. Desde allí no podían ver la ventana, no podían ver la forma monstruosa que se estaba infiltrando en la casa. Pero podían ver a Isaac, huyendo de ellos, gordo y furtivo.
—Oh, mierda —jadeó Isaac, que empezó a correr pesadamente.
Se alzó una confusión de gritos. Una voz se elevó sobre ellos y empezó a dar órdenes secas. Algunos de los guerreros cactos que se encontraban junto a la puerta se apartaron del grupo y corrieron directamente hacia Isaac.
No eran muy rápidos, pero él tampoco. Empuñaban sus enormes armas de forma experta, sin que los estorbaran al correr.
Isaac apretó el paso todo lo que pudo.
— ¡Estoy de vuestro puto lado! —gritó mientras lo hacía. Pero fue en vano. Sus palabras resultaban inaudibles. E incluso si hubieran podido escucharlo, no era probable que los guerreros cactos, aterrorizados y aturdidos y pugnaces, le hubieran hecho el menor caso antes de matarlo.
Los cactos estaban gritando para llamar a otras patrullas. Desde las calles vecinas se alzaron voces en respuesta.
Desde el callejón al que Isaac se encaminaba surgió con un chasquido una flecha que pasó siseando a su lado y se hincó en algún cuerpo detrás de él. Hubo un jadeo y una imprecación de dolor por parte de uno de sus perseguidores. Isaac distinguió unas sombras en la oscuridad del paseo. Pengefinchess emergió de las sombras mientras tensaba la cuerda de su arco una vez más. Le ordenó que se apresurara. Detrás de ella se erguía Tansell, con la pistola de chispa desenfundada y apuntando de forma insegura por encima de su cabeza. Sus ojos estaban escudriñando desesperadamente lo que ocurría detrás de Isaac. Gritó algo.
Un poco más atrás, preparados para correr, Derkhan, Lemuel y Yagharek estaban agachados. Yagharek empuñaba su látigo, enrollado y dispuesto.
Isaac penetró corriendo en las sombras.
— ¿Dónde está Shad? —volvió a exclamar Tansell.
—Muerto —respondió Isaac. Instantáneamente, Tansell lanzó un aullido de terrible angustia. Pengefinchess no lo miró, pero su brazo se convulsionó y estuvo a punto de soltar la flecha. Se detuvo y volvió a apuntar. Tansell disparó a ciegas sobre la cabeza de ella. La pistola de chispa bramó y el retroceso hizo que se tambaleara hacia atrás. Una gran nube de perdigones se desperdigó sin causar daño sobre las cabezas de los hombres cacto.
— ¡No! —gritó Tansell—. ¡Oh, Jabber, no! —estaba mirando fijamente a Isaac, rogando con desesperación que le dijera que no era cierto.
—Lo siento, amigo, de veras, pero tenemos que irnos de una vez por todas —dijo Isaac con urgencia.
—Está bien, Tan —dijo Pengefinchess con la voz desesperadamente firme. Disparó otra flecha de punta preparada que cortó un gran tajo de carne de cacto. Se irguió, mientras aprestaba un tercer proyectil.
—Vamos, Tan. No pienses. Solo muévete.
Hubo un zumbido agudo y el chakri de uno de los cactos impactó contra el tabique que había junto a la cabeza de Tansell. Se clavó profundamente en su interior y arrojó a su alrededor una dolorosa explosión de fragmentos de mortero.
El escuadrón de cactos se aproximaba rápidamente. Sus rostros, contraídos de furia, resultaban ya visibles.
Pengefinchess empezó a retroceder, arrastrando a Tansell.
— ¡Vamos! —exclamó. Tansell se movió con ella al tiempo que musitaba y gemía. Había dejado caer el arma y apretaba las manos como si fuesen garras.
Pengefinchess empezó a correr, tirando de su camarada. Los demás la siguieron por el intrincado laberinto de callejuelas por el que habían llegado.
Detrás de ellos, el aire zumbaba de proyectiles. Chakris y hachas arrojadizas silbaban al pasar junto a ellos.
Pengefinchess corría y saltaba a velocidad asombrosa. Ocasionalmente se volvía y disparaba hacia atrás, sin apenas molestarse en apuntar, antes de reanudar su carrera.
— ¿Y los constructos? —gritó a Isaac.
—Jodidos —resolló este—. ¿Sabes cómo regresar a las alcantarillas?
Ella asintió y dobló una esquina abruptamente. Los demás la siguieron. Mientras Pengefinchess se sumergía en las decrépitas callejuelas que rodeaban el canal en el que se habían escondido, Tansell se volvió de pronto. Su rostro había cobrado un intenso color rojo. Mientras Isaac lo observaba, un pequeño capilar estalló en el rabillo de su ojo.
Estaba llorando sangre. No pestañeó. No se la limpió.
Al otro extremo de la calle, Pengefinchess se volvió y le gritó que no fuera estúpido, pero él la ignoró. Sus manos y sus miembros estaban temblando violentamente. Alzó las nudosas manos e Isaac vio que sus venas sobresalían inmensamente, como un mapa dibujado en relieve sobre su piel.
Tansell empezó a recorrer la calle en sentido opuesto, hacia el recodo en el que iban a aparecer los cactos.
Pengefinchess le gritó una última vez y entonces dio un poderoso salto para cruzar un muro derruido. Ordenó a voces a los demás que la siguieran.
Isaac retrocedió rápidamente hacia el tabique destrozado mientras observaba la figura cada vez más lejana del mercenario.
Derkhan estaba subiendo con dificultades una pequeña escalera de ladrillos rotos, vaciló y saltó al patio oculto en el que la vodyanoi se peleaba con la tapa del pozo de visita. Yagharek tardó menos de dos segundos en escalar el muro y dejarse caer al otro lado. Isaac alargó los brazos hacia arriba y volvió a mirar hacia atrás. Lemuel venía corriendo a toda velocidad por el callejón, ignorando la figura desesperada de Tansell que había detrás de él.
Este esperaba en la entrada del paseo. Se agitaba por el esfuerzo y su cuerpo era recorrido por el flujo taumatúrgico. Tenía el cabello erizado. Isaac vio cómo su cuerpo despedía pequeñas chispas de ébano, que trazaban fugaces arcos de energía. La poderosa carga que crepitaba y brotaba desde debajo de su piel era completamente oscura. Brillaba negativamente, despidiendo no-luz.
Los cactos doblaron la esquina y aparecieron frente a él.
La vanguardia del grupo se vio sorprendida por aquella extraña figura que despedía un resplandor oscuro, de manos dobladas y agarrotadas como las de un vengativo esqueleto y que hacía crepitar el aire con taumaturgones. Antes de que pudieran reaccionar, Tansell dejó escapar un gruñido y zigzagueantes rayos de la negra energía emanaron de su cuerpo en dirección a ellos.
Trepidaron por el aire como relampagueantes bolas y golpearon a varios cactos. Las energías del maleficio estallaron contra sus víctimas y se disiparon por toda su piel en crepitantes venas. Los hombres cacto volaron varios metros hacia atrás y sus cabezas fueron a chocar contra los adoquines. Uno de ellos quedó inmóvil. Los demás se retorcieron, aullando de dolor.
Tansell alzó los brazos todavía más y un guerrero se adelantó, al tiempo que blandía su hoja de guerra detrás de los hombros. La balanceó en un enorme y poderoso arco.
La pesada arma cayó sobre el hombro izquierdo de Tansell. Instantáneamente, al contacto con su piel, condujo la anti-carga que recorría el cuerpo del mercenario. El atacante se convulsionó poderosamente y la fuerza de la corriente lo derribó de espaldas; de su brazo destrozado empezó a brotar savia, pero el impulso de su terrible golpe condujo la hoja a través de capas de grasa y sangre y hueso y abrió a Tansell un enorme tajo en la carne de medio metro de longitud, desde el hombro hasta más allá del esternón. La hoja permaneció hincada por encima del estómago, estremeciéndose.
Tansell gritó una vez, como un perro sobresaltado. La oscura anti-carga se derramó crepitando por la enorme herida, que empezó a escupir sangre en un vasto y goteante torrente. Los cactos se arremolinaron a su alrededor, pateando y golpeando al hombre que agonizaba a toda velocidad.
Isaac dejó escapar un grito de angustia y alargó los brazos hacia lo alto del muro. Le hizo un gesto a Lemuel. Miró abajo, hacia el oscuro patio. Derkhan y Pengefinchess habían abierto el camino que conducía hacia la ciudad subterránea.
Los cactos no habían abandonado la persecución. Algunos de los que no estaban cebándose en el cuerpo de Tansell seguían corriendo en su dirección, agitando las armas hacia Isaac y Lemuel. Mientras este último llegaba al muro, se alzó con fuerza el sonido de un arco hueco. Hubo un chasquido carnoso. Lemuel gritó y cayó.
Un enorme chakri dentado se había clavado profundamente en su espalda, justo encima de las nalgas: sus plateados bordes sobresalían de la herida, que derramaba sangre copiosamente.
Lemuel alzó la vista hacia el rostro de Isaac y lanzó un grito lastimero. Sus piernas temblaban. Sacudía las manos, levantando nubes de polvo de ladrillo a su alrededor.
— ¡Oh Jabber Isaac ayúdame por favor! —gritó—. Mis piernas… Oh Jabber, oh dioses… —tosió un enorme esputo de sangre que resbaló horriblemente por su barbilla.
Isaac estaba paralizado por el horror. Se quedó mirando a Lemuel, cuyos ojos estaban preñados de terror y agonía. Levantó la vista un breve instante y vio que los cactos se precipitaban sobre el herido, aullando triunfantes. Mientras observaba, uno de ellos reparó en su presencia, levantó su arco hueco y apuntó cuidadosamente a su cabeza.
Isaac se agachó, se encaramó con dificultades al muro y pasó la mitad de su cuerpo al lado que daba al pequeño patio. Desde abajo, el pozo de visita abierto despedía fétidos vapores.
Lemuel lo miró, incrédulo.
— ¡Ayúdame! —chilló—. Jabber, joder, no, oh Jabber no… ¡No te vayas! ¡Ayúdame!
Agitaba los brazos como un niño con una rabieta mientras los hombres cacto caían sobre él; se rompió las uñas y se arañó los dedos hasta dejárselos en carne viva mientras trataba frenéticamente de trepar por el desmoronado muro arrastrando sus inútiles piernas detrás de sí. Isaac lo observaba, mortificado, consciente de que no había absolutamente nada que él pudiese hacer, de que no tenía tiempo de bajar a recogerlo, de que los cactos casi estaban ya sobre él, de que sus heridas acabarían por matarlo aún en el caso de que lograse llevarlo hasta el otro lado del muro, y consciente también de que, a pesar de todo ello, el último pensamiento de Lemuel estaría dirigido a su traición.
Desde el otro lado del mohoso hormigón del muro, Isaac escuchó los gritos de Lemuel mientras los cactos lo alcanzaban.
— ¡Él no tiene nada que ver en esto! —gritó en un ataque de pena. Pengefinchess, el rostro impasible, desapareció por la alcantarilla que discurría hacia abajo—. ¡Él no tiene absolutamente nada que ver en esto! —exclamó Isaac, desesperado porque los aullidos de Lemuel cesasen. Derkhan siguió a la vodyanoi, el rostro blanco y sangrando por el destrozado agujero de su oído—. ¡Dejadlo en paz cabrones, mierdas, estúpidos cactos hijos de puta! —chilló Isaac por encima de la cacofonía de Lemuel. Yagharek descendió hasta la altura de los hombros y sujetó a Isaac fieramente por el tobillo; le ordenó con un gesto que lo siguiera, haciendo ruido con el inhumano pico mientras le hablaba con agitación.
—Os estaba ayudando… —gritó Isaac con horror exhausto.
Mientras Yagharek desaparecía, Isaac se agarró al borde del pozo y entró en él. Con esfuerzo logró introducir su corpachón por el agujero de metal y recogió nerviosamente la tapa, preparándose para volver a colocarla mientras desaparecía de la vista.
Lemuel continuó gritando, de miedo y de dolor, por encima del muro. Los brutales sonidos de los aterrorizados y triunfantes cactos que castigaban al intruso continuaban y continuaban.
Se pararán, pensó Isaac desesperadamente mientras descendía. Están asustados y confusos, no saben lo que está ocurriendo. En cualquier momento le atravesarán la cabeza con un chakri o un cuchillo o una bala, lo terminarán, le pondrán fin. No tienen razones para mantenerlo con vida, pensó. Lo matarán porque piensan que está con las polillas, harán lo que deban para limpiar la cúpula, lo terminarán, son presa del pánico, no son torturadores, pensó, solo quieren ponerle fin al horror… Le pondrán fin en cualquier momento, pensó, sintiéndose miserable. Esto terminará ahora mismo.
Y sin embargo el sonido de los gritos de Lemuel continuó mientras descendía a la fétida oscuridad y mientras colocaba la tapa metálica sobre su cabeza. E incluso entonces se filtraron, tenues y absurdos, por la tapa, incluso después de que Isaac se dejara caer sobre el arroyo de aguas fecales y cálidas y se arrastrara por él en pos de los demás supervivientes. Incluso creyó que podía oírlos mientras avanzaba penosamente, envuelto en los sonidos goteantes, chorreantes y reverberantes de las aguas, bajo la fuerte corriente, a lo largo de aquellos canales ancestrales, como venas sinuosas, alejándose del Invernadero en una confusa y desordenada huida hacia la relativa seguridad de la inmensa ciudad nocturna.
Pasó mucho tiempo antes de que cesaran.
La noche es inconcebible. Solo podemos correr. Proferimos sonidos animales mientras corremos para escapar de lo que hemos visto. El miedo y la repulsión y unas emociones que nos son ajenas se aferran a nosotros y dificultan nuestros movimientos. No podemos quitárnoslos de encima.
Nos arrastramos siguiendo nuestro serpenteante camino hacia arriba, fuera de la ciudad subterránea, hasta llegar a la cabaña que hay junto al ferrocarril. Estamos tiritando a pesar del atroz calor, asintiendo de forma muda a los tumultuosos trenes que sacuden las paredes. Nos miramos los unos a los otros con cautela.
Excepto Isaac, que no mira a nadie.
¿Duermo? ¿Duerme alguien? Hay momentos en los que el entumecimiento me abruma y se apodera de mi cabeza y no puedo ver ni pensar. Quizá esas lagunas, esos momentos rotos de insensibilidad zombi, sean el sueño. El sueño de la nueva ciudad. Quizá eso sea lo único que nos es dado esperar ya.
Nadie habla durante mucho, mucho tiempo.
Pengefinchess la vodyanoi es la primera en hablar.
Comienza lentamente, musitando cosas que apenas pueden ser reconocidas como palabras. Pero se está dirigiendo a nosotros. Está sentada, con la espalda contra el muro, los gruesos muslos estirados. La ondina idiota se enrosca alrededor de su cuerpo, lavando sus ropas, manteniendo húmedo su cuerpo.
Nos habla de Tansell y Shadrach. Los tres se habían conocido en un episodio confuso que ella no cuenta, una fuga de mercenarios que tuvo lugar en Tesh, Ciudad del Líquido Reptante. Llevaban siete años juntos.
Los bordes de la ventana de nuestra cabaña están erizados de fragmentos de cristal. Al amanecer, recogen de forma ineficaz la luz del sol. Bajo un grueso haz de luz inundada de insectos, Pengefinchess habla con tono monótono y elegante de las aventuras vividas con los compañeros muertos: la caza furtiva en los Montes del Ojo del Gusano; los robos en Neovadan; el saqueo de tumbas en el bosque y las estepas de Ragamol.
Los tres nunca habían estado unidos por igual, nos dice, sin ojeriza ni rencor. Siempre ella por su lado y luego Tansell y Shadrach, quienes encontraron algo el uno en el otro, una conexión apasionada y calma que ella no podía ni quería tocar.
Al final, nos dice, Tansell estaba loco de pena, no pensaba, había explotado, era una erupción de taumatúrgica miseria sin mente. Pero si hubiera estado en sus casillas, nos dice, no habría actuado de forma diferente.
Así que ella vuelve a estar sola.
Su testimonio termina. Demanda respuesta, como una especie de liturgia ritual.
Ignora a Isaac, envuelto en su agonía. Nos mira a Derkhan y a mí.
Le fallamos.
Derkhan sacude la cabeza, sin palabras, triste.
Yo lo intento. Abro el pico y la historia de mi crimen y mi castigo y mi exilio asciende por mi garganta. Casi emerge, casi prorrumpe por la grieta.
Pero la acallo. No es apropiada. No es para esta noche.
La historia de Pengefinchess es una historia de egoísmo y saqueo y, sin embargo, se convierte al ser narrada en una oración fúnebre por los camaradas muertos. Mi historia de egoísmo y exilio resiste esta transmutación. No puede sino ser una historia básica de cosas básicas. Guardo silencio.
Pero entonces, mientras nos preparamos para abandonarlas palabras y dejar que ocurra lo que haya de ocurrir, Isaac levanta su morosa cabeza y habla.
Primero demanda una comida y un agua que no tenemos. Lentamente, entorna la mirada y empieza a hablar como una criatura inteligente. Con una desdicha remota, narra las muertes que ha presenciado.
Nos habla de la Tejedora, la demente diosa danzarina y de su lucha contra las polillas, los huevos que quemó, la extraña y cantarina declamación de nuestra campeona, inesperada e indigna de confianza. Con palabras frías y claras nos dice en qué cree que se ha convertido el Consejo de los Constructos y lo que quiere y lo que podría ser (y Pengefinchess, asombrada, traga saliva con fuerza, mientras sus protuberantes ojos se abren aún más al descubrir lo que les ha ocurrido a los constructos de los basureros de la ciudad).
Y cuanto más habla él, más y más habla. Habla de planes. Su voz se endurece. Algo ha terminado en su interior, algo que esperaba, una suave paciencia que murió con Lin y que ahora está en ferrada, y yo mismo siento como si me volviera de piedra mientras lo escucho. Me inspira rigor y propósito.
Habla de traiciones y traiciones de traiciones, de matemáticas y mentiras y taumaturgia, de sueños y de cosas aladas. Expone teorías. Me habla de volar, algo que casi había olvidado que un día pude hacer, algo que ahora deseo de nuevo mientras él lo menciona, lo deseo con todas mis fuerzas.
Mientras el sol trepa arrastrándose como un hombre sudoroso a la cumbre del cielo, los supervivientes, las heces, examinamos nuestras armas y los restos que hemos reunido, nuestras notas y nuestras historias.
Con reservas que ignorábamos que pudiéramos convocar, con un asombro que percibo como si me encontrase al otro lado de un velo, trazamos planes. Enrollo mi látigo alrededor de mi muslo derecho y afilo mi hoja. Derkhan limpia sus armas mientras le murmura algo a Isaac. Pengefinchess vuelve a sentarse y sacude la cabeza. Se marchará, nos advierte. No hay nada que pueda inducirla a quedarse. Dormirá un poco y luego se despedirá, nos dice.
Isaac se encoge de hombros. Saca varios compactos motores de válvulas del lugar en el que los ha guardado, entre la apilada basura de la casucha. Extrae hojas y hojas de notas, manchadas de sudor, sucias, apenas legibles, del interior de su camisa.
Comenzamos a trabajar, Isaac más fervientemente que cualquiera de nosotros, escribiendo con frenesí.
Levanta la mirada después de horas de juramentos musitados e interrupciones entre siseos. No podemos hacerlo, dice. Necesitaríamos un foco.
Y entonces vuelve a pasar una hora o dos horas y él vuelve a levantar la mirada.
Tenemos que hacerlo, dice, y todavía necesitamos un foco.
Nos dice lo que debemos hacer.
Se hace el silencio y entonces debatimos. Rápidamente. Ansiosamente. Elegimos candidatos y los descartamos. Nuestros criterios son confusos: ¿debemos elegir a los condenados o a los aborrecidos? ¿A los decrépitos o a los viles? ¿Acaso vamos a juzgar?
Nuestra moralidad se vuelve impetuosa y furtiva.
Pero más de la mitad del día ha pasado ya y debemos elegir.
Con el rostro impasible, duro pero amenazado por la miseria, Derkhan se prepara. Se le ha encomendado la más vil de las tareas.
Reúne todo el dinero que nos queda, incluyendo mis últimas pepitas de oro. Se limpia algo de la mugre de la ciudad subterránea, cambia su disfraz accidental por algo que la hace parecer tan solo una vagabunda, y sale en busca de lo que necesitamos.
Fuera empieza a oscurecer e Isaac sigue trabajando. Pequeñas figuras confinadas y ecuaciones llenan cada espacio, cada diminuta parte de cada espacio en blanco, de sus pocas hojas de papel.
El pesado sol ilumina desde abajo las nubes manchadas. El cielo se cubre de monotonía con el crepúsculo.
Ninguno de nosotros teme la cosecha de sueños de esta noche.
SEXTA PARTE
CRISIS
46
Las farolas se apagaron con un parpadeo por toda la ciudad y el sol apareció sobre el Cancro. Dibujó la forma de una pequeña barcaza, poco más que una balsa, que se balanceaba en el frío oleaje.
Era una de las muchas que atestaban los ríos gemelos de Nueva Crobuzon. Abandonadas en el agua para pudrirse, las carcasas de los antiguos botes flotaban al azar con la corriente, tirando sin demasiada convicción de olvidadas amarraderas. Había muchas de estas embarcaciones en el corazón de Nueva Crobuzon, y los moradores del barro se desafiaban entre sí a atreverse a nadar hasta ellas o a caminar por los viejos cabos que las ataban sin que hubiera ya razón alguna para ello. A algunas de ellas las evitaban susurrando que eran la morada de monstruos, las guaridas de los ahogados que no aceptarían que estaban muertos a pesar de estar pudriéndose.
Esta estaba cubierta por un tejido antiguo y rígido que olía a aceite, podredumbre y grasa. Su vieja piel de madera estaba empapada de agua del río.
Escondido bajo la sombra del alquitranado, Isaac yacía contemplando el rápido paso de las nubes. Estaba desnudo y casi por completo inmóvil.
Había permanecido allí durante algún tiempo. Yagharek lo había acompañado hasta la orilla del río. Se habían arrastrado durante más de una hora a través de la agitada y cambiante ciudad, a través de las calles familiares de la Ciénaga Brock y por todo Gidd, sobre las líneas de tren subterráneas y junto a las torres de la milicia, hasta llegar por fin a los márgenes exteriores de Cuña del Cancro. A menos de tres kilómetros del centro de la ciudad, pero en un mundo diferente. Calles silenciosas y estrechas y modestos edificios de viviendas, pequeños parques apologéticos, iglesias y monumentos que eran verdaderos adefesios, oficinas con falsas fachadas en una cacofonía de estilos mutables.
Aquí había avenidas. No se parecían en nada a las calles flanqueadas por vainillos de Galantina o a la Rué Conifer del Páramo del Queche, magníficamente ornamentada por hileras de pinos. Sin embargo, en las afueras de Cuña del Cancro había robles y otros árboles oscuros que escondían los defectos de la arquitectura. Isaac y Yagharek, cuyos pies estaban envueltos de nuevo en vendajes y cuya cabeza se cubría con una capa que acababan de robar, le habían dado gracias al amparo ofrecido por la sombra de las copas de los árboles mientras se encaminaban hacia el río.
No había grandes aglomeraciones industriales a lo largo del Cancro. Las fábricas y talleres y almacenes y puertos se agolpaban a ambos lados del Alquitrán y del Gran Alquitrán en el que se convertía la confluencia de los dos ríos. Hasta el último kilómetro y medio de su existencia, cuando pasaba junto a la Ciénaga Brock y el millar de desagües de los laboratorios, el Cancro no se volvía infecto y turbio.
En el norte de la ciudad, en Gidd y el Anillo y aquí, en Cuña del Cancro, los residentes podían remar en las aguas del río por placer, un pasatiempo que resultaba inconcebible más hacia el sur. De modo que Isaac se había dirigido hacia aquí, donde el tráfico fluvial era mucho menor, para obedecer las órdenes de la Tejedora.
Habían encontrado una pequeña callejuela que discurría entre las partes traseras de dos bloques de casas, una fina tajada de espacio que discurría cuesta abajo hacia las arremolinadas aguas. No les había sido difícil encontrar un bote abandonado, aunque en aquel lugar no había ni una pequeña fracción de los muchos que poblaban las riberas de la zona industrial de la ciudad.
Después de dejar a Yagharek vigilando desde debajo de su andrajosa capa como una especie de vagabundo inmóvil, Isaac había seguido su camino hasta la orilla del río. Había una franja de hierba y otra de grueso barro entre el agua y él, y mientras caminaba se había ido quitando la ropa y guardándola bajo el brazo. Cuando por fin llegó al Cancro, estaba completamente desnudo bajo la menguante oscuridad.
Sin vacilar, reuniendo todas sus fuerzas, había entrado en el agua.
Había sido una travesía corta y fría hasta el bote. La había disfrutado, solazándose en la sensación, en el río negro que le limpiaba la porquería de la alcantarilla y los días de mugre. Había arrastrado la ropa detrás de sí, confiando en que el agua empapase las fibras y la limpiase.
Había trepado por un costado de la balsa, y mientras se secaba le había hormigueado la piel. Yagharek era apenas visible, inmóvil, vigilante. Isaac había dejado sus ropas a su alrededor y había tirado un poco del alquitranado para extenderlo sobre él, de modo que pudiera tenderse bajo su sombra.
Contempló la llegada de la luz por el este y tiritó mientras la brisa le ponía la piel de gallina.
—Aquí estoy —murmuró—. Desnudo como un muerto al amanecer del río. Como se me ordenó.
No sabía si la proclama de la Tejedora, canturreada aquella noche fantasmal en el Invernadero, había sido una especie de invitación. Pero esperaba que al responder a ella pudiese convertirla en una, cambiando los patrones de la tela del mundo, tejiéndola en una conjunción que pudiera, confiaba, complacer a la diosa.
Tenía que ver a la magnífica araña. Necesitaba la ayuda de la Tejedora.
A mitad de la noche pasada, Isaac y sus camaradas se habían percatado de que la tensión de la oscuridad, la enfermiza e incómoda sensación que flotaba en el aire, la oleada de pesadillas, había regresado. El ataque de la Tejedora había fallado, tal como ella había predicho. Las polillas seguían con vida.
A Isaac se le había ocurrido que su sabor debía de serles conocido ahora, que lo reconocerían como el que había destruido sus huevos. Quizá debería haber estado petrificado de miedo, pero no era así. Se había marchado a solas de la casucha junto a las vías.
Puede que sean ellas las que me temen, pensó.
Flotaba a la deriva sobre el río. Una hora pasó y los sonidos de la ciudad crecieron invisibles a su alrededor.
Un sonido burbujeante lo perturbó.
Se apoyó con lentitud sobre un codo mientras su mente recuperaba a toda velocidad la lucidez. Se inclinó sobre la barandilla del bote.
Yagharek todavía era visible, su postura no había cambiado siquiera un ápice, aguardando en la ribera del río. Ahora había algunos paseantes detrás de él, ignorándolo mientras se sentaba allí, encapuchado y apestando a suciedad.
Junto al bote, hervían desde las profundidades burbujas y agua agitada y levantaban ondas que se extendían hasta un metro de distancia. La mirada de Isaac se ensanchó un instante al darse cuenta de que el círculo de ondas era exactamente circular y contenido, que cuando cada una de las ondas llegaba a su extremo, se disolvía de forma imposible, dejando sin perturbar el agua que había más allá.
Mientras Isaac retrocedía ligeramente, una curva suave y negra se hizo visible en las aguas oscuras y removidas. El río se apartó de la forma que se elevaba y chapoteó dentro de los límites del pequeño círculo.
Isaac estaba mirando fijamente al rostro de la Tejedora.
Dio un respingo y se apartó, mientras el corazón le latía de forma agresiva. La araña levantó la mirada hacia él. Tenía la cabeza en ángulo, de modo que solo eso emergía de las aguas y no el corpachón, que se erguía sobre ella cuando estaba de pie.
La Tejedora estaba canturreando, hablando en las profundidades del cráneo de Isaac.
…HERMOS O NECIO EL UNO EL DESNUDOMUERTO COMO SE TE ORDENÓ PEQUEÑO TEJEDOR DE CUATRO PATAS QUE PODRÍAS SER… dijo en un monólogo continuo… RÍO Y AMANECER AMANECE SOBRE MÍ LAS NOTICIAS SON DESNUDAS… Las palabras decayeron hasta que ya no resultaron inteligibles como tales y entonces Isaac aprovechó la oportunidad para hablar.
— Me alegro de verte, Tejedora. Recordaba nuestro acuerdo —respiró profundamente—. Necesitaba hablar contigo —dijo. El canturreo zumbante de la Tejedora se reinició e Isaac se esforzó por comprender, por traducir el hermoso galimatías en algo que tuviera sentido, en responder, en hacerse oír.
Era como mantener una conversación con un durmiente o con un loco. Era difícil, agotador. Pero podía hacerse.
Yagharek escuchó el apagado parloteo de unos niños que iban al colegio. Caminaban en algún lugar detrás de él, donde una senda cruzaba la hierba de la ribera.
Sus ojos parpadearon y se posaron sobre el otro lado del agua, donde los árboles y las amplias y blancas calles de la Colina de la Bandera se alejaban de las aguas en una suave inclinación. También allí el río estaba bordeado por una franja de hierba, pero en ella no había sendas ni niños. Solo las silenciosas casas separadas por vallas.
Yagharek juntó ligeramente las rodillas y se embozó en su apestosa capa. Quince metros más allá, en el río, la embarcación de Isaac parecía inmóvil de una manera casi sobrenatural. La cabeza de Isaac había aparecido temerosamente sobre la borda hacía algunos minutos y ahora permanecía asomada ligeramente sobre el borde del viejo bote, mirando en dirección contraria a Yagharek. Parecía como si estuviera absorto en la contemplación de una extensión de agua, algún resto flotante.
Debía de ser, se percató Yagharek, la Tejedora, y sintió que la excitación lo conmovía.
Estiró el cuello para oír, pero la ligera brisa no le trajo nada. Solo escuchó el rumor de las aguas y los sonidos abruptos de los niños que había a su espalda. Lloraban con facilidad.
Pasó el tiempo, pero el sol parecía congelado. La pequeña corriente de niños no fluía. Yagharek contempló cómo discutía Isaac de forma incomprensible con la invisible presencia arácnida que se encontraba bajo la superficie del río. Esperó.
Y entonces, algún tiempo después del amanecer pero antes de las siete en punto, Isaac se volvió de forma furtiva en el bote, buscó a tientas sus ropas y volvió a sumergirse con torpeza, como una pequeña rata de agua, en el Cancro.
La anémica luz de la mañana bañaba la superficie del río mientras Isaac avanzaba por el agua en dirección a la ribera. Al llegar a los bajíos realizó una grotesca danza acuática para volver a ponerse la ropa antes de subir, pesadamente y chorreando, por el barro y la maleza de la ribera.
Se dejó caer junto a Yagharek, resoplando.
Los escolares reían entre dientes y susurraban.
—Creo… creo que vendrá —dijo—. Creo que ha comprendido.
Eran más de las ocho cuando regresaron a la cabaña de las vías. Reinaba el silencio y hacía calor, un calor lleno de partículas que se deslizaban indolentes hacia el suelo. Los colores de los desperdicios y la madera caliente brillaban con intensidad allí donde la luz del sol atravesaba las paredes hechas astillas.
Derkhan no había regresado todavía. Pengefinchess dormía en una esquina o fingía hacerlo.
Isaac reunió las tuberías vitales y las válvulas, los motores y baterías y transformadores y los metió en un saco asqueroso. Extrajo sus notas, las revisó brevemente y volvió a guardarlas dentro de su camisa. Garabateó una nota para Derkhan y Pengefinchess. Yagharek y él comprobaron el estado de sus armas y las limpiaron, contaron sus escasas reservas de munición. Entonces Isaac se asomó por la ventana hecha añicos, a la ciudad que había despertado a su alrededor.
Ahora debían ser muy cuidadosos. El sol había cobrado todas sus fuerzas, la luz era intensa. Cualquiera podía ser un soldado y todos los oficiales debían de haber visto su heliotipo. Se embozaron en sus capas. Isaac vaciló y entonces le tomó prestado su cuchillo a Yagharek; se afeitó en seco con él. La afilada hoja le rasgó dolorosamente los nódulos y granos de la piel que eran la principal razón de que se hubiera dejado crecer la barba. Fue descuidado y rápido y no tardó en encontrarse frente a Yagharek con una barbilla pálida, cubierta por inexpertos trasquilones, sangrando y salpicada de bosquecillos de pelusa.
Tenía un aspecto deplorable, pero al menos parecía otra persona. Se acarició la ensangrentada piel mientras salían a la luz de la mañana.
Hacia las nueve, después de pasar varios minutos paseando con aire indiferente junto a las tiendas y los transeúntes que discutían, caminando por calles traseras siempre que les era posible, los dos compañeros se encontraban en el vertedero del Meandro Griss. El calor era atroz y parecía todavía más intenso en aquellos cañones de metal de desecho. A Isaac le picaba la barbilla.
Se abrieron camino entre las basuras hacia el corazón del laberinto, hacia la guarida del Consejo de los Constructos.
—Nada —Bentham Rudgutter apretó los puños sobre el escritorio—. Hace dos noches que tenemos los aeróstatos en vuelo y buscando. Y nada. Una nueva cosecha de cadáveres cada mañana y ni una maldita cosa en toda la noche. El rescate fracasado, no hay señal de Grimnebulin, no hay señal de Blueday… —alzó una mirada con los ojos inyectados en sangre y miró al otro lado de la mesa, donde Stem-Fulcher inhalaba de forma elegante el pungitivo aire de su pipa—. Esto no está yendo bien —concluyó.
Stem-Fulcher asintió lentamente. Estaba reflexionando.
—Dos cosas —dijo con lentitud—. Está claro que lo que necesitamos es una tropa especialmente entrenada. Ya le he hablado de los oficiales de Motley —Rudgutter asintió. Se frotaba los ojos sin descanso—. Podemos encargarnos de estas con facilidad. Podemos pedirle a las fábricas de castigo que nos proporcionen un escuadrón de soldados rehechos, con espejos y armas para la espalda y todo lo demás, pero lo que de verdad necesitamos es tiempo. Necesitamos entrenarlos. Eso supone tres o cuatro meses como mínimo. Y mientras esperamos a que llegue el momento adecuado, las polillas asesinas van a seguir atrapando ciudadanos. Haciéndose más fuertes. Así que tenemos que desarrollar estrategias para mantener la ciudad bajo control. Un toque de queda, por ejemplo. Sabemos que las polillas pueden entrar en las casas, pero no hay duda de que la mayoría de las víctimas proviene de las calles. Luego tenemos que acallar las especulaciones de la prensa sobre lo que está ocurriendo. Barbile no era el único científico que trabajaba en ese proyecto. Tenemos que estar capacitados para sofocar cualquier conato de sedición peligroso, necesitamos detener a todos los demás científicos involucrados. Y ahora que la mitad de la milicia está ocupada en labores relacionadas con las polillas, no podemos arriesgarnos a una nueva huelga en los muelles o algo similar. Eso podría dañarnos seriamente. Le debemos a la ciudad el poner fin a toda demanda poco razonable. Básicamente, alcalde, esta es una crisis mayor que cualquiera otra que hayamos vivido desde las Guerras Piratas. Creo que ha llegado la hora de declarar el estado de emergencia. Necesitamos poderes extraordinarios. Necesitamos una ley marcial.
Rudgutter frunció los labios ligeramente y reflexionó sobre ello.
—Grimnebulin —dijo el avatar. El propio Consejo permanecía oculto. No se puso en pie. Resultaba imposible de distinguir de las montañas de porquería y desperdicios que lo rodeaban.
El cable que entraba en la cabeza del avatar emergía del suelo de virutas de metal y escombros de piedra. El avatar apestaba. Su piel estaba cubierta de moho.
—Grimnebulin —repitió con su voz incómoda y temblorosa—. ¿Qué sucede? El motor de crisis que me dejaste está incompleto. ¿Dónde se encuentran los constructos que te acompañaron al Invernadero? Las polillas asesinas han vuelto a salir esta noche. ¿Acaso has fracasado?
Isaac alzó las manos para detener el interrogatorio.
—Basta —dijo de forma perentoria—. Te lo explicaré.
Isaac sabía que el pensar que el Consejo de los Constructos estaba provisto de emociones resultaba engañoso. Mientras relataba al avatar la historia de la espantosa noche pasada en el Invernadero de los cactos (la noche en la que habían obtenido una victoria tan parcial a un precio tan horrendo) sabía que no eran la cólera ni la rabia las que hacían que el cuerpo del hombre se sacudiese y su rostro se convulsionase adoptando al azar muecas grotescas.
El Consejo de los Constructos poseía consciencia, pero no sentimientos. Estaba asimilando nuevos datos. Eso era todo. Estaba calculando posibilidades.
Le dijo que los constructos habían sido destruidos y el cuerpo del avatar sufrió un espasmo particularmente violento, mientras la información discurría por el cable en dirección a los escondidos motores analíticos del Consejo. Sin aquellos constructos no podía descargar la experiencia. Dependía de los informes de Isaac.
Como ya le ocurriera en una ocasión. Isaac creyó haber visto una figura humana escondiéndose entre los desperdicios que lo rodeaban, pero la aparición desapareció en un suspiro.
Isaac habló al Consejo de la intervención de la Tejedora y luego, por fin, empezó a explicarle su plan. El Consejo, por supuesto, no tardó en comprender.
El avatar asintió. Isaac creyó poder sentir movimientos infinitesimales en el suelo que lo rodeaba, conforme el Consejo mismo empezaba a moverse.
— ¿Comprendes lo que necesito de ti? —dijo Isaac.
—Por supuesto —replicó el Consejo con la trémula y aflautada voz del avatar—. ¿Y estaré conectado directamente al motor de crisis?
— Sí —dijo Isaac—. Así es como va a funcionar. Olvidé algunos de los componentes del motor de crisis cuando lo dejé contigo, razón por la cual no está completo. Pero eso está bien, porque cuando los vi me dieron la idea para todo esto. Pero escucha: necesito tu ayuda. Si queremos que esto funcione, necesitamos que los cálculos matemáticos sean exactos. He traído conmigo desde el laboratorio mi máquina analítica, pero no es ni mucho menos un modelo de primerísima categoría. Tú, Consejo, eres una red de motores de cálculo sofisticados de la hostia… ¿verdad? Necesito que hagas algunas sumas para mí. Que resuelvas algunas funciones, que imprimas algunas tarjetas de programación. Y necesito que sean perfectas. Con un grado de error infinitesimal. ¿De acuerdo?
—Muéstramelo.
Isaac extrajo dos hojas de papel. Caminó hasta el avatar y se las tendió. En medio de los olores a aceite y moho químico y metal caliente del vertedero, el hedor orgánico del cuerpo del avatar al descomponerse con lentitud resultaba espantoso. Isaac arrugó la nariz, asqueado. Pero extrajo fuerzas de flaqueza y permaneció junto a la carcasa putrefacta y medio viva, explicándole las funciones que había descrito a grandes rasgos.
—Esta página de aquí contiene varias ecuaciones para las que no he podido encontrar solución. ¿Puedes leerlas? Tienen que ver con la descripción matemática de la actividad mental. Esta segunda página es más complicada. Esta es la serie de tarjetas de programación que necesito. He tratado de disponer cada función con toda la exactitud que me ha sido posible. De modo que aquí, por ejemplo… —el rechoncho dedo de Isaac se movió a lo largo de una complicada serie de símbolos—. Esta es «busca datos de la entrada uno; ahora describe los datos». Luego viene la misma orden para la entrada dos… y esta tan complicada de aquí: «compara datos primarios». Y luego, aquí están las funciones constructivas de remodelación. ¿Te resulta comprensible todo esto? —dijo, mientras retrocedía un paso—. ¿Y puedes hacerlo?
El avatar tomó las hojas y examinó su contenido cuidadosamente. Los ojos del muerto se movieron suavemente a lo largo de la página siguiendo un fluido patrón izquierda-derecha-izquierda. Se prolongó hasta que el avatar hizo una pausa y se estremeció mientras los datos fluían por el cable en dirección al oculto cerebro del Consejo.
Se produjo un movimiento imperceptible y entonces el avatar dijo:
—Todo esto puede hacerse.
Isaac asintió en seco triunfo.
—Lo necesitamos… vaya… ahora. Cuanto antes. Puedo esperar. ¿Puedes hacerlo?
—Lo intentaré. Y luego, cuando caiga la tarde y regresen las polillas, darás la potencia y me conectarás. Me conectarás con tu motor de crisis.
Isaac asintió.
Registró el fondo de su bolsillo y extrajo otro pedazo de papel, que le tendió al avatar.
—Esta es una lista de todo lo que necesitamos —dijo—. Todo ello debe de estar en alguna parte del vertedero o puede ser fabricado. ¿Tienes algunos de esos… eh… pequeños yoes que puedan buscar todo este material? Otro par de esos cascos que nos disteis, esos que utilizan los comunicadores; un par de baterías; un pequeño generador; cosas de esas. Y de nuevo, lo necesitamos ya. Lo más importante que necesitamos es el cable. Cable conductor grueso, del que puede transmitir corriente eléctrica o taumatúrgica. Necesitamos cuatro o cinco kilómetros. No en uno solo, evidentemente… puede ser en partes, siempre que puedan conectarse fácilmente entre sí, pero lo necesitamos en enormes cantidades. Tenemos que enlazarte con nuestro… con nuestro foco —bajó la voz mientras decía esto y su rostro adoptó un aire decidido—. El cable tiene que estar preparado esta tarde, hacia las seis, creo.
El rostro de Isaac estaba impasible. Hablaba con tono neutro. Miraba cuidadosamente al avatar.
—Nosotros solo somos cuatro y en uno de ellos no podemos confiar —continuó—. ¿Puedes contactar con tu… congregación? —el avatar asintió lentamente mientras esperaba una explicación—. Verás, necesitamos gente para conectar esos cables por toda la ciudad —Isaac recuperó la lista de las manos del avatar y empezó a dibujar en la cara trasera: una Y desigual de costado para los dos ríos, pequeñas cruces para el Meandro Griss, el Cuervo y unos trazos que delineaban la Ciénaga Brock y Hogar de Esputo entre ellos. Enlazó las primeras dos cruces con un rápido trazo del lápiz. Levantó la mirada hacia el avatar—. Vas a tener que organizar a tu congregación. Deprisa. Necesitamos que estén en su lugar con el cable a las seis.
— ¿Por qué no llevas a cabo la operación aquí? —preguntó el avatar. Isaac sacudió la cabeza de manera vaga.
—No funcionaría. Este es un lugar apartado. Tenemos que canalizar la potencia a través del punto focal de la ciudad, en el que todas las líneas convergen. Tenemos que ir a la estación de la calle Perdido.
47
Llevando entre los dos un saco manchado lleno de tecnología abandonada, Isaac y Yagharek regresaban arrastrándose por las tranquilas calles del Meandro Griss, en dirección a la escalinata de piedra rota de la línea Sur. Como confusos vagabundos con ropas poco apropiadas al sofocante calor, caminaban penosamente frente al horizonte de Nueva Crobuzon, de regreso a su desmoronado escondite junto a las vías. Esperaron a que pasara el tumulto aullante de un tren, que soplaba enérgicamente por su humeante chimenea, y entonces avanzaron a través de los biombos de aire trepidante que ascendía desde los ardientes raíles de hierro.
Era mediodía y el aire se enroscaba a su alrededor como una cataplasma caliente.
Isaac dejó en el suelo su lado del saco y tiró de la desvencijada puerta. Desde el interior, Derkhan la abrió de un empujón. Se deslizó por la abertura hasta encontrarse frente a él y la cerró a medias tras de sí. Isaac se asomó sobre ella y pudo ver que alguien permanecía en una esquina, con aire incómodo.
—He encontrado a alguien, Isaac —susurró Derkhan. Su voz estaba tensa. Tenía los ojos inyectados en sangre y casi empañados de lágrimas sobre el mugriento rostro. Señaló un instante al interior de la habitación—. Hemos estado esperándoos.
Isaac se encontraría con el Consejo; Yagharek podía inspirar asombro y confusión, pero no confianza, en aquellos a quienes se aproximara; Pengefinchess no estaba dispuesta a ir; varias horas atrás, Derkhan había sido obligada a marchar a la ciudad en una misión horripilante y monstruosa. No estaba de humor.
Al principio, cuando dejó la cabaña y se encaminó a su destino, caminando rápidamente entre la oscuridad tardía que llenaba las calles, había llorado de forma monótona para disminuir la presión de su torturada cabeza. Había mantenido los hombros en alto, sabiendo que de las pocas figuras con las que se encontraba, caminando deprisa a cualquier lugar, lo más probable era que una gran proporción perteneciera a la milicia. La pesada atmósfera de pesadilla que se respiraba en el aire la agotaba.
Pero entonces, mientras salía el sol y la noche se hundía lentamente en las alcantarillas, su marcha se había vuelto más fácil. Se había movido con más rapidez, como si el mismo material de la oscuridad se le hubiera estando resistiendo.
Su tarea no resultaba menos horrenda, pero la urgencia apagó su espanto hasta que quedó reducido a una cosa anémica. Sabía que no podía esperar.
Le quedaba camino por recorrer. Se estaba dirigiendo hacia el hospital de beneficencia del Pozo Siríaco, a través de seis o más kilómetros de barrios bajos intrincadamente serpenteantes y arquitecturas en ruinas. No se atrevió a tomar un taxi por si el conductor era un espía de la milicia, un agente dedicado a detener criminales como ella. De modo que caminó tan rápidamente como se atrevió a hacer en las sombras de la línea Sur. Su camino la elevó más y más sobre los tejados mientras se alejaba del corazón de la ciudad. Arcos muy abiertos de ladrillos calados se extendían sobre las achaparradas calles de Siriac.
Al llegar a la estación Salida de Siriac, se había separado de las vías del tren y se había internado en la maraña de calles que se extendía al sur del ondulado Gran Alquitrán.
Le había sido fácil seguir el ruido de los vendedores ambulantes y los dueños de los puestecillos hasta la miseria que era el Paseo de los Tintoreros, la amplia y mugrienta calle que enlazaba Siriac, los Campos Pelorus y el Pozo Siríaco. Seguía el Gran Alquitrán como un eco impreciso, cambiando su nombre conforme avanzaba para convertirse en la avenida Wynion y más tarde en la calle del Lomo Plateado.
Derkhan había rodeado la turbamulta que reinaba en él, los carros de dos ruedas y los resistentes y ruinosos edificios de las calles laterales. Lo había recorrido como un cazador en dirección nordeste. Hasta que finalmente, cuando la calle viraba y se dirigía al norte en un ángulo más abrupto, había reunido el coraje necesario para atravesarla a hurtadillas, con la mirada ceñuda de un mendigo furioso y se había sumergido en el corazón del Pozo Siríaco, en dirección al Hospital de Verulino.
Era una montaña antigua y extendida, llena de torreones y decorada con diversas molduras de ladrillo y cemento: dioses y demonios se observaban mutuamente desde lo alto de sus ventanas, y de los múltiples niveles del techo asomaban dragoks rampantes en ángulos insólitos. Tres siglos antes, había sido una grandiosa casa de reposo para ricos dementes, en medio de lo que por entonces era un suburbio no muy populoso de la ciudad. Los barrios marginales se habían extendido como la gangrena y habían terminado por tragarse el Pozo Siríaco: el asilo había cerrado y se había transformado en un almacén de lana de baja calidad; luego la bancarrota lo había vaciado; había sido ocupado por una banda de ladrones y más tarde por una fallida unión de taumaturgos; y finalmente comprado por la Orden de Verulino y convertido una vez más en hospital.
Una vez más en un lugar de curación, decían.
Privado de fondos o medicamentos, con doctores y boticarios voluntarios que trabajaban en horarios extraños cuando sus conciencias no los dejaban descansar, y un personal de monjas y monjes, píos pero carentes de instrucción, el Hospital de Verulino era el lugar en el que los pobres acudían a morir.
Derkhan había pasado junto al portero, ignorando sus quejas como si fuese sorda. Él había levantado la voz pero no la había seguido. Ella había subido las escaleras hasta el primer piso, hacia las tres salas de trabajo.
Y allí… allí había cazado.
Recordaba haber paseado arriba y abajo junto a camas limpias y gastadas, bajo enormes ventanas coronadas por arcos e inundadas de luz fría, junto a cuerpos que resollaban, agonizantes. Al atareado monje que se plantó delante de ella y le preguntó qué quería, le había respondido farfullando sobre su padre agonizante y desaparecido (había salido en plena noche para morir) que, según había oído ella, podía encontrarse allí, con aquellos ángeles de misericordia; el monje, aplacado y un poco envanecido por aquel relato de su propia bondad, le había dicho a Derkhan que podía quedarse y buscarlo. Y ella, de nuevo deshecha en lágrimas, le había preguntado dónde se encontraban los enfermos terminales porque su padre, le había explicado, estaba a punto de morir.
El monje, sin decir nada, había señalado las dobles puertas situadas al final de la enorme habitación.
Y Derkhan las había cruzado y había penetrado en un infierno en el que la muerte era prolongada, en el que lo único que había para aliviar el dolor y la degradación eran sábanas sin chinches. La joven monja que caminaba por la sala con los ojos abiertos en una perpetua y horrorizada conmoción se detenía ocasionalmente y revisaba la hoja pegada al extremo de cada cama para verificar que sí, el paciente estaba agonizando, y que no, no estaba muerto todavía.
Derkhan bajó la mirada y abrió una de las hojas. Encontró el diagnóstico y la prescripción. «Podredumbre pulmonar», había leído. «2 dosis de láudano/3 horas para el dolor. Y luego, con otra letra: láudano no disponible».
En la siguiente cama, el fármaco no disponible era agua-sporr. En la siguiente, sudifilo calciach que, si Derkhan leía correctamente la hoja, habría curado al paciente de la desintegración intestinal que sufría a causa de ocho tratamientos diferentes. Y así continuaba, a lo largo de toda la sala, una interminable e inútil lista de información sobre lo que habría aliviado el sufrimiento de una manera u otra.
Derkhan empezó a hacer lo que había venido a hacer.
Examinó a los pacientes con ojo necrófago, como un cazador de los que están a punto de morir. Había sido vagamente consciente de los criterios con los que había regido su búsqueda (de mente sana y no tan enfermo como para que no sobreviva al día) y eso la había hecho sentirse enferma hasta el alma. La monja la había visto, se había aproximado a ella con una curiosa falta de urgencia y había demandado saber a quién estaba buscando.
Derkhan la había ignorado, había continuado con su fría y terrible evaluación. Había recorrido la sala por completo y finalmente se había detenido frente a la cama de un fatigado anciano cuyas notas le concedían todavía una semana de vida. Dormía con la boca abierta, babeando ligeramente y haciendo muecas en su sueño.
Se había producido un horripilante momento de reflexión, en el que ella se había encontrado a sí misma aplicando una ética tortuosa e insostenible a su elección (¿Quién es aquí un informador de la milicia?, quería gritar. ¿Quién es aquí un violador? ¿Quién un asesino de niños? ¿Quién un torturador?). Había acallado tales pensamientos. No podía permitírselos, se había dado cuenta. Podían volverla loca. Esto tenía que ser una obligación. No podía ser una elección.
Derkhan se había vuelto hacia la monja que la seguía emitiendo un constante flujo de tonterías que no resultaban difíciles de ignorar.
Derkhan recordaba sus propias palabras como si nunca hubiesen sido reales.
Este hombre se está muriendo, había dicho. El ruido de la monja se había acallado y luego había asentido. ¿Puede caminar?, había preguntado.
Con lentitud, había dicho la monja.
¿Está loco?, había preguntado Derkhan. No lo estaba.
Me lo llevo conmigo, había dicho. Lo necesito.
La monja había empezado a mostrar su enfado y su perplejidad, y las cuidadosamente sofocadas emociones de Derkhan se habían liberado por un momento, y su rostro se había inundado de lágrimas con asombrosa rapidez y se había sentido como si pudiese aullar de miseria, así que había cerrado los ojos y había siseado con un dolor animal, sin palabras, hasta que la monja volvió a guardar silencio. Derkhan había vuelto a mirarla y había contenido sus propias lágrimas.
Había sacado el arma del interior de su capa y había apuntado con ella al vientre de la monja. Esta había bajado la mirada y había chillado de sorpresa y miedo. Mientras la monja seguía con la incrédula mirada puesta en el arma, Derkhan había sacado con la mano izquierda la bolsa de dinero, lo poco que quedaba del dinero de Isaac y Yagharek. La había sostenido en alto hasta que la monja la había visto y había comprendido lo que se esperaba de ella y había extendido su mano. Entonces Derkhan había vertido los billetes y el polvo de oro y las gastadas monedas sobre ella.
Toma esto, había dicho con voz temblorosa y cuidadosa. Señaló vagamente por toda la sala, a las figuras gimientes de las camas. Compra láudano para ese y calciach para ella, había dicho Derkhan, cura a ese y pon a dormir en silencio a ese otro; haz que uno o dos o tres o cuatro de ellos vivan y haz más fácil la muerte para uno o dos o tres o cuatro de ellos, no lo sé, no lo sé. Tómalo, hazle las cosas un poco más fáciles a cuantos de ellos puedas, pero a este, a este debo llevármelo. Despiértalo y dile que tiene que venir conmigo. Dile que puedo ayudarlo.
La pistola de Derkhan tembló, pero la mantuvo vagamente apuntada a la otra mujer. Cerró los dedos de la monja alrededor del dinero y observó cómo se arrugaban y abrían sus ojos de asombro e incomprensión.
En lo más profundo de su interior, en aquella parte de sí que todavía era capaz de sentir, que no podía acallar del todo, Derkhan había sido consciente de una quejumbrosa defensa, de un argumento de justificación: ¿Ves?, sentía que estaba diciendo. ¡Nos llevamos a este, pero mira a cuántos salvamos!
Pero ninguna contabilidad moral podía disminuir el horror de lo que estaba haciendo. Solo podía ignorar este ansioso discurso. Miró profunda y fervientemente a los ojos de la monja. Cerró con más fuerza su mano alrededor de sus dedos.
Ayúdalos, había siseado. Esto puede ayudarlos. Puedes ayudarlos a todo excepto a este o no podrás ayudar a ninguno. Ayúdalos.
Y después de un largo, larguísimo momento de silencio, de mirar a Derkhan con ojos atribulados, de mirar el mugriento tesoro y la pistola y luego a los agonizantes enfermos que la rodeaban por todas partes, la monja había guardado el dinero en el delantal blanco con mano temblorosa. Y mientras se alejaba para despertar al paciente, Derkhan la había observado sintiendo un mezquino y terrible triunfo.
¿Ves?, había pensado, enferma de autocompasión. ¡No he sido solo yo! ¡Ella también ha decidido hacerlo!
Su nombre era Andrej Shelbornek. Tenía sesenta y cinco años. Sus órganos internos estaban siendo devorados por alguna clase de germen virulento. Era apacible y estaba muy cansado de preocuparse, y después de dos o tres preguntas iniciales había seguido a Derkhan sin quejarse.
Ella le habló someramente sobre el tratamiento que iban a utilizar con él, las técnicas experimentales que pretendían probar en su cuerpo destrozado. El no había dicho nada sobre ello, ni tampoco sobre su repugnante apariencia o cualquier otra cosa. ¡Debe de saber lo que está ocurriendo!, había pensado ella. Está cansado de vivir de esta manera, me está poniendo las cosas fáciles. Aquello no era más que una racionalización de la peor especie y no estaba dispuesta a perder el tiempo así.
Enseguida se hizo evidente que el anciano no podría caminar los kilómetros que los separaban de Griss Bajo. Derkhan había vacilado. Había sacado algunos billetes sueltos de su bolsillo. No tenía otra elección que coger un taxi. Había bajado la voz hasta convertirla en un gruñido irreconocible mientras daba la dirección con el rostro oculto tras la capa.
El carro de dos ruedas estaba tirado por un buey, reconstruido en un bípedo para acomodarse con facilidad a los serpenteantes callejones y los estrechos paseos de Nueva Crobuzon, para poder doblar esquinas agudas y retroceder sin pararse. Se sostenía sobre sus dos patas en un constante estado de sorpresa y avanzaba con paso incómodo y extraño. Derkhan se había reclinado en el asiento y había cerrado los ojos. Cuando volvió a abrirlos, Andrej estaba dormido.
No habló ni frunció el ceño ni pareció preocupado hasta que ella le había pedido que subiera por la empinada cuesta de tierra y fragmentos de hormigón que había junto a la línea Sur. Entonces había arrugado el rostro y la había mirado, confundido.
Con aire despreocupado, Derkhan le había dicho algo sobre un laboratorio secreto experimental, un lugar situado sobre la ciudad, con acceso a los ferrocarriles. Él había parecido preocupado, había sacudido la cabeza, había mirado a su alrededor en busca de una vía de escape. En la oscuridad que había bajo el puente del ferrocarril, Derkhan había sacado su pistola. Aunque agonizante, él todavía le temía a la muerte y ella le había obligado a trepar por la cuesta a punta de pistola. A mitad de camino, él había empezado a llorar. Derkhan lo había observado y le había empujado con la pistola, había sentido todas sus emociones desde muy lejos. Se mantenía a distancia de su propio horror.
En el interior de la cabaña, Derkhan había esperado pacientemente, apuntando a Andrej con la pistola hasta que por fin había escuchado el sonido de unos pies arrastrados que señalaba el regreso de Isaac y Yagharek. Cuando Derkhan les abrió la puerta, Andrej empezó a llorar y a gritar pidiendo ayuda. Para ser un hombre tan enfermo tenía una voz asombrosamente fuerte. Isaac, que había empezado a preguntar a Derkhan qué le había contado al hombre, dejó de hablar y entró apresuradamente para acallarlo.
Hubo medio segundo, una fracción diminuta de tiempo, en la que Isaac abrió la boca y pareció que iba a decir algo que calmase los temores del anciano, que iba a asegurarle que nadie le haría daño, que estaba en buenas manos, que había una razón de peso para aquel extraño encarcelamiento. Los gritos de Andrej vacilaron un momento mientras miraba a Isaac, ansioso por ser tranquilizado.
Pero Isaac estaba cansado y no podía pensar, y las mentiras que se le ocurrían le hacían sentirse como si hubiera vomitado. Sus excusas se desvanecieron en silencio y caminó hasta el anciano, lo dominó por la fuerza sin dificultades y ahogó sus nasales aullidos con una mordaza de tela. Lo ató con cuerdas viejas y lo sujetó tan confortablemente como le fue posible contra una pared. El agonizante anciano gemía y exhalaba, presa de un terror incrédulo.
Isaac trató de mirarlo a los ojos, de murmurar alguna disculpa, de decirle lo mucho que lo sentía, pero el miedo impedía oír a Andrej. Isaac se apartó, horrorizado y Derkhan lo miró a los ojos y tomó rápidamente su mano, agradecida de que alguien compartiera por fin su carga.
Había mucho que hacer.
Isaac empezó los cálculos y preparativos finales.
Andrej profería agudos gritos a través de la venda e Isaac levantó una mirada desesperada hacia él.
Entre susurros secos y protestas bruscas, le explicó a Derkhan y a Yagharek lo que estaba haciendo.
Observó los destartalados motores que contenía el saco, sus máquinas analíticas. Revisó sus notas, comprobando y volviendo a comprobar los cálculos y comparándolos por referencias cruzadas con las hojas de cifras que el Consejo le había entregado. Extrajo el corazón del motor de crisis, el enigmático mecanismo que se había negado a dejar con el Consejo de los Constructos. Era una caja opaca, un artilugio sellado de cables entretejidos, circuitos elictrostáticos y taumatúrgicos.
Lo limpió lentamente, examinando sus partes móviles.
Isaac se preparaba a sí mismo y a su equipo.
Cuando Pengefinchess regresó de algún recado que no les había explicado, Isaac levantó la mirada un instante. La vodyanoi habló en voz baja, sin atreverse a mirar a ninguno de ellos a los ojos. Se preparó para marcharse, comprobó su equipo y lubricó su arco para que estuviera a salvo bajo el agua. Preguntó qué había sido de la pistola de Shadrach y cloqueó con aire pesaroso cuando Isaac le contestó que no lo sabía.
—Es una pena. Era un arma potente —dijo con aire abstraído mientras se asomaba por la ventana y su mirada se perdía en la lejanía—. Encantada. Un arma de poder.
Isaac la interrumpió. Derkhan y él le imploraron que los ayudara una vez más antes de marcharse. Ella se volvió y miró fijamente a Andrej, pareció verlo por vez primera, ignoró los ruegos de Isaac y demandó saber qué demonios se creía que estaba haciendo. Derkhan se la llevó lejos de los bufidos aterrorizados de Andrej y de los siniestros preparativos de Isaac, y se lo explicó.
Entonces Derkhan volvió a preguntarle si haría una última cosa para ayudarlos. Solo podía suplicárselo.
Isaac las escuchaba a medias, pero no tardó en cerrar los oídos a aquellos ruegos siseados. Se concentró en vez de ello en la tarea que tenía entre manos, en el complicado problema de las matemáticas de crisis.
Detrás de él, Andrej lloriqueaba de forma incesante.
48
Justo antes de las cuatro, mientras se preparaban para marcharse, Derkhan abrazó a Isaac y a Yagharek, uno detrás de otro. Solo titubeó un instante antes de apretar con fuerza al garuda. Él no respondió, pero tampoco se apartó.
—Os veré en la cita —murmuró.
— ¿Sabes lo que tienes que hacer? —dijo Isaac. Ella asintió y lo empujó hacia la puerta.
Ahora fue él el que titubeó, frente a lo más difícil. Su mirada voló hasta donde yacía Andrej, sumido en un exhausto estupor de miedo, los ojos vidriosos y la mordaza pegajosa de mocos.
Tenían que llevárselo y no debía dar la alarma.
Había discutido con Yagharek sobre esto, en susurros fácilmente amortiguados por el terror del anciano. No tenían drogas e Isaac no era un biotaumaturgo, no podía insinuar brevemente sus dedos en el interior del cráneo de Andrej y apagar temporalmente su consciencia.
En vez de eso, se vieron forzados a utilizar las habilidades más salvajes de Yagharek.
Los recuerdos del garuda volaron de vuelta a los pozos de la carne, a los «combates lechales»: aquellos que terminaban con la sumisión o la inconsciencia y no con la muerte. Recordó las técnicas que había aprendido y las aplicó a su oponente humano.
— ¡Es un anciano! —siseó Isaac—. Y está muriéndose, es frágil… sé suave…
Yagharek se deslizó a lo largo de la pared hasta el lugar en el que Andrej yacía, mirándolo con cansino y repugnado presentimiento.
Hubo un movimiento rápido y salvaje, y al instante Yagharek estuvo inclinado tras Andrej, apoyado sobre una rodilla, sujetando la cabeza del anciano con el brazo izquierdo. Andrej miró a Isaac, con los ojos tan hinchados como si fueran a salírsele de las órbitas, incapaz de gritar a través de la mordaza. Isaac (horrorizado, culpable y degradado) no pudo por menos que aceptar su mirada. Observó a Andrej, supo que el anciano estaba pensando que iba a morir.
El codo derecho de Yagharek descendió trazando un acusado arco y golpeó con brutal precisión la parte trasera de la cabeza del anciano, donde el cráneo se juntaba con el cuello. Andrej soltó un corto y constreñido ladrido de dolor que sonó muy parecido a un vómito. Sus ojos parpadearon, parecieron desenfocarse y luego se cerraron. Yagharek no dejó que su cabeza cayera: mantuvo los brazos tensos, al tiempo que apretaba su huesudo codo contra la suave carne y contaba los segundos.
Al cabo de un rato, dejó que el cuerpo de Andrej quedara fláccido.
—Despertará —dijo—. Quizá dentro de veinte minutos, quizá dentro de dos horas. Debo vigilarlo. Puedo hacerle dormir de nuevo. Pero debemos tener cuidado… si nos excedemos su cerebro se quedará sin sangre.
Envolvieron el cuerpo inmóvil de Andrej en harapos. Lo levantaron entre los dos, cada uno con un brazo sobre su hombro. Estaba consumido, las entrañas devoradas a lo largo de muchos años. Pesaba sorprendentemente poco.
Se movieron juntos, llevando entre los dos el enorme saco que contenía el equipo, tan cuidadosamente como si se tratase de una reliquia religiosa, del cuerpo de algún santo.
Todavía seguían ataviados con sus absurdos y pesados disfraces, caminaban encorvados y arrastrando los pies como mendigos. Bajo su capucha, la oscura piel de Isaac estaba todavía moteada por las diminutas costras del salvaje afeitado al que se había sometido. Yagharek llevaba la cabeza envuelta, al igual que los pies, en una tela podrida que no le dejaba más que una diminuta apertura para ver. Parecía un leproso sin cara que tratase de ocultar su putrefacta piel.
Los tres aparentaban formar una especie de repugnante caravana de vagabundos, una marcha de desposeídos.
Al llegar a la puerta, volvieron las cabezas una vez, rápidamente. Los dos levantaron la mano para despedirse de Derkhan. La mirada de Isaac se dirigió hacia el lugar en el que Pengefinchess los observaba plácidamente. Con vacilación, alzó la mano hacia ella mientras enarcaba las cejas en una pregunta muda: ¿Volveré a verte?, podía ser o, ¿Vas a ayudarnos? Pengefinchess alzó su gran mano palmeada en una respuesta evasiva y apartó los ojos.
Isaac se volvió, con los labios fruncidos.
Yagharek y él comenzaron su peligrosa travesía por la ciudad.
No se arriesgaron a cruzar el puente del ferrocarril. Tenían miedo de que un iracundo conductor de tren pudiera hacer algo más que advertirlos con un silbido mientras pasaba a su lado como una exhalación. Podría mirarlos y fichar sus rostros, o informar a sus superiores de la estación Malicia o de la estación del Bazar de Esputo, o de la misma estación de la calle Perdido, de que tres estúpidos desarrapados se habían colado en las vías y se encaminaban al desastre.
El peligro de interceptación era demasiado grande. De modo que, en vez de eso, Isaac y Yagharek bajaron con dificultades por la cuesta que había junto a las vías, sujetando el cuerpo de Andrej mientras se deslizaba despatarrado hacia las silenciosas veredas.
El calor era intenso pero no sofocante: parecía más bien una especie de ausencia, una enorme falta que se sentía por toda la ciudad. Era como si el sol hubiera languidecido, como si sus rayos blanqueasen las sombras y las frescas zonas interiores que proporcionaban su realidad a la arquitectura. El calor del sol amortiguaba los sonidos y les sangraba la sustancia. Isaac sudaba y profería maldiciones en voz baja tras sus pútridos harapos. Se sentía como si estuviese vagando por algún sueño apenas advertido de calor.
Sosteniendo a Andrej entre ambos como si fuera algún amigo paralizado por el licor barato, Isaac y Yagharek caminaban pesadamente por las calles, en dirección al Puente Celosía.
Allí eran extraños. Aquello no era la Perrera o Malado o los suburbios de Páramo del Queche. En todos esos lugares habrían sido invisibles.
Cruzaron el puente nerviosamente. Se sentían acosados por sus coloridas piedras, rodeados por las burlas y las sonrisas despectivas de los tenderos y los clientes.
Yagharek mantenía una mano cerrada subrepticiamente alrededor de un racimo de tejido nervioso y arterial en un lado del cuello de Andrej, preparado para pinzarlo con fuerza si el anciano daba la menor señal de estar a punto de despertar. Isaac murmuraba, un balbuceo seco lleno de juramentos que sonaba como las divagaciones de cualquier borracho. Formaba parte de su disfraz, al menos a medias. También estaba tratando de reunir fuerzas.
—Vamos, cabrón —gruñó, tenso y con la voz muy baja—, vamos, vamos. Cabrón. Gilipollas. Escoria. Bastardo—no sabía a quién estaba insultando.
Isaac y Yagharek cruzaron el puente lentamente, arrastrando a su compañero y su preciosa bolsa de equipo. El tráfico de peatones se abría delante de ellos, los dejaba pasar seguidos tan solo por mofas. No podían dejar que el oprobio creciera y se tornara confrontación. Si algunos matones aburridos decidían pasar el rato acosando a unos vagabundos, para ellos podía ser catastrófico.
Pero lograron atravesar el Puente Celosía, donde se sentían aislados y a campo abierto, donde el sol parecía grabar sus perfiles y señalarlos para un ataque, y se perdieron en el interior de la Aduja. La ciudad pareció envolverlos con sus labios y volvieron a sentirse a salvo.
Allí había otros mendigos, caminando en medio de los notables locales, los villanos con pendientes, los gordos prestamistas y las señoras de labios apretados.
Allí había calles secundarias. Isaac y Yagharek podían apartarse de las vías principales y marchar por avenidas cubiertas de sombras. Pasaron bajo los tendederos de ropa que unían las terrazas de los altos y estrechos edificios. Eran observados por hombres y mujeres vestidos en ropa interior que se apoyaban con aire holgazán sobre los balcones mientras flirteaban o charlaban con sus vecinos. Pasaron junto a montones de desperdicios y tapas rotas de alcantarillas y desde arriba los niños se inclinaban sobre ellos y les escupían o les arrojaban pequeñas piedras y salían corriendo.
Como siempre, buscaban la vía del tren. La encontraron en la estación Malicia, donde los trenes de los Campos Salacus se separaban de la línea Sur. Subieron furtivamente al paso elevado y abovedado que pendía de forma inestable sobre los arcos del Hogar de Esputo. Sobre las ruidosas multitudes, la atmósfera empezaba a enrojecerse conforme el sol ascendía en dirección a su cenit. Los arcos estaban manchados de aceite y hollín e invadidos por un microbosque de moho y tenaces plantas trepadoras. Estaban inundados de lagartijas e insectos, alimañas que buscaban refugio del calor.
Isaac y Yagharek entraron en un asqueroso callejón sin salida que había junto a los cimientos de hormigón y ladrillo de las vías. Descansaron. La vida se ajetreaba en la urbana espesura que había sobre ellos.
Andrej era muy liviano pero empezaba a pesarles, y a cada segundo que transcurría su masa parecía incrementarse. Estiraron los doloridos brazos y hombros, respiraron profundamente. A pocos metros de distancia, las muchedumbres que emergían de la estación se agolpaban para cruzar la salida y dirigirse a sus pequeñas guaridas.
Una vez hubieron descansado y reordenado su carga, se prepararon y volvieron a ponerse en marcha, de nuevo por callejuelas secundarias, a la sombra de la línea Sur, en dirección al corazón de la ciudad, cuyas torres no eran todavía visibles por encima de los kilómetros de casas que los rodeaban: la Espiga y las torres de la estación de la calle Perdido.
Isaac empezó a hablar. Le contó a Yagharek lo que creía que ocurriría esa noche.
Derkhan se abría camino a través de los desechos provenientes del Meandro Griss en dirección al Consejo de los Constructos.
Isaac había advertido a la gran Inteligencia Construida de que ella aparecería. La periodista sabía que la esperaban. La idea le resultaba incómoda.
Mientras se aproximaba a la hondonada que era la guarida del Consejo, creyó escuchar un coro de voces susurradas. Se puso tensa al instante y sacó su pistola. Comprobó que estuviera cargada y que la cazoleta estuviera llena.
Empezó a caminar de puntillas, pisando con cuidado y tratando de no hacer el menor ruido. A la entrada de un canal de desperdicios, vio la abertura de la hondonada. Alguien caminó fugaz por el extremo de su campo de visión. Se acercó furtiva y cuidadosamente.
Entonces otro hombre atravesó el borde del barranco de basura aplastada y vio que vestía un mono de trabajo y que caminaba ligeramente encorvado por el peso de una carga. Llevaba sobre el hombro un enorme rollo de cable negro que se enroscaba por completo alrededor de su cuerpo, como una especie de alimaña constrictora.
Ella se enderezó ligeramente. No era la milicia, nadie la estaba esperando. Se dirigió a la presencia del Consejo.
Entró en el claro, mirando nerviosamente hacia lo alto para asegurarse de que no había aeróstatos sobre su cabeza. Entonces se volvió hacia la escena que había delante de ella y la magnitud de la reunión la hizo exhalar un jadeo.
Por todos lados, entregados a diferentes tareas cuyo objeto se le escapaba, había casi un centenar de hombres y mujeres. La mayoría de ellos eran humanos, aunque había también un puñado de vodyanoi e incluso dos khepri. Todos vestían con ropas baratas y sucias. Y casi todos ellos estaban transportando enormes rollos de cable industrial o se sentaban en cuclillas delante de otros tantos.
Los había de muchos estilos diferentes. La mayoría era negra, pero los otros tenían revestimiento marrón y azul, o rojo y gris. Había parejas de personas que se tambaleaban bajo el peso de unos cables que tenían casi la anchura del muslo de un hombre. Otros llevaban marañas de apenas seis centímetros de diámetro.
La tenue barahúnda de las conversaciones se apagó rápidamente al entrar Derkhan; todos los ojos del lugar se volvieron hacia ella. El cráter de escombros estaba lleno de cuerpos. Derkhan tragó saliva y lo contempló cuidadosamente. Vio al avatar que se dirigía tambaleante hacia ella, caminando sobre sus vacilantes y frágiles piernas.
—Derkhan Blueday —dijo con voz tranquila—. Estamos preparados.
Derkhan pasó algún tiempo con el avatar, consultando un mapa garabateado.
La sanguinolenta concavidad del cráneo abierto del avatar emitía un extraordinario hedor. Con el calor, su peculiar tufo a muerte se tornaba por completo insoportable, y Derkhan contuvo la respiración tanto como pudo, inhalando a través de la manga de su asquerosa camisa cuando no le quedaba más remedio.
Mientras ella y el Consejo conferenciaban, el resto de los presentes mantenía una respetuosa distancia.
—Esta es casi la totalidad de mi congregación de vidas con sangre —dijo el avatar—. Envié constructos móviles con mensajes urgentes y, como puedes ver, los fieles se han reunido —se detuvo y emitió un cloqueo inhumano—. Debemos proceder —dijo—. Son las cinco y diecisiete minutos.
Derkhan levantó la mirada hacia el cielo, que se oscurecía lentamente anticipando el anochecer. Estaba segura de que el reloj que utilizaba el Consejo, algún dispositivo enterrado profundamente en los intestinos del vertedero, era preciso al segundo.
En respuesta a una orden del avatar, la congregación comenzó a abandonar el vertedero con paso tambaleante, doblándose bajo el peso que transportaba. Antes de marcharse, cada uno de sus miembros, uno detrás de otro, se volvió hacia el lugar en el muro del vertedero en el que estaba escondido el Consejo de los Constructos. Se detuvieron un instante y realizaron con las manos los gestos devotos, ese movimiento vago que sugería la imbricación de unas ruedas, dejando el cable en el suelo cuando era necesario.
Derkhan los observaba con una sensación de desesperación.
—Nunca lo lograrán —dijo—. Carecen de la fuerza necesaria.
—Muchos de ellos han traído carros —respondió el avatar—. Se marcharán por turnos.
— ¿Carros…? —dijo Derkhan—. ¿De dónde los han sacado?
—Algunos de ellos ya los poseían —dijo el avatar—. Otros los han comprado o alquilado respondiendo a mis órdenes. Ni uno solo ha sido robado. No podemos arriesgarnos a atraer la atención ni las detenciones que podrían producirse.
Derkhan apartó la mirada. El control que el Consejo ejercía sobre sus seguidores humanos la perturbaba.
Mientras los últimos harapientos abandonaban el vertedero, Derkhan y el avatar se acercaron a la cabeza inmóvil del Consejo de los Constructos. El autómata yacía de lado, convertido en un estrato más de basura, invisible.
Un rollo grueso y corto de cable aguardaba a su lado. Su extremo estaba desgarrado, el grueso revestimiento de goma carbonizado y partido en dos en los últimos treinta centímetros, aproximadamente. De él sobresalía una cabuyería de alambres sueltos.
Había un vodyanoi inmóvil en la cuenca de basura. Derkhan lo vio, de pie, a pocos metros de distancia, observando al avatar con nerviosismo. Le indicó con un gesto que se aproximara. El se les acercó anadeando, ora sobre cuatro patas, ora sobre dos, las grandes patas palmeadas muy extendidas para permanecer firme sobre aquel suelo traicionero. Su mono estaba fabricado en el ligero y encerado material que los vodyanoi utilizaban a veces: repelía el líquido, para que no se saturasen o se volviesen pesados cuando los vodyanoi entraban en el agua.
— ¿Estás preparado? —dijo Derkhan. El vodyanoi asintió rápidamente.
Derkhan lo estudió, pero sabía muy poco de aquellas criaturas. No podía ver nada en él que le diera la menor pista de por qué se consagraba a esta insólita y exigente secta, a la adoración de aquella extraña inteligencia, el Consejo de los Constructos. Era evidente para ella que el Consejo trataba a sus adoradores como peones, que no extraía satisfacción de su reverencia, solo un cierto grado de… utilidad.
No podía comprender, ni tan siquiera empezar a imaginar, qué liberación o servicio ofrecía a su congregación esta Iglesia herética.
—Ayúdame a llevar esto hasta el río —dijo, y tomó el grueso cable por uno de sus extremos. Su peso la desequilibraba, y el vodyanoi se apresuró a acudir a su lado y la ayudó a sostenerlo.
El avatar estaba inmóvil. Observó mientras Derkhan y el vodyanoi se alejaban de él, en dirección a las grúas inmóviles y amenazantes que se erguían al noroeste, desde detrás del montículo bajo de basura que rodeaba al Consejo de los Constructos.
El cable era enorme. Derkhan tuvo que detenerse varias veces y dejar el extremo en el suelo y luego reunir fuerzas para continuar. A su lado, el vodyanoi, que avanzaba impasible, se detenía cuando ella lo hacía y esperaba a que ella reanudara la marcha. Tras ellos, el achaparrado pilar de cable menguaba lentamente mientras se desenrollaba.
Derkhan elegía su camino, moviéndose como un prospector entre las pilas de desperdicios en dirección al río.
— ¿Sabes de qué va todo esto? —preguntó rápidamente al vodyanoi, sin levantar la vista. Él le lanzó una mirada brusca y luego se volvió hacia la delgada figura del avatar, todavía visible frente a un telón de basura. Sacudió la cabeza de grandes quijadas.
—No—respondió con rapidez—. Solo oí que… que el MecaDios reclamaba nuestra presencia para una tarde de trabajo. Oí sus órdenes al llegar aquí —su voz sonaba bastante normal. El tono era seco pero despreocupado. Nada de celos. Parecía un trabajador quejándose filosóficamente por la pretensión de la dirección de la empresa de que trabajara horas extra sin cobrar.
Pero cuando Derkhan, resollando a causa del esfuerzo, empezó a preguntar más («¿Cada cuánto tiempo os reunís? ¿Qué otras cosas os pide que hagáis?»), la miró con miedo y suspicacia y sus respuestas se tornaron monosílabos, luego gestos de la cabeza y luego, rápidamente, nada en absoluto.
Derkhan también guardó silencio. Se concentró en cargar con el enorme cable.
Los vertederos se extendían sin orden ni concierto hasta la misma orilla del río. En torno al Meandro Griss, las riberas eran paredes verticales de ladrillos resbaladizos que se alzaban desde las negras aguas. Cuando el río bajaba crecido, no más de un metro de la desmoronada arcilla prevenía una inundación. En las demás ocasiones, había casi hasta tres metros entre el borde del dique y la superficie agitada del Alquitrán.
Desde el borde de los ladrillos mellados se alzaba una valla de hierro y maderos y hormigón, construida años atrás para contener a los vertederos en su infancia. Pero ahora el peso de los desperdicios acumulados había provocado que la vieja verja metálica se inclinara peligrosamente sobre el agua. Con el paso de las décadas, secciones enteras de la cerca habían cedido y se habían soltado de sus mojones de hormigón, con lo que la basura se había vertido sobre el río que discurría por debajo. Nadie se había molestado en repararla, y en aquellos lugares ahora era solo la solidez de la propia basura acumulada lo que mantenía en su lugar el vertedero.
Regularmente, bloques de porquería prensada caían en cascada al agua como grasientos corrimientos de una tierra hecha de escombros.
Las enormes grúas que descargaban las barcazas de la basura habían estado originalmente separadas de los desperdicios por algunos metros de tierra de nadie —una franja de tierra aplanada cubierta de maleza—, pero esta no había tardado en desaparecer mientras aumentaba la basura. Ahora los trabajadores del vertedero y los operarios de las grúas tenían que caminar por un paisaje de escorias para dirigirse a las grúas que sobresalían directamente de la vulgar geología del vertedero.
Era como si la basura fuera fértil y engendrase grandes estructuras.
Derkhan y el vodyanoi doblaron varios recodos entre los desperdicios hasta que ya no pudieron ver el escondite del Consejo. Dejaron un rastro de cable que se volvía invisible en el momento mismo en que tocaba la tierra, transformado en un pedazo insignificante de basura en medio de un paisaje completo de desechos mecánicos.
Los altozanos de desperdicios empezaron a retroceder conforme se aproximaban al Alquitrán. Delante de ellos, la oxidada cerca se alzaba aproximadamente un metro y medio sobre la capa superior de los detritos. Derkhan cambió de dirección ligeramente y se dirigió hacia una amplia brecha de la valla, donde el vertedero se abría directamente al río.
Al otro lado del escuálido curso de agua, Derkhan podía ver Nueva Crobuzon. Por un instante, las agujas grumosas de las torres de la estación de la calle Perdido se hicieron visibles, perfectamente enmarcadas en el agujero de la valla, alzándose en la lejanía sobre la ciudad. Podía distinguir las vías del tren saltando entre las torres que se elevaban al azar desde el lecho de roca. Los feos puntales de la milicia sobresalían frente al horizonte.
Al otro lado, Hogar de Esputo brotaba grueso de la misma orilla del río. A este lado del Alquitrán no había ningún paseo marítimo, solo secciones de calle que discurrían paralelas a él durante un corto tiempo, seguidas por jardines privados, las paredes verticales de los almacenes y las tierras baldías. No había nadie para observar los preparativos de Derkhan.
A pocos metros de la orilla, dejó caer el extremo del cable y se acercó cautelosamente a la grieta de la valla. Tanteó el suelo con los pies para asegurarse de que no cedería y la arrojaría al asqueroso río que discurría dos o más metros más abajo. Se inclinó todo lo que pudo y examinó la superficie del agua, que discurría plácidamente.
El sol se aproximaba lentamente a los tejados del oeste, barnizando el negro sucio del río de luz rojiza.
— ¡Penge! —siseó Derkhan—. ¿Estás ahí?
Después de un momento, se escuchó un pequeño chapoteo. Uno de los restos indistintos que flotaban en el río empezó repentinamente a acercarse. Se movía contra corriente.
Lentamente, Pengefinchess alzó la cabeza del agua. Derkhan sonrió. Sentía un extraño y desesperado alivio.
—Muy bien —dijo Pengefinchess—. Ha llegado la hora de mi último trabajo.
Derkhan asintió con una gratitud extraña.
—Está aquí para ayudar —dijo Derkhan al otro vodyanoi que miraba a Pengefinchess con alarmada suspicacia—. Este cable es demasiado grueso y pesado para que lo manejes por ti solo. Si te metes en el agua, os lo iré bajando a los dos.
Tardó unos pocos segundos en decidir que los riesgos que suponía la recién llegada eran menos importantes que el trabajo que tenían entre manos. Miró a Derkhan presa de un miedo nervioso y asintió. Anadeó rápidamente hasta la grieta de la valla, se detuvo allí una fracción de segundo y entonces dio un salto elegante y se sumergió en las aguas. Su zambullida fue tan controlada que solo provocó un chapoteo casi imperceptible.
Pengefinchess lo observó con suspicacia mientras se acercaba nadando a ella.
Derkhan miró rápidamente a su alrededor y vio una tubería metálica cilíndrica más gruesa que su muslo. Era muy larga e increíblemente pesada pero, trabajando con urgencia, ignorando sus músculos torturados, logró arrastrarla centímetro a centímetro hasta la grieta de la valla y la encajó a lo largo de la misma. Extendió los brazos, mientras el ardor ácido de sus músculos la hacía encogerse. Regresó tambaleándose junto al cable y lo arrastró hasta el borde del agua.
Comenzó a dejarlo caer sobre la parte superior de la tubería, hacia los dos vodyanoi que esperaban abajo, sosteniéndolo con las pocas fuerzas que le quedaban. Soltó más y más cable del rollo que aguardaba, escondido en el corazón del vertedero, y luego hizo descender el extremo hacia las aguas. Finalmente, logró bajarlo lo suficiente como para que Pengefinchess se elevara sacudiendo las piernas hasta casi salir del agua y se agarrase al extremo suelto que bailaba sobre ella. Su peso arrastró varios metros de cable al agua. El borde del vertedero se inclinó peligrosamente sobre el río, pero el cable se deslizaba sobre la suave superficie de la tubería, haciendo que se tensara contra la valla a ambos lados y corriendo sin encontrar resistencia sobre ella.
Pengefinchess volvió a elevarse y a tirar, se sumergió y tiró hacia el fondo del río. Liberado de las presas y ángulos del suelo inorgánico que lo aprisionaban, el cable la siguió con rápidos espasmos, deslizándose de forma tosca sobre la superficie del vertedero y zambulléndose en las aguas.
Derkhan observaba su intermitente progreso, repentinas convulsiones de movimiento que se producían mientras los vodyanoi sumergidos en el fondo del río coleaban con las piernas y nadaban con todas sus fuerzas. Sonrió, un pequeño y fugaz momento de triunfo, y se dejó caer, exhausta, contra un pilar de hormigón roto.
En la superficie del agua no se veía nada que permitiera adivinar la operación que estaba llevándose a cabo debajo de ella. El gran cable se deslizaba a espasmos por la pared del canal y penetraba en el agua, cortando su superficie con un ángulo de noventa grados. Los vodyanoi, se percató Derkhan, debían de estar sumergiendo primero gran cantidad de cable, en vez de empezar a tirar directamente de él en dirección a la otra orilla, lo que habría hecho que un extremo sobresaliese por encima de la superficie del agua.
Al cabo de un rato, el cable dejó de moverse. Derkhan observó en silencio, esperando alguna señal que le indicase lo que estaba ocurriendo bajo el agua.
Pasaron los minutos. Algo emergió en el centro del río.
Era un vodyanoi, que alzaba un brazo a modo de celebración o saludo o señal. Derkhan le devolvió el gesto, entornó la mirada para poder ver de quién se trataba y para distinguir si le estaban tratando de enviar un mensaje.
El río era muy ancho y la figura no se distinguía con claridad. Entonces Derkhan vio que la figura empuñaba un arco compuesto y supo que debía de tratarse de Pengefinchess. Vio que el saludo era una seca despedida y respondió con más entusiasmo, mientras arrugaba el entrecejo.
Tenía muy poco sentido, se dio cuenta Derkhan, haber rogado a Pengefinchess que los ayudara en esta última etapa de la cacería. Indudablemente les había facilitado las cosas pero hubieran podido arreglárselas sin ella, recurriendo a la ayuda de algunos más de los seguidores vodyanoi del Consejo. Y tenía asimismo poco sentido sentirse afectada por su marcha, siquiera de forma remota; desearle suerte a Pengefinchess; despedirse con aquellos sentimientos y sentir una vaga pérdida. La mercenaria vodyanoi los estaba abandonando, desaparecía en busca de contratos más lucrativos y seguros. Derkhan no le debía nada, y mucho menos agradecimientos o afecto.
Pero las circunstancias las habían hecho camaradas, y Derkhan sentía verla marchar. Ella había sido parte, una pequeña parte, de aquella caótica lucha de pesadilla, y lamentaba su desaparición.
El brazo y el arco desaparecieron. Pengefinchess volvió a sumergirse.
Derkhan le dio la espalda al río y regresó al laberinto del Consejo.
Siguió el rastro del cable estropeado a través de los recovecos de aquel escenario de desechos, hasta llegar a la presencia del constructo. El avatar esperaba junto al menguado rollo de cable con revestimiento de goma.
— ¿Ha tenido éxito el cruce? —preguntó tan pronto como la vio. Avanzó con paso tambaleante mientras el cable que emergía de su cavidad cerebral saltaba delante de él. Derkhan asintió.
—Tenemos que preparar las cosas aquí—dijo ella—. ¿Dónde está la salida?
El avatar se volvió y le indicó que lo siguiera. Se detuvo un momento y recogió el otro extremo del cable. Se tambaleó a causa de su peso pero no se quejó ni pidió ayuda, y Derkhan tampoco se la ofreció voluntariamente.
Con el grueso cable aislante bajo el brazo, el avatar se aproximó a la constelación de desperdicios que Derkhan reconoció como la cabeza del Consejo de los Constructos (con un leve estremecimiento de incomodidad, como si estuviese mirando el libro de trucos ópticos de un niño, como si la silueta dibujada con tinta del rostro de una joven se hubiese trocado de pronto por la de una bruja). Todavía seguía inclinado de lado, sin dar señales de vida.
El avatar extendió el brazo sobre la doble reja que hacía las veces de metálica dentadura del Consejo. Detrás de una de las enormes luces que Derkhan supo que eran sus ojos, un nudo enmarañado de cables y tubos y tuberías se soltó de un compartimiento, en cuyo interior operaban las válvulas tartamudeantes de un motor analítico de vasta complejidad.
Era la primera señal de que el gran constructo era consciente. Derkhan creyó ver el tenue resplandor de una luz, creciendo y menguando, en el interior de los enormes ojos del Consejo.
El avatar colocó el cable en posición, a un lado del cerebro analógico, uno de los muchos que formaban la peculiar e inhumana consciencia del Consejo. Desenroscó varios de sus gruesos alambres y otros tantos del violento despliegue de metal que era la cabeza del autómata. Derkhan apartó la mirada, asqueada, mientras el avatar ignoraba plácidamente el modo en que el afilado metal provocaba profundos desgarrones en su carne y la sangre espesa y gris se derramaba en espesos borbotones sobre su piel putrefacta.
Comenzó a enlazar el Consejo con el cable, enroscando alambres del grosor de un dedo para convertirlos en un todo conductor, introduciendo conexiones en enchufes que chisporroteaban con negros destellos, examinando los brotes de cobre, plata y cristal, aparentemente carentes de sentido, que emergían del cerebro del Consejo de los Constructos, eligiendo algunos, girando y descartando otros, trenzando el mecanismo en una configuración de una complejidad imposible.
—El resto es sencillo —susurró—. Alambre con alambre, cable con cable, en todos los empalmes por toda la ciudad, todo eso es fácil. Esta es la única parte costosa, canalizar las exudaciones, imitar la operación de los cascos de los comunicadores para conseguir un modelo alternativo de consciencia.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, seguía siendo de día cuando el avatar levantó la mirada hacia ella, se limpió las laceradas manos en los muslos y le dijo que había terminado.
Derkhan contempló con asombro los pequeños destellos y chispas que brotaban de las conexiones. Era una belleza. Resplandecía como una especie de joya mecánica.
La cabeza del Consejo (vasta y todavía inmóvil, como la de un demonio dormido) estaba conectada al cable a través de una masa de tejido conectivo, una cicatriz elictromecánica y taumatúrgica. Derkhan estaba maravillada. Al cabo de un rato, levantó la vista.
—Muy bien —dijo con aire vacilante—. Será mejor que me vaya y le diga a Isaac que… que estás preparado.
Con grandes brazadas de agua negra, Pengefinchess y su compañero avanzaban a través de la arremolinada oscuridad del Alquitrán.
Permanecían cerca del fondo. Este resultaba apenas visible como una oscuridad desigual, menos de un metro por debajo de ellos. El cable se desenrollaba lentamente de la gran pila que habían dejado al fondo del río junto al borde del dique.
Era muy pesado y lo arrastraban trabajosamente a través de las asquerosas aguas.
Estaban solos en esa zona del río. No había otros vodyanoi: solo unos pocos peces, enanos y muy resistentes, que se escurrían nerviosamente cuando ellos se acercaban. Como si, pensó Pengefinchess, hubiera algo en todo Bas-Lag que pudiera inducirme a comérmelos.
Pasaron los minutos y su invisible avance continuó. Pengefinchess no pensaba en Derkhan ni en lo que iba a ocurrir aquella noche, no consideraba el plan que había llegado hasta sus oídos. No evaluaba sus posibilidades de éxito. No era algo de su incumbencia Shadrach y Tansell estaban muertos y ahora para ella había llegado la hora de marcharse.
De una manera vaga, deseaba suerte a Derkhan y a los demás. Habían sido compañeros, si bien durante breve tiempo. Y ella comprendía, de una forma laxa, que era mucho lo que se jugaba en aquella partida. Nueva Crobuzon era una ciudad rica, con un millar de patronos potenciales. Le interesaba que siguiera sana y salva.
Delante de ella apareció la grasienta oscuridad de la cada vez más próxima pared del dique. Pengefinchess frenó su marcha. Flotó un momento en las aguas y le dio un pequeño empujón al cable, lo suficientemente fuerte como para hacerlo subir a la superficie. Entonces vaciló un momento y empezó a ascender dando patadas. Indicó al vodyanoi macho que la siguiera y nadó a través de las tinieblas en dirección a la fracturada luminosidad que señalaba la superficie del Alquitrán, donde un millar de rayos de sol se filtraban en todas direcciones a través del pequeño oleaje.
Salieron a la superficie al mismo tiempo y recorrieron los escasos metros que los separaban del muro del dique.
Había anillos de hierro oxidado clavados en los ladrillos, formando una especie de tosca escalerilla hasta el paseo fluvial que discurría por encima de ellos. El sonido de los carruajes y los transeúntes flotaba a su alrededor.
Pengefinchess se ajustó ligeramente el arco sobre el hombro para estar más cómoda. Miró al hosco macho y le habló en lubbock, el lenguaje polisilábico y gutural que compartía la mayoría de los vodyanoi orientales. Él hablaba un dialecto urbano, contaminado por el ragamol de los humanos, pero a pesar de todo podían entenderse.
— ¿Tus compañeros saben cómo encontrarte aquí? —inquirió Pengefinchess con brusquedad. Él asintió (otro rasgo humano que los vodyanoi de la ciudad habían adoptado) —. Yo ya he terminado —le anunció—. Debes encargarte del cable por ti solo. Puedes esperarlos. Yo me marcho —él la miró, todavía hosco y volvió a asentir, alzando la mano en un movimiento agitado que tal vez fuera alguna forma de saludo—. Sé fecundo —dijo ella. Era la despedida tradicional.
Se sumergió bajo la superficie del Alquitrán y se impulsó para alejarse.
Pengefinchess nadó hacia el este, siguiendo la corriente del río. Estaba en calma, pero una excitación creciente se apoderaba de ella. No tenía planes ni lazos. De pronto, se preguntó qué era lo que iba a hacer.
La corriente la impulsaba hacia la Isla Strack, donde el Alquitrán y el Cancro se encontraban en una confusa corriente y se convertían en el Gran Alquitrán. Pengefinchess sabía que la base sumergida del Parlamento en la isla estaba vigilada por patrullas de soldados vodyanoi, y mantuvo las distancias. Se apartó de la corriente, se dirigió abruptamente hacia el noroeste y, nadando contra corriente, pasó al Cancro.
La corriente era más fuerte que la del Alquitrán, y también más fría. Se sintió estimulada, durante un breve instante, hasta que entró en una zona de polución.
Eran los efluvios procedentes de la Ciénaga Brock, lo sabía, y nadó rápidamente para escapar de la suciedad. Su familiar ondina temblaba contra su piel cuando se acercaban a determinadas masas de agua, y tuvo que alejarse describiendo un arco y escoger otra ruta para atravesar la zona del asqueroso río que pasaba a través del barrio de los brujos. Respiraba el asqueroso líquido con tragos poco profundos, como si de esa manera pudiese evitar la contaminación.
Al cabo de un rato, el agua pareció volverse más limpia. Un kilómetro más o menos río arriba desde la convergencia de ambos cursos, el Cancro se volvió de pronto más claro y puro.
Pengefinchess sintió algo semejante a un regocijo tranquilo.
Empezó a notar el paso junto a ella de otros vodyanoi. Nadaba despacio, sentía aquí y allá el elegante flujo de túneles que conducía a la casa de algún vodyanoi adinerado. Estas no eran las absurdas chabolas del Alquitrán, de Vado de Manes y Gran Aduja: allí, edificios pegajosos y cubiertos de brea, de diseño palpablemente humano, habían sido construidos sin más en el propio río, décadas atrás, para que se fueran desmoronando de manera muy poco sanitaria en las aguas. Aquellos eran los barrios bajos de los vodyanoi.
Aquí, por el contrario, el agua fría y clara que descendía desde las montañas podía conducir a través de algún pasadizo cuidadosamente tallado que discurría bajo la superficie, hasta llegar a una casa de la ribera del río construida por completo en mármol blanco. Su fachada estaría diseñada con sumo gusto para asemejarse a las de las casas humanas situadas a ambos lados, pero en su interior sería un hogar vodyanoi: portales vacíos que conectaban habitaciones enormes por encima y por debajo del agua; esclusas que cambiaban el agua cada día.
Pengefinchess cruzó el barrio rico de los vodyanoi nadando a mucha profundidad. Conforme el centro de la ciudad quedaba más y más lejos de ella, su felicidad iba en aumento y se permitía relajarse. Experimentaba un gran placer en su marcha.
Extendió los brazos y envió un pequeño mensaje mental a su ondina; esta se desprendió de su piel atravesando los poros del vestido suelto de algodón que llevaba. Después de días entre sequedad, alcantarillas y desperdicios fluviales, el elemental se alejó ondulando a través de las aguas más puras, dando vueltas de gozo, libre, una extensión de agua cuasi viva en medio de la corriente del río.
Pengefinchess la sintió nadando delante de sí y la siguió con ánimo juguetón, extendió la mano hacia ella y cerró los dedos alrededor de su sustancia. La criatura se revolvió con alegría.
Iré hacia la costa, decidió, rodearé las montañas. A través de las Colinas Brezhek, quizá, y los alrededores de los Montes del Ojo del Gusano. Me dirigiré al Mar de la Garra Fría.
Con aquella súbita decisión, Derkhan y los demás se transformaron instantáneamente en su mente y se convirtieron en algo pasado y acabado, algo sobre lo que algún día podría contar historias.
Abrió su enorme boca, dejó que el Cancro fluyera a su través. Pengefinchess continuó nadando, a través de los suburbios, alejándose de la ciudad.
49
Hombres y mujeres vestidos con mugrientos monos se desperdigaban desde el vertedero del Meandro Griss.
Marchaban a pie y en carros, en pequeños grupos de cuatro o cinco. Se movían lentamente, sin llamar la atención. Aquellos que iban a pie cargaban grandes ringleras de cable sobre los hombros, o enrolladas alrededor de su cuerpo y del de un colega. En las partes traseras de los carros, los hombres y las mujeres transportaban enormes rollos de cable deshilachado.
Se dirigían a la ciudad a intervalos irregulares, cada dos o más horas, espaciando su salida según un plan desarrollado por el Consejo de los Constructos. Estaba calculado para ser fortuito.
Un pequeño carromato tirado por caballos y conducido por cuatro hombres se puso en marcha, se sumó al traficó junto al Puente Celosia y se dirigió por las sinuosas calles en dirección a Hogar de Esputo. Avanzaba sin prisa y torció para entrar en el amplio Bulevar San Dragonne, flanqueado por vainillas. Se balanceaba con un traqueteo sordo sobre los tablones de madera que cubrían la calle: el legado del excéntrico alcalde Waldemyr, a quien disgustaba la cacofonía que levantaban las ruedas de los carromatos contra los adoquines de piedra al pasar bajo su ventana.
El conductor esperó a que hubiera un respiro en el tráfico y entonces giró a la derecha y entró en un pequeño patio. Ya no podían ver el bulevar, pero sus sonidos seguían rodeándolos por todas partes. El carromato se detuvo frente a un alto muro de ladrillos de color rojo intenso, desde detrás del cual les llegaba un exquisito aroma a madreselva. Sobre el muro asomaban en pequeños racimos la hiedra y la flor de la pasión, agitados por la brisa. Eran los jardines del monasterio Vedneh Gehantock, atendidos por los disidentes cactos y los monjes humanos de esta deidad floral.
Los cuatro hombres descendieron de un salto del carromato y comenzaron a descargar herramientas y fardos de pesado cable. Los transeúntes pasaban a su lado, los observaban un momento y los olvidaban.
Uno de los hombres sostuvo el cable en alto contra el muro del monasterio. Su compañero levantó una gruesa abrazadera de hierro y un martillo, y con tres golpes rápidos lo ancló al muro el extremo del cable, a casi dos metros y medio de altura. Los dos siguieron adelante, repitieron la operación tres metros más hacia el oeste y luego una vez más, moviéndose a lo largo de la pared a cierta velocidad.
Sus movimientos no eran furtivos. Eran funcionales y discretos. Los martillazos no eran más que otro ruido en el montaje del sonido de la ciudad.
Los hombres desaparecieron al otro lado de una esquina de la plaza y se encaminaron hacia el oeste. Arrastraban el pesado fardo de cable aislante con ellos. Los otros dos hombres se quedaron en el mismo lugar, esperando junto al extremo del cable, cuyas entrañas de cobre y aleación sobresalían como pétalos metálicos.
La primera pareja transportó el cable a lo largo del sinuoso muro que se internaba en Hogar de Esputo, alrededor de las entradas traseras de los restaurantes y las entradas de servicio de las boutiques y los talleres de los carpinteros, hacia la zona de los burdeles y hacia el Cuervo, el bullicioso núcleo de Nueva Crobuzon.
Movían el cable arriba y abajo por toda la longitud de ladrillo u hormigón, alrededor de las imperfecciones de la estructura del muro, uniéndolo a la maraña de otras conducciones, canalones y cañerías, tuberías del gas, conductores taumatúrgicos y canales oxidados, circuitos de oscuro y olvidado propósito. El monótono cable era invisible. Era una fibra nerviosa que atravesaba los ganglios de la ciudad, una cuerda gruesa entre otras muchas.
Al cabo de un rato, no les quedó más remedio que cruzar la calle cuando esta se alejó, curvándose lentamente en dirección este. Bajaron el cable hasta el suelo y lo aproximaron a un surco que unía ambos lados del pavimento. Era un canalón, concebido originalmente para los excrementos y ahora para el agua de lluvia, un canal de quince centímetros de anchura entre las tablas del suelo, y que discurría cubierto por una reja en dirección a la ciudad subterránea.
Colocaron el cable en la ranura y lo aseguraron firmemente. Cruzaron a toda prisa, haciéndose a un lado en los ocasionales momentos en los que el tráfico interrumpía su trabajo, pero aquella no era una calle concurrida y pudieron tender el cable sin demasiadas interrupciones.
Su comportamiento no llamaba la atención. Después de subir el cable por el muro del otro lado de la calle (en esta ocasión el de un colegio, desde cuyas ventanas llegaban hasta ellos didácticos ladridos), la ordinaria pareja pasó junto a otro grupo de trabajadores. Estos estaban cavando en la esquina opuesta de la calle, reemplazando losas rotas. Levantaron la mirada hacia los recién llegados, gruñeron una especie de saludo tosco y luego los ignoraron.
Mientras se aproximaban a la zona de los burdeles, los seguidores del Consejo de los Constructos entraron en un patio, arrastrando el pesado cable tras de sí. En tres de los lados se alzaban paredes sobre ellos, cinco o más pisos de ladrillos sucios, manchados y mohosos con las señales de años de esmog y lluvia. Había ventanas a intervalos irregulares, como si las hubieran soltado desde el punto más alto del edificio y hubieran caído al azar entre el tejado y el suelo.
Podían escucharse gritos, juramentos, conversaciones con risotadas y el ruido de los utensilios de cocina. Un hermoso niño de sexo indefinido los observaba desde una ventana del tercer piso. Los dos hombres se miraron nerviosos durante un momento y examinaron el resto de las ventanas. El del niño era el único rostro visible: por lo demás, nadie los observaba.
Dejaron caer el rollo de cable y uno de ellos miró al niño a los ojos, le hizo un guiño travieso y sonrió. El otro se apoyó sobre una rodilla y miró tras los barrotes del pozo de visita circular que había en el suelo del patio.
Desde la oscuridad que reinaba abajo, una voz lo saludó con sequedad. Una mano mugrienta se levantó hacia el sello de metal.
El primer hombre le dio un apretón a su compañero en la pierna y siseó:
—Están aquí… ¡Este es el lugar correcto! —y luego cogió el cable por el extremo y trató de meterlo entre los barrotes de la entrada a la alcantarilla. Era demasiado grueso. Profirió una imprecación y registró el interior de su caja de herramientas en busca de una sierra para metales, empezó a trabajar en la dura reja, encogiéndose ante el chirriar del metal.
—Deprisa —dijo la figura invisible que había debajo—. Alguien ha estado siguiéndonos.
Cuando hubo terminado de cortar la reja, el hombre del patio introdujo el cable en el irregular agujero. Su compañero observaba la perturbadora escena. Era como una especie de grotesca inversión de un parto.
Los hombres del subterráneo sujetaron el cable y lo arrastraron a la oscuridad de las alcantarillas. Los metros de cable enrollado que aguardaban en el tranquilo y apartado patio empezaron a desplegarse por las venas de la ciudad.
El niño observaba con curiosidad mientras los dos hombres se secaban las manos en los monos. Cuando el cable estuvo tirante, cuando hubo desaparecido por completo bajo el suelo, tendido en un ángulo agudo y tenso alrededor de la esquina del pequeño callejón, se alejaron rápidamente de aquel agujero sombrío.
Mientas doblaban el recodo, uno de ellos levantó la mirada, volvió a guiñar un ojo y desapareció de la vista del pequeño.
En la calle principal, los dos hombres se separaron sin decir palabra y se alejaron en direcciones diferentes bajo el sol poniente.
En el monasterio, los dos hombres que esperaban junto al muro estaban mirando hacia arriba. En el edificio situado al otro lado de la calle, una mole de hormigón moteada por manchas de humedad, habían aparecido tres hombres sobre la desmoronada cornisa del tejado. Traían su propio cable, los últimos quince metros más o menos de un rollo mucho más largo que ahora serpenteaba detrás de ellos, deshaciendo la travesía que habían realizado por los tejados desde la esquina sur del Hogar de Esputo.
El rastro de cable que habían dejado discurría sinuoso entre los tejados de las chabolas. Se unía a la legión de cañerías que describían erráticas sendas entre los palomares. Se enroscaba alrededor de los capiteles y se pegaba contra las tejas de pizarra como un feo parásito. Se inclinaba ligeramente sobre las calles, siete, catorce o más metros sobre el suelo, cerca de los pequeños puentes tendidos entre las cornisas. Aquí y allá, donde la distancia era de dos metros o menos, el cable simplemente se extendía sobre un vacío que sus portadores habían atravesado de un salto.
El cable se perdía en dirección suroeste, después de descender abruptamente y sumergirse, a través de un canalón de drenaje mugriento, en las alcantarillas.
Los hombres se dirigieron hacia la salida de incendios de su edificio y empezaron a descender. Transportaron el cable hasta el primer piso y observaron el jardín del monasterio y a los dos hombres que los observaban desde el suelo.
— ¿Preparados? —gritó uno de los recién llegados antes de hacer un gesto de lanzamiento en su dirección. La pareja que estaba mirando para arriba asintió. El trío que se encontraba en la escalera de incendios hizo una pausa y empezó a balancear el extremo del cable.
Cuando lo lanzaron, se agitó en el aire como una monstruosa serpiente voladora y descendió con un sonido fuerte y sordo sobre los brazos del hombre que había corrido a cogerlo. Este soltó un aullido pero lo sostuvo. Mantuvo el extremo por encima de su cabeza y tiró de él hasta tensarlo todo lo que pudo a lo largo del espacio que separaba ambos edificios.
Sostuvo el pesado cable contra la pared del monasterio y se colocó de tal modo que correspondiese perfectamente con el pedazo que ya estaba asegurado al muro del jardín de Vedneh Gehantock. Su compañero lo fijó con varios martillazos.
El negro cable cruzaba la calle sobre las cabezas de los transeúntes, descendiendo en un ángulo empinado.
Los tres hombres de la escalera de incendios se inclinaron hacia abajo y observaron la frenética laboriosidad de sus compañeros. Uno de estos empezó a enroscar las marañas de enormes alambres para conectar los materiales conductores. Trabajó rápidamente hasta que los dos extremos del fibroso metal estuvieron unidos en un nudo grueso pero funcional.
Abrió su caja de herramientas y extrajo dos pequeñas botellas. Las sacudió durante breves instantes, abrió el tapón de una de ellas y vertió rápidamente su contenido sobre los alambres. El viscoso líquido se filtró y saturó la conexión. El hombre repitió la operación con la segunda botella. Cuando los dos líquidos se encontraron se produjo una audible reacción química. El hombre retrocedió, extendiendo el brazo para poder seguir vertiendo el líquido, y cerró los ojos mientras empezaba a brotar humo del metal cada vez más caliente.
Los dos productos químicos se encontraron, se mezclaron, entraron en combustión y empezaron a despedir gases tóxicos con un estallido rápido de calor lo suficientemente intenso como para convertir los alambres en una malla sellada.
Una vez que la temperatura hubo descendido, los dos hombres empezaron el trabajo final: envolver la nueva conexión con jirones deshilachados de arpillera y cubrirla con una mano de pintura espesa y bituminosa que, al secarse rápidamente, cubrió el sello de metal y lo aisló.
Los hombres de la escalera de incendios estaban satisfechos. Se volvieron y regresaron al tejado, desde donde se dispersaron por la ciudad tan rápidamente como el humo en la brisa, sin dejar el menor rastro.
A lo largo de toda una línea que discurría entre el Meandro Griss y el Cuervo, tenían lugar operaciones similares.
En las alcantarillas, hombres y mujeres avanzaban furtivamente a través de los siseos y el goteo de los túneles subterráneos. Cuando era posible, estos grupos grandes eran conducidos por trabajadores que conocían algo sobre la ciudad subterránea: operarios de las alcantarillas, ingenieros, ladrones. Todos ellos estaban provistos de mapas, antorchas, armas e instrucciones precisas. Diez o más figuras, algunas de ellas cargadas con rollos de pesado cable, avanzarían juntas a lo largo de la ruta que les había sido encomendada. Cuando uno de los rollos de cable se agotase, lo sustituirían por otro y continuarían.
Se producían retrasos peligrosos cuando los grupos se perdían o se extraviaban en dirección a zonas letales: nidos de gules y guaridas de infrabandas. Pero se corregían unos a otros, siseaban pidiendo ayuda y regresaban guiados por las voces de sus camaradas.
Cuando por fin se encontraban con el extremo final de otro grupo en alguno de los nodos principales de un túnel, algún centro distribuidor de las alcantarillas, conectaban los dos enormes extremos de cable utilizando productos químicos, antorchas de calor o un poco de taumaturgia de andar por casa. Entonces el cable se unía a las enormes arterias de tuberías que recorrían las alcantarillas en toda su longitud.
Una vez el trabajo estaba terminado, la compañía se desperdigaba y desaparecía.
En lugares discretos, alargadas calles secundarias o grandes extensiones de tejados interconectados, el cable abandonaba las alcantarillas y era arrastrado por los grupos que trabajaban en las calles. Lo desenrollaban sobre montoncillos de juncos podridos en las partes traseras de los almacenes, por escaleras de ladrillos húmedos, sobre los tejados y a lo largo de calles caóticas, donde su laboriosidad pasaba inadvertida por su banalidad.
Se encontraban con otros, los cables se empalmaban. Los hombres y las mujeres desaparecían.
Consciente de la posibilidad de que algunos grupos (especialmente aquellos que operaban en la ciudad subterránea) se perdieran y no llegaran a los puntos de encuentro asignados, el Consejo de los Constructos había estacionado equipos de reserva a lo largo de la ruta. Esperaban en solares de obras y junto a las orillas de canales con su serpentina carga a un lado, a la espera de la noticia de que alguna de las conexiones no había sido hecha.
Pero la obra parecía bendecida. Hubo problemas, momentos perdidos, tiempo desperdiciado y breves pánicos, pero ninguno de los equipos desapareció o falto a su cita. Los equipos de reserva permanecieron ociosos.
Un gran circuito sinuoso fue construido a lo largo de la ciudad. Discurría a lo largo de más de tres kilómetros de texturas: su piel de goma color negro mate se deslizaba bajo limos fecales; a lo largo de moho y papel putrefacto; a través de la maleza, de franjas de hierba cubiertas de ladrillos, perturbando los rastros de gatos salvajes y niños de las calles; sembrando los surcos de la piel de la arquitectura, empapada con los coágulos granulados de polvo de ladrillo húmedo.
El cable era inexorable. Avanzaba, desviando su camino aquí y allá brevemente con pequeñas curvas, abriendo una vereda por el mismo centro de la ciudad. Estaba tan resuelto como esos peces que van a desovar, abriéndose camino con todas sus fuerzas a través del monolito erguido del centro de Nueva Crobuzon.
El sol que empezaba a hundirse tras las colinas del oeste, las tornaba magnificentes y portentosas. Pero ni siquiera ellas podían competir con la majestad de la estación de la calle Perdido.
Las luces parpadeaban a lo largo de su topografía, vasta e indigna de confianza, mientras recibía los ahora brillantes trenes en sus entrañas como ofrendas. La Espiga perforaba las nubes como una lanza presta, pero no era nada comparada a la estación: una pequeña addenda de hormigón al gran leviatán de mala fama que se desparramaba en obsesa satisfacción sobre el mar de la ciudad.
El cable serpenteaba hacia él sin pausa, alzándose y descendiendo sobre la superficie de Nueva Crobuzon en alas de su oleaje.
La fachada oeste de la estación de la calle Perdido miraba a la Plaza BilSantum. La plaza estaba abarrotada y era hermosa, con los carruajes y los transeúntes que circulaban constantemente alrededor de los parques que había en su centro. En medio de este verde exuberante, los malabaristas, los magos y los vendedores de los puestos entonaban cantos ruidosos y ofrecían a gritos sus mercancías. La ciudadanía era despreocupadamente ajena a la monumental estructura que dominaba el cielo. Solo reparaban en su fachada, con placer distraído, cuando al atardecer los rayos del sol caían de plano sobre ella y aquella colección de arquitecturas brillaba como un calidoscopio: el estuco y la madera pintada eran del color de las rosas; los ladrillos adquirían un tono sanguinolento; las vigas de hierro se tornaban lustrosas de untuosa luz.
La calle BilSantum se inclinaba bajo el enorme arco elevado que conectaba el cuerpo principal de la estación a la Espiga. La estación de la calle Perdido no era discreta. Sus extremos eran permeables. De su parte trasera brotaba una osamenta de torretas que se extendía sobre la ciudad y acababa convirtiéndose en los tejados de casas toscas y vulgares. Los bloques de cemento que la cubrían se tornaban cada vez más achaparrados conforme se extendían en todas direcciones, hasta convertirse repentinamente en las feas paredes de un canal. Allí donde las cinco líneas de ferrocarril se desenrollaban sostenidas sobre grandes arcos y discurrían a lo largo de los tejados, los ladrillos de la estación las soportaban y las rodeaban, abriendo a cuchillo un camino a través de las calles. La arquitectura se derramaba más allá de sus límites.
La propia calle Perdido era una vía estrecha y alargada que discurría perpendicular a la calle BilSantum y se encaminaba sinuosamente hacia el este, en dirección a Gidd. Nadie sabía por qué antaño había sido lo bastante importante como para darle su nombre a la estación. Estaba empedrada y sus casas no eran demasiado escuálidas, aunque estaban en mal estado de conservación. Puede que una vez hubiera señalado el límite norte de la estación, pero había sido superada hacía mucho tiempo. Los almacenes y las salas de la estación se habían extendido y abierto una brecha en la pequeña calle.
Habían saltado sobre ella sin esfuerzo y se habían extendido como el moho sobre el paisaje de tejados que se abría más allá, transformando la hilera de edificios adosados que se extendía al norte de la calle BilSantum. En algunos lugares, la calle Perdido estaba abierta al cielo: en todos los demás, quedaba cubierta por techos alargados, con bóvedas de ladrillos ornamentadas con gárgolas o enrejados de madera o hierro. Allí, a la sombra del vientre de la estación, estaba iluminada permanentemente por lámparas de gas.
La calle Perdido seguía siendo residencial. Cada día, las familias se levantaban bajo el oscuro cielo de la arquitectura, recorrían el sinuoso paseo que los separaba del trabajo, entrando y saliendo de las sombras.
El ruido de las botas pesadas resonaba a menudo desde arriba. La entrada de la estación y gran parte de su superficie superior estaban custodiadas. Guardias de seguridad, soldados extranjeros y milicianos, algunos de uniforme y otros de paisano, patrullaban por la fachada y el montañoso paisaje de arcilla y pizarra que la rodeaba, protegiendo los bancos y las tiendas, las embajadas y las oficinas gubernamentales que ocupaban los numerosos pisos del interior. Como exploradores, recorrían rutas cuidadosamente trazadas a través de las torres y las escaleras de hierro en espiral, junto a las ventanas de las buhardillas y a través de patios escondidos en los tejados, viajaban a través de las capas inferiores del tejado de la estación, vigilando la plaza y los lugares secretos y la enorme ciudad.
Pero más hacia el este, cerca de la parte trasera de la estación, salpicada por un centenar de entradas de servicio y establecimientos menores, la seguridad se relajaba y se volvía más fortuita. Allí, la colosal construcción era más oscura. Cuando el sol se ponía, proyectaba su gran sombra sobre una enorme franja del Cuervo.
A cierta distancia de la masa principal de edificios, entre la calle Perdido y la estación Gidd, la línea Dexter pasaba a través de un laberinto de oficinas antiguas que hacía mucho tiempo habían sido destruidas por un incendio menor.
El fuego no había dañado la estructura pero había bastado para llevar a la bancarrota a la compañía que operaba en el edificio. Las chamuscadas habitaciones llevaban mucho tiempo abandonadas por todos salvo los vagabundos a quienes no molestaba el olor del carbón, que todavía, al cabo de una década, reinaba tenaz en el lugar.
Después de más de dos horas de avanzar a un ritmo de tortura, Isaac y Yagharek llegaron a esta cáscara vacía y se desplomaron agradecidos en su interior. Soltaron a Andrej, volvieron a atarle las manos y los pies y lo amordazaron antes de que despertara. Luego devoraron la poca comida que tenían, se sentaron en silencio y esperaron.
Aunque el cielo era luminoso, su refugio estaba sumido en la oscuridad que proyectaba la estación. Al cabo de poco más de una hora llegaría el crepúsculo, seguido muy de cerca por la noche.
Hablaron en voz baja. Andrej despertó y volvió a hacer sus ruidos, al tiempo que lanzaba miradas horrorizadas a su alrededor y suplicaba que lo liberasen, pero Isaac lo miró con ojos demasiado cansados y desdichados como para sentir culpa.
A las siete en punto se escuchó el ruido de alguien que trasteaba con la puerta, ampollada a causa del calor. Resultó audible de inmediato sobre el traqueteo callejero proveniente del Cuervo. Isaac sacó su pistola e indicó a Yagharek con un gesto que guardara silencio.
Era Derkhan, exhausta y sucia, el rostro manchado de polvo y grasa. Contuvo el aliento mientras entraba por la puerta y la cerraba detrás de sí, y entonces, al dejarse caer sobre ella, exhaló un suspiro sollozante. Avanzó y le estrechó la mano a Isaac y luego a Yagharek. Ellos la saludaron con murmullos.
—Creo que alguien está vigilando este lugar —dijo Derkhan con voz teñida de urgencia—. Está bajo el toldo del estanco del otro lado de la calle, vestido con una capa verde. No he podido verle la cara.
Isaac y Yagharek se pusieron tensos. El garuda se deslizó bajo la ventana tapiada y acercó su ojo de ave a un agujero en uno de los tablones. Exploró la calle situada frente a la ruina.
—Ahí no hay nadie —dijo con voz neutra. Derkhan se acercó y miró por el agujero.
—Puede que no estuviera haciendo nada —dijo ella al fin—. Pero me sentiría más segura un piso o dos más arriba, por si oímos llegar a alguien.
Era mucho más fácil moverse ahora que Isaac podía obligar a Andrej a avanzar a punta de pistola sin miedo a ser visto. Subieron por las escaleras, dejando huellas en los peldaños cubiertos de carbonilla.
En el piso más alto las ventanas no estaban cubiertas por cristal o madera y podían contemplar, al otro lado de un corto trecho de pizarra, el escalonado monolito de la estación. Esperaron hasta que la oscuridad del cielo se hizo más densa. Por fin, bajo el parpadeo tenue de los chorros de gas de color naranja, Yagharek salió por la ventana y se dejó caer con suavidad frente al muro cubierto de moho que había más allá. Recorrió sigilosamente los apenas dos metros que lo separaban de la ininterrumpida sucesión de tejados que a su vez conectaba el puñado de edificios a la línea Dexter y la estación de la calle Perdido. Esta se alzaba, pesada y enorme, hacia el oeste, moteada por racimos irregulares de luces, como una constelación confinada a la tierra.
Yagharek era una figura apenas visible en el perfil de la ciudad. Escudriñó el paisaje de chimeneas y tejas de pizarra. Nadie lo estaba vigilando. Se volvió hacia la oscura ventana y les indicó a los demás que lo siguieran.
Andrej era viejo, tenía el cuerpo rígido y le resultaba difícil caminar por los estrechos caminos que seguían. No podía superar los saltos de metro y medio que de tanto en cuanto habían de atravesar. Isaac y Derkhan lo ayudaban, sosteniéndolo o sujetándolo con una gentil y macabra asistencia mientras su compañero le apuntaba al cerebro con el arma.
Le habían desatado los miembros para que pudiese caminar y trepar, pero habían dejado la mordaza en su lugar para acallar sus sollozos y gemidos.
El anciano avanzaba tambaleándose, confuso y miserable como un alma en la antesala del Infierno, acercándose más y más a su inevitable fin con pasos agonizantes.
Los cuatro recorrían aquel paisaje de tejados que discurría paralelo a la línea Dexter. Pasaron junto a ellos en ambas direcciones unos trenes de hierro que aullaban y expulsaban grandes bocanadas de humo mugriento a la luz menguante. Continuaron lentamente su marcha, hacia la estación que se erguía frente a ellos.
No pasó mucho tiempo antes de que la naturaleza del terreno cambiara. Los tejados en ángulo cedieron su lugar conforme la masa de la estación se alzaba a su alrededor. Ahora tenían que utilizar las manos para avanzar. Se abrieron camino por pequeños caminos de hormigón, rodeados por muros cubiertos de ventanas; se agacharon bajo enormes portillas y tuvieron que subir cortas escalerillas que serpenteaban entre torres achaparradas. La maquinaria oculta hacía zumbar el enladrillado. Para ver el tejado de la estación de la calle Perdido ya no tenían que mirar hacia delante, sino hacia arriba. Habían atravesado la nebulosa frontera en la que terminaban las calles de casas adosadas y comenzaban las primeras estribaciones de la estación.
Trataron de no tener que trepar, arrastrándose alrededor de los bordes de promontorios de ladrillo semejantes a dientes afilados y siguiendo accidentales pasajes. Isaac empezó a mirar en derredor de forma intermitente, nerviosa. El pavimento había desaparecido tras una elevación de tejados y chimeneas que tenía a la derecha.
—Guardad silencio y tened cuidado —susurró—. Podría haber guardias.
Desde el nordeste, una curva hendida en la alargada silueta de la estación era una calle que se aproximaba a ellos, medio cubierta por el edificio. Isaac la señaló.
—Allí —susurró—. La calle Perdido.
Trazó su línea con la mano. Un poco más adelante se intersecaba con la Vía Cefálica, en la dirección en la que ellos estaban caminado.
—Donde se encuentran —susurró—. Ese es el lugar convenido. Yag… ¿puedes ir?
El garuda se alejó corriendo hacia la parte trasera de un alto edificio situado unos pocos metros delante de ellos, donde una serie de canalones cubiertos de herrumbre formaban una escalera inclinada hasta el suelo.
Isaac y Derkhan avanzaron con lentitud, empujando a Andrej delante de ellos con las pistolas. Cuando llegaron a la intersección de las dos calles se sentaron pesadamente y esperaron.
Isaac levantó la mirada hacia el cielo, donde solo las nubes más altas recibían ya los rayos del sol. Bajó la vista y contempló la miseria de Andrej y la mirada suplicante que arrugaba el rostro del anciano. Por todas partes empezaban a escucharse los ruidos nocturnos de la ciudad.
—Aún no hay pesadillas —murmuró Isaac. Levantó la vista hacia Derkhan y extendió la mano como si estuviera comprobando si llovía—. No siento nada. Todavía no deben de haber salido.
—Puede que se estén lamiendo las heridas —dijo ella con aire sombrío—. Puede que no vengan y todo esto… —sus ojos parpadearon y se posaron momentáneamente sobre Andrej—… todo esto no sirva de nada.
—Vendrán —dijo Isaac—. Eso te lo prometo —no estaba dispuesto a considerar la posibilidad de que las cosas fueran mal. No estaba dispuesto a admitir la derrota.
Guardaron silencio durante un minuto. Isaac y Derkhan se percataron simultáneamente de que los dos estaban observando a Andrej. Este respiraba lentamente mientras sus ojos pestañeaban, moviéndose de acá para allá. Su miedo se había convertido en una presencia paralizante. Podríamos quitarle la venda, pensó Isaac, y no gritaría… pero entonces podría hablar. Dejó la venda en su lugar. Se escuchó un ruido de arañazos cerca de ellos. Con calmada velocidad, Isaac y Derkhan levantaron sus armas. La cabeza emplumada de Yagharek emergió desde detrás de la arcilla y bajaron los brazos. El garuda se dirigió hacia ellos cruzando la agrietada extensión del tejado. Transportaba sobre el hombro un gran rollo de cable.
Isaac se puso en pie para abrazarlo mientras caminaba encorvado.
— ¡Lo has conseguido! —siseó—. ¡Estaban esperando!
—Empezaban a ponerse nerviosos —dijo Yagharek—. Llegaron por las alcantarillas hace una hora más o menos: tenían miedo de que nos hubiesen capturado o matado. Este es el extremo del cable —dejó caer el rollo delante de ellos. Era más delgado que muchas de las otras secciones, de unos seis centímetros de sección, con un revestimiento de goma fina. Debían de quedar unos veinte metros, desparramados en tensas espirales junto a sus tobillos.
Isaac se arrodilló para examinarlo. Derkhan, la pistola todavía apuntando al acobardado Andrej, lo contempló con la mirada entornada.
— ¿Está conectado? —preguntó—. ¿Funciona?
—No lo sé —dijo Isaac con voz entrecortada—. No lo averiguaremos hasta que lo conecte, hasta que cierre el circuito —levantó el cable y se lo cargó sobre el hombro— No hay tanto como yo esperaba —dijo—. No vamos a poder acercarnos mucho al centro de la estación de Perdido —miró a su alrededor y frunció los labios. No importa, pensó. La elección de la estación no era más que la excusa para el Consejo, para salir del vertedero y alejarse de él antes de… la traición. Pero descubrió que deseaba poder llegar hasta el corazón mismo de la estación, como si de hecho hubiera un poder real contenido en sus ladrillos. Señaló en dirección sudeste, un poco más allá, hacia lo alto de una pequeña ladera formada por tejadillos de lados inclinados y extremos superiores planos. Se extendían como una exagerada escalera de pizarra dominada por un muro enorme de hormigón, desnudo y sucio. La pequeña estribación de altozanos de tejado terminaba a unos quince metros por encima de ellos, en lo que Isaac esperaba que fuera una superficie llana. El enorme muro de hormigón en forma de «L» que se elevaba unos siete metros más sobre ella la contenía en dos de sus lados.
—Allí —dijo Isaac—. Allí es a donde nos dirigimos.
50
A medio camino de los tejados escalonados, Isaac y sus compañeros perturbaron a alguien.
Se produjo de pronto un escandaloso sonido, una voz embriagada. Isaac y Derkhan buscaron a tientas sus pistolas, en un movimiento nervioso. Era un borracho harapiento, que se levantó con inhumana agilidad y desapareció a toda velocidad pendiente abajo. Detrás de él revolotearon jirones de ropa destrozada.
Después de eso, Isaac empezó a reparar en los habitantes del tejado de la estación. Pequeñas fogatas chisporroteaban en patios secretos, cuidadas por figuras oscuras y hambrientas. Hombres que dormían acurrucados en las esquinas, al pie de antiguas torres. Era una sociedad alternativa, atenuada. Pequeñas tribus de vagabundos que vivaqueaban. Una ecología por completo diferente.
Muy por encima de las cabezas de la gente de los tejados, los hinchados aeróstatos recorrían pesados el cielo. Depredadores ruidosos. Mugrientas motas de luz y oscuridad que se movían de forma inquieta bajo el manto de la noche.
Para alivio de Isaac, la zona situada en lo alto de la colina de tejados era llana y medía unos cinco metros cuadrados. Lo bastante grande. Sacudió el arma para indicarle a Andrej que se sentara, cosa que el anciano hizo, dejándose caer lenta y precipitadamente en la esquina más lejana. Se acurrucó sobre sí mismo y se abrazó las rodillas.
—Yag —dijo Isaac—. Vigílalo, amigo —Yagharek soltó el extremo final del cable que había estado transportando y montó guardia en el borde del pequeño espacio abierto, mirando hacia abajo a lo largo del gradiente del masivo tejado. Isaac se tambaleó bajo el peso del saco. Lo dejó en el suelo y empezó a descargar su contenido.
Tres cascos acristalados, uno de los cuales se puso. Derkhan tomó otro y le dio un tercero a Yagharek. Cuatro motores analíticos del tamaño de grandes máquinas de escribir. Dos grandes baterías, químico-taumatúrgicas. Otra batería, esta un modelo de metarrelojería de diseño khepri. Varios cables de conexión. Dos grandes cascos de comunicación, del tipo utilizado en Isaac por el Consejo de los Constructos para atrapar a la primera polilla. Antorchas. Pólvora negra y munición. Un haz de tarjetas de programación. Un puñado de transformadores y convertidores taumatúrgicos. Circuitos de cobre y peltre de propósito desconocido. Pequeños motores mecánicos y dinamos.
Todo estaba estropeado. Abollado, agrietado y sucio. Era una triste visión. No parecía nada. Basura.
Isaac se agachó junto a ello y empezó a prepararse.
Su cabeza se tambaleaba bajo el peso del casco. Conectó dos de los motores de cálculo para convertirlos en una red poderosa. Entonces empezó una tarea mucho más complicada: conectar las demás piezas en un circuito coherente.
Los motores mecánicos estaban unidos a los cables y estos a los motores analíticos, más grandes. Revisó las entrañas del otro motor, comprobando ajustes sutiles. Había cambiado su circuitería. Las válvulas de su interior ya no eran solo interruptores binarios. Estaban sintonizadas especifica y cuidadosamente a todo lo incierto y lo cuestionable; las áreas grises de la matemática de crisis.
Introdujo pequeños enchufes en los receptores y conectó el motor de crisis a las dinamos y transformadores que convertían una asombrosa forma de energía en otra. Un circuito insólito y dislocado empezó a desperdigarse por el pequeño espacio plano del tejado.
La última cosa que extrajo del saco y conectó a la extendida maquinaria era una caja de latón negro toscamente soldado, del tamaño aproximado de un zapato. Tomó el extremo del cable, el enorme trabajo de ingeniería guerrillera que se extendía a lo largo de más de tres kilómetros, hasta la enorme inteligencia oculta del vertedero en el Meandro Griss. Desenrolló hábilmente los extremos de los alambres y los conectó a la caja negra. Levantó la vista hacia Derkhan, que lo estaba observando mientras apuntaba con la pistola a Andrej.
—Esto es un rompiente —dijo—, una válvula circuito. Solo fluye en un sentido. Estoy cortando el acceso del Consejo a todo esto —dio unas palmadas a las diversas piezas del motor de crisis. Derkhan asintió con lentitud. El cielo se había vuelto negro por completo. Isaac levantó la mirada hacia ella y frunció los labios—. No podemos dejar que esa cosa de mierda acceda al motor de crisis. Tenemos que evitarlo —le explicó mientras conectaba los dispares componentes de la máquina—. ¿Recuerdas lo que nos dijo? ¿Que el avatar era un cuerpo que había sacado del río? ¡Y una mierda! Ese cuerpo está vivo… carece de mente, sí, pero el corazón late y los pulmones respiran aire. El Consejo de los Constructos tuvo que sacarle el cerebro a ese cuerpo mientras aún estaba vivo. Esa es la cuestión. Si no fuera así, simplemente se pudriría. No sé… puede que fuera un miembro de esa congregación demente que se ofreciera en sacrificio, puede que fuera algo voluntario. Pero puede que no. Sea como sea, al Consejo no le preocupa asesinar a seres humanos o de otras especies si eso le es… útil. Carece de empatia y de moral —continuó Isaac mientras empujaba con fuerza una resistente pieza de metal—. No es más que una… una inteligencia calculadora. Costes y beneficios. Está tratando de… maximizarse. Hará lo que sea necesario… nos mentirá, nos matará, para incrementar su poder.
Isaac se detuvo un momento y miró a Derkhan.
—Y tú sabes —dijo con voz suave— que esa es la razón de que quiera el motor de crisis. No dejaba de pedirlo. Eso me hizo pensar. Para eso sirve esto —dio unas palmaditas a la válvula circuito—. Si conectara directamente al Consejo, él podría obtener retroalimentación del motor, hacerse con su control. No sabe que estoy utilizando esto, razón por la cual está tan interesado en que lo conectemos. No sabe cómo fabricar su propio motor: te apuesto el culo de Jabber a que por eso está tan interesado en nosotros. Dee, Yag, ¿sabéis lo que este motor puede hacer? Quiero decir, es un prototipo… pero si funciona como debería, si entrarais en su interior, vierais el diseño, lo hicierais más sólido, solventaseis los problemas… ¿sabéis lo que podría hacer? Todo —guardó silencio durante un momento mientras sus manos conectaban los cables—. Las crisis están por todas partes y si este motor puede detectar el campo, aprovecharse de él, canalizarlo… podrá hacerlo todo. Yo estoy limitado a causa de las matemáticas implicadas. Tienes que expresar en términos matemáticos lo que quieres que el motor haga. Para eso son las tarjetas de programación. Pero el puto cerebro del Consejo lo expresa todo de manera matemática. Si ese hijo de puta logra enlazarse con el motor de crisis, sus seguidores dejarán de estar locos. Porque, ¿sabéis que lo llaman el MecaDios? Bueno… pues si eso ocurre, tendrán razón.
Los tres guardaron silencio. Andrej movía los ojos de un lado a otro, sin comprender una sola palabra.
Isaac trabajaba en silencio. Trataba de imaginarse la ciudad sometida al Consejo de los Constructos. Pensó en él, conectado al pequeño motor de crisis, construyendo más y más motores de una escala cada vez mayor, conectándolos a su propio tejido, alimentándolos con su propia potencia taumatúrgica y elictroquímica y de vapor. Válvulas monstruosas martilleando en las profundidades del vertedero, doblando y sangrando el tejido de la realidad con la facilidad de un pezón hilador de la Tejedora, al servicio de la voluntad de una inteligencia vasta y fría, puro cálculo consciente, caprichosa como un bebé.
Acarició la válvula circuito, la sacudió ligeramente y rezó para que su mecanismo fuera sólido.
Isaac suspiró y extrajo el grueso haz de tarjetas de programación que el Consejo había impreso. Cada una de ellas estaba marcada con la tambaleante letra de máquina de escribir del Consejo. Isaac levantó la mirada con aire burlón.
—Todavía no son las diez, ¿verdad? —dijo. Derkhan sacudió la cabeza—. Aún no hay nada en el aire, ¿no te parece? Las polillas no han salido todavía. Preparémonos para cuando lo hagan.
Bajó la vista y apretó los interruptores de dos de las baterías químicas. Los reactivos de su interior se mezclaron. El sonido de la efervescencia resultaba apenas audible; se produjo un súbito coro de válvulas castañeteantes y aumentos de tensión mientras la corriente empezaba a fluir. La maquinaria del tejado cobró vida con un brusco chasquido.
El motor de crisis empezó a zumbar.
—Solo está calculando —dijo Isaac nerviosamente mientras Derkhan y Yagharek se volvían hacia él—. Todavía no está procesando. Le estoy dando instrucciones.
Isaac empezó a alimentar cuidadosamente con las tarjetas de programación los diferentes motores analíticos que tenía frente a sí. La mayoría de ellas estaba destinada al propio motor dé crisis, pero otras correspondían a los circuitos subsidiarios de cálculo conectados a él por pequeños haces de cable. Isaac examinaba cada tarjeta, la comparaba con sus notas, garabateaba rápidos cálculos antes de introducirla en cualquiera de las ranuras de entrada.
Los motores despedían un escándalo mientras sus finas dentaduras de trinquetes se deslizaban sobre las tarjetas y mordían las perforaciones cuidadosamente realizadas; las instrucciones, las órdenes y la información se descargaban en sus cerebros analógicos. Isaac procedía con lentitud, aguardaba hasta sentir el clic que marcaba que el procesamiento había tenido éxito antes de sacar la tarjeta e introducir la siguiente.
Tomaba notas, mensajes incomprensibles garabateados para sí mismo sobre trozos desgarrados de papel. Respiraba con rapidez.
Empezó a llover de forma repentina. Eran gotas gruesas y untuosas que caían de forma indolente y estallaban al tocar el suelo, espesas y cálidas como el pus. La noche era muy cerrada y las glutinosas nubes de tormenta contribuían a ello todavía más. Isaac trabajaba deprisa, sintiendo de pronto los dedos muy torpes, muy grandes.
Flotaba en el ambiente una sensación de resistencia, un peso que se prendía del espíritu y empezaba a saturar los huesos. La percepción de lo insólito, de lo terrible y de lo oculto, que se cernía sobre ellos como si lo hiciese desde dentro, una hinchada nube de tinta que ascendía desde las profundidades de la mente.
—Isaac —dijo Derkhan mientras se le rompía la voz—, tienes que darte prisa. Está empezando.
Un enjambre de sensaciones de pesadilla descendía tamborileando entre ellos junto con la lluvia.
—Están despiertas y han salido —dijo Derkhan, aterrorizada—. Están cazando. Han salido. Deprisa, tienes que darte prisa…
Isaac asintió sin decir nada y continuó con lo que estaba haciendo, al tiempo que sacudía la cabeza como si con ese gesto pudiera dispersar el empalagoso miedo que se había apoderado de él. ¿Dónde está la puta Tejedora?
—Alguien nos está observando desde abajo —dijo Yagharek repentinamente—, algún vagabundo que no ha salido huyendo. No se mueve.
Isaac volvió a levantar la mirada y luego devolvió su atención al trabajo.
—Coge mi pistola —siseó—. Si se acerca, haz un disparo de advertencia. Confiemos en que mantenga la distancia —sus manos se apresuraban a girar, a conectar, a programar. Pulsó códigos numéricos en tableros digitales y metió tarjetas perforadas en las ranuras—. Casi está —murmuró—. Casi está.
La sensación de premura nocturna, de estarse deslizando hacia un sueño amargo, se incrementaba.
—Isaac… —siseó Derkhan. Andrej se había sumido en una especie de sopor aterrorizado y exhausto y comenzó a gemir y a balancearse, los ojos muy abiertos y empapados de cansina vaguedad.
— ¡Hecho! —exclamó Isaac y retrocedió un paso.
Sobrevino un momento de silencio. El entusiasmo de Isaac se disipó rápidamente.
— ¡Necesitamos a la Tejedora! —dijo—. Se suponía que… ¡Dijo que estaría aquí! No podemos hacer nada sin ella…
No podían hacer nada salvo esperar.
El hedor de la pervertida imaginería onírica crecía y crecía, y por toda la ciudad, en lugares fortuitos, empezaron a escucharse aullidos breves, conforme el sufrimiento de los durmientes en su sueño les hacía gritar su miedo o su desafío. La lluvia se hizo más intensa, hasta que el suelo de hormigón estuvo resbaladizo. Isaac trató de cubrir con el grasiento saco algunas secciones del circuito de crisis, moviéndose presa de la agitación, en un vano intento por proteger su máquina del agua.
Yagharek contemplaba el resplandeciente paisaje de los tejados. Cuando su cabeza estuvo demasiado llena de sueños terroríficos y empezó a tener miedo de lo que pudiera ver, giró sobre sus talones y empezó a observar a través de los cristales de su casco. Seguía vigilando la figura tenue e inmóvil que esperaba allá abajo.
Isaac y Derkhan arrastraron a Andrej para acercarlo un poco al circuito (de nuevo con aquella gentileza horripilante, como si estuvieran preocupados por su bienestar). Bajo el arma de Derkhan, Isaac volvió a atar las manos y las piernas del anciano y le colocó en la cabeza uno de los cascos de comunicador. No le miró a la cara.
El casco estaba ajustado. Junto a la salida ensanchada de la parte alta, tenía tres entradas. Una de ellas lo conectaba con el segundo casco. Otra estaba enlazada a través de varios cables enmarañados a los cerebros calculadores y los generadores del motor de crisis.
Isaac limpió el agua de lluvia sucia de la tercera de las conexiones y enchufó en ella el grueso cable que se extendía desde la válvula circuito, unido a la cual estaba el grueso cable que se extendía hasta llegar al Consejo de los Constructos, al sur del río. La corriente podía fluir desde el cerebro analítico del Consejo hasta el casco de Andrej, pasando a través del interruptor de una sola dirección.
—Eso es, eso es —dijo Isaac con voz tensa—. Ahora solo necesitamos a la puta Tejedora…
Pasó otra media hora de lluvia y crecientes pesadillas antes de que las dimensiones del paisaje de tejados se rasgaran y se agitaran salvajemente y pudiera oírse el canturreante monólogo de la Tejedora:
…MIENTRAS TÚ Y YO CONCURRÍAMOS EL GORDO EMBUDO-ESPACIO EL COÁGULO DEL CENTRO DE TELACIUDAD NOS VE ENGORDAR… en el interior de sus cráneos; la enorme araña atravesó con suavidad el desgarro que pendía del aire y danzó hacia ellos, enanos en comparación con su resplandeciente cuerpo.
Isaac dejó escapar un suspiro agudo, un afilado gemido de alivio. Su mente trepidaba con la maravilla y el terror que inducía la Tejedora.
— ¡Tejedora! —exclamó—. ¡Ayúdanos ahora! —tendió el otro casco comunicador hacia la extraordinaria presencia.
Andrej había levantado la mirada y trataba de apartarse, sumido en un paroxismo de terror. Los ojos sobresalían de las órbitas a causa de la presión de la sangre, y empezó a vomitar dentro de la máscara. Se arrastró tan rápidamente como pudo hacia la cornisa del tejado, impelido por un terrible miedo inhumano que sacudía su cuerpo.
Derkhan lo sujetó y lo sostuvo en su lugar. Él ignoró su arma, los ojos vacíos de todo lo que no fuera la vasta araña que se cernía sobre él con movimientos lentos y portentosos. Derkhan podía someterlo con facilidad. Sus gastados músculos se flexionaban y se retorcían en vano. Ella lo arrastró de vuelta y lo inmovilizó.
Isaac no los miraba. Le tendió el casco a la Tejedora, suplicante.
—Necesitamos que te pongas esto —dijo—. ¡Póntelo ya! Podemos acabar con todas. Dijiste que nos ayudarías… a reparar la tela… por favor.
La lluvia tamborileaba sobre el duro caparazón de la Tejedora. Cada segundo más o menos, una o dos gotas al azar crepitaban violentamente y se evaporaban al entrar en contacto con ella. La Tejedora seguía hablando, como siempre, un murmullo inaudible que Isaac y Derkhan y Yagharek no podían comprender.
Alargó las patas, tomó el casco con sus manos suaves, humanas, y se lo colocó sobre la segmentada cabeza.
Isaac cerró los ojos con un alivio breve y exhausto y luego volvió a abrirlos.
— ¡No te lo quites! —siseó—. ¡Ajústatelo!
Con dedos que se movían con tanta elegancia como los de un maestro sastre, la araña lo hizo.
…HARÁS COSQUILLAS Y BROMAS… farfullaba de forma ininteligible… COMO LAS CRÍAS PENSANTES GOTEAN POR METAL CHAPOTEANTE Y MEZCLAN EN EL FANGO MI CÓLERA MI ESPEJO UNA MIRÍADA DE BURBUJAS DE FORMAS DE ONDAS CEREBRALES QUE EXPLOTAN Y TEJEN PLANES MÁS Y MÁS Y MÁS AÚN MI INGENIOSO MAESTRO ARTESANO…
Y mientras la Tejedora continuaba canturreando con proclamas incomprensibles y oníricas, Isaac vio que la última de las correas se tensaba bajo sus terroríficas mandíbulas: giró los interruptores que abrían las válvulas del casco de Andrej y apretó la sucesión de palancas que hacían funcionar toda la potencia de procesamiento de las calculadoras analíticas y el motor de crisis. Retrocedió.
Corrientes extraordinarias recorrieron a toda velocidad la maquinaria que había frente a ellos.
Se produjo un momento de inmovilidad casi total, en el que incluso la lluvia pareció detenerse.
Chispas de colores diversos y extraordinarios saltaron de las conexiones.
Un arco masivo de potencia tensó de pronto por completo el cuerpo de Andrej. Una corona de luz inestable lo rodeó durante un instante. El asombro y el miedo cristalizaban su cuerpo.
Isaac, Derkhan y Yagharek lo observaban, paralizados.
Mientras las baterías enviaban grandes esputos de partículas cargadas y aceleradas por el intrincado circuito, flujos de potencia y órdenes procesadas interactuaban en complejos bucles de retroalimentación, un drama infinitamente veloz que se desarrollaba a escala femtoscópica.
El casco de comunicaciones empezó su labor, absorbiendo las emanaciones de la mente de Andrej y amplificándolas en un flujo de taumaturgones y ondas. Recorrieron el circuito a la velocidad de la luz y se encaminaron hacia el embudo invertido que las enviaría en silencio hacia el éter.
Pero fueron desviadas.
Fueron procesadas, leídas, matematizadas por el ordenado martilleo de diminutas válvulas e interruptores.
Al cabo de un momento infinitamente pequeño, dos nuevas emisiones de energía irrumpieron en el circuito. Primero vino la que procedía de la Tejedora, fluyendo en tropel desde el casco que llevaba. Una diminuta fracción de segundo más tarde, llegó con un chispazo la corriente del Consejo de los Constructos, a través del tosco cable que los comunicaba con el vertedero del Meandro Griss, dando tumbos arriba y abajo por las calles, a través de las válvulas-circuito en un gran despliegue de potencia, hasta los circuitos del casco de Andrej.
Isaac había visto cómo las polillas asesinas babeaban y pasaban sus lenguas indiscriminadamente por el cuerpo de la Tejedora. Las había visto embriagadas, pero no saciadas.
Todo el cuerpo de la Tejedora emanaba ondas mentales, se había dado cuenta de ello, pero no eran como las de ninguna otra raza inteligente. Las polillas asesinas lamían ansiosamente y probaban su sabor… pero no encontraban sustento en ella.
La Tejedora pensaba en un continuo, incomprensible, giratorio torrente de consciencia. No había capas en su mente, no había ego que controlase las funciones inferiores ni córtex animal que mantuviera la mente asentada. Para la Tejedora, no había sueños durante la noche, no había mensajes ocultos provenientes de las esquinas secretas de la mente, no había limpieza a fondo de la basura acumulada con el material sobrante de una consciencia ordenada. Para la Tejedora, el sueño y la vigilia eran una misma cosa. La Tejedora soñaba con ser consciente y su consciencia era su sueño, en una interminable e insondable sucesión de imagen, deseo, cognición y emoción.
Para las polillas asesinas, era como la espuma de una bebida efervescente. Era embriagadora y deliciosa pero carecía de principio organizador, de sustrato. De sustancia. Aquellos sueños no bastaban para alimentarlas.
La extraordinaria ráfaga de la consciencia de la Tejedora irrumpió a través de los cables en los sofisticados motores.
Y justo detrás de ella vino el torrente de partículas proveniente del cerebro del Consejo de los Constructos.
En extremo contraste con el frenesí viral que lo había engendrado, el Consejo de los Constructos pensaba con estremecedora exactitud. Los conceptos se reducían a una multiplicidad de interruptores encendido-apagado, un solipsismo privado de alma que procesaba la información sin la complicación arcana de los deseos o la pasión. Una voluntad de existencia y engrandecimiento, desprovisto de toda psicología, una mente contemplativa e infinita, circunstancialmente cruel.
Para las polillas asesinas era completamente invisible, pensamiento sin consciencia. Era carne sin sabor ni olor, calorías-pensamiento vacías, inconcebibles como nutrientes. Como cenizas.
Lamente del Consejo se derramó en la máquina… y hubo un momento de intensa actividad mientras se enviaban órdenes por las conexiones de cobre desde el vertedero, mientras el Consejo trataba de absorber de vuelta a sí la información y el control del motor. Pero el circuito rompeolas era sólido. El flujo de partículas solo se producía en un sentido.
Fue asimilado al pasar a través del motor analítico.
Se alcanzó un grupo de parámetros. Instrucciones complejas tamborilearon a través de las válvulas.
En el transcurso de un séptimo de segundo, había comenzado una rápida secuencia de actividad procesadora.
La máquina examinó la forma de la primera entrada x, la firma mental de Andrej.
Simultáneamente, dos órdenes subsidiarias se enviaron por los tubos y los cables. Modelo de forma de entrada y, decía una, y los motores cartografiaron la extraordinaria corriente mental de la Tejedora; Modelo de forma de entrada z, e hicieron lo mismo con las vastas y poderosas ondas cerebrales del Consejo de los Constructos. Los motores analíticos calcularon el factor de escala de la salida y se concentraron en los paradigmas, las formas.
Las dos líneas de programación se fundieron para conformar una orden terciaria: Duplicar forma de onda de entrada x con entradas y, z.
Los comandos eran extraordinariamente complejos. Dependían de las máquinas avanzadas de cálculo que había proporcionado el Consejo de los Constructos y la intrincación de sus tarjetas de programación.
Los mapas matemático-analíticos de la realidad (incluso simplificados e imperfectos, defectuosos como inevitablemente eran) se convirtieron en plantillas. Las tres fueron comparadas.
La mente de Andrej, como la de cualquier humano cuerdo, cualquier vodyanoi o khepri o cacto cuerdo o cualquier otra criatura inteligente, era una unidad de consciencia y subconsciencia sumida en una dialéctica constantemente convulsa, la supresión y canalización de los sueños y los deseos, la recurrente recreación de lo subliminal a través de lo contradictorio, el ego racional-caprichoso. Y viceversa. La interacción de diferentes niveles de consciencia para formar un todo inestable y en permanente estado de auto-renovación.
La mente de Andrej no era como la fría racionalización del Consejo ni como la poética oneiroconsciencia de la Tejedora.
x, reseñaron los motores, era diferente a y y diferente a z.
Pero, dotada de estructura subyacente y flujo subconsciente, de racionalidad calculadora y deseo impulsivo, de análisis auto-maximizador y carga emocional, x, calcularon los motores analíticos, era igual a y más z.
Los motores psicotaumatúrgicos siguieron las órdenes recibidas. Combinaron y con z. Crearon un duplicado de la forma de onda de xy la emitieron por la salida del casco de Andrej.
Los flujos de partículas cargadas que se vertían en el casco desde el Consejo y la Tejedora se añadieron para formar un único y vasto todo. Los sueños de la Tejedora, los cálculos del Consejo, se alearon para imitar un subconsciente y un consciente, la mente humana en funcionamiento. Los nuevos ingredientes eran más poderosos que las débiles emanaciones de Andrej en un factor de enorme magnitud. La inmensidad de este poder no menguó mientras la nueva y enorme corriente se precipitaba hacia la ensanchada trompeta que apuntaba al cielo.
Poco más de un tercio de segundo había pasado desde que el circuito hubiera cobrado vida. Mientras el enorme flujo combinado de y+z se precipitaba hacia la salida, se cumplió una nueva serie de condiciones. El propio motor de crisis se encendió lanzando chispazos.
Utilizó las inestables categorías de las matemáticas de crisis, al mismo tiempo una visión persuasiva y una categorización objetiva. Su método deductivo era holístico, totalizador e inconstante.
Mientras las exudaciones del Consejo y de la Tejedora reemplazaban al flujo de Andrej, el motor de crisis recibió la misma información que los procesadores originales. Rápidamente evaluó los cálculos que estos habían realizado y examinó el nuevo flujo. En su asombrosamente compleja inteligencia tubular, una masiva anomalía se hizo evidente. Algo que las funciones estrictamente aritméticas de los otros motores nunca hubieran podido descubrir.
Las formas de los flujos de datos sometidos a análisis no correspondían exactamente con la suma de sus partes constituyentes.
Tanto y como z eran todos unificados, coherentes. Y, lo que resultaba más crucial todavía, también lo era x, la mente de Andrej, el punto de referencia para todo el modelo. Y el hecho de que fueran totalidades era capital para la forma de cada una de ellas.
Las capas de la consciencia que contenía x dependían las unas de las otras, eran mecanismos interconectados de un motor de consciencia autoalimentado. Lo que aritméticamente podía discernirse como racionalismo más sueños era en realidad un todo, cuyas partes constitutivas no podían ser separadas.
Ni y ni z eran la mitad de un modelo de x. Eran cualitativamente diferentes.
El motor aplicó una rigurosa lógica de crisis a la operación original. Un comando matemático había creado la analogía aritmética perfecta de un código fuente obtenido a partir de material dispar, y esa analogía era al mismo tiempo idéntica y radicalmente divergente del original al que imitaba.
Tres quintas partes de segundo después de que el circuito hubiera cobrado vida, el motor de crisis llegó a dos conclusiones simultáneas: x era igual a y+z y x era distinto a y+z.
La operación llevada a cabo resultaba profundamente inestable. Era paradójica, imposible de sostener y en ella se derrumbaba la aplicación de la lógica.
El proceso estaba, desde los primeros principios absolutos del análisis, desde la elaboración de modelos y desde la conversión, profundamente preñado de crisis.
Una fuente masiva de energía de crisis fue descubierta al instante. El hallazgo de la crisis la liberó para que pudiera ser aprovechada: los pistones metafísicos se alargaron y convulsionaron y enviaron destellos controlados de la volátil energía a través de los amplificadores y los transformadores. Los circuitos subsidiarios se agitaron y trepidaron. El motor de crisis empezó a dar vueltas como una dinamo, chisporroteando de energía y despidiendo complejas cargas de cuasivoltaje.
El comando definitivo atravesó en forma binaria las entrañas del motor de crisis. Canalizar energía, decía, y amplificar la salida.
Justo menos de un segundo después de que la potencia hubiera recorrido los cables y los mecanismos, el flujo imposible y paradójico de las consciencias reunidas, el flujo combinado de Tejedora y Consejo, se concentró e irrumpió masivamente por el casco comunicador de Andrej.
Sus propias emanaciones, desviadas, discurrían por un bucle retroalimentador de referencia, siendo constantemente comparadas al flujo de y+z por los motores analógicos y el de crisis. Privadas de una salida, empezaron a sufrir escapes, pequeños y peculiares arcos de plasma taumatúrgico. Goteaban invisibles sobre el rostro contorsionado de Andrej, mezclándose con el chorro continuo de la emisión Tejedora/ Consejo.
La mayor parte de la inmensa e inestable consciencia creada brotaba de las pestañas del casco en enormes goterones. Una columna creciente de ondas mentales y partículas ardía sobre la estación y se elevaba hacia el cielo. Era invisible, pero Isaac y Derkhan y Yagharek podían sentirla, un hormigueo en la piel, un sexto y un séptimo sentidos que despedían un zumbido sordo como una tinnitus psíquica.
Andrej se retorcía y se convulsionaba con la potencia del proceso que lo estaba recorriendo. Su boca se movía. Derkhan apartó la mirada, llena de repugnancia culpable.
La Tejedora danzaba adelante y atrás sobre los estiletes de sus pies mientras emitía suaves gemidos y tamborileaba sobre su casco.
—Cebo… —exclamó Yagharek con dureza, y se apartó del flujo de energía.
—Apenas acaba de empezar —gritó Isaac sobre el estruendo de la lluvia.
El motor de crisis zumbaba y se estaba calentando, mientras absorbía recursos enormes y cada vez mayores. Enviaba oleadas de corriente transformadora a través de los cables aislantes en dirección a Andrej, que se agitaba y se zarandeaba presa del terror y de la agonía.
El motor drenaba la energía de la inestable situación y la canalizaba, obedeciendo sus instrucciones, derramándola en una forma transmutadora sobre el flujo Tejedora/Consejo. Alimentándolo. Incrementando su intensidad, su alcance y su potencia. Y volviendo a incrementarla.
Comenzó un bucle de retroalimentación. El flujo artificial se hacía más fuerte; y como una enorme torre fortificada sobre unos cimientos inestables, el incremento de su masa lo hacía más precario. Su ontología paradójica se volvía más frágil conforme aumentaba la potencia del flujo. La crisis se agudizaba. La potencia transformadora del motor aumentaba exponencialmente; alimentaba el flujo mental; la crisis volvía a intensificarse…
El hormigueo de la piel de Isaac empeoró. Una nota parecía estar sonando en su cráneo, un pitido que incrementaba su agudeza como si algo muy cercano estuviera dando vueltas y más vueltas, fuera de control.
Se encogió.
…BUENA PENA Y GRACIA FUENTE QUE SE DERRAMA COBRA MENTE PERO MENTE ES NO MENTE… continuaba murmurando la TEJEDORA… UNO Y UNO EN UNO NO SERVIRÁ PERO ESTO ES UNO Y DOS A LA VEZ GANAREMOS CÓMO GANAREMOS QUÉ HERMOSO…
Mientras Andrej se estremecía como la víctima de una tortura bajo la siniestra lluvia, la potencia que recorría su cabeza y se vertía al cielo ganaba en intensidad y se incrementaba a un ritmo terrorífico, geométrico. Era un proceso invisible pero podía sentirse: Isaac, Derkhan y Yagharek se apartaron de la convulsa figura tanto como se lo permitía el pequeño espacio. Sus poros se abrían y se cerraban, su pelo o sus plumas se erizaban violentamente por toda su piel.
Y mientras tanto, el bucle de crisis continuó y la emanación se incrementó, hasta que casi resultó visible, un brillante pilar de éter perturbado de setenta metros de altura, que hacía que la luz de las estrellas y la de los aeróstatos se combara de forma imprecisa a su alrededor mientras se erguía como un invisible infierno sobre la ciudad.
Isaac se sentía como si sus encías se estuviesen pudriendo, como si sus dientes estuviesen tratando de escapar de sus mandíbulas.
La Tejedora continuaba danzando, extasiada.
Un enorme faro ardía en el éter. Una enorme columna de energía, rápidamente creciente, una consciencia fingida, el mapa de una mente falsificada que se hinchaba y engordaba en una terrible curva de aumento, imposible y vasta en aquel lugar, el portento de un dios inexistente.
Por toda Nueva Crobuzon, más de novecientos de los mejores comunicadores y taumaturgos de la ciudad se detuvieron y se volvieron repentinamente en dirección al Cuervo, los rostros arrugados de confusión y nebulosa alarma. Los más sensitivos se llevaron las manos a la cabeza y gimieron con inexplicable dolor.
Doscientos siete de ellos empezaron a farfullar un galimatías compuesto de códigos numerológicos y poesía exuberante. Ciento cincuenta y cinco sufrieron hemorragias nasales masivas, dos de las cuales, imposibles de contener, acabarían por resultar fatales.
Once, que trabajaban para el gobierno, arañaron las mesas de sus talleres en lo alto de la Espiga y corrieron, mientras trataban en vano de contener con pañuelos y papeles el fluido sanguinolento que se derramaba por sus narices y orejas, hacia la oficina de Eliza Stem-Fulcher.
— ¡La estación de la calle Perdido! —fue todo lo que pudieron decir. Lo repitieron como idiotas durante varios minutos a la secretaria de Interior y al alcalde, que se encontraba con ella, mientras los sacudían con frustración, los labios temblando en busca de otros sonidos, y manchaban de sangre los inmaculados trajes a medida de sus jefes.
— ¡La estación de la calle Perdido!
Muy arriba, sobre las amplias y desiertas calles de Chnum, planeando lentamente junto a las torres del templo de Cuña del Alquitrán, rodeando el río sobre el Aullido y remontándose en toda su longitud sobre los depauperados suburbios del Cantizal, se movían unos cuerpos complejos.
Con desplazamientos lentos y lenguas babeantes, las polillas asesinas buscaban presas.
Estaban hambrientas, ansiosas por darse un festín y preparar sus cuerpos y volver a procrear. Debían cazar.
Pero en cuatro súbitos, idénticos y simultáneos movimientos (separados por kilómetros en diferentes cuadrantes de la ciudad) las cuatro polillas asesinas levantaron la cabeza mientras volaban.
Batieron sus complejas alas y frenaron su marcha, hasta que estuvieron casi inmóviles en el aire. Cuatro rezumantes lenguas se desenroscaron y lamieron el aire.
En la lejanía, sobre el horizonte que brillaba con manchones de luz sucia, en los exteriores de la masa central de edificios, una columna se elevaba desde el suelo. Crecía y crecía mientras ellas lamían y saboreaban, y empezaron a aletear frenéticas conforme el aire les traía el aroma, el olor suculento de aquello que hervía y se arremolinaba en el éter.
Las demás fragancias y esencias de la ciudad se disiparon en la nada. Con asombrosa velocidad, el extraordinario rastro dobló su intensidad, y excitó a las polillas asesinas hasta volverlas locas.
Una por una emitieron un gorjeo de asombrada y deleitada codicia, un anhelo que no conocía límites.
Desde los extremos de la ciudad, desde los cuatro puntos cardinales, convergieron en un frenesí de batir de alas, cuatro cuerpos famélicos, exultantes y poderosos que descendían para alimentarse.
Hubo una diminuta emisión de luces en la pequeña consola. Isaac se aproximó lentamente, con el cuerpo encorvado, como si pudiera agacharse bajo el faro de energía que emanaba desde el cráneo de Andrej. El anciano se convulsionaba y se retorcía en el suelo.
Isaac tuvo mucho cuidado de no mirar su cuerpo despatarrado. Consultó la consola, tratando de encontrarle sentido al leve juego de luces de los diodos.
—Creo que es el Consejo de los Constructos —dijo por encima del monótono sonido de la lluvia—. Está enviando instrucciones para tratar de rodear la barrera, pero no creo que lo consiga. Esto es demasiado simple para él —dijo, mientras daba una palmaditas a la válvula circuito—. No hay nada de cuyo control pueda apoderarse —Isaac se imaginó una lucha en las femtoscópicas autopistas del cableado.
Levantó la mirada.
La Tejedora lo ignoraba, a él y a todos los demás, mientras tamborileaba con sus pequeños dedos contra el resbaladizo hormigón en ritmos complicados. Su baja voz resultaba incomprensible.
Derkhan estaba observando a Andrej con cansancio asqueado. Su cabeza se movía lentamente de adelante atrás como si el oleaje la estuviera balanceando. Movía la boca. Hablaba en una lengua muda. No te mueras, pensó Isaac fervientemente mientras miraba al malogrado anciano, viendo cómo se contorsionaba su rostro, sacudido por la extraña retroalimentación, no puedes morir todavía. Tienes que aguantar.
Yagharek, que estaba de pie, señaló repentinamente hacia lo alto, hacia un lejano cuadrante del cielo.
—Han cambiado su rumbo —dijo simplemente. Isaac levantó la mirada y vio lo que Yagharek les estaba indicando.
Muy lejos, a medio camino desde el extremo de la ciudad, tres de los dirigibles que flotaban a la deriva habían virado a propósito. Apenas eran visibles para el ojo humano, grumos negros contra el cielo de la noche, identificables tan solo por sus luces de navegación. Pero resultaba evidente que su perezoso y fortuito movimiento había cambiado; que se estaban dirigiendo pesadamente hacia la estación de Perdido, convergiendo.
—Vienen a por nosotros —dijo Isaac. No sentía miedo, solo tensión y una extraña tristeza—. Se acercan. ¡Fosos de los dioses, mierda! Son casi las diez, tenemos quince minutos antes de que lleguen. Solo podemos confiar en que las polillas sean más rápidas.
—No. No —Yagharek estaba sacudiendo la cabeza con rápida violencia. La inclinó y movió rápidamente los brazos para indicarles que guardaran silencio. Isaac y Derkhan se quedaron paralizados. La Tejedora prosiguió con su demente monólogo, pero era algo lejano y amortiguado. Isaac rezó para que no se aburriese y desapareciese. El dispositivo, el simulacro de mente, la crisis, todo ello se vendría abajo.
A su alrededor la atmósfera se estaba ribeteando, partiéndose como piel vieja mientras la fuerza de aquella impensable y floreciente oleada de potencia continuaba creciendo.
Yagharek estaba completamente concentrado en escuchar por encima del rumor de la lluvia.
— Se acerca gente por el tejado —dijo con urgencia. Con un movimiento diestro sacó su látigo del cinturón. Su alargado cuchillo pareció bailar en su mano izquierda y se detuvo, brillando bajo las luces refractadas de sodio. De nuevo se había convertido en guerrero y cazador.
Isaac se puso en pie y sacó su pistola. Comprobó rápidamente que estuviera limpia y llenó la cazoleta de pólvora, tratando de protegerla de la lluvia. Buscó a tientas la pequeña bolsa que contenía las balas y su cuerno de pólvora. Su corazón, se percató, solo se había acelerado ligeramente.
Vio a Derkhan, que estaba preparándose también. Ella sacó sus dos pistolas y las comprobó con la mirada fría.
Sobre la llanura de tejados, quince metros por debajo de ellos, había aparecido una pequeña tropa de figuras vestidas con uniformes oscuros. Corrían nerviosamente entre los afloramientos de la arquitectura, haciendo traquetear sus picas y sus rifles. Debían de ser unos doce, los rostros invisibles tras los cascos reflectantes, equipados con armaduras segmentadas que aleteaban contra sus cuerpos y las sutiles insignias que indicaban su rango. Se dispersaron y empezaron a aproximarse a la pendiente de tejados desde diferentes ángulos.
—Oh, buen Jabber —Isaac tragó saliva—. Estamos jodidos.
Cinco minutos, pensó, presa de la desesperación. Eso es todo lo que necesitamos. Las polillas no podrán resistirse, ya se están dirigiendo hacia aquí, ¿no podríais haber tardado un poco más?
Los dirigibles seguían aproximándose más y más, pesados e inevitables.
La milicia había llegado al extremo inferior de la ladera de pizarra. Comenzaron a trepar, agachados, escondiéndose tras las chimeneas y las ventanas abuhardilladas. Isaac se apartó del borde sin perderlos de vista.
La Tejedora estaba pasando su dedo índice sobre el agua del tejado, dejando un rastro de piedra seca y chamuscada en forma de patrones y dibujos de flores, mientras seguía susurrando para sí. El cuerpo de Andrej se sacudía recorrido por la corriente. Sus ojos giraban en las órbitas de forma desconcertante.
—¡joder! —gritó Isaac, desesperado y furioso.
—Cierra la boca y pelea —siseó Derkhan. Se tendió sobre el suelo y se asomó cuidadosamente sobre el borde del tejado. Los soldados, muy bien entrenados, se encontraban demasiado cerca como para estar tranquilos. Apuntó y disparó con la mano izquierda.
Hubo una explosión súbita que pareció amortiguada por la lluvia. El oficial más próximo, que había ascendido casi la mitad de la pendiente, retrocedió tambaleándose mientras la bala golpeaba su armadura a la altura del pecho, rebotaba y se perdía en la oscuridad. Se balanceó momentáneamente sobre el borde del pequeño tejado-escalón en el que se encontraba y logró enderezarse. Mientras se relajaba y daba un paso hacia delante, Derkhan disparó su otra arma.
La placa del rostro del oficial se hizo añicos en una explosión sangrienta. Una nube de carne estalló en la parte trasera de su casco. Su rostro se hizo visible un instante, una mirada de asombro salpicada de fragmentos de cristal reflectante, cubierto por la sangre que brotaba de un agujero bajo su ojo derecho. Pareció saltar de espaldas como un campeón deportivo y descendió de forma elegante siete metros hasta chocar con un estruendo sordo contra la base del tejado.
Derkhan rugió triunfante y su grito se convirtió en palabras:
— ¡Muere, puerco! —bramó. Retrocedió para apartarse de la vista mientras una rápida salva de disparos destrozaba el ladrillo y la piedra que había encima y debajo de ella.
Isaac se dejó caer sobre cuatro patas a su lado y la miró. Resultaba imposible de asegurar en medio de la pesada lluvia, pero creía que estaba sollozando furiosamente. Ella se apartó rodando del borde del tejado para recargar sus pistolas. Advirtió la mirada de Isaac.
— ¡Haz algo! —le gritó.
Yagharek estaba de pie, un poco apartado del borde, porque se asomaba cada pocos segundos, esperando a que los hombres estuvieran al alcance de su látigo. Isaac avanzó a rastras y se asomó sobre el bordillo de la pequeña plataforma. Los hombres se estaban aproximando, ahora con más cautela, escondiéndose en cada nivel, sin dejarse ver, pero moviéndose a pesar de ello con increíble rapidez.
Isaac apuntó y disparó. Su bala impactó contra la pizarra sin hacer nada y manchó de polvo al soldado que marchaba en vanguardia.
— ¡Maldita sea! —siseó y retrocedió para recargar su arma. Una fría certeza de derrota se estaba apoderando de él. Había demasiados hombres y se acercaban demasiado deprisa. En cuanto la milicia llegase arriba, no tendrían defensa. Si la Tejedora acudía en su ayuda, perderían su cebo y las polillas asesinas escaparían. Podrían llevarse uno, dos o tres de los oficiales con ellos, pero no podrían escapar.
Andrej se sacudía arriba y abajo, arqueando la espalda y debatiéndose contra sus ligaduras. Los nervios entre los ojos de Isaac cantaban mientras el flujo de energía continuaba escaldando el éter. Los aeróstatos se estaban acercando. Isaac arrugó el rostro y se asomó por el borde de la plataforma. En la extensión quebrada de tejados que había debajo de ellos, los borrachos y los vagabundos se escabullían como animales asustados.
Yagharek chilló como un cuervo y señaló con el cuchillo.
Tras los soldados, en el aplanado paisaje de tejados que habían superado, una figura embozada surgió de una sombra, semejante a un eidolón, como si se hubiese materializado de la nada.
Su arremolinada capa despidió un destello verde botella.
Algo escupió intenso fuego y ruido desde la mano extendida de la figura, tres, cuatro, cinco veces. Isaac vio como un soldado, a medio camino de la pendiente, se inclinaba y se desplomaba en una fea cascada orgánica por toda la extensión de ladrillo. Mientras caía, dos hombres más se tambalearon y lo siguieron. Uno estaba muerto, la sangre se acumuló bajo su cuerpo tendido y se diluyó con la lluvia. El otro se arrastró unos metros y profirió un chillido horrendo desde debajo de la máscara mientras se llevaba las manos a sus sangrantes costillas.
Isaac contempló asombrado la escena.
— ¿Quién coño es ese? —gritó—. ¿Qué cono está pasando? —debajo de ellos, su misterioso benefactor se había cobijado en un charco de sombra. Parecía estar haciendo algo con su arma.
Debajo de ellos, los soldados se habían quedado paralizados. Alguien vociferó órdenes bruscas, incomprensibles. Era evidente que estaban confusos y asustados.
Derkhan escudriñaba la oscuridad con una mirada de esperanza perpleja.
—Que los dioses te bendigan —gritó a la noche. Volvió a disparar con la mano izquierda, pero la bala impactó ruidosamente y sin causar daño en los ladrillos.
Diez metros por debajo de ellos, el herido seguía gritando. Trataba en vano de desabrocharse la máscara.
La unidad se dividió. Un hombre se agachó tras un afloramiento de ladrillos, alzó su rifle y apuntó a la oscuridad en la que se escondía el recién llegado. Varios de los hombres restantes empezaron a descender hacia el nuevo atacante. Los otros volvieron a ascender, a velocidad redoblada.
Mientras los dos pequeños grupos se movían arriba y abajo por la resbaladiza pendiente de los tejados, la figura extraña volvió a salir y disparó con extraordinaria rapidez. Tiene una especie de pistola repetidora, pensó Isaac con asombro, y entonces se sobresaltó al ver que dos oficiales más retrocedían desde el tejado, un poco más abajo de donde él se encontraba, y caían dando vueltas, gritando y rebotando brutalmente por la pendiente.
Isaac se dio cuenta de que el hombre no estaba disparando a los oficiales que se habían vuelto hacia él, sino que estaba concentrándose en proteger la pequeña plataforma, eligiendo como objetivos a los que más se aproximaban con magnífica pericia. Ahora era vulnerable a un ataque masivo.
Tres metros por debajo de Isaac, los soldados se estaban acercando. Volvió a disparar y logró robarle el resuello a un hombre, pero no atravesó su armadura. Derkhan disparó y, más abajo, el tirador apostado profirió una imprecación y soltó su rifle, que cayó ruidosamente.
Isaac recargó su arma con velocidad desesperada. Volvió la mirada hacia su máquina, vio que Andrej estaba hecho un ovillo bajo el muro. Tiritaba y su cara estaba manchada de saliva. La cabeza de Isaac latía siguiendo un extraño ritmo que provenía del creciente incendio de ondas mentales. Levantó la vista al cielo. Vamos, pensó, vamos, vamos. Volvió a mirar hacia abajo mientras recargaba, tratando de encontrar al misterioso recién llegado.
Estuvo a punto de gritar de miedo por su desconocido protector al ver que cuatro fornidos y bien armados soldados avanzaban al trote hacia la sombra en la que se había escondido.
Algo emergió de la oscuridad a gran velocidad, saltando de sombra en sombra y esquivando el fuego de los oficiales con extraordinaria facilidad. Sonó una patética descarga de disparos y los rifles de los cuatro hombres quedaron vacíos. Mientras se apoyaban sobre una rodilla para recargar, la figura embozada abandonó las tinieblas que la cobijaban y se irguió a unos pocos pasos de ellos.
Isaac la veía desde detrás, iluminada por la brusca y fría luz de alguna lámpara de flogisto. Su rostro estaba vuelto hacia la milicia. Su capa estaba desgastada y llena de parches. Isaac podía ver a duras penas una pequeña y gruesa pistola en su mano izquierda. Mientras las impasibles máscaras de cristal resplandecían bajo la luz y los cuatro oficiales parecían ceder a una momentánea inmovilidad, algo se extendió desde la mano derecha del hombre. Isaac no podía verlo con claridad, así que entornó la mirada hasta que el desconocido se movió ligeramente y alzó el brazo para mostrar la cosa dentada, mientras la manga de su prenda se hacía a un lado.
Era una enorme hoja serrada que se abría y cerraba ligeramente, como un par de crueles tijeras. Del codo del hombre sobresalía quitina nudosa, y en el extremo de la pinza prensil brillaba la punta de una cuchilla curvada.
El brazo derecho del hombre había sido reemplazado, rehecho, con una vasta garra de mantis.
Derkhan e Isaac lo miraron boquiabiertos y gritaron a un tiempo su nombre:
— Jack Mediamisa!
Mediamisa, el Fugado, el Jefe de los libertos, el hombre mantis, avanzó rápidamente hacia los soldados.
Estos levantaron las armas y sacaron las brillantes bayonetas.
Mediamisa los esquivó con velocidad de bailarina, cerró su miembro rehecho y retrocedió para alejarse con facilidad. Uno de los oficiales cayó, mientras la sangre manaba a borbotones de su lacerado cuello y se derramaba por detrás de su máscara.
Mediamisa había vuelto a marcharse y acechaba, dejándose ver solo en parte.
La atención de Isaac se vio distraída por un oficial que apareció sobre el alfeizar de una ventana, apenas dos metros por debajo de él. Disparó con demasiada rapidez y falló, pero algo sobre él serpenteó y golpeó violentamente el yelmo del soldado. Este se tambaleó, cayó hacia atrás y al instante se preparó para un nuevo ataque. Yagharek recogió rápidamente su pesado látigo, presto para utilizarlo de nuevo.
— ¡Vamos, vamos! —le gritó Isaac al cielo.
Los navíos aerostáticos eran ahora figuras gruesas y amenazantes que descendían sobre ellos, preparadas para atacar. Mediamisa describía círculos alrededor de los atacantes, se precipitaba sobre ellos para mutilar a alguno y volvía a disolverse en la oscuridad. Derkhan estaba gritando, un pequeño aullido desafiante, cada vez que disparaba. Yagharek permanecía en posición, el látigo y el cuchillo temblando en sus manos. La milicia los tenía rodeados pero avanzaba lentamente, acobardada, temerosa, esperando a que llegasen los refuerzos.
Poco a poco, el monólogo de la Tejedora fue ganando en volumen, desde un susurro en el fondo del cráneo hasta una voz que avanzaba reptando a través de la carne y el hueso, llenando el cerebro.
…LO ES LO ES ESOS ASQUEROSOS ASESINOS ESOS ABURRIDOS VAMPIROS DEL PATRÓN QUE CHUPAN LA SANGRE AL PAISAJE DE LA TELA LO ES VIENEN SILBAN POR ESTE TORRENTE ESTA CORNUCOPIA ESTA ABUNDANCIA DE COMIDA QUE NO ES CUIDADO Y VIGILAD… decía… RICA DESTILACIÓN QUE SABE INCÓMODA EN EL PALADAR…
Isaac levantó la vista con un grito mudo. Escuchó un batir de alas, un golpeteo de aire agitado. Aquella lluvia de resplandores, la explosión de ondas mentales inventadas que hacían temblar su espina dorsal, continuaba batiendo mientras se aproximaba un sonido, oscilando de forma frenética entre la materia y el éter.
Un brillante carapacho descendió a través de las ondas termales: patrones agitados de color atravesaron violentamente el cielo en dos pares reflejados de alas de formas mutables. Miembros enrevesados y espinosas púas orgánicas trepidaron de impaciencia.
Famélica y temblorosa, la primera de las polillas asesinas había llegado.
El pesado cuerpo segmentado descendió describiendo una espiral, muy pegado a la columna de ardiente éter, como si estuviese en una montaña rusa. La lengua de la polilla la lamió ávidamente: estaba inmersa en un embriagador licor cerebral.
Mientras Isaac alzaba la mirada exultante hacia el cielo, vio otra forma que se acercaba revoloteando y luego otra, negro sobre negro. Una de las polillas descendió describiendo un arco brusco para pasar directamente bajo un grueso y pesado aeróstato, y se abalanzó sobre la tormenta de ondas metales que enviaba emisiones por todo el tejido de la ciudad.
El grupo de soldados desplegado sobre el tejado decidió que era el momento de renovar su ataque, y el chasquido sulfuroso de las pistolas de Derkhan despertó a Isaac al peligro. Miró a su alrededor y vio a Yagharek, agazapado en una postura animal, desenrollando su látigo como una mamba medio entrenada hacia el oficial cuya cabeza acababa de aparecer sobre el borde de la plataforma. El arma se cerró alrededor de su cuello y Yagharek tiró con fuerza, haciendo chocar la frente del hombre contra las húmedas tejas de pizarra.
Soltó el látigo con un movimiento brusco mientras el oficial, casi ahogado, caía hacia atrás con gran estruendo.
Isaac empuñó con torpeza su voluminosa arma. Se asomó y vio que dos de los oficiales que se habían vuelto hacia Jack Mediamisa estaban en el suelo, agonizando, mientras manaba la sangre de enormes desgarrones en su carne. Un tercero retrocedía cojeando y se agarraba con una mano el muslo lacerado. Mediamisa y el cuarto hombre habían desaparecido.
Por todo el paisaje de tejados, sonaban los gritos de los soldados, medio en fuga, aterrorizados y confusos. Urgidos por su teniente, reanudaron el avance.
—Mantenedlos a raya —gritó Isaac—. ¡Las polillas se acercan!
Las tres polillas asesinas descendían formando una larga hélice entrelazada, arremolinándose las unas por encima y por debajo de las otras, rotando en orden descendente alrededor de la masiva estela de energía que emergía en un vasto torrente del casco de Andrej. En el suelo, debajo de ellas, la Tejedora bailaba una comedida y pequeña jiga, pero las polillas asesinas no la veían. No advertían nada que no fuera la forma convulsa de Andrej, la fuente del enorme y dulce festín que se derramaba precipitadamente a la atmósfera. Estaban frenéticas.
Los depósitos de agua y las torres de ladrillos se irguieron hacia ellas como manos extendidas mientras, una por una, rompían el horizonte y descendían sobre el nimbo iluminado por las luces de gas de la ciudad.
Tenues ondas de ansiedad brotaban de ellas mientras avanzaban. Había algo fraccionalmente erróneo en el aroma que las rodeaba… pero era tan poderoso, tan increíblemente poderoso y estaban tan borrachas de ello, inestables sobre sus alas y agitándose de codicioso deleite, que no podían detener su vertiginoso descenso.
Isaac oyó que Derkhan profería una obscena imprecación. Yagharek había saltado sobre el tejado hasta ella y con un experto latigazo había hecho caer rodando a su atacante. Isaac disparó a la figura y la oyó gruñir de dolor al ser el músculo de su hombro desgarrado por la bala.
Los aeróstatos estaban ya casi sobre ellos. Derkhan estaba sentada, ligeramente apartada del borde, parpadeando, con los ojos llenos del polvo de ladrillo que había levantado el impacto de una bala en el muro junto a ella.
Quedaban unos cinco soldados en los tejados y seguían avanzando, lenta y sigilosamente.
Una última forma de insecto planeó hacia el tejado desde el sureste de la ciudad. Describió una gran curva en forma de «S» bajo el paso elevado del ferrocarril de Hogar de Esputo y volvió a ascender, volando en alas de las corrientes de la cálida noche, en dirección a la estación.
—Están todas aquí —susurró Isaac.
Mientras recargaba su arma, derramando la pólvora sobre ella a causa de su inexperiencia, levantó la vista. Abrió mucho los ojos: la primera de las polillas se aproximaba. Estaba a unos treinta metros sobre él y luego a veinte y entonces, repentinamente, a siete y a tres. La contempló con pavoroso asombro. Parecía moverse de forma deslizante mientras el tiempo se extendía a su alrededor, fino y muy lento. Isaac vio las patas, medio simiescas y prensiles, y la cola dentada, la enorme boca y los dientes castañeteantes, las cavidades oculares con sus torpes racimos de antenas como gusanos aturdidos, un centenar de extrusiones de carne que lanzaban latigazos y se desplegaban y apuntaban y retrocedían en un centenar de movimientos misteriosos… y las alas, aquellas prodigiosas, temibles alas, constantemente cambiantes, empapadas con un oleaje de colores inauditos que brotaban y retrocedían como bruscas tormentas.
Observó a la polilla directamente, olvidando los espejos que había frente a sus ojos. La cosa no tenía tiempo para él. Lo ignoró.
Se quedó helado un instante, sumido en un terror de recuerdos.
La polilla asesina pasó volando a su lado y levantó una gran ráfaga de viento que hizo aletear sus cabellos y su abrigo.
La embriagada criatura de innúmeros miembros se precipitó hacia delante, desenrolló su enorme lengua, escupió y castañeteó de hambre obscena. Cayó sobre Andrej como un espíritu de pesadilla, se aferró a él y trató desesperadamente de beber.
Mientras su lengua se deslizaba con rapidez por todos los orificios del anciano, cubriéndolo con una espesa saliva cítrica, otra polilla se escoró en el aire, chocó contra la primera y luchó con ella por la posición sobre el cuerpo de Andrej.
El anciano se sacudía nerviosamente mientras sus músculos trataban de encontrarle sentido a la oleada de estímulos absurdos que los envolvían. El torrente de las ondas mentales de Tejedora/Consejo se derramaba en su cráneo y brotaba de él.
El motor que yacía sobre la plataforma traqueteó. Se estaba calentando peligrosamente mientras sus pistones luchaban por retener el control de la enorme oleada de energía de crisis. La lluvia se evaporaba en cuanto lo tocaba.
Mientras la polilla se acercaba para aterrizar, la pugna por alimentarse en la boca de la fuente, en la seudomente que brotaba del cráneo de Andrej, continuaba. En un movimiento irritado y convulso, la primera polilla apartó de un golpe a la otra un par de metros y, desde donde había caído, esta lamió ansiosamente la parte trasera de la cabeza de Andrej.
La primera polilla introdujo su lengua en la boca babeante del anciano y luego la sacó con un repulsivo plop para buscar otra entrada. Por fin encontró la pequeña salida en el casco, desde la cual brotaba la riada de energía, cada vez más intensa. Deslizó la lengua por la entrada y alrededor de las esquinas dimensionales, entrando y saliendo del éter, haciendo rodar el sinuoso órgano alrededor de los múltiples planos del fluido.
Chilló de placer.
Su cráneo vibraba en su carne. Goterones de intensas ondas mentales artificiales chorreaban por su garganta y goteaban invisibles por las comisuras de su boca, un chorro ardiente de dulces e intensas calorías-pensamiento que se derramaba y se derramaba en su vientre, más poderoso, más concentrado que su alimento cotidiano en un factor vasto y cada vez mayor, un torrente de energía incontrolable que se extendió por su esófago y llenó su estómago en cuestión de segundos.
La polilla no podía soltarse. Se quedó allí, atracándose, paralizada. Podía sentir la inminencia de un peligro pero no le importaba, no podía pensar en nada que no fuera el embriagador y hechizante flujo de alimento que la inmovilizaba, que la enfocaba. Estaba atrapada allí con la intensidad imbécil de un insecto nocturno que se arroja una vez tras otra contra un cristal agrietado, tratando de encontrar un camino hasta la llama letal.
La polilla asesina se inmolaba a sí misma, inmersa en un torrente incontenible de poder.
Su estómago se hinchó y la quitina se quebró. El masivo fluir de emanaciones mentales la abrumaba. La enorme e inconcebible criatura se convulsionó una vez; su vientre y su cráneo estallaron con sonidos húmedos y explosivos.
Instantáneamente se desplomó hacia atrás y murió en dos rociadas de icor y piel desgarrada, mientras de sus masivas heridas manaban entrañas y pedazos de cerebro empapados con licor mental no digerido, imposible de digerir.
Se desparramó, muerta, sobre la forma insensible de Andrej, sacudida por movimientos espasmódicos, goteante, rota.
Isaac bramó de deleite, un enorme grito de asombrado triunfo. Andrej fue olvidado por un instante.
— ¡Sí! —exclamó Derkhan exultante, y Yagharek emitió el ululante chillido sin palabras de un cazador que se ha cobrado su presa. Debajo de ellos, los milicianos se detuvieron. No podían ver lo que había ocurrido, pero los repentinos gritos de triunfo les habían alarmado.
La segunda polilla estaba trepando sobre el cuerpo de su hermana muerta, lamiendo y chupando. El motor de crisis seguía sonando; Andrej todavía se arrastraba, agonizante, bajo la lluvia, ajeno a lo que estaba ocurriendo. La polilla asesina arañaba el aire en busca del continuo flujo.
La tercera polilla llegó, rociando agua de lluvia en todas direcciones con el furioso batir de sus alas. Se detuvo durante una fracción de segundo, mientras saboreaba en el aire la muerte de la otra polilla, pero el tufo de aquellas asombrosas ondas Tejedora/Consejo resultaba irresistible. Se arrastró sobre los pegajosos y resbaladizos intestinos de la polilla caída.
Su hermana fue más rápida. Encontró la tubería de salida del casco, hundió la boca en el embudo y ancló su lengua al tubo como una especie de vampírico cordón umbilical.
Tragó y chupó, hambrienta y excitada, borracha, devorada por el deseo.
Estaba presa. No pudo resistirse cuando la potencia del alimento empezó a abrir un agujero en las paredes de su estómago. Gimió y vomitó, mientras los glóbulos metadimensionales de patrones cerebrales volvían a ascender por su esófago y se encontraban con el torrente que seguía succionando como si fuera néctar, convergían en su garganta y la ahogaban, hasta que la suave piel de su cuello se distendió y desgarró.
Empezó a sangrar y a morir por la descuartizada traqueotomía, sin dejar de beber del casco y acelerando así su propia muerte. La marejada de energía era demasiado intensa: destruyó a la polilla tan deprisa como su propia sangre sin adulterar hubiera hecho con un humano. La mente de la criatura ardió por completo, como una gran ampolla de sangre.
Cayó de espaldas y su lengua se retrajo perezosamente como un elástico viejo.
Isaac volvió a rugir mientras la tercera polilla apartaba el cadáver convulso de su hermana y se alimentaba.
Los soldados estaban llegando al último de los tejados que precedía a la plataforma. Yagharek se movió en una danza letal. Su látigo cortó el aire; varios oficiales se tambalearon y retrocedieron, desaparecieron de la vista, buscaron cautelosamente el refugio de las chimeneas.
Derkhan volvió a disparar, esta vez a la cara de un soldado que acababa de aparecer frente a ella, pero la carga principal de pólvora de la cazoleta de su pistola no prendió como era debido. Soltó una imprecación y alejó de sí la pistola todo cuanto le permitía la longitud de su brazo, tratando al mismo tiempo de seguir apuntando al oficial. Este avanzó y entonces la pólvora estalló por fin y lanzó una bala sobre su cabeza. Se agachó y uno de sus pies resbaló en la superficie húmeda del tejado.
Isaac apuntó su arma, disparó mientras el hombre trataba de recuperar el equilibrio y le metió una bala en la parte posterior de la cabeza. El oficial dio una sacudida y su cabeza chocó contra el suelo. Isaac alargó el brazo hacia su cuerno de pólvora y entonces retrocedió. No tenía tiempo para recargar, advirtió. Los últimos supervivientes se abalanzaban sobre él. Habían estado esperando a que disparara.
— ¡Retrocede, Dee! —gritó, y se apartó del borde.
Yagharek derribó a un hombre con un latigazo en las piernas, pero la llegada de los oficiales lo obligó a retroceder. Los tres se retiraron del borde de la cornisa y miraron desesperadamente a su alrededor en busca de armas.
Isaac tropezó sobre la pata segmentada de una polilla muerta. Detrás de él, la tercera polilla estaba emitiendo pequeños chillidos de placer mientras bebía. Se fundieron en un solo aullido, un prolongado sonido animal de deleite o miseria.
El sonido gimiente hizo volverse a Isaac, que se vio atrapado en una húmeda detonación de carne. Los intestinos se desparramaron ruidosamente sobre el tejado y lo volvieron traicionero.
La tercera polilla había sucumbido.
Isaac contempló la oscura y repantigada forma, dura y jaspeada, grande como un oso. Estaba completamente despatarrada en un estallido radial de miembros, y parte del cuerpo y su vaciado tórax goteaba. La Tejedora se inclinó hacia delante como un niño y palpó el extendido exoesqueleto con un dedo vacilante.
Andrej seguía moviéndose, aunque sus patadas eran cada vez más intermitentes y débiles. Las polillas no habían bebido de él, sino de la masiva riada de pensamientos que burbujeaba desde su casco. Su mente todavía operaba, perpleja, aterrada y atrapada en el terrible bucle de retroalimentación del motor de crisis. Cada vez se movía con más lentitud, y su cuerpo se estaba colapsando como consecuencia de la terrible tensión. Su boca se abría en bostezos exagerados para limpiarse de la espesa saliva que apestaba a podredumbre.
Directamente sobre él, la última de las polillas describía una espiral sobre la fuente de energía que brotaba de su casco. Sus alas estaban inmóviles, ladeadas para contener su descenso, mientras se dejaba caer desde el cielo como una monstruosa arma homicida hacia la enmarañada carnicería. Se precipitaba sobre la fuente del festín, un racimo de patas y manos y garfios extendidos en frenética depredación.
El teniente de la milicia se alzó treinta centímetros sobre el canalón de la cornisa del tejado. Titubeó y gritó algo a sus hombres:
— ¡…dida Tejedora!
Y luego disparó a Isaac sin apuntar. Este saltó a un lado y lanzó un brusco gruñido de alivio al darse cuenta de que no había sido herido. Cogió una llave inglesa del montón de herramientas que había a sus pies y la arrojó contra el reflectante casco.
Algo se balanceaba en el aire de manera inestable alrededor de Isaac. Sus entrañas se tensaron y vibraron. Miró a su alrededor, salvaje.
Derkhan caminaba hacia atrás alejándose de la cornisa del tejado, con el rostro arrugado de horror inefable. Miraba a su alrededor presa de un miedo indefinido. Yagharek se había llevado la mano izquierda a la cabeza y el largo cuchillo bailaba de forma incierta en sus dedos. Su mano derecha y el látigo estaban inmóviles.
La Tejedora levantó la mirada y musitó algo.
Había un pequeño agujero redondo en el pecho de Andrej, donde la bala del oficial le había alcanzado. La sangre, que manaba en perezosos impulsos, se derramó sobre su vientre y saturó sus mugrientas ropas. Tenía el rostro blanco y los ojos cerrados.
El patrón de sus ondas cerebrales vaciló. Los motores que combinaban las exudaciones de la Tejedora y del Consejo titubearon, inseguros, mientras su plantilla, su referencia, decaía repentinamente.
Andrej era tenaz. Era un anciano cuyo cuerpo se estaba desplomando bajo el opresivo peso de una enfermedad degenerativa que lo pudría y cuya mente estaba rígida como consecuencia de las emisiones oníricas coaguladas. Pero incluso con una bala alojada bajo el corazón y una hemorragia pulmonar, tardó casi diez segundos en morir.
Isaac lo sostuvo mientras el anciano respiraba de forma sanguinolenta. La cabeza con el voluminoso casco se ladeó de forma absurda. Isaac apretó los dientes mientras el anciano moría. En el mismo final, en lo que puede que fuera un espasmo de sus agonizantes nervios, Andrej se puso tenso, sujetó a Isaac y lo abrazó con lo que el científico deseó desesperadamente que fuera perdón.
Tenía que hacerlo lo siento lo siento, pensó, aturdido.
Detrás de Isaac, la Tejedora seguía trazando dibujos con los derramados fluidos de las polillas asesinas. Yagharek y Derkhan estaban llamando a Isaac a gritos, mientras los soldados trepaban por la cornisa del tejado.
Uno de los dirigibles había descendido y ahora pendía a veinte o veinticinco metros sobre la plataforma del tejado. Se cernía sobre ellos como un tiburón hinchado. Una maraña de cables se estaba desenrollando desordenadamente a través de la oscuridad, en dirección a la gran extensión de arcilla.
El cerebro de Andrej se apagó como una bombilla rota.
Una confusa mezcolanza de información recorrió las entrañas de los motores analíticos.
Sin contar con la mente de Andrej como referencia, la combinación de las ondas de la Tejedora y del Consejo de los Constructos se volvió repentinamente fortuita y sus proporciones variaron y se balancearon sin orden ni concierto. Ya no formaban nada: eran solamente un chapoteo desordenado de partículas y ondas oscilantes.
La crisis había pasado. La cada vez más gruesa mezcla de ondas mentales no era más que la suma de sus partes y había dejado de tratar de ser otra cosa. La paradoja, la tensión, desaparecieron. El vasto campo de energía crítica se evaporó.
Los ardientes engranajes y los equipos mecánicos del motor de crisis parpadearon y se detuvieron abruptamente.
Con un crujiente colapso implosivo, la enorme marejada de energía mental se disolvió en un instante.
Isaac, Derkhan, Yagharek y los oficiales que había en un radio de diez metros a la redonda lanzaron gritos de dolor. Se sentían como si, caminando bajo una brillante luz de sol, hubiesen de pronto emergido a una oscuridad tan brusca y tan absoluta que dolía. Una agonía gris estalló detrás de sus ojos.
Isaac dejó que el cuerpo de Andrej cayera lentamente al suelo mojado.
En el húmedo calor de la noche, un poco por encima de la estación, la última polilla asesina daba vueltas, confusa. Batía sus alas en complejos patrones de cuatro movimientos, enviaba remolinos de aire en todas direcciones. Flotaba.
El untuoso pensamiento nutriente, la inimaginable efusión, había desaparecido. El frenesí que se había apoderado de ella, la terrible voracidad sin sentido, se había esfumado.
Extendió la lengua y sus antenas temblaron. Había un puñado de mentes debajo de ella pero, antes de que pudiera atacar, la polilla sintió el burbujeo caótico de la consciencia de la Tejedora y recordó sus agónicas batallas, y entonces chilló de miedo y furia, retrajo el cuello y enseñó sus monstruosos dientes.
Y entonces el inconfundible aroma de sus hermanas de raza se arrastró hasta ella. Giró en el aire, conmocionada, mientras percibía una, dos, tres hermanas muertas, todas sus hermanas, cada una de ellas, destripadas, aniquiladas y destrozadas, consumidas.
Estaba loca de dolor. Lanzó un agudo gemido ultrasónico y describió un giro acrobático mientras enviaba pequeñas llamadas de socorro, tratando de encontrar por el eco otras polillas, palpando con sus antenas a través de capas de percepción poco claras y aferrándose a cualquier cosa que remedase una respuesta.
Estaba completamente sola.
Se alejó girando del tejado, de la estación de la calle Perdido, de aquel osario en el que yacían sus hermanas destrozadas, del recuerdo de aquel aroma imposible, se alejó girando del Cuervo y de las garras de la Tejedora y de los grandes dirigibles que la acechaban, de la sombra de la Espiga tendida en dirección a la intersección de los ríos.
La polilla asesina volaba sumida en la miseria, en busca de un lugar para descansar.
51
Mientras tanto, los derrotados milicianos se reunían y comenzaban a asomarse una vez más por el borde del tejado, viendo los pies de Isaac, Derkhan y Yagharek. Ahora se mostraban más cautos.
Tres rápidas balas cayeron sobre ellos. Una envió volando al aire oscuro a un oficial, que cayó sin decir una palabra y destrozó con su peso una ventana que había cuatro pisos más abajo. Las otros dos, al impactar rápidamente en la superficie de ladrillos y piedra, levantaron una lluvia de fragmentos.
Isaac levantó la mirada. Una figura vaga se asomaba por un saliente, unos siete metros por encima de ellos.
— ¡Es Mediamisa de nuevo! —gritó—. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Qué está haciendo?
—Vamos —dijo Derkhan con brusquedad—. Tenemos que irnos.
Los soldados seguían escondidos a poca distancia por debajo de ellos. Cada vez que alguno se atrevía a levantarse y se asomaba sobre la cornisa, Mediamisa le disparaba. Los tenía atrapados. Uno o dos de ellos trataron de devolver el fuego, pero sus esfuerzos eran intermitentes, desmoralizados.
Justo por encima de la línea de los tejados y las ventanas, formas poco claras estaban descendiendo suavemente desde el dirigible, deslizándose sobre la superficie resbaladiza que había debajo. Se balanceaban mientras resbalaban por el aire, sujetos por algún gancho de sus armaduras. Las cuerdas que los sostenían eran desenrolladas por suaves motores.
—Nos está dando algo de tiempo, solo los dioses saben por qué —siseó Derkhan mientras se acercaba cojeando a Isaac y se aferraba a él—. Muy pronto se quedará sin munición. Esos cabrones… —hizo un gesto vago en dirección a los oficiales medio escondidos que había debajo de ellos— no son más que los pies planos locales encargados de la vigilancia de los tejados. Aquellos bastardos que bajan de los aeróstatos son las tropas de choque. Tenemos que irnos.
Isaac bajó la mirada y se acercó con cautela a la cornisa, pero había soldados asustados por todas partes. Mientras se movía, restallaron balas a su alrededor. Lanzó un grito de miedo y entonces se dio cuenta de que Mediamisa estaba tratando de abrirles un camino.
Pero las cosas no tenían buen aspecto. Los soldados estaban agazapados, esperando.
—Maldita sea —escupió. Se agachó y desconectó uno de los cables del casco de Andrej, el que lo unía con el Consejo de los Constructos, que todavía estaba tratando con todas sus fuerzas de superar la válvula circuito y hacerse con el control del motor de crisis. De un tirón, Isaac soltó el cable y envió un dañino espasmo de retroalimentación y energía redirigida al cerebro del Consejo.
— ¡Recoge toda esta mierda! —siseó a Yagharek, y señaló los motores que abarrotaban la plataforma, manchados de icor y lluvia acida. El garuda se apoyó sobre una rodilla y recogió el saco—. ¡Tejedora! —dijo Isaac con urgencia, y se aproximó dando tumbos a la enorme figura.
Miraba constantemente hacia atrás, por encima de sus hombros, temiendo ver a algún tirador de la milicia preparado para fulminarlo de un disparo. Sobre la lluvia, el sonido de unas pisadas metálicas se acercaba con un trote ruidoso por la pendiente de tejados que había debajo de ellos.
— ¡Tejedora! —Isaac juntó las manos dando una palmada frente a la extraordinaria araña. Los ojos multifacetados de la Tejedora se alzaron lentamente para encontrarse con los suyos.
Todavía llevaba el casco que la enlazaba con el cadáver de Andrej. Estaba sumergiendo las manos en las vísceras de las polillas asesinas. Isaac miró durante un breve instante la pila de enormes cadáveres. Los dibujos de sus alas se habían difuminado hasta trocarse por un pálido y monótono gris, sin patrón o variación algunos.
—Tejedora, tenemos que irnos —susurró. La Tejedora lo interrumpió.
…ME CANSO Y ME HAGO VIEJA Y FRÍA MUGRIENTA Y EMPEQUEÑEZCO… decía la araña con voz tranquila… TRABAJAS CON PRECISIÓN TE LO CONCEDO PERO ESTE ROBO DE FANTASMAS DE MI ALMA ME DEJA MELANCÓLICA VEO PATRONES EN TODO INCLUSO EN ESTAS LAS VORACES QUIZÁ JUZGO DEPRISA Y LOS GUSTOS DESLIZANTES TITUBEAN Y ALTERAN Y NO ESTOY SEGURA… alzó un brillante puñado de intestinos frente a los ojos de Isaac y comenzó a apartarlos con gentiliza.
—Créeme, Tejedora —dijo Isaac con voz teñida de urgencia—, era lo correcto. Hemos salvado la ciudad para que tú… puedas juzgar y tejer… ahora que lo hemos hecho. Pero tenemos que marcharnos ahora, necesitamos que nos ayudes. Por favor. Sácanos de aquí.
—Isaac —siseó Derkhan—. No sé quiénes son esos cerdos que están viniendo, pero… pero no pertenecen a la milicia.
Isaac lanzó una mirada de soslayo hacia los tejados. Sus ojos se abrieron, llenos de incredulidad.
Acercándose a ellos con grandes y ruidosos pasos había una batería de extraordinarios soldados de metal. La luz se deslizaba sobre ellos, iluminando sus extremos con destellos fríos. Estaban esculpidos en pasmoso y aterrador detalle. Sus brazos y sus piernas se balanceaban con grandes impulsos de potencia hidráulica y los pistones siseaban conforme se iban acercando. Desde algún lugar situado ligeramente detrás de sus cabezas venían pequeños reflejos de luces de reflector.
— ¿Quiénes coño son estos hijos de puta? —dijo Isaac con voz ahogada.
La Tejedora lo interrumpió. Su voz volvía a ser fuerte, resuelta.
…POR LA DIOSA ME CONVENCES… decía… MIRA LAS INTRINCADAS MARAÑAS Y HEBRAS CORREGIMOS DONDE LAS CRIATURAS MUERTAS DESGARRARON PODEMOS REMODELAR Y COSER Y REMENDAR MUY BIEN…
La araña se agitaba nerviosa adelante y atrás mientras su mirada se mantenía fija en el negro cielo. Se sacó el casco de la cabeza en un suave movimiento y lo arrojó despreocupa hacia la noche. Isaac no oyó cómo caía… CORRE Y ESCONDE SU PIEL…
decía… ESTÁ BUSCANDO UN NIDO POBRE MONSTRUO ASUSTADO DEBEMOS APLASTARLO COMO A SUS HERMANAS ANTES DE QUE ARAÑE AGUJEROS EN EL CIELO Y EN EL FLUJO DE COLORES DE LA CIUDAD VEN Y DEJA QUE NOS DESLICEMOS HACIA EL INTERIOR DE LAS LARGAS FISURAS DE LA RED DEL MUNDO DONDE CORRE EL DESGARRADOR Y ENCONTREMOS SU GUARIDA…
Avanzaba tambaleándose y parecía estar siempre a punto de desplomarse. Abrió los brazos frente a Isaac como un padre amoroso, lo alzó raudamente y sin esfuerzo. Isaac esbozó una mueca de miedo mientras era arrastrado a aquel extraño y frío abrazo. No me cortes, pensaba fervorosamente. ¡No me destroces!
Los soldados lanzaron miradas furtivas y aterrorizadas sobre la cornisa al verlo. La enorme y colosal araña vagaba de un lado a otro, acunando a Isaac entre sus brazos como un vasto y absurdo bebé.
Se deslizaba con movimientos seguros y fluidos a lo largo del alquitrán y la arcilla empapados. Nadie podía seguirla. Se trasladaba entrando y saliendo del espacio convencional con demasiada velocidad como para que nadie pudiera verla.
Se detuvo delante de Yagharek. El garuda balanceó el saco de componentes mecánicos que había reunido apresuradamente y se lo cargó sobre la espalda. Sin vacilar, casi agradecido, se arrojó sobre el dios loco y danzarín, alzando los brazos y aferrándose al suave talle que había entre el abdomen y la cabeza de la Tejedora.
…CÓGETE FUERTE PEQUEÑO DEBEMOS ENCONTRAR UNA SALIDA…
cantaba.
Las insólitas tropas metálicas se estaban aproximando a la pequeña elevación de suelo llano, haciendo sisear con eficiente energía sus mecánicas anatomías. Pasaron junto a los soldados de rango inferior, oficiales recién reclutados que levantaron las miradas boquiabiertas hacia los rostros humanos que escudriñaban intensamente desde la parte trasera de las cabezas de hierro de los combatientes.
Derkhan contempló las figuras cada vez más próximas y entonces tragó saliva y se acercó rápidamente a la Tejedora, que la esperaba con sus brazos humanos abiertos. Isaac y Yagharek estaban agarrados de los apéndices de las cuchillas, mientras trataban de encontrar asideros con las piernas en su amplio lomo.
—No vuelvas a hacerme daño —susurró, mientras su mano se deslizaba vacilante sobre la herida del lado de su cara. Enfundó sus pistolas y corrió hacia los aterradores y acogedores brazos de la Tejedora.
El segundo dirigible llegó a la estación de Perdido y desenrolló las cuerdas para que descendieran sus tropas. El escuadrón rehecho de Motley había llegado al punto más alto del edificio y estaba saltando sobre la plataforma sin detenerse. Los oficiales los contemplaban, acobardados. No comprendían lo que estaban viendo.
Los rehechos atravesaron sin titubeos la corta barrera de ladrillos y solo vacilaron un instante al ver la enorme y parpadeante forma de la gigantesca araña saltando adelante y atrás entre los ladrillos, llevando tres figuras colgadas de la espalda como si fueran muñecas.
Las tropas de Motley retrocedieron lentamente hacia el borde, mientras la lluvia barnizaba sus impasibles rostros de metal. Sus pesados pies aplastaron los restos de los motores que yacían diseminados sobre el tejado.
Mientras observaban, la Tejedora alargó una de sus patas y apresó a un amedrentado soldado, que aulló de terror mientras lo izaba por la cabeza. El hombre sacudió violentamente los brazos, pero la Tejedora los apartó y lo abrazó como si fuera un niño.
…NOS VAMOS DE CAZA AHORA HEMOS DE MARCHARNOS… SUSURRÓ a todos los presentes. Caminó de lado hasta la cornisa del tejado, como si no estuviese cargando peso alguno, y desapareció.
Durante dos o tres segundos, solo la lluvia, espasmódica y deprimente, sonó sobre el tejado. Entonces Mediamisa lanzó una última ráfaga de disparos desde lo alto, obligando a desperdigarse tanto a los milicianos como a los rehechos. Cuando todos ellos volvieron a salir cautelosamente, no hubo nuevos ataques. Jack Mediamisa había desaparecido.
La Tejedora y sus acompañantes no habían dejado el menor rastro.
La polilla asesina volaba entre corrientes de aire. Estaba asustada y frenética.
Cada cierto tiempo dejaba escapar un chillido en diversos registros sónicos, pero no recibía respuesta. Sentía miseria y confusión.
Y al mismo tiempo, por encima de todo ello, su infernal apetito estaba creciendo de nuevo. No se había librado de su hambre.
Debajo de ella el Cancro fluía por la ciudad, moteado por las pequeñas luces sucias de las barcazas y las embarcaciones de placer que recorrían su negra superficie. La polilla se frenó y empezó ascender en espiral.
Una línea de humo sucio era arrastrada lentamente sobre el rostro de Nueva Crobuzon, que dejaba marcado como con un tachón de lápiz, mientras un tren tardío se dirigía hacia el este por la línea Dexter, a través de Gidd y el Puente Barguest, cruzando las aguas en dirección a la estación de Señor Cansado y el Empalme Sedim.
La polilla pasó rápidamente sobre Prado del Señor, planeó bajo sobre los tejados de la facultad universitaria, se detuvo un breve instante en el tejado de la Catedral de la Urraca en Salbur y se alejó revoloteando, presa del hambre y de un miedo solitario. No podía descansar. No podía canalizar su rapacidad para alimentarse.
Mientras volaba, reconoció la configuración de luz y oscuridad que había debajo de ella. Sintió una súbita llamada.
Tras las líneas del ferrocarril, elevándose desde la polvorienta y decrépita arquitectura del Barrio Oseo, las Costillas penetraban en el aire de la noche trazando una colosal curva de marfil. Hicieron brotar un recuerdo en la cabeza de la polilla asesina. Recordó la dudosa influencia de aquellos antiguos huesos que habían convertido al Barrio Óseo en un lugar temible, un lugar del que era mejor escapar, un lugar cuyas corrientes de aire eran impredecibles y donde marejadas nocivas podían contaminar el éter. Imágenes distantes de los días que había pasado apresada mientras la ordeñaban lascivamente, absorbían sus glándulas hasta dejarlas secas, una sensación nebulosa de succión en las tetillas, pero sin que hubiera nada allí… Los recuerdos regresaron a ella.
Estaba completamente acobardada. Buscaba refugio. Anhelaba un nido, algún lugar en el que yacer inmóvil, recuperarse. Algún lugar familiar en el que pudiese tenderse y dejar que se ocuparan de ella. En su miseria, recordó su cautiverio bajo una luz selectiva y deformada. Allí, en el Barrio Óseo, había sido alimentada y limpiada por cuidadores atentos. Aquel lugar había sido un santuario.
Asustada, hambrienta y ansiosa por encontrar alivio, conquistó el miedo que le causaban las Costillas del Barrio Óseo.
Puso rumbo al sur, sintiendo su camino con la lengua a través de rutas medio olvidadas en el aire, esquivando los huesos en busca de un edificio oscuro situado en una pequeña avenida, una terraza de propósito incierto cubierta de brea por la que había salido a rastras semanas atrás.
La polilla asesina viró nerviosamente sobre la peligrosa ciudad y se dirigió a casa.
Isaac se sentía como si llevara varios días dormido y se estiró de forma negligente, dejando que su cuerpo se deslizara adelante y atrás.
Escuchó un grito pavoroso.
Se quedó helado mientras los recuerdos regresaban a él en torrentes, le dejaban saber cómo había llegado hasta allí, hasta los mismos brazos de la Tejedora (se agitó y convulsionó al recordarlo todo).
La araña estaba caminando rápidamente sobre la telaraña del mundo, escabulléndose entre filamentos metarreales que conectaban cada momento con todos los demás.
Recordaba el vertiginoso abismo en el que se había sumido su alma al ver por primera vez la telaraña global. Recordaba unas náuseas que habían arruinado su existencia al encontrarse ante aquella vista imposible. Pugnó por no abrir los ojos. Podía escuchar los balbuceos imprecadores que susurraban Yagharek y Derkhan. Se arrastraban hasta sus oídos no como sonidos, sino como insinuaciones, fragmentos flotantes de seda que se deslizaban al interior de su cráneo y se volvían claros para él. Había otra voz, una cacofonía dentada de un tejido brillante que aullaba de terror.
Se preguntó quién podría ser.
La Tejedora se movió rápidamente a lo largo de pulsantes hebras que seguían el daño y la potencialidad de daño que la polilla asesina había causado y podía volver a causar. Desapareció en un agujero, un turbio embudo de conexiones que serpenteaba a través de la materia de esa compleja dimensión y volvió a emerger en la ciudad.
Isaac sintió el aire contra su mejilla, madera bajo sus pies. Despertó y abrió los ojos.
Le dolía la cabeza. Levantó la mirada. Su cuello se tambaleó hasta que se acostumbró al peso del casco, que llevaba todavía en la cabeza y cuyos espejos seguían milagrosamente intactos.
Estaba tendido sobre un rayo de luz de luna, en un pequeño y sucio ático. A través de las paredes y el suelo se filtraban los sonidos del lugar.
Derkhan y Yagharek se estaban poniendo en pie cuidadosa y lentamente, apoyándose sobre los codos al mismo tiempo que sacudían las cabezas. Mientras Isaac observaba, Derkhan extendió las manos rápidamente y se palpó con suavidad los dos lados de la cabeza. La oreja que le quedaba (y la suya, se percató también) estaba intacta.
La Tejedora se erguía en una esquina de la habitación. Avanzó ligeramente e Isaac pudo ver detrás de ella a un oficial. Parecía paralizado. Estaba sentado con la espalda contra la pared, temblando y en silencio, la suave placa facial ladeada y medio caída. El rifle descansaba sobre su regazo. Isaac abrió mucho los ojos al verlo.
Era de cristal. La perfecta e inútil réplica de un mosquete tallada en cristal.
…ESTO ES EL HOGAR PARA EL ALADO HUIDO… zumbó la Tejedora.
Su voz sonaba de nuevo amortiguada, como si el viaje por los planos de la telaraña hubiera absorbido su energía… MIRA MI HOMBRE DE CRISTAL MI JUGUETE MI AMIGUTTO… Susurraba… ÉL Y YO PASAREMOS TIEMPO JUNTOS ESTE ES EL LUGAR DE DESCANSO DE LA POLILLA VAMPIRO AQUÍ PLIEGA SUS ALAS Y SE ESCONDE PARA COMER DE NUEVO JUGARÉ AL TRES EN RAYA Y A LAS CAJAS CON MI SOLDADITO DE CRISTAL…
Retrocedió a la esquina de la habitación y se desplomó repentinamente con una sacudida de las patas. Uno de sus apéndices afilados destelló como la electricidad y se movió con extraordinaria rapidez para grabar una rejilla de tres por tres frente al regazo del comatoso oficial.
La Tejedora grabó una cruz en una de las esquinas y luego se sentó y esperó, susurrando para sus adentros.
Isaac, Derkhan y Yagharek arrastraban los pies en el centro de la habitación.
—Pensé que iba a llevársenos —murmuró Isaac—. Ha seguido a la jodida polilla… está por aquí, en alguna parte…
—Tenemos que acabar con ella —susurró Derkhan con el rostro decidido—. Casi lo hemos logrado. Vamos a terminarlo.
— ¿Con qué? —siseó Isaac—. Tenemos los putos cascos y eso es todo. No contamos con armas para enfrentarnos a una cosa como esa… ni siquiera sabemos dónde demonios está.
—Tenemos que conseguir que la Tejedora nos ayude —dijo Derkhan.
Pero sus intentos resultaron infructuosos. La gigantesca araña los ignoró por completo mientras conversaba en voz baja consigo misma y aguardaba, concentrada, como si esperase que en cualquier momento el soldado hiciera su movimiento de tres en raya. Isaac y los demás le rogaron, le suplicaron que los ayudara, pero de pronto parecían haberse vuelto invisibles para ella. Le dieron la espalda, frustrados.
—Tenemos que salir de aquí—dijo Derkhan repentinamente. Isaac la miró a los ojos. Asintió con lentitud. Caminó hasta la ventana y se asomó por ella.
—No sabría decir dónde estamos —dijo al cabo de un rato—. Son solo calles —movió la cabeza de lado a lado exageradamente, en busca de algún hito reconocible. Después de un rato volvió a entrar en la habitación, sacudiendo la cabeza—. Tienes razón, Derkhan —dijo—. Puede que… encontremos algo… puede que podamos salir de aquí.
Yagharek, caminando en silencio, salió de la pequeña habitación a un corredor vagamente iluminado. Miró de un lado a otro, con cautela.
La pared de su izquierda estaba inclinada y daba al tejado. A su derecha, el estrecho pasillo estaba interrumpido por dos puertas antes de describir una curva a la derecha y desaparecer en las sombras.
Yagharek seguía agachado. Hizo un gesto lento hacia su espalda, sin mirar, y Derkhan e Isaac emergieron lentamente. Llevaban sus armas cargadas con la última pólvora que les quedaba, húmeda y poco fiable, y apuntaban vagamente con ellas a la oscuridad.
Esperaron mientras Yagharek avanzaba con lentitud, y luego lo siguieron con pasos titubeantes y pugnaces.
Yagharek se detuvo junto a la primera puerta y apoyó su emplumada cabeza contra ella. Esperó un momento y luego la empujó para abrirla, lenta, muy lentamente. Derkhan e Isaac se asomaron sobre él y vieron un almacén a oscuras.
— ¿Hay algo que podamos utilizar? —siseó Isaac, pero las estanterías no contenían más que botellas vacías y polvorientas, escobas viejas medio podridas.
Al llegar a la segunda puerta, Yagharek repitió la operación. Indicó a Isaac y a Derkhan que permanecieran inmóviles y escuchó con atención a través de la delgada madera. Esta vez estuvo quieto mucho más tiempo. La puerta tenía varios cerrojos y Yagharek trasteó con los sencillos mecanismos deslizantes. Había también un grueso candado, pero descansaba abierto sobre uno de los cerrojos, como si lo hubieran dejado así solo por un momento. Yagharek empujó lentamente la puerta. Asomó la cabeza por la abertura y permaneció así, medio dentro medio fuera de la habitación, durante un momento desconcertantemente prolongado.
Cuando se retiró, se volvió hacia ellos.
—Isaac —dijo con voz queda—. Será mejor que vengas.
Isaac frunció el ceño y se adelantó, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho.
¿Qué ocurre?, pensó. ¿Qué está ocurriendo? (pero incluso mientras lo pensaba, una vocecilla en lo más profundo de su mente le decía lo que lo esperaba y no la oía del todo y no la escuchaba en absoluto por miedo a que estuviera equivocada).
Empujó la puerta, pasó junto a Yagharek y entró con vacilaciones en la habitación.
Era un ático alargado y rectangular, iluminado por tres lámparas de aceite y las delicada volutas de luz de gas que se abrían camino hasta allí desde la calle, y a través de la ventana mugrienta y sellada. El suelo estaba cubierto por una mezcla de trozos de metal y desperdicios. La habitación apestaba.
Isaac solo era vagamente consciente de todo esto.
En una esquina apenas iluminada, de espaldas a la puerta, arrodillada y masticando, con la espalda y la cabeza y la glándula pegadas a una escultura extraordinariamente retorcida, se encontraba Lin.
Isaac gritó.
Fue un aullido animal, que creció y creció en intensidad hasta que Yagharek tuvo que chistarle para que callara.
El sonido hizo que Lin se volviera dando un respingo. Al verlo, empezó a temblar.
Él se le acercó dando tumbos, sollozando al verla, al ver su piel bermeja y su flexible cuerpo de escarabajo; y mientras se aproximaba volvió a gritar, esta vez de angustia, al ver lo que le habían hecho.
Su cuerpo estaba magullado y cubierto de quemaduras y arañazos, verdugones que revelaban actos crueles y brutalidades. La habían apaleado la espalda, por encima del vestido hecho jirones. Su pecho estaba cubierto de pequeñas cicatrices. Tenía muchos cardenales en el vientre y los muslos.
Pero era la cabeza, la trémula cabeza insectil, lo que casi lo hizo derrumbarse.
Le habían arrancado las alas: eso ya lo sabía, desde que viera el sobre, pero verlas, ver cómo las diminutas lengüetas desgarradas aleteaban por la agitación… En algunos lugares le habían arrancado o doblado el caparazón, revelando la tierna carne que había debajo, que estaba quebrada y cubierta de costras. Uno de sus ojos compuestos estaba destrozado, ciego. La pata central de la parte derecha de su cabeza y la trasera de la izquierda habían sido arrancadas de cuajo.
Isaac se precipitó hacia ella, la tomó entre sus brazos y la apretó contra sí. Estaba tan delgada… tan delgada y magullada y herida… Temblaba mientras él la tocaba, todo su cuerpo se tensaba como si no pudiera creer que él fuera real, como si se lo pudiesen arrebatar en cualquier momento como una nueva forma de tortura.
Isaac se aferró a ella y lloró. La abrazó cuidadosamente, sintiendo sus delgados huesos bajo la piel.
—Habría venido —gimió en abyecta miseria y gozo—. Habría venido. Creí que estabas muerta.
Ella lo apartó un poco de sí, lo suficiente para poder mover las manos.
Te quiero te amo, le dijo con señas caóticas, ayúdame sálvame llévame contigo lejos, no podía él no podía dejarme morir hasta que hubiera terminado con esto…
Por vez primera, Isaac miró la extraordinaria escultura que se alzaba por encima de ella y a su lado, sobre la que estaba vertiendo saliva khepri. Era una increíble cosa multicolor, una figura horripilante y caleidoscópica compuesta de pesadillas, miembros y ojos y piernas que sobresalían en combinaciones horrorosas. Estaba casi terminada, con solo un suave armazón en el lugar en el que debía ir lo que parecía una cabeza, y un espacio vacío que sugería un hombro.
Isaac la miró boquiabierto, se volvió hacia Lin.
Lemuel había tenido razón. Estratégicamente, Motley no tenía razón alguna para conservar a Lin con vida. No lo hubiera hecho con ningún otro prisionero. Pero su vanidad, su personal engrandecimiento místico y sus ensoñaciones filosóficas se veían estimulados por el extraordinario trabajo de Lin. Lemuel no podía saber esto.
Motley no podía consentir que la escultura no fuera acabada.
Derkhan y Yagharek entraron. Al ver a Lin, la periodista gritó como Isaac lo había hecho. Corrió hasta el lugar en el que Lin e Isaac se abrazaban y los rodeó con los brazos, llorando y sonriendo.
Yagharek caminó hacia ellos con aire incómodo.
Isaac estaba hablando a Lin entre murmullos, diciéndole lo mucho que lo sentía, que había creído que estaba muerta, que hubiera debido venir.
Me obligó a seguir trabajando, mientras me golpeaba y… y me torturaba y se burlaba de mí, les dijo Lin con señas, ansiosa y exhausta de emoción.
Yagharek estaba a punto de decir algo, pero entonces volvió la cabeza repentinamente.
En el exterior, se oía el estrépito de unos pasos que se apresuraban por el corredor.
Isaac se puso en pie, sosteniendo a Lin mientras lo hacía y manteniéndola protegida por su abrazo. Derkhan se apartó de ellos, desenfundó las pistolas y apuntó a la puerta. Yagharek se pegó a la pared bajo la sombra de la escultura, el látigo enrollado y dispuesto.
La puerta se abrió de par en par, chocó contra la pared y rebotó.
Motley se encontraba frente a ellos.
Solo veían su silueta. Isaac distinguió un perfil deformado, recortado contra las paredes pintadas de negro del pasillo. Un jardín de miembros múltiples, un remiendo andante de formas orgánicas. El asombro lo dejó boquiabierto. Se dio cuenta, mientas contemplaba a aquella criatura arremolinada con patas de cabra y de pájaro y de perro, mientras contemplaba los tentáculos prensiles y los nudos de tejido, los huesos compuestos y la piel inventada, de que la obra de Lin estaba inspirada, sin la menor concesión a la fantasía, en la vida.
Al verlo, el cuerpo de Lin quedó fláccido a causa del miedo y el recuerdo del dolor. Isaac sintió que la cólera empezaba a engullirlo.
Motley retrocedió ligeramente y se volvió para mirar en la dirección por la que había venido.
— ¡Seguridad! —gritó Motley por alguna boca incierta—. ¡Vengan aquí enseguida!
Volvió la vista hacia la habitación.
—Grimnebulin —dijo. Su voz era rápida y tensa—. Ha venido. ¿Es que no recibió mi mensaje? Es usted un poco descuidado, ¿no?
Penetró en la habitación y en la tenue luz.
Derkhan disparó dos veces. Sus balas atravesaron la piel blindada de Motley y las franjas de pelaje. El mafioso retrocedió tambaleándose sobre sus múltiples patas con un aullido de dolor. Su grito se tornó una risa cruel.
—Demasiados órganos internos como para que puedas herirme, zorra inútil —gritó. Derkhan escupió de rabia y se pegó un poco más a la pared.
Isaac miró fijamente a Motley, vio asomar dientes de una multitud de bocas. El suelo tembló mientras un grupo de personas corría por el pasillo en dirección a la habitación.
Aparecieron varios hombres en la puerta, detrás de él, blandiendo armas. Por un momento, el estómago de Isaac se encogió: los hombres no tenían rostro, solo suave piel estirada sobre el cráneo. ¿Qué clase de malditos rehechos son estos?, pensó estupefacto. Entonces reparó en los espejos que se extendían desde la parte trasera de los cascos.
Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que eran rehechos con el cráneo afeitado y la cabeza girada ciento ochenta grados, especial y perfectamente adaptados a la lucha contra las polillas asesinas. Ahora aguardaban órdenes de su jefe, los cuerpos musculosos frente a Isaac, las cabezas permanentemente apartadas.
Uno de los miembros de Motley (una cosa fea, segmentada y cubierta de ventosas) se extendió para señalar a Lin.
— ¡Termina de una vez tu puto trabajo, maldita zorra, o ya sabes lo que te espera! —gritó, y avanzó a trompicones hacia Isaac y Lin.
Con un rugido completamente bestial, Isaac empujó a la khepri a un lado. Un chorro de angustia química brotó de ella. Sus manos se retorcieron mientras le suplicaba que se quedara a su lado, pero él se abalanzó sobre Motley, presa de una agonía de furia y culpabilidad.
Motley profirió un grito sin palabras y aceptó el desafío.
Hubo un impacto súbito y estruendoso. Una explosión de fragmentos de cristal roció toda la habitación, dejando sangre e improperios detrás de sí.
Isaac se quedó helado en el centro de la habitación. Motley estaba congelado delante de él. Los agentes de seguridad trataban de empuñar sus armas, mientras se gritaban órdenes los unos a los otros. Isaac levantó la mirada hacia los espejos que tenía delante de los ojos.
La última de las polillas asesinas se encontraba frente a él. Su cuerpo estaba delineado en los fragmentos dentados de la ventana. El cristal todavía goteaba a su alrededor como un líquido viscoso.
Isaac exhaló un grito sofocado.
Era una enorme y terrible presencia. Se erguía, medio acurrucada, un poco más allá de la pared y del agujero de la ventana, sujeta al suelo de madera por varios miembros salvajes. Era tan grande como un gorila, un cuerpo de terrible solidez e intrincada violencia.
Sus inimaginables alas estaban desplegadas. Los patrones las recorrían como fuegos artificiales en negativo.
Motley había estado de cara a la gran bestia: su mente era prisionera. Miraba las alas con un sinfín de ojos que no pestañeaban. Detrás de él, los soldados gritaban agitados, mientras preparaban sus armas.
Yagharek y Derkhan habían estado con la espalda contra la pared. Isaac los vio en sus espejos, detrás de la cosa. No podían distinguir los lados coloridos de sus alas: seguían asustados pero no estaban hechizados.
Entre la polilla e Isaac, tirada sobre las tablas, donde la había derribado la lluvia de erizados cristales, se encontraba Lin.
— ¡Lin! —gritó Isaac desesperadamente—. ¡No te vuelvas! ¡No mires atrás! ¡Ven conmigo!
Su tono de pánico la paralizó. Lo vio extender los brazos hacia ella en un gesto espantosamente torpe, caminar con vacilación hacia ella, de espaldas, sin volverse.
Se arrastró, lenta, muy lentamente, hacia él.
A su espalda, escuchó un ruido sordo, animal.
La polilla asesina se irguió, intranquila y pugnaz. Podía saborear mentes por todas partes, moviéndose a su alrededor, amenazándola y temiéndola.
Estaba inquieta y nerviosa, traumatizada todavía por la muerte de sus hermanas. Uno de sus afilados tentáculos palpó el suelo como una cola.
Frente a ella, una de las mentes había sido capturada. Pero sus alas estaban extendidas por completo y sin embargo, ¿solo había capturado a una…? Estaba confundida. Se volvió hacia el grupo principal de sus enemigos, batió hipnóticamente sus alas en dirección a ellos, tratando de atraerlos y enviar sus sueños burbujeando a la superficie.
Se resistieron.
La polilla asesina fue presa del pánico.
Detrás de Motley, los hombres de seguridad se agitaban, frustrados. Trataban de apartar a su jefe, pero este había quedado paralizado en el umbral de la puerta. Su enorme cuerpo parecía congelado, sus diversas patas plantadas firmemente en el suelo. Contemplaba las alas de la polilla asesina en un intenso trance.
Había cinco rehechos detrás de él. Estaban serenos. Les habían equipado específicamente para defenderse de las polillas asesinas, por si se producía una fuga. Además de armas ligeras, tres de ellos llevaban lanzallamas; otro, un atomizador de ácido femtocorrosivo; y el último, una pistola de dardos elictrotaumatúrgicos. Podían ver a su presa, pero no pasar por encima de su jefe.
Los hombres de Motley trataron de apuntar sus armas a su alrededor, pero su enorme corpachón interrumpía su línea de fuego. Empezaron a gritarse mutuamente y trataron de desarrollar una estrategia, pero no pudieron. Miraban por sus espejos, observaban la enorme polilla depredadora bajo los brazos y los miembros de Motley, a través de huecos en su forma. La monstruosa visión los intimidaba.
Isaac extendió los brazos hacia atrás, hacia Derkhan.
—Ven aquí, Lin —siseó—, y no mires atrás.
Era como una especie de espeluznante juego de niños.
Yagharek y Derkhan se movieron lentamente, el uno en dirección al otro, tras la polilla. Esta lanzó un chillido y movió la cabeza hacia ellos, pero permanecía más atenta a la masa de figuras que tenía enfrente y no se volvió por completo.
Lin se arrastró de forma intermitente por el suelo, hacia la espalda de Isaac, hacia sus brazos extendidos. Cuando estaba muy cerca de él, titubeó. Vio a Motley, transfigurado como si lo hubiera ganado el asombro, mirando más allá de Isaac y por encima de ella, cautivado por… algo.
No sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que había detrás de ella.
No sabía nada sobre las polillas.
Isaac vio que vacilaba y comenzó a aullarle que no se detuviera.
Lin era una artista. Creaba con el tacto y con el gusto, haciendo objetos táctiles. Objetos visibles. Esculturas para ser acariciadas y vistas.
Estaba admirada por el color y la luz y la sombra, por el juego mutuo de las formas y las líneas, por los espacios positivos y negativos.
Había pasado mucho tiempo encerrada en un ático.
En su posición, cualquier otro hubiera saboteado la vasta escultura de Motley. Al fin y al cabo, el encargo se había convertido en su sentencia. Pero Lin no la destruyó ni economizó su trabajo. Vertió todo cuanto tenía, toda su energía creadora reprimida, en aquella monolítica y terrible pieza. Tal como Motley había sabido que haría.
Aquella había sido su única evasión. Su único medio de expresión. Privada de toda la luz y el color y las formas del mundo, se había concentrado en su miedo y en su dolor, se había obsesionado creando una presencia por sí misma, la que mejor pudiera seducirla.
Y ahora algo extraordinario había entrado en el ático que era su mundo.
No sabía nada de las polillas asesinas. La orden «no mires atrás», escuchada muchas veces en los cuentos y las fábulas, solo tenía sentido como un interdicto moralista, una lección aprendida por las malas. Seguro que Isaac quería decir «date prisa o no dudes de mí», algo semejante. Su orden solo tenía sentido como exhortación emocional.
Lin era una artista. Degradada y torturada, confundida por el encarcelamiento y el dolor y la abyección, solo comprendió que algo extraordinario, algo capaz de asombrar por completo a la vista, se había alzado detrás de ella. Y, hambrienta por cualquier clase de maravilla tras semanas de dolor en la oscuridad de aquellas grises paredes, sin color ni forma, se detuvo y lanzó una rápida mirada a su espalda.
Isaac y Derkhan gritaron, presa de una incredulidad terrible. Yagharek lanzó un aullido conmocionado, como un cuervo furioso.
Con su ojo sano, Lin abarcó con pavoroso asombro la extraordinaria curva de la forma de la polilla asesina; y entonces reparó en los arremolinados colores de las alas y sus mandíbulas castañetearon un breve instante y quedó en silencio. Hechizada.
Se sentó en cuclillas sobre el suelo, la cabeza apoyada sobre el hombro izquierdo, contemplando estúpidamente a la gran bestia, al remolino de colores. Motley y ella observaban las alas de la polilla mientras sus mentes se desbordaban lejos de ellos.
Isaac aulló y retrocedió tambaleándose, alargando los brazos hacia atrás de forma desesperada.
La polilla asesina extendió un deslizante racimo de tentáculos y arrastró a Lin hacia él. Su vasta y babeante boca se abrió como la puerta a algún lugar estigio. La saliva rancia y cítrica se deslizó sobre el rostro de Lin.
Mientras Isaac avanzaba a tientas hacia atrás en busca de su mano, observando intensamente la escena a través de los espejos, la lengua de la polilla asesina salió con una sacudida de su hedionda garganta y lamió durante un breve instante la cabeza de escarabajo. Isaac volvió a gritar una y otra vez, pero no podía hacer nada para detenerla.
La larga lengua, empapada de baba, se abrió camino deslizándose por las fláccidas mandíbulas de Lin y se sumergió en su cabeza.
Al escuchar los aullidos espantados de Isaac, dos de los rehechos que estaban atrapados tras el enorme corpachón de Motley alargaron los brazos y dispararon erráticamente con sus fusiles de chispa. Uno de ellos falló por completo, pero el otro acertó a la polilla asesina en el tórax y le arrancó un pegote de líquido y un siseo irritado, pero nada más. No era el arma apropiada.
Los dos que habían disparado gritaron a sus compañeros y el pequeño escuadrón empezó a empujar la voluminosa forma de Motley en cuidadosas y coordinadas embestidas.
Isaac buscaba a tientas la mano de Lin.
La garganta de la polilla asesina subía y bajaba mientras la criatura bebía a grandes tragos.
Yagharek se agachó y recogió la lámpara de aceite que descansaba al pie de la escultura. La agitó un instante en su mano izquierda mientras levantaba el látigo con la derecha.
—Sujétala, Isaac —exclamó.
Mientras la polilla apretaba su delicado cuerpo contra el tórax, Isaac sintió que sus dedos se cerraban alrededor de la muñeca de Lin. La agarró con fuerza, tratando de soltarla. Lloró y juró.
Yagharek arrojó la lámpara encendida contra la espalda de la polilla. El cristal se hizo añicos y una pequeña rociada de aceite incandescente se derramó sobre la suave piel. Una llamarada azul trepó a lo largo de la cúpula del cráneo.
La polilla chilló. Una tormenta de frenéticos miembros se alzó, tratando de extinguir el fuego, mientras la criatura sacudía la cabeza, presa por un instante del dolor. Al instante, Yagharek le propinó un latigazo con un golpe salvaje. Mordió la negra piel con un chasquido ruidoso y dramático. El negro cuero se enrolló casi inmediatamente alrededor del cuello.
El garuda tiró rápidamente con todas sus fuerzas. Mantuvo el látigo completamente tenso y se preparó para resistir.
El pequeño fuego seguía encendido, ardiendo tenaz. El látigo apresaba la garganta de la polilla asesina. No podía tragar ni respirar.
Su cabeza se sacudió sobre el cuello alargado. Emitía grititos estrangulados. Su lengua se hinchó y abandonó bruscamente la garganta de Lin. El chorro de consciencia que había tratado de tragar se le había atascado en la garganta. Se aferró al látigo, frenética y aterrorizada. Sacudió las garras y se agitó y se retorció.
Isaac continuaba sujetando la flaca muñeca de Lin y tiró de ella mientras la polilla se convulsionaba en su horripilante danza. Sus miembros temblorosos se alejaron de ella y aferraron en vano la correa que la ahogaba. Isaac logró soltarla por completo, cayó al suelo y se alejó arrastrándose de la enfurecida criatura.
Mientras esta se volvía llena de pánico, sus alas se plegaron y se apartó de la puerta. Al instante, su presa sobre Motley se quebró. El cuerpo compuesto de este cayó hacia delante y se desplomó de bruces mientras su mente volvía a recomponerse a duras penas. Sus hombres pasaron sobre él, corriendo entre la maraña de patas para entrar en la habitación.
En un repugnante tamborileo de apéndices, la polilla asesina giró sobre sí misma. El látigo, arrancado de las manos de Yagharek, le desgarró la piel. El garuda retrocedió tambaleándose, en dirección a Derkhan, fuera del alcance de los convulsos y afilados miembros de la polilla asesina.
Motley se estaba poniendo en pie. Se apartó rápidamente de la bestia y regresó al pasillo.
— ¡Matad a esa maldita cosa! —chilló.
La polilla interpretaba una danza frenética en el centro de la habitación. Los cinco rehechos se reunieron en torno a la puerta. Apuntaron a través de sus espejos.
Tres chorros de gas ardiente escupidos por los lanzallamas, quemaron la piel de la vasta criatura. Trató de chillar mientras sus alas y su quitina crujían y se partían y se quebraban, pero el látigo se lo impidió. Un gran goterón de ácido roció a la contorsionada polilla en plena cara, disolvió las proteínas y componentes de su piel en cuestión de segundos y fundió su exoesqueleto.
El ácido y la llama devoraron rápidamente el látigo. Sus restos volaron lejos de la polilla mientras esta giraba sobre sí misma, capaz al fin de respirar y gritar.
Chilló de agonía mientras el fuego y el ácido volvían a caer sobre ella. Se abalanzó ciegamente en la dirección de sus atacantes.
Los rayos de energía negra de la pistola del quinto hombre estallaron sobre ella y se disiparon sobre su superficie entumeciéndola y quemándola sin calor. Volvió a chillar pero siguió adelante, una tormenta ciega de llamas que escupía muerte y sacudía a su alrededor hueso serrado.
Los cinco rehechos retrocedieron mientras la criatura avanzaba salvajemente sobre ellos, y siguieron a Motley al pasillo. La furiosa pira viviente chocó contra las paredes, que se prendieron, y buscó a tientas la puerta.
Desde el pequeño pasillo continuaron los sonidos del plasma, el ácido escupido y las púas de energía elictrotau-matúrgica.
Durante varios segundos prolongados, Derkhan y Yagharek e Isaac contemplaron pasmados la entrada. La polilla seguía chillando donde ellos ya no podían verla y el pasillo quedaba inundado de luz parpadeante y calor.
Entonces Isaac pestañeó y bajó la vista hacia Lin, que se hundió en su abrazo.
Él le dijo algo en un siseo, la sacudió.
—Lin —susurró—. Lin… nos marchamos.
Yagharek se acercó rápidamente a la ventana y se asomó a la calle que discurría cinco pisos por debajo. Junto a la ventana, una pequeña y protuberante columna de ladrillos sobresalía del muro y se convertía en una chimenea. Debajo de ella, una tubería de drenaje descendía serpenteando. Se encaramó rápidamente al alféizar de la ventana, alargó la mano hacia la tubería y le dio un tirón. Era sólida.
—Isaac, tráela aquí —dijo Derkhan con urgencia. Isaac levantó a Lin y se mordió el labio al notar lo poco que pesaba. La llevó rápidamente hasta la ventana. Mientras la observaba, el rostro de ella se quebró de pronto en una sonrisa incrédula, extática. El empezó a llorar.
Desde el pasillo, la polilla asesina chillaba débilmente.
— ¡Dee, mira! —siseó Isaac. Las manos de Lin aleteaban erráticas delante de su rostro mientras él la acunaba—. ¡Está cantando! ¡Se pondrá bien!
Derkhan la miró, leyó sus palabras. Isaac observó, sacudió la cabeza.
—No está consciente, son solo palabras al azar, pero, Dee, son palabras… todavía estamos a tiempo…
Derkhan sonrió deleitada. Besó a Isaac con fuerza en la mejilla y acarició suavemente la herida cabeza de escarabajo.
—Sácala de aquí —dijo en voz baja. Isaac se asomó por la ventana y vio a Yagharek, cobijado en una esquina del edificio, sobre una pequeña extrusión de ladrillos, apenas a unos palmos de distancia.
—Dámela y síguenos —dijo Yagharek mientras sacudía su cabeza sobre él. En el extremo este, el largo e inclinado tejado de la casa de Motley se unía con el siguiente edificio, que sobresalía perpendicularmente en dirección sur en una sucesión descendente de construcciones. El paisaje de los tejados del Barrio Óseo se extendía sobre ellos y en todas direcciones; un horizonte elevado; islas de pizarra conectadas sobre las peligrosas calles, que se extendían en la oscuridad durante kilómetros, alejándose de las Costillas en dirección a la Colina Mog y más allá.
Incluso entonces, devorada viva por oleadas de fuego y ácido, aturdida por rayos de energía oscura, la última polilla asesina podría haber sobrevivido.
Era una criatura de una resistencia asombrosa. Podía curarse a velocidades aterradoras.
Si hubiera estado a campo abierto, podría haber saltado, desplegado aquellas alas terriblemente heridas y huido del lugar. Podía haberse obligado a remontar el vuelo, ignorando el dolor, ignorando los quemados copos de piel y quitina que hubieran revoloteado asquerosamente a su alrededor. Podría haber volado hasta las húmedas nubes para extinguir las llamas y limpiarse el ácido.
Si su familia hubiera sobrevivido, si hubiera tenido la confianza de poder regresar con sus hermanas, de poder volver a cazar juntas, no la habría ganado el pánico. Si no hubiera presenciado una carnicería de las de su raza, un estallido imposible de vapores venenosos que había tentado a sus hermanas y las había destruido, la polilla no habría estado loca de miedo y furia y puede que no se hubiera dejado abrumar por el frenesí y no hubiera seguido atacando, atrapándose más y más.
Pero estaba sola. Atrapada entre paredes de ladrillo, en un laberinto claustrofóbico que la constreñía, le impedía extender las alas, no le dejaba lugar alguno al que ir. Asaltada por todas partes por un dolor homicida e interminable. El fuego la atacaba y la atacaba, demasiado rápido para que pudiese curarse.
Recorrió tambaleándose todo el pasillo del cuartel general de Motley, una bola al rojo blanco, extendiendo hasta el fin sus garras dentadas y sus espinas, tratando de cazar. Cayó justo antes de llegar a las escaleras.
Motley y los rehechos la miraron con asombro y pavor desde ellas, rezando para que permaneciera inmóvil, para que no se arrastrara por la escalera y se arrojase llameando sobre ellos.
No lo hizo. Permaneció quieta mientras moría.
Cuando estuvo seguro de que la polilla asesina estaba muerta, Motley envió a sus hombres y sus mujeres arriba y abajo en rápidas columnas, con toallas mojadas y mantas para apagar el fuego que la criatura había dejado a su paso.
Pasaron veinte minutos antes de que estuviera controlado. Las vigas y los tablones del ático estaban doblados y manchados de humo. Había enormes huellas de madera carbonizada y pintura ampollada por todo el pasillo. El cuerpo humeante de la polilla descansaba en lo alto de las escaleras, un irreconocible cuajo de carne y tejido, retorcido por el calor en una forma aún más exótica de la que había tenido en vida.
—Grimnebulin y sus amigos hijos de puta han debido de irse —dijo Motley—. Buscadlos. Descubrid adónde han ido. Encontrad su pista. Seguidla. Esta noche. Ahora.
No resultó difícil saber cómo habían escapado, por la ventana y el tejado. Sin embargo, desde allí podían haberse dirigido en cualquier dirección. Los hombres de Motley se agitaron y se miraron incómodos los unos a los otros.
—Moveos, basura rehecha—bramó Motley—. Encontradlos ahora mismo, seguid su rastro y traédmelos.
Aterrorizados grupos de rehechos, humanos, cactos y vodyanoi, abandonaron la guarida de Motley y se desperdigaron por la ciudad. Hicieron planes vanos, compararon notas, corrieron frenéticamente hasta Sunter, hasta Ecomir y Prado del Señor, hasta Arboleda y la Colina Mog, incluso hasta Malado, cruzando el río hasta la Ciénaga Brock, hasta Gidd Oeste y Griss Bajo y la Sombra y Salpetra.
Podrían haberse cruzado con Isaac y sus compañeros un millar de veces.
En Nueva Crobuzon existía una infinidad de escondites. Había muchos más escondites que personas para guarecerse en ellos, las tropas de Motley no tenían la menor posibilidad.
En noches como aquella, cuando la lluvia y las luces de las farolas cubrían todas las líneas y esquinas del complejo de la ciudad (un palimpsesto de árboles sacudidos por el viento y arquitectura y sonido, ruinas antiguas, oscuridad, catacumbas, solares de obra, casas de huéspedes, tierras baldías, luces y bares y alcantarillas), era un lugar interminable, recursivo, secreto.
Los hombres de Motley volvieron a casa con las manos vacías, asustados.
Motley gritó y gritó a la estatua inacabada que se burlaba de él, perfecta e incompleta. Sus hombres registraron el edificio por si alguna pista se les había pasado por alto.
En la última habitación del pasillo del ático encontraron a un soldado, sentado con la espalda contra la pared, comatoso y solo. Un extraño y hermoso mosquete de cristal descansaba sobre su regazo. Junto a sus pies, alguien había grabado sobre la madera una partida de tres en raya.
Las cruces habían ganado, en tres movimientos.
Corremos y nos escondemos como alimañas perseguidas, pero lo hacemos con alivio y gozo.
Sabemos que hemos ganado.
Isaac lleva a Lin en brazos y algunas veces, cuando el camino se hace duro, se la tiene que cargar sobre el hombro. Nos alejamos a toda prisa. Corremos como si fuéramos espíritus. Cansados y exultantes. La desharrapada geografía del este de la ciudad no puede contenernos. Trepamos sobre vallas bajas y entramos en pequeños patios traseros, toscos jardines con manzanos mutantes y zarzas miserables, abono de dudosa procedencia, barro y juguetes rotos.
Algunas veces una sombra cruza el rostro de Derkhan y la escuchamos murmurar algo. Piensa en Andrej; pero esta noche es difícil sentirse culpable, aunque uno se lo merezca. Se produce un momento sombrío, pero bajo la manta de lluvia cálida que está cayendo, sobre las luces de la ciudad que florecen con la promiscuidad de la maleza, es difícil no mirar a los demás a los ojos y sonreír o graznar suavemente de asombro.
Las polillas han desaparecido.
El coste ha sido terrible, terrible. Hemos tenido que pagar un Infierno. Pero esta noche, mientras nos detenemos en una chabola de los tejados en Pincod, más allá del alcance de las vías elevadas, un poco al norte del ferrocarril y de la miseria de la estación de Agua Oscura, nos sentimos triunfantes.
Por la mañana, los periódicos están llenos de graves advertencias. Tanto el Lucha como el Mensajero advierten sobre la inminencia de medidas severas.
Derkhan duerme cuatro horas, luego se sienta a solas, ahora que su tristeza y su culpa han tenido por fin tiempo para florecer. Lin se mueve inquieta, entrando y saliendo de la consciencia. Isaac dormita un rato y se come lo que hemos robado. Acuna constantemente a Lin. Habla de Jack Mediamisa con tono maravillado.
Revisa los componentes gastados y rotos del motor de crisis, chasquea la lengua con desaprobación y frunce los labios. Me dice que puede volver a hacerlo funcionar, no es problema.
Al escucharlo me abruma la nostalgia. La libertad definitiva. Lo deseo desesperadamente. Volar.
Detrás de mí, él lee los periódicos que hemos robado.
En el clima de crisis que se vive, la milicia recibirá poderes extraordinarios, dice. Podrán volver las patrullas abiertas, uniformadas. Puede que los derechos civiles sean recortados. Se está discutiendo la posibilidad de imponer la ley marcial.
Pero a lo largo de este día tempestuoso, la mierda, la repugnante descarga, el veneno onírico de las polillas se está hundiendo lentamente a través del éter en dirección a la tierra. Imagino que puedo sentirlo mientras yazgo sobre estas planchas viejas; se hunde suavemente a mi alrededor, privado de su naturaleza por la luz del día. Se desliza como nieve sucia a través de los planos que rodean la ciudad, a través de las capas de materia, arrastrándose lejos de nuestra dimensión.
Y cuando llega la noche, las pesadillas han desaparecido.
Es como si un suave sollozo, una exhalación masiva de alivio y languidez recorriera toda la ciudad. Una oleada de calma sopla desde la noche, desde el oeste, desde Hiel y el Meandro de las Nieblas hacia Gran Aduja, hasta Sheck y la Ciénaga Brock, Prado del Señor, la Colina Mog y el Parque Abrogate.
La ciudad es liberada en una marejada de sueños. Sobre los montones de paja orinada de Ensenada y los catres de los barrios bajos, en las gruesas camas de plumas de Chnum, amontonados o solos, los ciudadanos de Nueva Crobuzon duermen a pierna suelta.
La ciudad se mueve sin pausa, por supuesto, y no hay tregua para los trabajadores nocturnos del puerto, o para el clamor del metal cuando las cuadrillas de los turnos de noche entran en los molinos y las fundiciones. La oscuridad está puntuada de sonidos imperiosos, sonidos como de guerra. Los vigilantes siguen apostados en las puertas de las fábricas. Las putas buscan clientes donde pueden. Sigue habiendo crimen. La violencia no se disipa.
Pero ni los que duermen ni los que están despiertos son perseguidos ya por fantasmas. Sus miedos solo les pertenecen a ellos mismos.
Como un inconcebible gigante dormido, Nueva Crobuzon se agita cómodamente en su sueño.
Había olvidado el placer de una noche como esta.
Cuando el sol me despierta, mi cabeza está más clara. No me duele.
Hemos sido liberados.
Esta vez todas las noticias hablan del fin de «La pesadilla estival» o «La enfermedad durmiente» o «La maldición de los sueños», o cualquier otro nombre que haya acuñado el periódico en particular.
Los leemos y reímos. Derkhan, Isaac y yo. El deleite resulta palpable. La ciudad ha regresado. Transformada.
Esperamos a que Lin despierte, a que recobre el sentido. Pero no lo hace.
Ese primer día, durmió. Su cuerpo empezó a recobrarse. Se abrazaba con fuerza a Isaac y se negaba a despertar. Libre, libre para dormir sin miedo.
Pero ahora ha despertado y se sienta, perezosa, inactiva. Las patas de su cabeza vibran ligeramente; está hambrienta y encontramos fruta entre lo que hemos robado, le damos de desayunar.
Mientras come, nos mira con aire incómodo a Derkhan a Isaac y a mí Él le sujeta los muslos, le susurra algo, en voz tan baja que no alcanzo a oírlo. Ella sacude la cabeza y la aparta, como un niño pequeño. Se mueve con un estremecimiento espástico, casi paralítico.
Alza las manos y hace un gesto para él.
El la observa ansioso y el rostro se le arruga cada vez más al ver sus torpes y feas manipulaciones.
Los ojos de Derkhan se abren mientras lee las palabras.
Isaac sacude la cabeza, apenas puede hablar.
Mañana… comida… cuidado, él titubea, insecto… viaje… feliz.
No puede alimentarse por sí misma. Sus mandíbulas exteriores sufren un espasmo y parten la fruta por la mitad, o se relajan de pronto y la dejan caer. Ella se sacude con frustración, balancea la cabeza, suelta un chorro que Isaac dice que son lágrimas khepri.
El la consuela, le sostiene la manzana, la ayuda a morderla, la limpia cuando se mancha de zumo y residuos. Temor, dice ella con un signo, mientras Isaac traduce lentamente, cansancio tirarlo todo, arte ¡Motley! Se estremece de repente, mira a su alrededor, llena de terror. Isaac la acaricia, la conforta. Derkhan la observa con aire miserable. Sola, dice Lin con señas desesperadas, y escupe un mensaje químico que ninguno de nosotros comprende. Monstruo advierte rehecho… Mira a su alrededor. Manzana, suspira, manzana.
Isaac la levanta hasta su boca y deja que se alimente. Ella tiembla como un niño pequeño.
Cuando llega la tarde y vuelve a quedarse dormida, rápida y profundamente, Isaac y Derkhan conversan e Isaac empieza a rugir y a gritar y a llorar.
Se va a recuperar, grita mientras Lin se agita en su sueño, está medio muerta de jodido cansancio, ha sufrido hasta hartarse, no es de extrañar, no es de extrañar que esté confusa…
Pero ella no se recupera y él sabe que no va a hacerlo.
Se la arrancamos a la polilla cuando estaba medio consumida. La mitad de su mente, la mitad de sus sueños habían recorrido ya la garganta de la bestia vampírica. Han desaparecido, consumidos por jugos intestinales y luego por el fuego de los hombres de Motley.
Lin despierta contenta, parlotea animadamente con las manos, agita los brazos a su alrededor para ponerse en pie y no puede hacerlo, cae y llora o se ríe de forma cínica, sus mandíbulas castañetean, se mancha como una niña pequeña.
Empieza a dar sus primeros pasos por nuestro tejado con su media mente. Indefensa. Destruida. Un insólito remiendo de risa infantil y sueños adultos, un habla extraordinaria e incomprensible, compleja y violenta y pueril.
Isaac está destrozado.
Nos trasladamos de tejado, inquietados por ruidos que llegan desde abajo. Lin tiene una rabieta mientras caminamos, enloquecida por nuestra incapacidad para comprender su extraño torrente de palabras. Golpea el suelo con el tacón, abofetea débilmente a Isaac. Hace señales que son insultos crueles, trata de alejarnos a patadas.
La controlamos, la abrazamos con fuerza, la sujetamos y nos la llevamos.
Nos movemos de noche. Tememos a la milicia y a los hombres de Motley. Vigilamos en busca de constructos que puedan avisar al Consejo. Estamos atentos a movimientos bruscos y miradas sospechosas. No podemos fiarnos de nuestros vecinos. Debemos vivir en un hinterland de media oscuridad, asilado y solipsista. Robamos lo que necesitamos o lo compramos en tiendas nocturnas, situadas a kilómetros de distancia del lugar en el que nos hemos instalado. Cada mirada de soslayo, cada grito, cada trápala de cascos y botas, cada estallido o cada siseo de los pistones de un constructo significa un momento de miedo.
Somos los más buscados de Nueva Crobuzon. Un honor, un dudoso honor.
Lin quiere bayas de colores.
Isaac interpreta así sus movimientos. El vacilante masticar, la palpitación de su glándula (una inquietante visión sexual).
Derkhan accede a ir. También ella ama a Lin.
Pasan horas preparando el disfraz de Derkhan, con agua y mantequilla y ropa manchada de hollín y hecha jirones, trozos de comida y restos de tintes. Ella emerge del proceso con un cabello negro que resplandece como cristales de carbón y una cicatriz arrugada que recorre su frente. Se encorva y frunce el ceño.
Cuando se marcha, Isaac y yo pasamos la noche esperando con miedo. Estamos casi por completo en silencio.
Lin continúa con su monólogo idiota e Isaac trata de responderle con sus propias manos, acariciándola y haciendo lentas señas como si ella fuera una niña. Pero no lo es: ella es una adulta a medias y la manera en que él la trata la enfurece. Trata de apartarse y sus miembros la desobedecen y se cae. Su propio cuerpo la aterroriza. Isaac la ayuda, la incorpora y la alimenta, le da un masaje en los tensos y magullados hombros.
Para nuestro alivio, Derkhan regresa con varias tajadas de engrudo y un gran puñado de bayas variadas. Sus colores son vividos y exuberantes.
Creí que el maldito Consejo nos había pillado, dice. Creí que un constructo me estaba siguiendo. Tuve que desviarme por Kinken para escapar.
Ninguno de nosotros sabe si de verdad la estaban siguiendo.
Lin está excitada. Sus antenas y las patas de su cabeza vibran. Trata de morder un trocho del blanco engrudo, pero empieza a temblar y lo escupe y no puede controlarse. Isaac es bueno con ella. Introduce la pasta lentamente en su boca, discreto, como si ella estuviera comiendo por sí misma.
Su cuerpo de escarabajo tarda varios minutos en digerir el engrudo y dirigirlo hacia la glándula khepri. Mientras espera, Isaac agita unas pocas bayas frente a Lin y espera hasta que sus movimientos le hacen decidir que ella quiere un puñado en concreto, que le da a comer suave y cuidadosamente.
Guardamos silencio. Lin traga y mastica despacio. La observamos.
Pasan los minutos y su glándula se distiende. Nos inclinamos hacia ella, ansiosos por ver lo que crea.
Ella abre los labios de la glándula y expulsa una bolita de húmedo esputo de khepri. Mueve los brazos, excitada, mientras rezuma, carente de forma y mojada y cae pesadamente al suelo como un excremento blanco.
Un fino chorrito de baba con los colores de las bayas cae detrás de ella, salpicando y tiñendo la masa.
Derkhan aparta la mirada. Isaac llora como nunca he visto hacerlo a un humano.
Fuera de nuestro asqueroso chamizo la ciudad descansa tendida, obesa y libre, de nuevo desafiante y sin miedo. Nos ignora. Es una ingrata. Esta semana los días son más fríos, un breve paréntesis en el implacable verano. Sopla una brisa desde la costa, desde el estuario del Gran Alquitrán y la Bahía de Hierro. Cada día arriban varios barcos. Echan el ancla en el río, al este, esperando a ser descargados y vueltos a cargar. Navios mercantes de Kohnidy Tesh; exploradores llegados del Estrecho de Fuegagua; factorías flotantes de Myrshock; piratas de Figh Vadiso, respetables y respetuosos con la ley ahora que están bien lejos de mar abierto. Las nubes se escabullen como abejas frente al sol. La ciudad es ruidosa. Ha olvidado. Tiene la vaga noción de que un día algo perturbó su sueño: nada más.
Puedo ver el cielo. La luz se cuela entre los toscos tablones que nos rodean. Me gustaría mucho estar muy lejos de aquí. Puedo imaginarme la sensación del viento, la súbita pesadez del aire debajo de mí. Me gustaría poder mirar este edificio y esta calle desde arriba. ojala nada me apresara aquí, ojala esta gravedad fuera una sugerencia que pudiera ignorar.
Lin hace signos. Pegajosa temerosa, susurra Isaac con voz nasal mientras la observa. Pis y madre, comida alas feliz. Asustada, asustada.
SÉPTIMA PARTE
JUICIO
52
—Tenemos que marcharnos.
Derkhan hablaba rápidamente. Isaac levantó la mirada hacia ella con pesadez. Estaba alimentando a Lin, que se retorcía incómoda, insegura de lo que quería hacer. Le hacía señas, trazando con las manos palabras y luego meros movimientos, formas carentes de significado. El le limpió los restos de fruta de la camisa.
Asintió y miró al suelo. Derkhan continuó como si se hubiera mostrado en desacuerdo con ella, como si tuviera que convencerlo.
—Cada vez que nos trasladamos tenemos miedo —hablaba de forma apresurada. Su rostro era una máscara dura. El terror, la culpa, el júbilo y la miseria la habían ajado. Estaba exhausta—. Cada vez que nos cruzamos con cualquier clase de autómata creemos que el Consejo de los Constructos nos ha encontrado. Cada hombre o cada mujer o cada xeniano hace que nos quedemos paralizados. ¿Es de la milicia? ¿Uno de los matones de Motley? —se arrodilló a su lado—. No puedo vivir de esta manera, Isaac—dijo. Miró a Lin, sonrió suavemente y cerró los ojos—. Nos la llevaremos —susurró—. Podemos cuidarla. Aquí ya no queda nada para nosotros. No pasará mucho tiempo antes de que uno de ellos nos encuentre. No pienso esperar a que eso ocurra.
Isaac volvió a asentir.
—Tengo… —pensó cuidadosamente. Trataba de poner orden en su mente—. Tengo… un compromiso —dijo con voz calmada.
Se acarició la pelusa de la barbilla. La barba estaba volviendo a crecer y le picaba al salir por su piel quebrada. Entraba el viento por las ventanas. La casa de Pincod era alta y mohosa y estaba llena de basura. Isaac, Derkhan y Yagharek habían ocupado los dos pisos superiores. Había una ventana a cada lado, que se asomaban a una calle y a un pequeño y miserable patio. La maleza había brotado a través del suelo de hormigón manchado, como una excrecencia subcutánea.
Cuando estaban dentro, Isaac y los demás atrancaban la puerta: solo salían con cautela, disfrazados, principalmente de noche. Algunas veces se aventuraban a salir durante el día, como Yagharek había hecho ahora. Siempre había una buena razón, alguna urgencia que suponía que esa salida no podía esperar. Solo era claustrofobia. Habían liberado la ciudad: era intolerable que no pudieran caminar por ella a la luz del día.
— Ya sé lo de ese compromiso —dijo Derkhan. Su mirada recorrió los componentes conectados del motor de crisis. Isaac los había limpiado la pasada noche y los había vuelto a montar.
—Yagharek —dijo él—. Se lo debo. Lo prometí.
Derkhan agachó la mirada y tragó saliva, y luego se volvió de nuevo a mirarlo. Asintió.
— ¿Cuánto tiempo? —dijo. Isaac levantó el rostro, no pudo soportar su mirada y lo apartó. Se encogió de hombros brevemente.
—Algunos de los cables se han quemado —dijo con vaguedad, y movió a Lin para que estuviera apoyada con más comodidad sobre su pecho—. Hubo un montón de retroalimentación que atravesó los circuitos y fundió algunos. Um… voy a tener que salir esta noche para tratar de conseguir un par de adaptadores… y una dinamo. El resto puedo repararlo por mí mismo —dijo—, pero tendré que conseguir las herramientas. El problema es que cada vez que afanamos algo nos ponemos en peligro —se encogió de hombros con lentitud. No había nada que pudieran hacer. No tenían dinero—. Luego tengo que conseguir una batería o algo así. Pero lo más difícil de todo va a ser lo de los cálculos. Arreglar todo esto no es más que… mecánica. Pero aunque consiga que los motores funcionen, hacer las sumas… ya sabes, formularlo en ecuaciones… eso es difícil de cojones. Eso fue lo que le pedí al Consejo la última vez —cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared—. Tengo que formular las órdenes —dijo con voz queda—. Vuela. Eso es lo que tengo que decirle. Pon a Yag en el cielo y tenlo en crisis, a punto de caer. Conéctate a esa energía y canalízala, manténlo en el aire, manténlo volando, manténlo en crisis, para que puedas aprovechar la energía y así sucesivamente. Es un bucle perfecto —dijo—. Creo que funcionará. Es solo cuestión de resolver las matemáticas…
— ¿Cuánto tiempo? —repitió Derkhan con voz tranquila. Isaac frunció el ceño.
—Una semana… puede que dos —admitió—. Puede que más.
Derkhan sacudió la cabeza. No dijo nada.
— ¡Se lo debo, Dee! —dijo con la voz tensa—. Se lo prometí hace mucho y él…
Él liberó a Lin de la polilla, estaba a punto de decir, pero algo en su interior se le había adelantado y le había preguntado si eso había sido algo tan bueno después de todo; y, devastado, se sumió en el silencio.
Es el más importante descubrimiento científico desde hace siglos, pensó, enfurecido de repente, y no puedo ni salir a la luz. Tengo que… hacerlo desaparecer como si tal cosa.
Acarició el caparazón de Lin y ella empezó a hacer señales, mencionando peces y frío y azúcar.
—Lo sé, Isaac —dijo Derkhan sin furia—. Lo sé. Se… se lo merece. Pero no podemos esperar tanto. Tenemos que marcharnos.
Haré lo que pueda, le prometió Isaac, tengo que ayudarlo. Me daré prisa.
Derkhan lo aceptó. No tenía elección. No le dejaría, ni tampoco a Lin. No lo culpaba. Ella también quería honrar su acuerdo, darle a Yagharek lo que este quería.
El hedor y la tristeza de la pequeña y húmeda habitación la abrumaron. Murmuró algo sobre ir hasta el río para reconocer el terreno y se marchó. Isaac sonrió sin calidez al escuchar excusa tan poco convincente.
—Ten cuidado —dijo, a pesar de que no era necesario, mientras ella salía.
Siguió acariciando a Lin con la espalda apoyada contra la pared.
Después de un rato, sintió que ella se relajaba y se quedaba dormida. Se levantó cuidadosamente, se acercó a la ventana y se asomó al bullicio que discurría por debajo.
Isaac no conocía el nombre de la calle. Era ancha y estaba ornamentada a ambos lados con árboles jóvenes, todo flexibilidad y esperanza. En el extremo más lejano, alguien había aparcado un carromato, creando deliberadamente un callejón sin salida. Junto a él, un hombre y un vodyanoi discutían ferozmente, mientras los dos burros que tiraban de él encogían las cabezas, tratando de no llamar la atención. Un grupo de niños se materializó frente a las ruedas inmóviles, jugando con una pelota hecha con harapos enrollados. Corrían de un lado a otro, haciendo ondear sus ropas como alas inútiles.
Estalló una discusión y cuatro niños pequeños empezaron a dar empujones a los dos pequeños vodyanoi que había en el grupo. El vodyanoi regordete retrocedió a cuatro patas, llorando. Uno de los niños le tiró una piedra. La discusión se olvidó con rapidez. El vodyanoi permaneció un rato de mal humor y entonces regresó al partido y robó la pelota.
Más lejos, unas pocas puertas más allá del edificio de Isaac, una joven estaba pintando con tiza un símbolo en la pared. Era un signo anguloso que no le resultaba familiar, algún talismán de brujería. Dos ancianos se sentaban juntos en un banco, tiraban dados y celebraban con risas escandalosas los resultados. Los sucios edificios estaban manchados de excrementos de pájaro, el embreado pavimento salpicado de baches llenos de agua. Grajos y palomas revoloteaban entre el humo emitido por millares de chimeneas.
Fragmentos de conversaciones llegaban hasta los oídos de Isaac.
— ¿…y dice que solo necesita uno para eso?…
—…se cargó el motor pero es que siempre ha sido un gilipollas…
—…no le digas nada de ello…
—…es el próximo Día del puerto y ella ha reunido varios cristales…
—…salvaje, absoluta y jodidamente salvaje…
— ¿…conmemoración? ¿En memoria de quién?…
De Andrej, pensó Isaac inesperadamente, sin aviso ni razón. Siguió escuchando.
Había mucho más. Había idiomas que él no hablaba. Reconoció el perrickiano y el félido, las intrincadas cadencias del bajo cymek. Y otros.
No quería marcharse.
Suspiró y se volvió hacia la habitación. Lin estaba acurrucada sobre el suelo, dormida.
La miró, vio sus pechos apretados contra la desgarrada camisa. Tenía la falda levantada hasta los muslos.
Desde que salvaran a Lin, había despertado en dos ocasiones sintiendo su calidez y su presión contra él, con la polla erecta y ansiosa. Había recorrido con la mano sus caderas y la había introducido entre sus piernas abiertas. El sueño había resbalado sobre él como si fuera niebla mientras su ansiedad iba en aumento, y había abierto los ojos para verla, moviéndose debajo de él mientras despertaba, olvidando que Derkhan y Yagharek dormían muy cerca. Había jadeado cerca de ella y le había contado amorosa y explícitamente lo que deseaba hacer, y entonces se había apartado de una sacudida, horrorizado, al ver que ella empezaba a balbucirle señales y al recordar lo que le había ocurrido.
Ella se había restregado contra él y se había detenido, había vuelto a restregarse (como un perro caprichoso, había pensado él, espantado), con una excitación errática y una confusión que resultaban absolutamente claras. Una parte lujuriosa de él había querido continuar, pero el peso de la pena había arrugado su pene casi de inmediato.
Lin había parecido decepcionada y dolida y entonces lo había abrazado, feliz, repentinamente. Luego se había hecho un ovillo, desesperada. Isaac había olido sus emanaciones en el aire, a su alrededor. Había sabido que ella lloraba tratando de dormir.
Isaac volvió a asomarse a la luz del día. Pensó en Rudgutter y sus compinches; en el macabro señor Motley; imaginó el frío análisis del Consejo de los Constructos, privado por un engaño del motor que tanto codiciaba. Imaginó las cóleras, las discusiones, las órdenes dadas y recibidas aquella semana para condenarlo.
Caminó hasta el motor de crisis, lo contempló por entero durante un breve momento. Se sentó, puso un papel sobre su regazo y empezó a realizar cálculos.
No le preocupaba que el Consejo de los Constructos pudiera imitar su motor por sí mismo. No era capaz de diseñar uno. No podía calcular sus parámetros. El proyecto se le había ocurrido en un salto intuitivo tan natural que no lo había reconocido durante varias horas. El Consejo de los Constructos no podía ser inspirado. El modelo fundamental de Isaac, la base conceptual de su motor, no había tenido siquiera que ponerlo por escrito. Sus notas resultarían por completo opacas a cualquiera que las leyera.
Se colocó de manera que pudiese trabajar bajo la luz del sol.
Los grises dirigibles patrullaban sobre las calles, como hacían cada día. Parecían inquietos.
Era un día perfecto. El viento procedente del mar parecía renovar constantemente el cielo.
En barrios diferentes de la ciudad, Yagharek y Derkhan disfrutaban pasando el rato de forma furtiva bajo el sol mientras trataban de no cortejar al peligro. Se apartaban de las discusiones y solo caminaban por calles atestadas.
El cielo estaba amotinado de pájaros y dracos. Revoloteaban entre los contrafuertes y los minaretes, llenando los tejados ligeramente inclinados de los puntales y las torres de la milicia y cubriéndolos de guano blanco. Se reunían formando cambiantes espirales alrededor de las torres de Páramo del Queche y de los esqueléticos edificios de Salpicaduras.
Pasaban a toda velocidad sobre el Cuervo, planeaban intrincadamente a través del complejo patrón trazado por el viento sobre la estación de la calle Perdido. Los ruidosos grajos reñían sobre las capas de ladrillo. Revoloteaban sobre las moles inferiores de pizarra y alquitrán de la descuidada parte trasera de la estación y descendían hacia una peculiar llanura de hormigón situada sobre una pequeña cumbre de tejados acristalados. Sus excrementos manchaban la superficie recién limpiada, pequeñas bolitas de salpicaduras blancas contra las manchas oscuras sobre la que había sido vertida copiosamente alguna clase de fluido nocivo.
La Espiga y el edificio del Parlamento estaban cubiertos por un enjambre de pequeños cuerpos voladores.
Las Costillas se blanqueaban y se abrían, mientras sus defectos empeoraban lentamente bajo el sol. Los pájaros se posaban durante breves instantes sobre los enormes astiles de hueso, volvían a remontar el vuelo rápidamente y buscaban refugio en cualquier otra parte del Barrio Óseo, sobrevolando el tejado de un ático negro manchado por el humo, en cuyo interior el señor Motley desvariaba contra la escultura inacabada que se mofaba de él con interminable rencor.
Las gaviotas y los alcatraces seguían a las barcazas basureras y a los barcos pesqueros a lo largo del Gran Alquitrán y el Alquitrán, planeando para recoger algún bocado orgánico de los detritos. Viraban y se alejaban en busca de otros lugares prometedores, los montones de menudencias de Malado, el mercado de pescado de los Campos Pelorus. Se posaban durante breves instantes en el cable partido y cubierto de algas que salía del río junto a Hogar de Esputo. Exploraban los montones de basura del Cantizal y cazaban las presas medio muertas que se arrastraban por los descampados del Meandro Griss. La tierra ronroneaba debajo de ellos a causa de los zumbidos de los cables, ocultos varios centímetros por debajo del irregular suelo.
Un cuerpo más grande que el de los pájaros se alzó de entre las casuchas del Montículo de San Jabber y se remontó en el aire. Planeó a tremenda altitud sobre la parte occidental de la ciudad. Debajo de él, las calles se convirtieron en una mancha moteada de caqui y gris, como un moho exótico. Pasó fácilmente sobre los aeróstatos en brazos de las ráfagas de viento, calentado por el sol del mediodía. Mantenía una velocidad constante en dirección al este y cruzó el núcleo de la ciudad en el lugar en que las cinco líneas férreas brotaban como pétalos.
En el aire sobre Sheck, bandas de dracos daban vueltas y vueltas en vulgares ejercicios acrobáticos. La figura planeadora pasó sobre ellos, serena e inadvertida.
Se movía lentamente, con lánguidos aleteos que sugerían que podía aumentar diez veces su velocidad con facilidad. Voló sobre el Cancro y empezó un largo descenso, pasando una y otra vez sobre los trenes de la línea Dexter, siguiendo durante breve tiempo su caliente estela de humo y luego planeando en dirección este con invisible majestad, descendiendo hacia el dosel de tejados, serpenteando con facilidad a través del laberinto de corrientes térmicas que se elevaban desde las enormes chimeneas y los pequeños humeros de las casuchas.
Se ladeó hacia los enormes cilindros de gas del Ecomir, retrocedió con facilidad describiendo una espiral, se deslizó bajo una capa de aire agitado y descendió abruptamente hacia la estación Mog, pasó por debajo de las líneas elevadas con demasiada rapidez como para ser visto y desapareció entre los tejados de Pincod.
Isaac no estaba enfrascado por completo en sus cálculos.
Cada pocos minutos levantaba la mirada hacia Lin, que dormía y movía los brazos y se agitaba como una larva indefensa. Cuando lo hacía, parecía como si sus ojos no hubieran tenido luz jamás.
A principios de la tarde, cuando llevaba una hora u hora y media trabajando, escuchó un ruido en el patio de abajo. Medio minuto más tarde había pasos en las escaleras.
Se quedó paralizado y esperó a que se detuvieran, a que desaparecieran en una de las habitaciones de los mendigos. No lo hicieron. Recorrieron con paso deliberado los dos últimos tramos de escalera, caminando con cuidado sobre los ruidosos escalones hasta detenerse frente a su puerta.
Isaac seguía inmóvil. Su corazón latía con fuerza, alarmado. Miró desesperadamente a su alrededor, en busca de su arma.
Alguien llamó a la puerta. Isaac no dijo nada.
Después de un momento, quienquiera que se encontrase fuera volvió a llamar: no fuerte, pero sí rítmica e insistentemente, repetidas veces. Isaac se aproximó tratando de no hacer ruido. Vio a Lin, agitándose incómoda a causa del ruido.
Había una voz al otro lado de la puerta, una voz extraña, áspera, familiar, toda ella un trémolo gorjeante. Isaac no podía entenderla, pero alargó la mano hacia la puerta, repentinamente molesto y agresivo y preparado para enfrentarse a los problemas. Rudgutter habría enviado un maldito escuadrón entero, pensó mientras sus dedos se cerraban sobre el pomo, debe de ser algún mendigo pidiendo. Y aunque no creía esto último, estaba seguro de que no se trataba de la milicia ni de los hombres de Motley.
Abrió la puerta.
Frente a él, en las escaleras sin luz, ligeramente inclinado hacia delante, el enjuto y emplumado rostro multicolor como si estuviera cubierto de hojas secas, el pico curvo y brillante, como un arma exótica, se encontraba un garuda.
Vio al instante que no se trataba de Yagharek.
Sus alas se erguían y se hinchaban a su alrededor como una corola, vasta y magnífica, con plumas de color ocre y de un suave marrón manchado de rojo.
Isaac había olvidado el aspecto que tenía un garuda que no hubiese sido mutilado. Había olvidado la extraordinaria escala y grandeza de aquellas alas.
Comprendió lo que estaba ocurriendo casi de inmediato, de un modo intuitivo e irracional. Una intimidación muda se abatió sobre él.
Detrás de ella, una fracción de segundo más tarde, vino una ráfaga enorme de duda y alarma y curiosidad y una bandada de preguntas.
— ¿Quién coño eres tú? —jadeó—. ¿Qué cono estás haciendo aquí? ¿Cómo has dado conmigo…? ¿Qué…?—las respuestas medio formuladas lo asaltaban, se apartó rápidamente del umbral, tratando de espantarlas.
—Grim… neb… lin… —el garuda pugnó con su nombre. Sonaba como si fuera un demonio siendo invocado. Isaac agitó rápidamente el brazo para indicar al garuda que lo siguiera al interior de la pequeña habitación. Cerró la puerta y apoyó la silla contra ella.
El garuda caminó hasta el centro de la habitación, iluminado por los rayos del sol. Isaac lo observaba con cautela. Llevaba un taparrabos polvoriento y nada más. Su piel era más oscura que la de Yagharek, la emplumada cabeza más colorida. Se movía con increíble economía, pequeños movimientos bruscos y muy silenciosos, con la cabeza ladeada como para poder abarcar con la vista toda la habitación.
Contempló a Lin durante largo rato hasta que Isaac suspiró y el garuda levantó la mirada hacia él.
— ¿Quién eres? —dijo Isaac—. ¿Cómo demonios me has encontrado? — ¿Qué es lo que hizo?, pensó, pero no lo dijo. Cuéntamelo.
Permanecían, el flaco y fibroso garuda y el gordo y fornido humano, en extremos opuestos de la habitación. El sol hacía resplandecer las plumas del xeniano. Isaac las miró, repentinamente cansado. Una sensación de inevitabilidad, de finalidad, había entrado con él. Isaac lo odió por ello.
— Yo soy Kar'uchai —dijo el garuda. Su voz tenía aún más acento cymek que la de Yagharek. Resultaba difícil de comprender—. Kar'uchai Sukhtu-rTk Vaijhin-khi-khi. Persona Concreta Kar'uchai Muy Muy Respetada.
Isaac esperó.
— ¿Cómo me has encontrado? —dijo por fin, con tono amargo.
—He… hecho un largo camino Grimneb… lin —dijo Kar'uchai—. Soy un yahj´hur… cazador. Llevo días cazando. En este lugar cazo con… oro y papel dinero… mi presa deja un rastro de rumores… y recuerdos.
¿Qué hizo?
—Vengo del Cymek. He cazado… desde el Cymek.
—No puedo creer que nos hayas encontrado —dijo Isaac brusca, nerviosamente. Hablaba con rapidez, odiando la persistente sensación de fin e ignorándola, borrándola de sus pensamientos—. Si tú lo has logrado, la puta milicia podrá hacerlo seguro y si ellos pueden… —paseó rápidamente de un lado a otro de la habitación. Se arrodilló junto a Lin, la acarició con gentileza, tomó aliento para decir más.
—He venido a buscar justicia —dijo Kar'uchai, e Isaac no pudo responder. Sentía que se ahogaba.
—Shankell —dijo Kar'uchai—. El Mar Escaso —ya he oído hablar de ese viaje, pensó Isaac, enfurecido, no tienes que contármelo. Kar'uchai continuó—. He… cazado a lo largo de más de mil quinientos kilómetros. Busco justicia.
Isaac habló lentamente, presa de la cólera y la tristeza.
—Yagharek es mi amigo —dijo.
Kar'uchai continuó como si no hubiera dicho nada.
—Cuando descubrimos que se había ido, después del… juicio… fui elegida para venir…
— ¿Qué quieres? —dijo Isaac—. ¿Qué vas a hacerle? ¿Quieres llevártelo contigo? ¿Quieres… qué, cortarle algo más?
—No he venido a buscar a Yagharek —dijo Kar'uchai—. He venido a buscarte a ti.
Isaac lo miró fijamente, sumido en una confusión miserable.
— Te corresponde a ti… dejar que la justicia siga su curso…
Kar'uchai era implacable. Isaac no podía decir nada.
¿Qué hizo?
—Escuché tu nombre por primera vez en Myrshock —dijo Kar'uchai—. Estaba en una lista. Luego aquí, en esta ciudad, volvió a aparecer una vez y otra y otra y otra hasta que… todos los demás se fundieron y desaparecieron. Yagharek y tú… estabais enlazados. La gente cuchicheaba… sobre tus inventos. Monstruos voladores y máquinas taumatúrgicas. Supe que Yagharek había encontrado lo que había estado buscando. Lo que había venido a buscar desde más de mil quinientos kilómetros de distancia. Negarías la justicia, Grimnebulin. Estoy aquí para pedirte que… no lo hagas. Era cosa del pasado. Él había sido juzgado y condenado. Y todo terminó. No pensamos… no sabíamos que podía… encontrar la manera de… conseguir que la justicia se retractara. Estoy aquí para pedirte que no lo ayudes a volver a volar.
—Yagharek es mi amigo —dijo Isaac con firmeza—. Vino a mí y me contrató. Fue generoso. Cuando las cosas… fueron mal… se volvieron complicadas y peligrosas… bueno, fue muy valiente y me ayudó… nos ayudó. Él ha formado parte de… de algo extraordinario. Y además le debo… una vida —miró a Lin y luego apartó los ojos—. Se lo debo… por todas las veces… Estaba dispuesto a morir, ¿lo sabías? Podía haber muerto, pero se quedó, y sin él… no creo que hubiéramos salido adelante.
Isaac hablaba tranquilamente. Sus palabras eran sinceras y afectuosas.
¿Qué hizo?
— ¿Qué hizo? —dijo por fin, derrotado.
—Es culpable —dijo Kar'uchai en voz baja— de robo de elección en segundo grado, con absoluta falta de respeto.
— ¿Y eso qué significa? —exclamó Isaac—. ¿Qué hizo? Y además, ¿qué cono es robo de elección? No significa nada para mí.
—Es el único crimen que nosotros tenemos, Grimnebulin —replicó Kar'uchai con voz monótona y áspera—. Tomar una elección por otro… olvidar su realidad concreta, abstraería, olvidar que es un nudo en una matriz, que las acciones tienen consecuencias. No debemos tomar decisiones por otro ser. La comunidad no es más que el medio… para que todos los individuos tengamos… elecciones.
Kar'uchai se encogió de hombros e indicó con un gesto vago al mundo que los rodeaba.
—Las instituciones de tu ciudad… hablando y hablando de los individuos… pero aplastándolos con capas y jerarquías… hasta que sus opciones quedan reducidas a la elección entre tres clases de miseria. En el desierto, nosotros tenemos mucho menos. A veces tenemos hambre, a veces sed. Pero tenemos todas las elecciones que podemos. Salvo cuando alguien se olvida de sí mismo, olvida la realidad de sus compañeros, como si fuese un individuo solo… Y roba comida y elige comer por otros, o miente sobre la caza y elige cazar por otros; o se deja ganar por el hambre y ataca sin razón y elige por otros que no quieren ser heridos o vivir con miedo. Un niño que roba la capa de un ser querido para olería de noche… roba la elección de otro de llevar la capa, pero con respeto, con un exceso de respeto. Sin embargo, otros robos no están mitigados siquiera por el respeto. Matar… no en la guerra o en defensa, sino… asesinar… es mostrar tal falta de respeto, una falta de respeto tan absoluta, que no solo robas la elección de vivir o morir en ese momento… sino todas las elecciones que el muerto podría tomar. Las elecciones engendran decisiones… Si le hubiera permitido vivir, pudiera haber elegido pescar en una marisma salada o jugar a los dados o teñir pieles o escribir poesía o cocinar un estofado… y todas esas elecciones le son arrebatadas en un solo robo. Eso es un robo de elección en el mayor grado posible. Pero todos los robos de elecciones hurtan algo al futuro además de al presente. El de Yagharek fue un atroz… un terrible olvido. Robo en segundo grado.
— ¿Qué hizo? —gritó Isaac, y Lin despertó sacudiendo las manos y temblando nerviosa.
Kar'uchai dijo, sin pasión:
— Tú lo llamarías violación.
Oh, de modo que yo lo llamaría violación, ¿eh?, pensó Isaac con ánimo devastado, enfurecido, despectivo; pero el torrente de lívido desprecio que sentía no bastaba para ahogar su horror.
Yo lo llamaría violación.
No pudo sino imaginárselo. Inmediatamente.
El propio acto, por supuesto, aunque era una vaga y nebulosa brutalidad en su mente (¿La pegó? ¿La inmovilizó en el suelo? ¿Dónde estaba ella? ¿Acaso lo insultó y se resistió? Lo que vio con toda claridad, de forma inmediata, fue la infinidad de vistas, las avenidas de elecciones que Yagharek había robado. Por un instante fugaz, Isaac entrevió las posibilidades negadas.
La elección de no practicar el sexo, de no sufrir daño. La elección de no arriesgarse a quedar embarazada. Y luego… ¿Y si ella se había quedado embarazada? ¿La elección de no abortar? ¿La elección de no tener un hijo?
¿La elección de mirar a Yagharek con respeto?
La boca de Isaac se movió y Kar'uchai volvió a hablar.
—Fue mi elección la que él robó.
Isaac tardó unos pocos segundos, un tiempo absurdamente prolongado, en comprender lo que Kar'uchai quería decir. Entonces jadeó y la miró, reparando por vez primera en la suave curva de sus pechos ornamentales, tan inútiles como el plumaje de un ave del paraíso. Buscó desesperadamente algo que decir, pero no sabía lo que sentía: no había nada sólido que pudiera expresar con palabras.
Murmuró alguna disculpa espantosamente lacia.
—Creí que eras… una juez garuda… o una soldado o algo así —dijo.
—No tenemos tal cosa —replicó ella.
—Yag… un maldito violador —siseó y ella emitió un cloqueo.
—Robó una elección —dijo con voz neutra.
—Te violó —dijo él e instantáneamente ella volvió a cloquear.
—Robó mi elección —dijo. No estaba expandiendo sus palabras, advirtió Isaac: le estaba corrigiendo—. No puedes traducirlo a tu jurisprudencia, Grimneblin —dijo. Parecía molesta.
Isaac trató de hablar, sacudió la cabeza miserablemente, la miró y volvió a ver el crimen cometido detrás de sus ojos.
—No puedes traducirlo, Grimneblin —repitió Kar'uchai—. Basta. Puedo ver… todos los textos de la ley y la moral de tu ciudad que he leído… en ti —su tono le parecía monótono. La emoción en las pausas y las cadencias de su voz le resultaban opacas.
—No fui «violada» ni «destrozada», Grimneblin. No han «abusado de mí» ni me han «mancillado»… ni «violentado» ni «arruinado». Tú llamarías a sus acciones «violación» pero yo no lo hago. Para mí eso no significa nada. Él me robó mi elección y por esa razón fue… juzgado. Fue un castigo severo…el más severo a excepción de uno… Hay muchos robos de elección menos graves que el suyo y solo unos pocos más graves… y hay otros que se juzgan igual… muchos de ellos son acciones completamente diferentes a las de Yagharek. Algunas de ellas vosotros no consideraríais siquiera crímenes. Las acciones varían: el crimen… es el robo de la elección. Vuestros magistrados y vuestras leyes… que sexualizan y sacralizan… para ellos los individuos son abstractos… su naturaleza matricial es ignorada… el contexto es una distracción… eso no puedo comprenderlo. No me mires con los ojos que reservas para las víctimas. Y cuando Yagharek regrese… te pido que observes nuestra justicia, la justicia de Yagharek, no que impongas la vuestra. Robó una elección, en segundo grado. Fue juzgado. La bandada votó. Eso es todo.
¿Eso es todo?, pensó Isaac. ¿Es eso suficiente? ¿Es ese el fin?
Kar'uchai vio cómo se debatía por dentro.
Lin llamó a Isaac, dando palmadas como un niño pequeño y torpe. Él se arrodilló y le habló. Ella hizo señales ansiosas con las manos y él respondió, como si lo que le había dicho tuviera sentido, como si estuvieran conversando.
Estaba nerviosa y lo abrazó mientras observaba a Kar'uchai con su ojo compuesto sano.
— ¿Respetarás nuestro juicio? —dijo esta con voz tranquila. Isaac la miró un instante. Estaba ocupado con Lin.
Kar'uchai guardó silencio durante largo rato. Al ver que Isaac no respondía, repitió su pregunta. Isaac se volvió hacia ella y sacudió la cabeza, no para negar, sino presa de la confusión.
—No lo sé —dijo—. Por favor…
Se volvió hacia Lin, que dormía de nuevo. Se inclinó sobre ella y le acarició la cabeza.
Después de varios minutos de silencio, Kar'uchai detuvo su rápido caminar y pronunció su nombre.
Él se sobresaltó como si hubiera olvidado que estaba allí.
—Me marcho. Volveré a pedírtelo. Por favor, no te burles de nuestra justicia. Por favor, permite que nuestra justicia siga su curso —apartó la silla de la puerta y salió. Las garras de sus patas arañaron la vieja madera mientras bajaba.
E Isaac se sentó y acarició el caparazón iridiscente de Lin, marcado ahora por las fracturas del estrés y las líneas de la crueldad, y pensó en Yagharek.
«No traduzcas», le había dicho Kar'uchai pero, ¿cómo podía no hacerlo?
Pensó en las alas de Kar'uchai, estremeciéndose de rabia mientras los brazos de Yagharek la sujetaban. ¿O acaso la había amenazado con un cuchillo? ¿Con un arma? ¿Con un puto látigo?
Que los jodan, pensó repentinamente, mientras miraba las piezas del motor de crisis. No le debo ningún respeto a sus leyes. Liberad a los prisioneros. Eso es lo que el Renegado Rampante decía siempre.
Pero los garuda del Cymek no vivían como los ciudadanos de Nueva Crobuzon. No tenían jueces, recordó Isaac, ni tribunales ni fábricas de castigo, ni canteras ni vertederos para llenar con rehechos, ni milicia ni políticos. El castigo no era administrado por jefes ambiguos.
O eso era lo que le habían dicho. Eso recordaba. «La bandada votó», había dicho Kar'uchai.
¿Era cierto? ¿Cambiaba eso las cosas?
En Nueva Crobuzon, el castigo era siempre para alguien. Servía a algún interés. ¿Era eso diferente en el Cymek? ¿Volvía el crimen menos atroz?
¿Era un violador garuda peor que uno humano?
¿Quién soy yo para juzgar?, pensó Isaac, presa de una cólera súbita; se precipitó hacia el motor y recogió sus cálculos, dispuesto a continuar, pero entonces, ¿Quién soy yo para juzgar?, pensó, sumido en una brusca incertidumbre vacía, mientras sentía como si le arrebatasen la tierra bajo los pies; dejó lentamente sus papeles en el suelo.
Miraba los muslos de Lin. Sus magulladuras casi habían desaparecido, pero su recuerdo seguía siendo una mancha tan salvaje como antes.
La habían marcado en sugestivos patrones multicolores alrededor del bajo vientre y en el interior de los muslos.
Lin se agitó y despertó y lo abrazó y lo apartó de sí con miedo, e Isaac apretó los dientes al pensar en lo que podían haberle hecho. Pensó en Kar'uchai.
Esto está mal, pensó. Esto es exactamente lo que ella te ha dicho que no debías hacer. Esto no tiene que ver con una violación, ella lo dijo…
Pero le costaba demasiado. No podía hacerlo. Si pensaba en Yagharek pensaba en Kar'uchai, y si pensaba en ella pensaba en Lin.
Todo esto es una mierda, pensó.
Si se llevaba a Kar'uchai a su propio mundo, no podría juzgar el castigo. No podría decidir si respetaba o no la justicia garuda: no tenía en qué basarse, no sabía nada sobre las circunstancias. De modo que era natural, claro que sí, inevitable y saludable, basarse en lo que sí sabía: su escepticismo; el hecho de que Yagharek era su amigo. ¿Dejaría a su amigo anclado en tierra solo porque le otorgaba a una justicia que le era ajena el beneficio de la duda?
Recordaba a Yagharek escalando el Invernadero, luchando a su lado.
Recordaba el látigo de Yagharek, embistiendo a la polilla asesina, atrapándola, liberando a Lin.
Pero cuando pensaba en Kar'uchai y en lo que le había hecho, no podía sino pensar en ello como en una violación. Y entonces pensaba en Lin y en todo lo que le habían hecho, hasta que sentía que estaba a punto de vomitar de furia.
Trató de liberarse.
Trató de olvidarse de todo el asunto. Se dijo desesperadamente que negarse a prestar sus servicios no implicaría un juicio, que no significaría que pretendía conocer los hechos, que no sería más que una manera de decir, «Esto me supera. No es asunto mío». Pero no lograba convencerse.
Se desplomó y exhaló un miserable gemido de cansancio. Si le daba la espalda a Yagharek, se dio cuenta, dijera lo que dijera, se sentiría como si hubiera juzgado y hubiera encontrado culpable a su amigo. Y no podía hacer eso, no cuando no conocía el caso.
Pero en alas de ese pensamiento vino otro: su reverso, su contrapunto.
Si negarle su ayuda significaba un juicio negativo que no podía hacer, pensó Isaac, entonces la ayuda, el devolverle la capacidad de volar, implicaría que las acciones de Yagharek eran aceptables.
Y eso, pensó Isaac sumido en fría repugnancia y cólera, no lo aceptaría.
Dobló cuidadosamente sus notas, sus ecuaciones a medio terminar, sus fórmulas garabateadas, y empezó a guardarlas.
Cuando Derkhan regresó, el sol estaba bajo y el cielo se empapaba de nubes del color de la sangre. Llamó a la puerta con la cadencia rápida que habían convenido y pasó junto a Isaac cuando este la abrió.
—Hace un día maravilloso —dijo con tristeza—. He estado husmeando discretamente por todo el lugar, dándole vueltas a algunas pistas, a algunas ideas… —se volvió para mirarlo y al instante quedó inmóvil.
El sombrío y cicatrizado rostro de él lucía una expresión extraordinaria, una compleja mixtura de esperanza y excitación y terrible miseria. Parecía vibrar de energía. Se agitaba como si tuviera el cuerpo lleno de hormigas. Llevaba su largo abrigo de vagabundo. Había un saco junto a la puerta, lleno de objetos voluminosos y pesados. El motor de crisis había desaparecido, advirtió ella, desmontado y escondido en el saco.
Sin aquella mezcolanza de metal y cables, la habitación parecía vacía.
Con un leve jadeo, Derkhan vio que Isaac había envuelto a Lin en una manta sucia y gastada. Lin se aferraba a ella mientras temblaba nerviosa y hacía señales sin sentido. Vio a Derkhan y se estremeció de alegría.
—Vámonos —dijo Isaac en una voz hueca, tensa de emoción.
— ¿De qué estás hablando? —dijo Derkhan, enfurecida—. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está Yagharek? ¿Qué te ha pasado?
—Dee, por favor… —susurró Isaac. La tomó de las manos. Ella se tambaleó al ver su fervor implorante—. Yag no ha regresado todavía. Le dejo esto —dijo, y extrajo una carta de su bolsillo. La arrojó nerviosamente al centro de la habitación. Derkhan empezó a hablar de nuevo e Isaac la cortó en seco, sacudiendo violento la cabeza.
—No quiero… no puedo… ya no trabajo más para Yag. Dee. Estoy cancelando nuestro contrato… te lo explicaré todo, te lo prometo, pero tenemos que irnos. Tenía razón, nos hemos quedado demasiado tiempo aquí —su mano hizo un gesto vacilante en dirección a la ventana, desde donde les llegaban los sonidos de la tarde, bulliciosos y acomodaticios—. El maldito gobierno nos está buscando, y también el mayor gángster de todo el puto continente. Y el… Consejo de los Constructos.
La zarandeó con suavidad.
—Vámonos. Los… los tres. Vámonos lejos de aquí.
— ¿Qué ha pasado, Isaac? —le urgió ella. Lo zarandeó a su vez—. Dímelo ahora mismo.
El apartó los ojos y enseguida volvió a mirarla.
—Ha venido alguien… —ella jadeó, pero él sacudió lentamente la cabeza—. Dee… alguien del puto Cymek —la miró a los ojos y tragó saliva—. Ya sé lo que hizo Yagharek, Dee —guardó silencio mientras el rostro de ella se reordenaba y adoptaba lo que parecía ser una calma fría—. Ya sé por qué fue… castigado. Ya nada nos retiene aquí, Dee. Te lo contaré todo… todo, te lo prometo… pero aquí ya no hay nada que nos retenga. Te lo contaré mientras… mientras nos marchamos.
Había pasado días sumido en una laxitud espantosa, distraído por las matemáticas de crisis y absoluta, exhaustivamente deprimido a causa de Lin. De súbito, la urgencia de su situación se había abatido sobre él. Era consciente del peligro que los acechaba. Comprendía lo paciente que había sido Derkhan y comprendía que debían marcharse.
—Maldita sea —dijo ella con voz calmada—. Sé que hace solo algunos meses pero… es tu amigo, ¿no? No podemos… no podemos irnos así, sin más —lo miró y su rostro se arrugó—. ¿Es…? ¿Qué es? ¿De verdad es tan terrible? ¿Es tan malo que… que cancela todo lo demás? ¿Tan terrible es?
Isaac cerró los ojos.
—No… sí. No es tan sencillo. Te lo explicaré cuando nos vayamos. No voy a ayudarlo, eso es lo fundamental. No puedo, no puedo, joder, Dee. Y tampoco puedo verlo. No quiero verlo. Así que aquí no queda nada para nosotros. Así que podemos irnos. De veras, debemos irnos.
Derkhan discutió, pero brevemente y sin convicción. Mientras decía que no estaba segura, había empezado ya a recoger su diminuta bolsa de ropa y su pequeño cuaderno de notas. Estaba atrapada en la estela de Isaac.
Garabateó una pequeña adenda en el reverso de la nota de Isaac, sin abrirla. «Buena suerte, escribió. Volveremos a vernos. Siento desaparecer tan repentinamente. Ya sabes cómo salir de la ciudad. Ya sabes lo que hacer». Se detuvo durante un largo momento, sin saber cómo despedirse, y entonces escribió, «Derkhan». Volvió a dejar la carta en su sitio.
Se cubrió con la bufanda, dejó que su nuevo cabello negro se deslizara sobre sus hombros. Se rascó la cicatriz de su destrozada oreja izquierda. Miró por la ventana. En el exterior, la tarde espesaba el cielo. Entonces se volvió, pasó con gentileza un bazo alrededor de Lin y la ayudó a caminar a su errática manera.
Lentamente, los tres bajaron.
—Hay un grupo de tíos en el Meandro de las Nieblas —dijo Derkhan—. Hombres de las barcazas. Pueden llevarnos al sur sin hacer preguntas…
— ¡Joder, no! —siseó Isaac. Levantó la mirada desde el interior de la capucha con los ojos muy abiertos.
Se encontraban al final de la calle, donde el carromato les había servido como portería a los niños horas antes. El cálido aire de la tarde estaba lleno de olores. Desde una avenida paralela les llegaban los sonidos de discusiones ruidosas y una risa histérica. Los tenderos, las viudas, los herreros y los criminales de poca monta charlaban en las esquinas. Las luces emergían con el chisporroteo de un centenar de combustibles y corrientes diferentes. Desde detrás de cristales deslustrados podían verse llamas de diversos colores.
—Joder, no —dijo Isaac de nuevo—. Tierra adentro no… Vámonos lejos… Vamos a Arboleda. Vamos a los muelles.
De modo que se dirigieron lentamente hacia el sudeste. Pasaron entre Salbur y la Colina Mog, arrastrando los pies por las bulliciosas calles, un trío peculiar. Un mendigo alto y voluminoso con el rostro oculto, una mujer con el pelo de un llamativo color azabache y una tullida encapuchada que caminaba con un paso poco firme y espasmódico, a medias sostenida y a medias arrastrada por sus compañeros.
Cada humeante constructo con el que se cruzaban les hacía agachar la cabeza de forma incómoda. Isaac y Derkhan mantenían los ojos fijos en el suelo y hablaban rápidamente entre dientes. Cuando pasaban bajo los pasos elevados, levantaban nerviosos la mirada, como si los oficiales que caminaban sobre ellos pudieran olfatearlos desde aquella distancia. Evitaban las miradas de los hombres y las mujeres que holgazaneaban agresivos en las esquinas de las calles.
Se sentían como si estuviesen conteniendo la respiración. Una marcha agonizante. La adrenalina los hacía temblar.
Mientras caminaban miraban a su alrededor, tratando de abarcar todo cuanto podían, como si sus ojos fuesen cámaras. Isaac entrevió destellos de carteles de ópera que pendían desgarrados de las paredes, rollos de alambre de espinos y hormigón claveteado de cristales, los arcos del enlace ferroviario de Arboleda que se desplegaban desde la línea Dexter y planeaban sobre Sunter y el Barrio Óseo.
Levantó la vista hacia las Costillas, que se erguían colosales a su derecha, y trató de recordar sus ángulos con exactitud.
Con cada paso que los alejaba un poco más de la ciudad, podían sentir como si la gravedad estuviera remitiendo. Sentían la cabeza ligera. Como si pudiesen llorar.
Invisible, justo debajo de las nubes, una sombra se deslizaba perezosamente tras ellos. Se volvió y describió una espiral cuando su rumbo se hizo evidente. Revoloteó vertiginosamente en un momento de acrobacia solitaria. Mientras Isaac y Lin y Derkhan proseguían, la figura interrumpió sus círculos y cruzó a toda velocidad el cielo, dirigiéndose fuera de la ciudad.
Aparecieron estrellas e Isaac empezó a despedirse entre susurros de El Reloj y el Gallito, del Bazar de Galantina y de Páramo del Queche y de sus amigos.
Siguió haciendo calor mientras se dirigían al sur, buscando el rastro de los trenes, hasta llegar a un espacio abierto de polígonos industriales. La maleza campaba a sus anchas, dueña del pavimento, haciendo tropezar y proferir imprecaciones a los transeúntes que todavía llenaban la ciudad nocturna. Isaac y Derkhan guiaron cuidadosamente a Lin a través de las afueras de Ecomir y Arboleda, en dirección sur, rodeados por los trenes, hacia el río.
El Gran Alquitrán, resplandeciendo hermosamente bajo el neón y la luz de gas, su polución oscurecida por los reflejos; y los muelles llenos de esbeltos navíos con pesadas velas y buques de vapor que se filtraban iridiscentes por las aguas, barcos mercantes arrastrados por aburridos dracos marinos enjaezados a enormes bridas, torpes cargueros-factoría erizados de grúas y martillos pilones; barcos para los que Nueva Crobuzon no era más que otra parada en su travesía.
En el Cymek, llamamos mosquitos a los pequeños satélites de la Luna. Aquí en Nueva Crobuzon los llaman sus hijas.
La habitación está llena con la luz de la Luna y de sus hijas, y vacía de todo lo demás.
Llevo aquí mucho tiempo, con la carta de Isaac en la mano.
Dentro de un momento, volveré a leerla.
Escuché la vaciedad de la ruinosa casa desde las escaleras. Los ecos remitían durante demasiado tiempo. Supe antes de tocarla puerta que el ático estaba desierto.
Llevaba horas fuera, buscando una espuria y titubeante libertad por la ciudad.
Vagué entre los bonitos jardines de Sobex Croix, a través de zumbantes nubes de insectos y junto a los estanques esculpidos llenos de aves sobrealimentadas. Encontré las ruinas del monasterio, la pequeña concha que esconde orgullosamente el corazón del parque. Donde vándalos románticos graban el nombre de sus amantes en las piedras ancestrales. El pequeño edificio ya estaba abandonado un millar de años antes de que se plantasen los cimientos de Nueva Crobuzon. El dios al que estaba consagrado murió.
Algunas personas vienen de noche para honrar a su fantasma con teología tenue, desesperada.
Hoy he visitado el Aullido. He visto el Vado de Manes. Estuve de pie frente a un muro gris en Barracán, la piel cuarteada de una factoría muerta, y leí todas las pintadas.
Fui estúpido. Corrí riesgos. No permanecí cuidadosamente escondido.
Me sentí casi embriagado por aquel pequeño jirón de libertad, estaba ansioso por tener más.
De modo que regresé por fin recorriendo la noche a aquel sórdido y olvidado ático, a la brutal traición de Isaac.
Qué golpe a la fe, qué crueldad.
Vuelvo a abrirla (ignorando las patéticas y pequeñas palabras de Derkhan, semejantes a una pizca de azúcar en un veneno). La extraordinaria tensión de las palabras parece hacerlas reptar. Puedo ver a Isaac, zarandeado por tantas cosas mientras escribe. El absurdo sinsentido. Cólera, severa desaprobación. Miseria verdadera. Objetivismo. Y alguna extraña camaradería, una disculpa avergonzada.
…hoy ha venido alguien a visitarnos… leo… en estas circunstancias…
En estas circunstancias. En estas circunstancias huiré de ti. Te daré la espalda y te juzgaré. Te dejaré con tu vergüenza, te conoceré desde dentro y pasaré a tu lado y no te ayudaré.
…no voy a preguntarte, «¿Cómo pudiste?». Leo y de pronto me siento débil, débil de verdad, no como si fuera a tambalearme y a vomitar, sino como si fuera a morirme.
Me hace llorar.
Me hace gritar. No puedo detener este sonido, no quiero hacerlo, aúllo y aúllo y mi voz crece, me visitan recuerdos de gritos de guerra, recuerdos de la bandada, de caza o en la guerra, recuerdos de ululatos funerarios y chillidos de exorcismo, pero esto no es nada de eso, este es mi propio dolor, desestructurado, aculturado, no regulado e ilícito y mío por completo, mi agonía, mi soledad, mi miseria, mi culpa.
Ella me dijo que no, que Shazim se lo había pedido aquel verano; que como aquel era su año de emparejamiento le había dicho que sí; que quería emparejarse exclusivamente, como regalo para él.
Me dijo que no era justo, que debería dejarla inmediatamente, respetarla, mostrar respeto y dejar las cosas estar.
Fue una cópula sucia, cruel. Yo solo era un poco más fuerte que ella. Tardé mucho en someterla. Ella me mordió y me arañó a cada instante, me golpeó con todas sus fuerzas. Yo fui implacable.
Me encolericé. Lleno de lujuria y celos. La golpeé y entré en ella cuando yacía atontada.
Su rabia fue extraordinaria, asombrosa. Me abrió los ojos a lo que había hecho.
La vergüenza me ha envuelto desde aquel día. El remordimiento solo tardó un poco en seguirla. Se reúnen a mi alrededor como si pudieran reemplazar mis alas.
El voto de la bandada fue unánime. No negué los hechos (la idea pasó por mi mente durante un breve momento y una oleada de aborrecimiento hacia mí mismo me hizo vomitar).
No podía haber dudas sobre el juicio.
Sabía que era la decisión correcta. Pude incluso mostrar un poco de dignidad, apenas un diminuto jirón, mientras caminaba entre los ejecutores electos de la ley. Caminé lentamente, arrastrando los pies a causa de los enormes pesos de lastre que me atenazaban para impedir que volara y huyera, pero lo hice sin pausa y sin queja.
Solo vacilé al final, cuando vi las estacas que me condenarían a la ardiente tierra.
Tuvieron que arrastrarme los últimos cinco metros, hasta el lecho seco del Río Fantasma. Me debatí y luché a cada paso. Supliqué una misericordia que no merecía. Estábamos a un kilómetro de nuestro campamento y estoy seguro de que la bandada escuchó hasta el último de mis gritos.
Me tendieron con los brazos en cruz, el vientre sobre el polvo, el sol sobre mí. Tiré de mis ligaduras hasta que mis manos y mis pies quedaron completamente entumecidas.
Cinco a cada lado, sujetando mis alas. Inmovilizando mis grandes alas mientras me debatía y trataba de golpearlas con todas mis fuerzas contra los cráneos de mis carceleros. Levanté la mirada y vi al verdugo, mi primo, Sanjhuarr el de las plumas rojas.
Polvo y arena y calor y el viento en el canal. Lo recuerdo.
Recuerdo el contacto del metal. La extraordinaria sensación de intrusión, el horrible balanceo de la serrada hoja. Se manchó muchas veces con mi carne, tuvieron que sacarla y limpiarla. Recuerdo las ráfagas de aire caliente sobre el tejido desnudo, sobre los nervios arrancados de sus raíces. La lenta, lenta e inmisericorde quiebra de los huesos. Recuerdo el vómito que apagó mis gritos, brevemente, antes de que mi boca se vaciara y yo tomara aliento y volviera a gritar. Sangre en cantidades aterradoras. La repentina, vertiginosa sensación de ligereza al ser levantada y arrojada lejos una de las alas y el temblor de los huesos contra mi carne y los desgarrados jirones de esta, deslizándose sobre la herida y la presión agonizante de las telas limpias y los ungüentos sobre las laceraciones y el lento caminar de San jhuarr alrededor de mi cabeza y la certeza, la insoportable certeza de que todo ello iba a ocurrir de nuevo.
Nunca cuestioné la justicia del castigo. Ni siquiera cuando huí para tratar de recuperar el vuelo. Me sentía doblemente avergonzado. Mutilado y privado de respeto por el robo de elección en el que había incurrido; y debería admitirla vergüenza por tratar de anular un castigo justo.
Guardo la carta de Isaac en mis harapientas ropas sin leer su miserable e inmisericorde despedida. No puedo asegurar que lo desprecie. No puedo asegurar que yo hubiera actuado de forma diferente.
Salgo de la habitación y bajo las escaleras.
Algunas calles más allá, en Salbur, un bloque de pisos de ladrillo de quince pisos se alza sobre la parte oriental de la ciudad. La puerta principal no puede cerrarse con llave. Es fácil trepar sobre la cancela que supuestamente impide el acceso al tejado plano. Ya he subido antes a este edificio.
Es un corto paseo. Me siento como si estuviera dormido. Los ciudadanos me miran mientras paso junto a ellos. No llevo mi capa. No creo que importe.
Nadie me detiene mientras subo al enorme edificio. En dos de los pisos las puertas se abren con mucha ligereza mientras subo por la traicionera escalera, y me observan ojos demasiado ocultos en la oscuridad como para que pueda verlos. Pero nadie me detiene y al cabo de quince minutos estoy en el tejado.
Cincuenta metros o más. Hay muchas estructuras más altas en Nueva Crobuzon. Pero esta es lo suficientemente elevada como para bloquear el sol en las calles circundantes y es de piedra y ladrillo, como algo enorme que emerge de las aguas.
Camino junto a los escombros y las señales de las fogatas, los detritos de los intrusos y los vagabundos. Esta noche estoy solo aquí.
El pretil de ladrillos que delimita el tejado tiene metro y medio de altura. Me apoyo sobre él y miro a mi alrededor, en todas direcciones.
Sé que es lo que veo.
Puedo situarme exactamente.
Eso es un destello del Invernadero, un jirón de luz sucia entre dos torres de gas. Las apretadas Costillas están apenas a kilómetro y medio de distancia, convirtiendo en enanos a las vías del tren y las achaparradas casas. La ciudad está salpicada de oscuros racimos de árboles. Las luces, las luces de todos los colores diferentes, a mi alrededor.
Me encaramo fácilmente al muro y me yergo.
Ahora estoy en lo alto de Nueva Crobuzon.
Es una cosa tan enorme, una inmensidad tan grande… Lo contiene todo, extendido en todas direcciones desde mis pies.
Puedo ver los ríos. El Cancro está apenas a seis minutos de vuelo. Extiendo los brazos.
Los vientos me azotan y me martillean con gozo. El aire es exuberante, está vivo.
Cierro los ojos.
Puedo imaginármelo con absoluta exactitud. Un vuelo.
Impulsarme con las piernas y sentir que mis alas aferran el aire y lo empujan con facilidad hacia la tierra, alejándolo de mí en grandes cantidades como si fueran enormes palas. El costoso avance a través de las corrientes termales en las que las plumas se abaten y se preparan, se extienden, planeando, deslizándome, remontándome en espiral alrededor de esta enormidad que hay debajo de mí. Desde arriba es una ciudad diferente. Los jardines ocultos se convierten en espectáculo para mi deleite. Los oscuros ladrillos son algo que uno puede sacudirse de encima, como el polvo. Cada edificio se convierte en una aguilera. Toda la ciudad puede ser tratada sin respeto, puedes posarte allá donde te lo dicta el capricho, manchando el aire al pasar.
Desde el cielo, en vuelo, desde arriba, el gobierno y la milicia se convierten en hormigas pomposas, y la miseria en una apagada insignificancia pasajera, las degradaciones que tienen lugar a la sombra de la arquitectura no me conciernen.
Siento cómo obliga el viento a mis dedos a abrirse. Me azota el rostro, incitador. Siento el hormigueo mientras se extienden los mutilados huesos de mis alas.
Ya no volveré a hacerlo. No seré este tullido, este pájaro encadenado a la tierra, ni un minuto más.
Esta media vida termina aquí, con mi esperanza.
Puedo imaginarme con tanta fidelidad un último vuelo, un planeo rápido y elegante a través del aire que se abre como una amante perdida para darme la bienvenida…
Deja que el viento me abrace.
Me inclino hacia delante sobre el muro, sobre la torpe ciudad, hacia el aire.
El tiempo está inmóvil. Estoy sereno. No hay un solo sonido. La ciudad y el aire están en calma.
Y alzo los brazos lentamente y paso los dedos por mis plumas. Las apartó lentamente mientras mi piel se eriza, las acarició sin piedad a contrapelo. Abro los ojos. Mis dedos se cierran y aferran los rígidos tubos y las engrasadas fibras de mis mejillas, cierro el pico con todas mis fuerzas para no gritar y entonces empiezo a tirar.
Y mucho tiempo después, horas después, en lo más profundo de la noche, regreso por aquella escalera oscura y salgo.
Un carromato pasa traqueteando rápidamente por la calle desierta y luego, el silencio. Al otro lado de los adoquines, un chorro de gas despide un haz de luz parda.
Una figura sombría me ha estado esperando. Entra en la pequeña esfera de luz y se detiene, con el rostro envuelto en tinieblas. Me saluda con un gesto lento. Hay un momento brevísimo en el que pienso en mis numerosos enemigos y me pregunto cuál de ellos es este hombre. Entonces reparo en la enorme pinza de mantis con la que me saluda.
Descubro que no estoy sorprendido.
Jack Mediamisa extiende de nuevo su brazo rehecho y, con un movimiento lento y presago, me llama.
Me invita a entrar. En su ciudad.
Avanzo a la diminuta luz.
No lo veo sobresaltarse cuando dejo de ser una silueta y puede verme.
Sé el aspecto que debo de tener.
Mi rostro, una masa de carne viva y desgarrada, sangrando copiosamente por el centenar de pequeñas heridas dejadas por las plumas al abandonarla. La pelusa tenaz que se me ha pasado por alto me pica como una barba incipiente. Mis ojos se asoman desde una piel desnuda, rosada, arruinada, cuarteada y pegajosa. La sangre corre por todo mi cráneo.
Mis pies vuelven a estar constreñidos por asquerosos jirones que esconden su forma monstruosa. Las cañas de las plumas que atravesaban las escamas han sido arrancadas. Camino con lentitud y cuidado, mi ingle está tan desplumada y en carne viva como mi cabeza.
Traté de romperme el pico pero no pude.
Me alzo frente al edificio con mi nueva carne.
Mediamisa se detiene, pero no durante mucho tiempo. Con otro movimiento lánguido, repite su invitación.
Es generosa, pero debo declinarla.
Me ofrece medio mundo. Se ofrece a compartir conmigo su vida bastarda y liminar, su cuidad intersticial. Su oscura cruzada y su fanática venganza. Su desprecio hacia las puertas.
Rehecho fugado, liberto. Nada. No es cierto. Ha convertido a Nueva Crobuzon a la fuerza en una nueva ciudad y ahora se esfuerza por salvarla para sí mismo.
Ve a otra media-cosa destrozada, otra reliquia exhausta que podría convertir para participar en su impensable lucha, otro para quien la vida en cualquier mundo es inconcebible, una paradoja, un pájaro que no puede volar. Y me ofrece una salida hacia su incomunidad, su marginalidad, su ciudad bastarda. El lugar violento y honorable desde el que emerge su furia.
Es generoso, pero declino su oferta. Esa no es mi ciudad. No es mi lucha.
Debo dejar su medio mundo solo, su baluarte de insólita resistencia. Yo vivo en un lugar más sencillo.
Está equivocado.
Ya he dejado de ser el garuda encadenado a la tierra. Ese ha muerto. Esta es una nueva vida. Ya no soy una cosa a medias, un proyecto fracasado.
He arrancado las engañosas plumas de mi cuerpo y se ha vuelto suave, más allá de las afectaciones de las aves. Ahora soy idéntico a mis conciudadanos. Puedo vivir abiertamente en un mundo completo.
Le doy las gracias con un gesto, me despido y me alejo, salgo de la tenue luz y me encamino al este, hacia el campus de la universidad y la estación de Prado del Señor, atravesando mi mundo de ladrillos y cemento y alquitrán, de bazares y mercados, de calles iluminadas por el azufre. Es de noche; debo correr ala cama, a encontrar mi cama, a encontrar una cama en esta mi ciudad, donde puedo vivir mi vida abiertamente.
Le doy la espalda y entro dando un paso en la vastedad de Nueva Crobuzon, este colosal edificio de arquitectura e Historia, este complejo artefacto de dinero y miseria, este dios profano impulsado a vapor. Me vuelvo y entro en la ciudad, mi hogar, ya no un pájaro ni un garuda, ya no un híbrido miserable.
Me vuelvo y entro en la ciudad, mi hogar, un hombre.