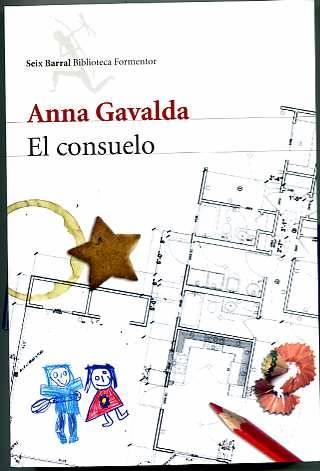
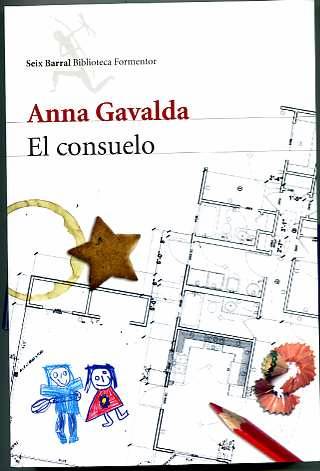
Anna Gavalda
El consuelo
Por egoísta
e ilusorio
que pueda parecer,
este libro, Charles,
es para usted..
Se quedaba siempre como apartado. Allá, lejos de las verjas, fuera de nuestro alcance. Con la mirada febril y los brazos cruzados. Más que cruzados incluso, cerrados, rígidos. Como si tuviera frío o le doliera la tripa. Como si se agarrara a sí mismo para no caer.
Con la mirada nos desafiaba a todos pero no miraba a nadie. Buscaba la silueta de un único niño, sujetando con fuerza contra su pecho una bolsita de papel.
Era un panecillo relleno de chocolate, yo lo sabía, y siempre me preguntaba si no estaría ya todo aplastado, a fuerza de…
Sí, era eso a lo que se sujetaba, a la campana, al desprecio de la gente, al rodeo por la panadería y a todas esas manchitas de grasa en su solapa, que eran como medallas, inesperadas.
Inesperadas…
Pero… ¿cómo podía yo saberlo entonces?
Por aquel entonces me daba miedo. Llevaba unos zapatos demasiado puntiagudos, tenía las uñas demasiado largas y el dedo índice demasiado amarillo. Y los labios demasiado rojos. Y el abrigo demasiado corto y desde luego demasiado estrecho.
Y las ojeras demasiado oscuras. Y la voz demasiado extraña.
Cuando por fin nos veía, sonreía abriendo los brazos. Se inclinaba en silencio, le tocaba el pelo, los hombros, el rostro. Y, mientras mi madre me agarraba con fuerza, yo contaba, fascinado, todas esas sortijas que acariciaban las mejillas de mi amigo.
Llevaba una en cada dedo. Sortijas de verdad, bonitas, valiosas. Como las de mis abuelas… Era siempre en ese preciso momento cuando ella se daba la vuelta, horrorizada, y yo le soltaba la mano.
Alexis, en cambio, no. Él no se zafaba jamás. Le daba su cartera y con la otra mano, la vacía, se iba comiendo la merienda mientras se alejaban hacia la plaza del Mercado.
Alexis, con su extraterrestre con alzas, su monstruo de feria, su bufón de patio de recreo, se sentía más seguro que yo, y era más querido.
O eso creía yo.
Un día de todas maneras se lo pregunté:
– Pero… o sea… ¿es… es un señor o una señora?
– ¿Quién?
– Pues… el… la… ese que viene a buscarte por las tardes.
Se encogió de hombros.
Pues un señor, claro. Pero al que llamaba su tata [1]. Y ella, su tata, le había prometido por ejemplo que le iba a traer tabas de oro, y si yo quería, me las cambiaría por esa canica, sí, mira, eso, por esa canica… Hoy se está retrasando… Espero que no haya perdido las llaves… Porque lo pierde siempre todo, ¿sabes? Suele decir que un día se le olvidará la cabeza en la peluquería o en el probador de un gran almacén, y luego se ríe, ¡y dice que menos mal que tiene piernas!
Pues un señor, hombre, qué va a ser.
Qué pregunta…
No consigo recordar su nombre. Y eso que era algo totalmente fuera de lo común…
Un nombre de music-hall, de terciopelo dado de sí y de tabaco frío. Un nombre como Gigi Lamor o Gino Cherubini o Rubí Dolorosa o…
Ya no me acuerdo y me muero de rabia de no acordarme. Estoy en un avión rumbo a la otra punta del mundo, tengo que dormir, tengo que dormir. Me he tomado unas pastillas para eso. No tengo más remedio, si no me va a dar algo. No he pegado ojo desde hace tanto tiempo… y me…
Me va a dar algo.
Pero no hay manera. Ni la química, ni la tristeza, ni el agotamiento. A más de treinta mil pies, tan alto en el vacío, todavía pugno como un idiota, removiendo recuerdos mal apagados. Y cuanto más soplo más me pican los ojos, y cuanto menos veo, más bajo me arrodillo todavía.
Mi vecina ya me ha pedido dos veces que apague la lamparita de lectura. Lo siento, pero no. Fue hace cuarenta años, señora… Cuarenta años, ¿comprende? Necesito luz para recordar el nombre de ese viejo travestí. Ese nombre genial que por supuesto he olvidado, porque yo también lo llamaba Nounou. Y yo también lo adoraba. Porque así eran las cosas con ellos: a la gente se la adoraba.
Nounou, que había aparecido en su vida en ruinas, una noche de hospital.
Nounou, que nos había mimado, malcriado, alimentado, cebado, consolado, despiojado, hipnotizado de verdad, nos había embrujado y desembrujado mil veces. Nos había tocado las palmas, echado las cartas, prometido vidas de sultanes, de reyes, de pachas, vidas de ámbar y de zafiros, de posturas lánguidas y de amores exquisitos, y Nounou, que había salido una mañana de nuestras vidas de manera dramática.
Dramática, no podía ser de otro modo. Se lo debía a sí mismo. Como debía ser todo con ellos.
Pero yo… Después. Lo diré después. Ahora no tengo fuerzas. Ni ganas tampoco. No quiero volver a perderlos ahora. Quiero quedarme un poco más a lomos de mi elefante de Formica, con mi machete de cocina enganchado en el taparrabos, y él con sus cadenas, su maquillaje y todos sus turbantes del cabaret Alhambra.
Necesito dormir y necesito mi lamparita. Necesito todo lo que he perdido por el camino. Todo lo que me dieron y luego me quitaron.
Y que me malograron también…
Porque, sí, así era todo en su mundo. Así era su ley, su credo, su vida de descreídos. Se adoraban, se pegaban, lloraban, bailaban toda la noche, y todo se iluminaba.
Todo.
No debía quedar nada. Nada. Nunca. Niente. Bocas amargas, contraídas, rotas, torcidas; camas, ceniza, rostros deshechos, horas llorando, años y años de soledad, pero nada de recuerdos. Sobre todo nada de recuerdos. Los recuerdos eran para los otros, para la demás gente.
Los pusilánimes. Los responsables.
«Las mejores fiestas, ya lo veréis, pequeñines míos, son las que a la mañana siguiente ya están olvidadas», decía, «las mejores fiestas son siempre durante la fiesta. La mañana siguiente no existe. La mañana siguiente es cuando coges el metro a primera hora y otra vez te vuelven a agredir».
Y ella. Ella. Hablaba todo el tiempo de la muerte. Todo el tiempo… Para desafiarla, para que la muy cabrona reventara. Porque ella sabía que nos esperaba a todos, saberlo era su vida, y por eso había que tocarse, quererse, beber, morder, gozar y olvidarlo todo.
«Prendedle fuego, niños. Prendedle fuego a todo esto.» Es su voz y… la oigo todavía. Unos salvajes.
* * *
No puede apagar la luz. Ni cerrar los ojos. Se va a volver, no, se está volviendo loco. Lo sabe. Se sorprende a sí mismo en el cristal oscuro de la ventanilla y…
– Señor… ¿Se encuentra bien?
Una azafata le toca el hombro.
¿Por qué me habéis abandonado?
– ¿No se encuentra bien?
Querría contestarle que sí, que no hay ningún problema, gracias, que está bien, pero no puede: se echa a llorar.
Por fin.
PRIMERA PARTE
1
Principios del invierno. Un sábado por la mañana. Aeropuerto de París Charles de Gaulle, terminal 2E.
Sol lechoso, olor a keroseno, cansancio inmenso.
– ¿No tiene maleta? -me pregunta el taxista tocando su maletero.
– Sí.
– Pues sí que la esconde usted bien entonces.
Se ríe, y yo me doy la vuelta.
– Oh, no… se… La cinta… Se me ha olvidado…
– ¡Pues vaya, corra! ¡Lo espero!
– No. Tanto da. No tengo fuerzas… Yo… Tanto da…
Ha dejado de reírse.
– ¡Oiga! No irá a dejarla ahí, ¿verdad?
– Ya la recuperaré otro día… Si de todas maneras tengo que volver pasado mañana… Es como si viviera aquí… No… Vámonos… Me da igual. No quiero volver ahora.
¡Eh, tú (palmas), Dios mío, sí, tú, iré hasta ti a… caballo!
¡Oh, yeee, sí, a caballo!
¡Eh, tú (palmas), Dios mío, sí, tú, iré hasta ti en… bicicleta!
¡Oh, yeee, sí, en bicicleta!
Qué marchón hay en el Peugeot 407 de Claudy A'Bguahana n.° 3786. (Lleva la licencia pegada con celo al respaldo del asiento.)
»¡Eh, tú (palmas), Dios mío, sí, tú, iré hasta ti… en globo!
¡Oh, yeee, sí, en globo!
Se dirige a mí mirándome por el retrovisor:
– ¿Espero que no le molesten los cánticos sagrados?
Sonrío.
«¡Eh, tú (palmas), Dios mío, sí, tú, iré hasta ti en… un cohete a reacción!»
Con unos cánticos así, todos habríamos perdido la fe un poco más tarde, ¿no?
¡Oh, yeee!
Oh, sí…
– No, no, no se preocupe. Gracias. Me parece perfecto.
– ¿De dónde viene?
– De Rusia.
– ¡Vaya! Hace frío por allí, ¿no?
– Mucho.
Entre ovejas del mismo rebaño, habría deseado ardientemente mostrarme más amable, pero… Me arrepiento en el alma, sí, eso sí sé hacerlo, me arrepiento en el alma a reacción, pero no puedo.
Por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Estoy demasiado al margen, demasiado agotado, demasiado sucio y demasiado reseco para entrar en comunión fraterna.
Una salida de autopista más lejos:
– Oiga, ¿Dios está en su vida?
Joder. La hostia. Justo a mí me tenía que pasar esto…
– No.
– ¿Sabe lo que le digo? Pues que me he dado cuenta a la primera, oiga. Un hombre que deja su maleta, así, sin más, me he dicho: Dios no está con él.
Me lo repite aporreando el volante.
– Dios no está con él.
– Pues no… -confieso.
– Pero ¡sí que lo está! ¡Sí que lo está! ¡Está en todas partes! Nos enseña el ca…
– No, no -le interrumpo-, de donde yo vengo, de donde yo vuelvo ahora, allí… No está. Se lo puedo asegurar.
– ¿Y eso por qué?
– Porque es un desastre todo, una desgracia…
– Pero ¡Dios está en la desgracia! Dios hace milagros, ¿sabe?
Echo un vistazo al indicador de velocidad, 90, imposible abrir la puerta ahora.
– Yo, por ejemplo… antes era… ¡No era nada! -El taxista se estaba poniendo nervioso-. ¡Bebía! ¡Jugaba! ¡Me acostaba con muchas mujeres! No era un hombre, ¿sabe usted…? ¡No era nada! Y el Señor me cogió. El Señor me cogió como a una florecilla y me dijo: «Claudy, tú…»
Nunca sabré qué milongas le contó el Viejo porque me quedé dormido.
Estábamos delante de la puerta de mi edificio cuando me apretó la rodilla.
En el reverso de la factura había escrito las coordenadas del paraíso: Iglesia de Aubervilliers, calle Saint-Denis 46-48, 10-13 h.
– Tiene que venir este mismo domingo, ¿eh? Tiene que decirse: si he subido a este taxi, no era pura casualidad, porque las casualidades…- (ojos como platos)- no existen.
La ventanilla del copiloto estaba bajada, y me incliné para despedirme de mi pastor:
– Pero entonces… esto… ¿ya no… ya no se acuesta… esto… con ninguna mujer?
Sonrisa de oreja a oreja.
– Sólo con las que me envía el Señor…
– ¿Y cómo las reconoce?
Sonrisa más de oreja a oreja si cabe.
– Son las más hermosas…
* * *
Nos lo enseñaron todo al revés, meditaba mientras empujaba la puerta cochera, recuerdo que el único momento en que era sincero era cuando repetía lo de «no soy digno de que entres en mi casa».
Eso sí, eso sí que lo creía de verdad.
Y tú (palmas mientras subía la escalera), sí, tú, los cuatro pisos, me di cuenta horrorizado que se me había pegado la dichosa cancioncilla, en taxi, en taxi.
Oh, yeee.
Estaba la cadena puesta, y esos diez centímetros tras los que mi propio hogar se me resistía me sacaron de mis casillas. Venía de demasiado lejos, había visto demasiadas cosas, el avión se había retrasado demasiado y Dios era demasiado delicado. Perdí los estribos.
– ¡Soy yo! ¡Abrid!
Gritaba golpeando la puerta.
– ¡Que abráis de una vez, maldita sea!
El hocico de Snoopy apareció en el espacio que dejaba la cadena.
– Que sí, vale… Tranquilo, ¿vale?… Tranquilo…
Mathilde descorrió la cadena, se apartó y ya me daba la espalda cuando franqueé el umbral.
– ¡Hola! -exclamé.
Se contentó con levantar el brazo, agitando sin ganas unos pocos dedos.
En la espalda de su camiseta ponía Enjoy. Qué guasa. Durante un segundo, pensé en agarrarla del pelo y romperle la nuca para obligarla a darse la vuelta y repetirle, mirándola a los ojos, esas dos silabitas tan pasadas de moda: Ho-la. Pero, bah… Pasé. De todas maneras, la puerta de su habitación ya se había cerrado con un buen portazo.
Llevaba fuera una semana, me volvía a ir dos días después y qué… qué importaba ya todo eso…
¿Eh? ¿Qué importaba? Si de todas formas yo sólo estaba ahí de paso, ¿verdad?
Entré en la habitación de Laurence que era también la mía, creo. La cama estaba impecablemente hecha, el edredón bien alisado, los almohadones ahuecados, inflados, altivos. Tristes. Deambulé por la habitación como si temiera molestar a alguien y me senté apenas sobre el borde del colchón para no arrugar nada.
Me miré los zapatos. Mucho rato. Miré por la ventana. Miré los tejados y el monasterio de Val-de-Grâce a lo lejos. Y su ropa sobre el respaldo de la silla…
Sus libros, su botella de agua, su libreta, sus gafas, sus pendientes… Todo eso tenía que significar algo, pero yo ya no acertaba a saber el qué. Ya… ya no entendía nada.
Jugueteé con uno de los tubos de pastillas que había sobre la mesilla de noche.
Nux Vómica 9CH, para alteraciones del sueño.
Sí, eso debía de ser este sitio ahora, dije entre dientes, poniéndome de pie.
Nux Vómica.
Era cada vez lo mismo y peor. Ya no estaba ahí. La orilla se alejaba cada vez más de mí, y yo…
Vamos, para, me flagelé. Estás cansado y no dices más que tonterías. Vale ya.
El agua estaba ardiendo. Con la boca abierta y los párpados cerrados, esperé a que me lavara de todas esas escamas malas. Del frío, de la nieve, de la falta de luz, de las horas de atasco, de mis interminables discusiones con el idiota de Pavlovich, de esas batallas perdidas de antemano y de todas esas miradas que todavía me acosaban.
De ese tipo que me había tirado el casco a la cara el día anterior. De esas palabras que no comprendía pero cuyo significado no me costaba adivinar. De esa obra que me superaba… En todos los sentidos…
Pero ¿quién me mandaba a mí meterme en ese berenjenal, quién me mandaba a mí? ¡Y ahora! ¡Ahora ni siquiera era capaz de encontrar la maquinilla de afeitar en medio de todos esos productos de belleza! Piel de naranja, dolores menstruales, cutis más brillante, vientre liso, seborrea grasa, cabello quebradizo.
Pero ¿qué sentido tenía toda esa historia? ¿Qué sentido tenía?
Y ¿a cambio de qué caricias?
Me corté al afeitarme y tiré todos esos trastos a la papelera.
– ¿Sabes?… me parece que te voy a hacer un café, ¿vale?
Mathilde, con los brazos cruzados, estaba apoyada sobre una cadera contra el quicio de la puerta de nuestro cuarto de baño.
– Buena idea.
Tenía la mirada clavada en el suelo.
– Sí… esto… Se me han caído tres o cuatro cosas, pero… no te preocupes… que ya las…
– No, no. Si no me preocupo. Nos haces lo mismo cada vez.
– ¿Ah, sí?
Mathilde asintió con la cabeza.
– ¿Has tenido una buena semana? -me preguntó.
– ¡Hala! Vamos por ese café.
Mathilde… Esa niñita a la que me había costado tanto ganarme… Me había costado tanto… Cuánto había crecido, Dios mío.
Menos mal que nos quedaba Snoopy…
– ¿Te encuentras mejor?
– Sí -dije, soplando para que se enfriara-, gracias. Tengo la sensación de que por fin, por fin he aterrizado… ¿No tienes clase?
– Nah…
– ¿Laurence trabaja hoy todo el día?
– Sí. Irá directamente a casa de la abuela… Oh, nooooooo… No me digas que se te ha olvidado… Pero si sabes que esta noche es su cumple…
Se me había olvidado. No que al día siguiente fuera el cumpleaños de Laurence, pero sí que teníamos por delante una simpática velada. Una auténtica reunión familiar, de las que a mí me gustaban. Lo que más falta me hacía en esos momentos, desde luego.
– No tengo regalo.
– Ya lo sé… Por eso no me he ido a dormir a casa de Lea. Sabía que me ibas a necesitar…
La adolescencia… Qué yoyó más agotador.
– ¿Sabes, Mathilde?, tienes una manera de dar una de cal y otra de arena que nunca dejará de sorprenderme…
Me había levantado para servirme otra taza.
– Al menos sorprendo a alguien…
– Hala, venga… -le contesté, pasándole la mano por la espalda-. ¿No dice aquí que enjoy? Pues vamos a aplicarnos el cuento.
Se había puesto rígida. Ligeramente.
Como su madre.
Habíamos decidido ir andando. Al cabo de unas cuantas calles silenciosas y visto que cada una de mis preguntas parecía abrumarla más que la anterior, toqueteó su iPod y se plantó los auriculares.
Bueno, bueno, bueno… Creo que debería comprarme un perro, ¿no? Alguien que me quiera y me haga fiesta cuando vuelva de viaje… Aunque sea disecado, ¿eh? Uno con unos grandes ojos dulces y un pequeño mecanismo que le haga mover el rabo cuando le toque la cabeza.
Oh… Ya le he tomado cariño…
– ¿Estás cabreado?
Por culpa del chisme que llevaba en las orejas, pronunció esas palabras más fuerte de lo necesario, y la señora que iba delante de nosotros en el paso de cebra se dio la vuelta.
Mathilde suspiró, cerró los ojos, volvió a suspirar, se quitó el auricular izquierdo y me lo encasquetó en el oído derecho.
– Anda, toma…Te voy a poner algo de tus tiempos, seguro que te sientes mejor…
Y entonces ahí, entre el ruido y los atascos, al otro extremo de un cable muy corto que me ligaba aún a una infancia muy alejada, unos acordes de guitarra.
Unas notas y la voz perfecta, ronca y un poco arrastrada de Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
And you know that she's half crazy…
– ¿Estás mejor?
But that's why you want to be there.
Asentí con la cabeza, con un gesto de niño pequeño y caprichoso.
– Fantástico. Estaba contenta.
La primavera todavía estaba lejos, pero el sol procedía ya a una serie de calentamientos, estirándose perezosamente sobre la bóveda del Panteón. Mi-hija-que-no-era-mi-hija-pero-que-no-era-menos-tampoco me cogía del brazo para no perder el sonido de su mp3, y estábamos en París, la ciudad más hermosa del mundo, había terminado por reconocerlo a fuerza de abandonarla.
Deambulábamos por ese barrio que tanto me gustaba, dándoles la espalda a los Hombres Ilustres, nosotros, dos pequeños mortales que no asombrábamos a nadie, entre el gentío tranquilo de los fines de semana. Apaciguados, con la guardia baja, y al mismo ritmo for he's touched our perfect bodies with his mind.
– Es la pera -dije, meneando la cabeza en un gesto de incredulidad-, ¿y todavía tiene éxito esta canción?
– Pues sí, ya ves…
– Pero si ésta debía de tararearla yo ya en esta misma calle hará treinta años… ¿Ves esa tienda de ahí?
Con un gesto de la barbilla le señalé el escaparate de Dubois, la tienda de bellas artes de la calle Soufflot.
– Si supieras la cantidad de horas que habré pasado yo cayéndoseme la baba delante de ese escaparate… Todo me maravillaba. Todo. Los papeles, las plumas, las acuarelas de la marca Rembrandt… Un día incluso vi salir de allí a Prouvé. ¡Jean Prouvé, ¿te das cuenta?! Pues bien, ese día ya debía yo de estar balanceándome murmurando que Jesus was a sailor y todo eso, seguro… Prouvé… cuando lo pienso…
– ¿Y ése quién es?
– Un genio. Bueno, ni siquiera. Un inventor… un artesano… Un tío increíble… Ya te enseñaré unos libros… Pero a ver… volviendo a nuestro amigo… Para mí mi preferida era Famous Blue Raincoat. ¿Ésa no la tienes?
– No.
– ¡Ah! Pero bueno, ¿qué os enseñan en el colegio? ¡A mí esa canción me volvía loco! ¡Loco! Creo incluso que me cargué la cinta a fuerza de rebobinar para oírla una y otra vez…
– ¿Por qué?
– Oh, ya no lo sé… Tendría que volver a escucharla, pero por lo que recuerdo era la historia de un tío que escribía a un amigo suyo… Un tío que en tiempos le había robado a la mujer, y le decía que creía que lo había perdonado… Había no sé qué historia de un mechón de pelo, recuerdo, y… oh… para mí que no conseguía ligarme a una sola tía, fíjate si sería torpe, sin gracia y patético de tan tenebroso como era, esa historia me parecía súper, súper sexy… En fin, escrita para mí, vaya…
Me reía.
– Y te diré más… Le di la tabarra a mi padre para que me regalara su viejo impermeable Burberry's, lo teñí de azul y fue un completo desastre. El color se quedó en un tono como de caca de pájaro. ¡Más feo!, es que ni te lo imaginas…
Mathilde se reía.
– ¿Y crees que eso me habría echado atrás? Qué va. Me la ponía con el cinturón bien apretado, el cuello levantado, la trabilla al viento, las manos en los bolsillos rotos, como en el poema de Rimbaud, y avanzaba…
Imité al hortera que era yo entonces. Peter Sellers en sus mejores días.
– …a grandes zancadas, entre la multitud, misterioso, impenetrable, esforzándome mucho por ignorar todas esas miradas que ni siquiera se dignaban mirarme. ¡Ah, se tenía que estar descojonando de mí el amigo Cohen desde su promontorio entre los grandes maestros del zen, seguro!
– ¿Y qué fue de él?
– Pues… Que yo sepa no ha muerto…
– No, hombre, me refiero al impermeable…
– ¡Huy! Desapareció… Con todo lo demás… Pero esta noche le preguntas a Claire a ver si se acuerda.
– Sí… Y me la bajaré…
Fruncí el ceño.
– ¡Bueno, vale ya! No nos vamos a pelear otra vez por eso… Anda que no habrá ganado pasta suficiente ya este tío…
– No es una cuestión de dinero, ya lo sabes… Es más grave que eso. Es…
– Calla. Ya lo sé. Me lo has dicho mil veces. Que el día en que ya no haya artistas, ese día nos moriremos todos, y blablablá.
– Exactamente. Estaremos aún vivos pero estaremos todos muertos. Anda, mira, qué casualidad…
Estábamos delante de la tienda de libros y discos Gibert.
– Entra. Te regalo mi bonito impermeable azul tirando a verde…
Fruncí el ceño en las cajas. Como por arte de magia habían aparecido tres discos más sobre el mostrador.
– ¡A ver, ¿qué quieres?! -soltó, con aire fatalista-, éstos también me los pensaba bajar…
Pagué, y me rozó la mejilla. Visto y no visto.
De nuevo entre el gentío del bulevar Saint-Michel, me atreví a sacar el tema.
– ¿Mathilde?
– Yes.
– ¿Puedo hacerte una pregunta delicada?
– No.
Y unos metros más adelante, mientras se cubría la cara.
– A ver, te escucho, dime.
– ¿Por qué la situación se ha vuelto así entre nosotros? Tan…
Silencio.
– ¿Tan qué? -preguntó su capucha.
– No sé… previsible… tan canjeable por dinero… Saco la tarjeta de crédito y tengo derecho a un gesto de cariño. Bueno, tanto como de cariño… Dejémoslo en un gesto… ¿Cuánto… cuánto cuesta un beso tuyo, a ver?
Abrí la cartera y comprobé el recibo.
– Cincuenta y cinco euros con sesenta céntimos. Bueno…
Silencio.
Lo tiré a la alcantarilla.
– Tampoco esto es una cuestión de dinero, me hace ilusión regalarte estos discos, pero… hubiera preferido con diferencia que me dijeras hola antes, al volver a casa, yo… O sea, lo hubiera preferido tanto…
– Pero si te he dicho hola.
La agarré de la mano para que me mirara y luego levanté el brazo e imité su gesto flojo, con los dedos como encogidos. La cobardía de su gesto, más bien.
Con un ademán brusco, se zafó de mí.
– Y de hecho no es sólo conmigo -proseguí-, sé que pasa lo mismo con tu madre… Cada vez que la llamo, cuando estoy tan lejos y lo que necesitaría es… No me habla más que de eso. De tu actitud. De vuestras broncas. De esta especie de chantaje permanente… Un poco de ternura a cambio de un poco de dinero… Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y…
La inmovilicé volviendo a agarrarla de la mano.
– Respóndeme. ¿Por qué la situación se ha vuelto así entre nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho para merecer esto? Ya lo sé… Diremos que es la adolescencia, la edad ingrata, el túnel y todas esas chorradas, pero tú… Tú, Mathilde, creía que eras más inteligente que los demás… Creía que a ti no te afectaría. Que eras demasiado lista como para entrar en esas estadísticas…
– Pues te has equivocado.
– Ya lo veo…
«A la que tanto me había costado ganarme…» ¿Por qué ese estúpido pluscuamperfecto, antes, sobre mi taza de café? ¿Porque se había tomado la inmensa molestia de meter un cartuchito de café en la máquina y de pulsar el botón verde?
Vaya… Yo también soy un poco cerril…
Y sin embargo, no…
Tenía… ¿cuántos, siete, ocho años quizá?, y acababa de perder la final de un concurso… Todavía la veo tirar el gorro en la zanja, bajar la cabeza y echárseme encima sin avisar. Zaca. Como un ariete. Tuve incluso que apoyarme en un poste para no caerme.
Conmovido, noqueado, jadeante y sin saber qué hacer con las manos, terminé por envolverla en los picos de mi abrigo, mientras me llenaba la camisa de lágrimas, de mocos y de caca de caballo, apretándome con todas sus fuerzas.
¿Puede llamarse a ese gesto «abrazar a alguien»? Sí, decidí, sí. Y era la primera vez.
La primera vez… y cuando digo que tenía ocho años, seguramente me equivoco. Soy un desastre para las edades. Quizá fuera un poco mayor incluso… Dios mío, pues sí que había tardado años, ¿eh?
Pero ahí estaba ahora, entonces sí. Cabía entera bajo el forro de mi abrigo, y yo aproveché largo rato ese momento, con los pies helados y las piernas doloridas, que bien pronto se me quedaron pegadas al suelo en esa dichosa cantera normanda, me quedé ahí escondiéndola del mundo, sonriendo como un tonto.
Más tarde, en el coche, cuando estaba acurrucada en el asiento de atrás le dije:
– ¿Cómo se llamaba tu poni? ¿Pistacho?
No hubo respuesta.
– ¿Caramelo?
Silencio.
– ¡Ah, ya está, ya me acuerdo! ¡Buñuelo!
– ¿Eh? ¿Qué podías esperar de un poni feo y tonto, y encima llamado Buñuelo…?. ¿Eh? No, en serio… ¡Era la primera y última vez que el torporro de ese poni llegaba a una final, eso te lo puedo asegurar!
Lo estaba haciendo mal. Exageraba y ni siquiera estaba seguro del nombre del poni. Ahora que lo pienso, creo que era Cacahuete…
Bueno, de todas maneras se dio la vuelta.
Volví a poner el retrovisor en su sitio apretando los dientes.
Nos habíamos levantado al alba. Estaba agotado, tenía frío, un montón de curro urgente y esa misma noche tenía que volver al estudio a pasar otra noche en blanco más. Y siempre me habían dado miedo los caballos. Incluso los pequeños. Sobre todo los pequeños… Ay, ay, ay… todo eso me pesaba como una losa en los atascos. Como una losa… Y mientras estaba ahí, rumiando mi mal humor, nervioso, tenso, a punto de estallar, de repente estas palabras:
– A veces me gustaría que fueras tú mi padre…
No contesté nada por miedo a estropearlo todo. No soy tu padre, o soy como tu padre, o soy mejor que tu padre, o no, quiero decir, soy… Prff… Mi silencio, pensé, sabrá expresar todo eso mejor que yo.
Pero hoy… Hoy que la vida se había vuelto tan… tan ¿qué? Tan laboriosa, tan inflamable en nuestro piso de ciento diez metros cuadrados. Hoy que apenas hacíamos ya el amor, Laurence y yo, hoy que perdía una ilusión al día, y un año de vida por cada día que pasaba en la obra, que hablaba con Snoopy en el vacío y tenía que utilizar la tarjeta de crédito a cambio de un poco de amor, me arrepentía de no haber puesto el intermitente…
Lo tendría que haber puesto, estaba claro.
Me tendría que haber pegado al arcén como tan bien recomiendan, tendría que haber salido del coche, haber abierto la puerta, haberla sacado arrastrándola por los pies y haberla abrazado hasta ahogarla, como había hecho ella antes.
¿Qué me habría costado? Nada.
Nada, puesto que no habría tenido que pronunciar ni una sola palabra más… En fin… Así es como me imagino esa escena fallida: eficaz y muda. Porque las palabras, maldita sea, las palabras… Nunca he sabido apañarme con las palabras. Ése es un don que nunca he tenido…
Nunca.
Y ahora que me vuelvo hacia ella, ahí, delante de las verjas de la Escuela de Medicina, y que veo su rostro, duro, contraído, casi feo, por culpa de una única preguntita de nada, yo que nunca hago preguntas, me digo que más me hubiera valido cerrar la boca una vez más.
Caminaba delante de mí, a grandes zancadas, con la cabeza gacha.
– ¿Yvosotrosoaeisejor? -la oigo mascullar.
– ¿Cómo?
Se da la vuelta.
– ¿Y vosotros? ¿Crees que lo vuestro es mejor?
Estaba rabiosa.
– ¿Crees que vosotros lo hacéis mejor? ¿Eh? ¿Crees que lo hacéis mejor? ¿Acaso te piensas que vosotros no sois previsibles?
– ¿A quién te refieres?
– Cómo que a quién me refiero, cómo que a quién me refiero… ¡Pues a vosotros! ¡A vosotros! ¡A mamá y a ti! ¿Acaso me da a mí por preguntarte a qué estadística habéis ido a parar vosotros dos? A la de las parejas birriosas, que…
Silencio.
– ¿Que qué? -me aventuré como un idiota.
– Lo sabes muy bien… -murmuró.
Sí, claro que lo sabía. Y por esa misma razón nos quedamos callados el resto del camino.
Le envidiaba los auriculares, yo que sólo tenía mi propio tumulto que tragarme.
Mi ruido de fondo y mi impermeable cutre.
Una vez en la calle Sévres, delante de Le Bon Marché, ese gran almacén desdeñoso que nada más verlo ya me había dejado el ánimo por los suelos, me dirigí a un bar.
– ¿Te importa? Necesito un café antes de la batalla…
Me siguió con una mueca.
Me quemé los labios mientras ella seguía toqueteando su mp3.
– ¿Charles?
– Sí.
– ¿Te importa traducirme lo que dice…? Es que entiendo algunas cosas sueltas, pero no todo…
– No hay problema.
Y volvimos a compartir los auriculares. Para ella el dolby y para mí el estéreo. Una oreja cada uno.
Pero la máquina de café ahogó enseguida las primeras notas del piano.
– Espera…
Me arrastró al otro extremo del mostrador.
– ¿Estás listo?
Asentí con la cabeza.
Otra voz de hombre. Más cálida.
Y empecé mi traducción simultánea.
– Si fueras la carretera, iría… Espera… Porque puede ser la carretera o el camino, depende del contexto… ¿Quieres poesía o una traducción literal?
– Agghgghh… -gimió, quitando el sonido-, joder, siempre lo estropeas todo… ¡No quiero una clase de inglés, sólo quiero que me cuentes lo que dice!
– Bueno -me impacienté-, pues déjame que la escuche yo solo primero una vez y luego ya te diré.
Le cogí los cascos, me los planté y me tapé las orejas con las manos mientras Mathilde me miraba de reojo, ansiosa.
Estaba noqueado. Más de lo que me hubiera imaginado. Más de lo que hubiera deseado. Estaba… Estaba noqueado.
Vaya mierda las canciones de amor… Siempre tan insidiosas… Al final uno acaba hecho polvo en menos de cuatro minutos.
Vaya mierda las banderillas que nos clavan en nuestros corazones, carne de estadísticas.
Le devolví el casco con un gran suspiro.
– Está bien, ¿eh?
– ¿De quién es?
– De Neil Hannon. Un cantante irlandés… Bueno, qué, ¿empezamos?
– Empezamos.
– Pero no te pares, ¿eh?
– Dornt worry, sweetie, it's gonna be alright -solté, con acento de cow-boy.
Mathilde había vuelto a sonreír. Bien hecho, Charly, bien hecho…
Y reanudé el camino ahí donde lo había dejado, pues se trataba de un camino, y no de una carretera, no había duda.
– Si fueras el camino, te seguiría hasta el final… Si fueras la noche, dormiría todo el día… Si fueras el día, lloraría toda la noche… -Se pegaba a mí para no perderse una palabra-. Porque eres el camino, la verdad y la luz.
Si fueras un árbol, te podría rodear con los brazos… y… no… no podrías quejarte. Si fueras un árbol… podría grabar mis iniciales en tu costado y no podrías gemir porque los árboles no gimen… (ahí me estaba tomando ciertas libertades, «'Cos trees don't cry», bueno, Neil, con tu permiso, ¿eh?, tengo una adolescente agobiada al otro extremo del casco). Si fueras un hombre, te… te querría de todas maneras… Si fueras una bebida, te bebería hasta hartarme… Si te atacaran, mataría por ti… Si te llamaras Jack, yo me pondría Jill por ti… Si fueras un caballo, limpiaría la mierda de tu cuadra sin quejarme jamás… Si fueras un caballo, podría cabalgarte por los campos al alba y… durante todo el día hasta que el día se fuera (esto… no hay tiempo de hilar muy fino)… podría cantarte en mis canciones (esto también se podría mejorar)… (A Mathilde le traía sin cuidado y sentía su pelo contra mi mejilla.) (Y su perfume también, su valiosa loción antiacné de joven adolescente con las mangas rotas a la altura de los codos.) Si fueras mi niña pequeña, me costaría dejarte marchar… Si fueras mi hermana, me… esto… «find it doubly»… bueno, venga, a boleo, me sentiría doble. Si… si fueras mi perro, te alimentaría de restos directamente de sobre la mesa (sorry) aunque se enfadara mi mujer… Si fueras mi perro (y aquí empezaba a cantar en crescendo), estoy seguro de que lo preferirías y entonces serías mi leal amigo de cuatro patas y ya (casi gritaba) nunca necesitarías pensar, y… (ahora ya sí que gritaba pero con una voz muy triste) y estaríamos juntos hasta el final. (Hasta el finaaaaaaaaaaaaaaaaaal, decía, pero se notaba que él tampoco tenía las cosas fáciles… No tenía las cosas fáciles en absoluto…)
Le devolví su bien en silencio y me pedí otro café que no me apetecía nada pero para darle a ella un poco de tiempo. El tiempo de volver a poner los pies en la tierra y estirarse un poco.
– Me encanta esta canción… -suspiró.
– ¿Por qué?
– No sé. Porque… porque los árboles no gimen.
– ¿Estás enamorada? -pregunté, articulando con suma precaución.
Muequita por su parte.
– No -reconoció-, no. Cuando estás enamorado me imagino que no necesitas escuchar este tipo de letras…
Al cabo de unos minutos durante los cuales me dediqué a escarbar concienzudamente los restos de azúcar depositados en el fondo de mi taza, dije:
– Para volver a lo de antes…
Levantó la mirada hacia la pregunta que le había hecho un rato antes.
Yo no dije ni pío.
– El túnel y todo eso… Pues… Creo que… deberíamos dejarlo ahí… Me refiero a… no ser tan exigentes los unos con los otros, ¿lo pillas?
– Pues… no del todo, no…
– Pues… tú puedes contar conmigo para que te ayude a encontrarle un regalo a mamá, y yo puedo contar contigo para que me traduzcas las canciones que me gustan… y… y ya está.
– ¿Nada más? -me rebelé sin acritud-, ¿eso es todo cuanto tienes que proponerme?
Se había vuelto a poner la capucha.
– Sí. Por ahora, sí… pero, eh… es mucho en realidad. Es… sí… es mucho.
La miré fijamente.
– ¿Por qué sonríes como un idiota?
– Porque -contesté, sujetándole la puerta- porque si fueras mi perro, podría pasarte los restos y serías por fin mi leal friend.
– ¡Jajá! Muy gracioso.
Y mientras esperábamos a que dejaran de pasar coches, inmóviles en el bordillo de la acera, levantó la pierna e hizo como que se hacía pis en mis pantalones.
Había sido sincera conmigo, y en las escaleras mecánicas decidí serlo yo también con ella.
– ¿Sabes, Mathilde…?
– ¿Qué? – (con un tono de «¿Y ahora qué tripa se te ha roto?»).
– Todos somos canjeables por dinero…
– Ya lo sé -contestó enseguida.
La certeza con la que acababa de ponerme en mi sitio me dejó pensativo. Me parecía que éramos más generosos en los tiempos de Suzanne…
¿O menos listos tal vez?
Se alejó un escalón.
– Bueno, y ahora ya está bien de conversaciones trascendentales, ¿eh? ¿Vale?
– Vale.
– Bueno, ¿y qué le compramos entonces a mamá?
– Lo que tú quieras -contesté.
Pasó una sombra sobre su rostro.
– Yo ya tengo regalo para ella -dijo, apretando los dientes-, hemos venido a comprar el tuyo…
– Claro, claro -pugné por sonreír-, a ver, déjame que piense un momento…
¿Era eso entonces, tener catorce años hoy en día? Era ser lo bastante lúcido para saber que todo se canjeaba por dinero, todo se negociaba en este mundo ruin y a la vez lo bastante ingenua y tierna para seguir queriendo coger de la mano a dos adultos a la vez, y quedarse entre los dos, bien entre los dos, sin dar saltitos pero apretándolos fuerte, sujetándolos fuerte, para mantenerlos juntos pese a todo.
Era mucho, ¿no?
Incluso con canciones bonitas, la carga debía de ser muy pesada…
¿Cómo era yo a su edad? Completamente inmaduro, me imagino…
Tropecé al llegar al piso de arriba. Bah… No tenía importancia. No tenía interés. Ninguno.
De todas maneras ya no me acuerdo de nada.
Venga, bonita, ya estoy harto, me di cuenta, agarrándome a la barandilla. Vamos a buscar este regalo, lo encontramos, nos lo llevamos y nos largamos de aquí.
Un bolso… Otro más… Con éste debían de sumar quince ya, me imagino…
– Si no le conviniera este artículo, la señora siempre puede cambiarlo por otro -dijo muy obsequiosa la vendedora.
Sí, sí, ya lo sé, gracias. La señora cambia las cosas muy a menudo. Y por esa misma razón ya no me como mucho la cabeza, ¿sabe…?
Pero me callé y pagué. Pagué.
Nada más salir del almacén, Mathilde se volvió a evaporar y yo me quedé ahí como un idiota, delante de un kiosco, leyendo los titulares sin enterarme de lo que decían.
¿Tenía hambre acaso? No. ¿Tenía ganas de darme un paseo? No. ¿No sería mejor que me fuera a la cama? Sí. Pero no. Si me iba ya no me levantaría más.
¿No sería mejor…? Un tipo me empujó para coger una revista y el que se disculpó fui yo.
Solo y sin imaginación, plantado en medio del hormiguero, levanté el brazo para parar un taxi y al conductor le di la dirección del estudio.
Me fui a trabajar, ya que se había convertido en lo único que sabía hacer. Ver las tonterías que habían hecho aquí mientras me había ido a ver las que estaban haciendo allí… Era más o menos eso mi trabajo, desde hacía unos años… Grandes grietas, una espátula ridícula y mucho barniz.
Al ir cogiendo experiencia, el arquitecto prometedor se había convertido en un albañil de poca monta. Calculaba en inglés, ya no dibujaba, acumulaba puntos de avión a tutiplén y se dormía acunado por el dulce ronroneo de las guerras de la CNN en camas de hotel demasiado grandes para él…
El tiempo se había nublado, apoyé la frente contra el cristal frío y comparé el color del Sena con el del Moskova, sujetando sobre mis rodillas un regalo sin importancia.
¿Estaba Dios en mi vida?
Era difícil decirlo.
2
Han venido, están todos aquí.
Vamos a nombrarlos por orden de aparición, que será más sencillo.
El que nos abre la puerta diciéndole a Mathilde huy pero cómo ha crecido, pero si es que se está convirtiendo en toda una mujer, es el marido de mi hermana mayor. Tengo otro, pero éste es de verdad mi cuñado preferido. Vaya, pero si sigues perdiendo pelo, me dice despeinándome, ¿esta vez sí te has acordado de traer vodka? Oye, pero ¿qué es lo que haces exactamente donde los ruskis? ¿Bailar el Kazatchok o qué?
¿Qué os decía…? Fantástico este cuñado, ¿no? Es perfecto. Bueno, hala, lo empujamos un poco para hacerlo a un lado, y el señor muy erguido que nos coge los abrigos y que está justo detrás es mi padre, Henri Balanda. Él en cambio no habla mucho. Ha renunciado. Me avisa de que tengo correo señalando la consola a mi izquierda. Le doy un beso rapidito. El correo que sigo recibiendo en casa de mis padres siempre son honores de excombatiente. Reuniones de promociones del instituto, ofertas de suscripción a revistas que no leo desde hace veinte años e invitaciones a coloquios a los que nunca voy.
Perfecto, le contesto, buscando con la mirada la papelera que no es una papelera, me repetirá después mi madre con una mueca, te recuerdo que es un paragüero. Una escena repetida desde tiempo inmemorial…
Mi madre a la que se ve de espaldas, justamente, al fondo del pasillo, en su cocina, atada a su delantal y ocupada en cubrir de grasa su asado.
Ahora se da la vuelta y besa a Mathilde diciéndole pero ¡cómo has crecido, estás hecha una señorita! Espero mi turno saludando a mi otra hermana, no a la mujer del pesado de antes, sino a la del tipo alto y delgado sentado al fondo. Este cuñado no es como el anterior. Éste es director de un supermercado Champion de provincias, pero comprende perfectamente las preocupaciones y la política económica de Bernard Arnault. Sí, el Bernard Arnault del grupo LVMH. Que es como un colega suyo, por así decir. Porque a fin de cuentas su trabajo es el mismo, ¿no?… No sigo. Dejo el verdadero disfrute para luego.
Ella, mi hermana, se llama Edith, y ya tendréis ocasión de oírla también. Hablará de lo que pesan las carteras escolares y de las reuniones de padres en los colegios, no, pero ahora en serio, añadirá rechazando una segunda porción de tarta, es increíble lo poco que se involucra ahora la gente. En la fiesta de fin de curso, por ejemplo, ¿quién vino a sustituirme en el taller de pesca con caña, eh? ¡Nadie! Pues bien, si los padres tiran la toalla, ¿qué se les puede pedir a los niños, vamos a ver? Bueno, no hay que tenérselo en cuenta, pobre Edith, su marido es el director de un Champion y eso que tiene talento para estar al frente de un hipermercado entero, lo ha demostrado, y el rincón perdido del colegio Saint-Joseph es el reino de Edith, así que, no, no hay que tenérselo en cuenta, pobre Edith. Lo único que pasa es que es una pesada y que tendría que cambiar de disco de vez en cuando. Y de peinado, ya que estamos… Sigámosla al salón, donde nos espera la otra cara de la misma moneda: mi hermana Françoise. La número uno. La señora del que hablaba del baile ruso, el Kazatchok, para el que se haya despistado o se haya quedado en la cocina todo este rato. Pues bien, ella por el contrario cambia a menudo de peinado, pero es aún más previsible que su hermana. De hecho, no hay nada que decir sobre ella, basta con repetir la primera frase que ha dicho en toda la noche: «Huy, Charles, pero qué mala cara tienes… Y… has engordado, ¿no?» Venga, también la segunda, que si no se me podrá reprochar que soy parcial: «¡Que sí!
¡Estás más fondón que la última vez, te lo aseguro! También es que te vistes siempre con tan poco gusto…»
No, no me compadezcáis, dentro de tres horas habrán desaparecido de mi vida. Al menos hasta la próxima Navidad, con un poco de suerte. Ahora ya no pueden entrar en mi habitación sin llamar a la puerta, y cuando se chivan, ya estoy lejos…
Y he dejado a la mejor para el final. Aquella a la que no se ve pero se la oye reír en el piso de arriba con todos los adolescentes de la casa. Sigámosle la pista a esa risa tan bonita, aun a costa de perdernos los cuencos de frutos secos…
* * *
– ¡O sea, no me lo puedo creer! -me dice, frotándole el cuero cabelludo a uno de mis sobrinos-, ¿sabes de qué hablan estos tontorrones?
De paso me planta un par de besos.
– Míralos, Charles, mira qué jóvenes y qué guapos son todos… ¡Mira qué dientes más bonitos! -dice, levantando el labio superior del pobre Hugo-, ¡mira qué juventud más hermosa! ¡Todos esos millones de kilos de hormonas desbordándose por todas partes! Y… ¿y sabes de qué hablan?
– No -le contesto, relajándome por fin.
– De sus gigas, joder… Están aquí agitando sus cachivaches para comparar el número de gigas… ¿No te parece consternante? Cuando pienso que esta gente será la que pague nuestras jubilaciones, pellízcame, que me parece estar soñando. Y luego me imagino que compararéis el saldo de vuestros móviles, ¿no?
– Eso ya lo hemos hecho -se ríe Mathilde.
– Eh, ahora en serio, me dais pena, chavales… ¡A vuestra edad hay que morir de amor! ¡Escribir poemas! ¡Preparar la Revolución! ¡Robar a los ricos! ¡Viajar con mochila! ¡Largarse! ¡Cambiar el mundo! Pero los gigas… Los gigas… Pfff… ¿Y por qué no los planes de ahorro vivienda, ya que estamos?
– ¿Y tú? -pregunta Marión, la ingenua-, ¿de qué hablabas con Charles cuando tenías nuestra edad?
Mi hermana pequeña se vuelve hacia mí.
– Pues nosotros… Nosotros a estas horas ya estábamos en la cama -mascullo-, o si no haciendo los deberes, ¿verdad?
– Desde luego. ¿O quizá me estabas ayudando a escribir un trabajo sobre Voltaire?
– Es muy probable. O estábamos adelantando los deberes de la semana siguiente… Y ¿te acuerdas?, nos entreteníamos recitando fórmulas de geometría de memoria…
– ¡Es verdad! -exclamó su tía preferida-, ¡o ecua…!
El almohadonazo que acababa de recibir en plena cara no le dejó terminar la frase.
Contraatacó enseguida gritando. Voló por los aires otra almohada y una Converse, hubo otros gritos de guerra, salió despedido un calcetín hecho un ovillo, un…
Claire me tiró de la manga.
– Anda, ven. Ahora que hemos animado este cotarro, vamos a hacer lo mismo abajo…
– Eso ya va a ser más difícil…
– Anda, anda… Basta que me adose al chalado ese del Champion para alabarle los productos de la competencia, y ya lo tenemos…
Se da la vuelta en la escalera y añade muy seria:
– Porque en la competencia te regalan las bolsas, mientras que en Champion, ya puedes esperar sentado…
Ahoga una carcajada.
Es ella. Es Claire. Y lo consuela a uno de las otras dos, ¿no os parece? Bueno, al menos a mí siempre me ha consolado…
– Pero ¿qué estabais haciendo arriba? -se inquieta mi madre triturando su delantal-. ¿A santo de qué todos esos gritos? Mi hermana se defiende levantando las manos.
– Eh, la culpa no es mía, échasela a Pitágoras.
Mientras tanto había llegado Laurence. Estaba sentada en un extremo del sillón y ya se estaba tragando el gran plan de reestructuración de la sección de condimentos.
Bueno, vale, era su velada, su cumpleaños, y se había pasado el día trabajando pero… de todas maneras… Hacía casi una semana que no nos habíamos visto… ¿No habría podido venir a mi encuentro? ¿Levantarse? ¿Sonreírme? ¿O quizá simplemente mirarme?
Me deslicé detrás de ella.
– No, no, si es una buena idea poner los botes de ketchup con los de salsa de tomate, si tienes razón…
Eso es lo que le inspiraba mi mano sobre su hombro.
Enjoy.
Cuando ya nos dirigíamos hacia el comedor, se percató por fin de mi careto, como dicen los adolescentes del piso de arriba, y me dijo:
– ¿Has tenido buen viaje?
– Excelente. Gracias.
– ¿Y me has traído un regalo para celebrar mis veinte años? -preguntó con tono caprichoso, agarrándose a mi brazo-, ¿una joya Fabergé, tal vez?
Desde luego… Es de familia…
– Muñecas rusas -gruñí yo-, ya sabes, una mujer bonita, y cuanto más te interesas por ella, más pequeña la descubres…
– ¿Lo dices por mí? -bromeó alejándose.
No. Por mí.
Bromeó.
Bromeó alejándose.
Fue precisamente por ese tipo de inciso por lo que me había enamorado de ella, hace años, cuando su pie subía por mi pierna mientras su marido me explicaba lo que esperaba de mis servicios jugando con la vitola de su puro. Imprimiendo a ese inocente pedazo de papel un movimiento de vaivén que yo juzgaba… del todo imprudente…
Sí. Porque otra habría sido más previsible, más agresiva. ¿Lo dices por mí?, habría dicho en tono burlón, malhumorado, irónico, mordaz o arrogante, o me habría fusilado con la mirada, o habría dicho cualquier otra cosa menos cruel, pero ella no. No, ella no. La bella Laurence Vernes no…
Estábamos en invierno y había quedado con ellos en un restaurante elegantón del distrito ocho. «Para el café», había precisado él. Claro… para el café… Yo era un proveedor, no un cliente.
Como mucho, tomaríamos unas tejas o unas trufas cortesía de la casa, una tontería de nada.
Me presenté por fin.
Jadeante, desaliñado, voluminoso. Con el casco en la mano y mis rollos de planos bajo el brazo. Perseguido por un camarero tan horrorizado como obsequioso que se afanaba tras de mí, muy ocupado en desprenderme de mi molesto atavío. Me había arrebatado de las manos mi horrible cazadora y se había alejado, inspeccionando la moqueta pálida de su establecimiento. Imagino que buscaba como loco restos de grasa de motor, barro, o cualquier otro residuo que sin duda yo habría dejado.
La escena sólo duró unos segundos, pero me cautivó.
Ahí estaba yo pues, con ese aire burlón que disimulaba otros estados de ánimo, quitándome mi larga bufanda y tiritando por última vez, cuando mi mirada se cruzó con la suya por casualidad.
Ella creyó, o supo, o quiso, que esa sonrisa fuera para ella, cuando la había provocado el absurdo de la situación, la estupidez de un mundo, el suyo, que me alimentaba a mi pesar (por aquel entonces me parecía que ir a presentarle un presupuesto a un tipo que había hecho fortuna en el negocio del cuero para reformar su nuevo dúplex «sin eliminar ni un milímetro de mármol» implicaba una gran falta de buen gusto por mi parte… Pero ¡tenía que pagar tantos impuestos! ¡Le Corbusier se estaría revolviendo en su tumba! He cambiado desde entonces: he perdido toneladas de aplomo en las comidas de negocios y he acumulado reclamaciones de la Seguridad Social, por lo que puedo decir que toda esta lucidez me pesa, me pesa y mucho. Tanto como el mármol…), bien, como iba diciendo, a mi pesar, y sin invitarme a comer, me rogó que me sentara ante un mantel manchado mientras otro lacayo eliminaba las últimas migas.
Mi desconfianza por una sonrisa. Quid pro quo, pues.
La primera.
Pero bonita…
Bonita y un poco falsa, puesto que, por desgracia, me di cuenta bien pronto de que su seguridad, sus miraditas, esa audacia halagadora, se debían más a las virtudes del champán que a mi improbable encanto. Pero bueno… No dejaba de ser su dedo gordo lo que sentía contra mi rodilla, mientras trataba de concentrarme en los deseos de su acompañante.
Me pedía precisiones sobre su dormitorio. «Algo espacioso e íntimo a la vez», no dejaba de repetirme, inclinándose sobre mis estimaciones.
– ¿Verdad, cariño? ¿Estamos de acuerdo?
– ¿Qué, perdona?
– ¡El dormitorio! -exclamó, con aire de hastío, soltando a la vez una voluta de humo-. A ver si estás un poco más atenta a la conversación…
Estaba de acuerdo con él. El que desvariaba era su lindo piececito.
La quise con pleno conocimiento de causa, así que no veo muy bien cómo podría quejarme hoy en día porque se aleje bromeando…
Fue ella la que siguió las obras de reforma. Nuestras citas se multiplicaron y, conforme iban avanzando las obras, mis perspectivas se fueron volviendo más borrosas, su forma de estrecharme la mano, menos enérgica, los muros de carga, menos obsesivos, y los obreros, más un estorbo.
Una noche por fin, con el pretexto vago de no sé qué historia de que el parqué era demasiado oscuro, o demasiado claro, ya no sabía bien, exigió que fuera a verla enseguida.
De modo que fuimos los primeros en inaugurar ese magnífico dormitorio… Sobre una lona de pintor, espaciosa e íntima, en medio de las colillas y de los botes de disolvente White-Spirit…
Pero, tras vestirse en silencio, dio unos pasos, abrió una puerta, la cerró enseguida, volvió hacia mí alisándose la falda y anunció sin más:
– No pienso vivir aquí jamás.
Esta vez lo dijo sin arrogancia, sin amargura y sin agresividad. No pensaba vivir ahí jamás…
Apagamos las luces y bajamos la escalera a oscuras.
«Tengo una niña pequeña, ¿sabe?», me confió en el rellano, entre dos pisos, y, mientras yo llamaba a la ventana de la portera para devolverle las llaves, añadió bajito, hablándose a sí misma:
«Una niña pequeña que merece algo mejor, creo…»
¡Ah! ¡El plano de distribución de los comensales! Siempre es el mejor momento de la velada…
– A ver… Laurence… a mi derecha -declara mi anciano padre-, luego usted, Guy -(pobrecita… le espera la sección de refrigerados, el robo con tirón y los líos de personal)-, tú, Mado, aquí, luego Claire, luego…
– ¡Que no, hombre, que no! -se irrita mi madre, arrancándole de las manos la hoja de papel-, habíamos quedado en que ahí iba Charles, y luego Françoise aquí… Anda, no, pero así no está bien… Ahora nos falta aquí un hombre…
¿Qué sería de nosotros sin los planos de distribución de los comensales?
Claire me miraba. Claro que sabía que faltaba un hombre… Le sonreí, y ella se encogió de hombros con aire suficiente, para sacudirse de encima esa ternura mía que no le gustaba.
Nuestras miradas valían más que él, digo yo…
Sin esperar más, apartó la silla que tenía delante, desdobló su servilleta y llamó a nuestro tendero preferido:
– ¡Hala, ven por aquí, Guy mío! Ven a sentarte a mi lado, así podrás volver a contarme a qué me dan derecho tres puntos de fidelidad.
Mi madre suspiró y se rindió:
– Bueno… pues sentaos como queráis…
Qué talento, pensé.
Qué talento…
Pero la inteligencia de esa chica maravillosa, capaz de sabotear un plan de distribución de comensales en dos segundos, de hacer soportable una reunión de familia, de sacudir un poco a unos chavales apáticos sin humillarlos, de granjearse el cariño de una mujer como Laurence (huelga precisar que la mayonesa no cuajó con las otras dos, de lo que siempre me he alegrado, por otro lado…) y el respeto de sus colegas de trabajo, esta chica a la que llaman la pequeña Vauban, en honor al ingeniero militar de los tiempos de Luis XIV, en los despachos enmoquetados de algunos elegidos («Caso asediado por Balanda, caso tomado, caso defendido por Balanda, caso inexpugnable», leí un día en una revista de urbanismo muy pero que muy seria), todo eso, esa inteligencia tan fina, esa sensatez, se quedaban en nada cuando se trataba de cuestiones de amor.
El hombre que faltaba esa noche, y desde hacía años ya, existía, claro que existía. Pero él también debía de estar en alguna velada familiar. Junto a su mujer («en casa de mamá», como decía ella con una sonrisa demasiado grande para ser sincera), y ante su servilletero.
Heroico.
Pero muy digno él…
Y es que a punto había estado incluso de enemistarnos a mi hermana y a mí, ese pedazo de cabrón… «No, Charles, no puedes decir eso, no es ningún pedazo de nada porque ni siquiera es gordo…» Ése era el tipo de respuesta estúpida con el que me venía ella en los tiempos en que yo aún me las daba de don Quijote e intentaba enfrentarme contra ese molino de palabras. Pero luego ya renuncié, renuncié. Un hombre, por muy delgado que sea, capaz de decir tranquilamente, sin reírse, a una mujer como ella: «Ten paciencia, me iré de casa cuando mis hijas sean mayores», no vale siquiera la avena del viejo Rocinante.
Que se pudra.
«Pero ¿por qué sigues con él?», le habré repetido yo una y mil veces, con todos los tonos de voz.
«No lo sé. Porque no me quiere, me imagino…»
Y es todo lo que se le ocurre decir en su defensa. Sí, a ella… A nuestra querida baliza, al terror del Palacio de Justicia…
Es desesperante.
Pero he renunciado… Por cansancio y por honradez, yo que soy incapaz de arreglar mi propia vida.
Tengo el brazo demasiado corto para ser un buen procurador.
Y ahí debajo hay todo un submundo de dimisiones, zonas de sombras y terrenos demasiado resbaladizos, incluso para el alma gemela de un hermano como yo. De modo que ya no hablamos del tema. Y ella apaga su móvil. Y se encoge de hombros. Y así es la vida. Y se ríe. Y aguanta al tendero del Champion para pensar en otra cosa.
Lo que sigue no se cuenta. Demasiado visto, demasiado conocido.
El pequeño banquete. La cena de sábado noche en casa de gente como es debido, donde todo el mundo interpreta su papel con valentía. La cubertería regalo de boda, los horrorosos portacuchillos en forma de perrito basset, el vaso que se cae, el kilo de sal que se echa sobre el mantel, los debates sobre los debates de la televisión, las treinta y cinco horas semanales, el declive de Francia, los impuestos que pagamos y el radar que no vimos venir, el cabroncete que dice que los moros tienen demasiados hijos y la buenaza que replica que no hay que generalizar, la señora de la casa que asegura que está demasiado hecha la carne sólo por el gusto de que se la contradiga y el patriarca que se inquieta por la temperatura del vino.
Venga… Os lo ahorro… Los conocéis de sobra esos cálidos paréntesis siempre un poco deprimentes a los que se llama la familia y que os recuerdan de vez en cuando lo corto que es el camino recorrido…
Lo único salvable son las risas de los niños en el piso de arriba, y la que más fuerte se ríe es Mathilde, precisamente. Y sus carcajadas nos llevan de vuelta ante la portería del bulevar Beauséjour, junto a las confidencias de la maravillosa esposa de mi cliente, justo cuando acababa de envolverme el corazón y los sentidos en una lona de pintor destartalada.
Nunca sabré de lo que se libró esa niña pequeña ni lo que se merecía exactamente, pero sé cuánto me facilitó las cosas… Después de esa última «reunión para evaluar el estado de las obras», no tuve más noticias suyas. Ya no quedaba conmigo, se había vuelto ilocalizable, o peor aún, improbable, y nadie escuchó mis últimas sugerencias.
Pero no me la podía quitar de la cabeza. No me la podía quitar de la cabeza. Y como era demasiado guapa para mí, tuve que ser astuto.
También era de madera mi caballo de Troya. Y trabajé en él durante semanas.
Era el proyecto de fin de carrera que nunca había tenido las ganas de terminar. Mi obra maestra de compañero, mis ensoñaciones perdidas, mi piedrita que se tira al fondo de un pozo…
Cuanta menos esperanza tenía de volverla a ver, más lo pulía. Desafiaba a los artesanos del faubourg Saint-Antoine, visitaba todas las tiendas de modelismo, aproveché incluso un viaje a Londres para perderme entre los gatos de una viejita sorprendente, Mrs Lily Lilliput, capaz de meter el palacio de Buckingham entero en un dedal, y que me hizo gastar una fortuna. Y ahora que me acuerdo, me encasquetó incluso toda una batería de moldes para bizcocho de cobre que apenas era del tamaño de una mariquita. An essential in the kitchen, indeed, aseguraba, haciéndome una factura… oversized. Y un día, tuve que aceptar lo evidente: no había nada que añadir y tenía que volver a verla.
Sabía que trabajaba en Chanel y, armándome de valor y entrelazando la C de Conquista y la de Concupiscencia, no, vaya fanfarrón estoy hecho, más bien de Canguelo y de Cupido, entré en la tienda de la calle Caubon. Con un afeitado muy apurado, demasiado incluso, tanto que me había cortado varias veces, pero con el cuello de la camisa limpio y unos cordones de zapatos nuevos.
La llamaron, se hizo la sorprendida, jugueteó con las perlas de su largo collar, se mostró encantadora, desenvuelta y… oh, qué crueldad la suya… Pero yo no tiré la toalla y la invité a pasar por mi estudio el sábado siguiente.
Y cuando su niña descubrió mi regalo, es decir el suyo, y le enseñé cómo iluminar la casita de muñecas más bonita del mundo, supe que la cosa iba por buen camino.
Pero tras las exclamaciones esperadas, se quedó de rodillas un poco más de la cuenta…
Maravillada primero, y turbada y silenciosa después, se preguntaba ya cuál sería el precio que tendría que pagar por tantas horas de minuciosa esperanza. Había llegado el momento de gastar mi último cartucho: «Mire -dije, inclinándome encima de su nuca-, hasta tiene mármol, ahí…»
Entonces sonrió y me dejó amarla.
«Entonces sonrió y me amó» habría sonado mejor, ¿verdad? Habría sido más contundente, más novelesco. Pero no me he atrevido a decirlo… Porque creo que nunca he sabido si… Y cuando la observo ahora, sentada al otro lado de la mesa, alegre, afable, tan indulgente, tan magnánima con los míos, y siempre tan seductora, siempre tan… No, de verdad, nunca he sabido… Tras la moqueta del restaurante donde la conocí y los artificios del alcohol, quizá Mathilde fuera el tercer quid pro quo de nuestra relación…
Es nuevo este vértigo, por llamarlo de alguna manera… Esta introspección, estas preguntas vanas sobre nosotros, y no va nada conmigo. ¿Demasiados viajes tal vez? ¿Demasiados desfases horarios, demasiados techos de hotel y demasiadas noches sin descanso? O demasiadas mentiras… O demasiados suspiros… Demasiado móvil que se apaga de pronto cuando aparezco sin hacer ruido, demasiadas poses y demasiados cambios de humor, o… Demasiada nada, a decir verdad.
No era la primera vez que Laurence me engañaba y, hasta entonces, nunca me había hecho demasiado daño. No es que me hiciera feliz pero, como ya he dicho, me había metido en la boca del lobo acariciando de paso al animal. Pronto me di cuenta de que la historia me venía demasiado grande. Ella nunca había querido casarse conmigo, no había querido tener más hijos, no… Y además… yo también trabajaba tanto y estaba tan a menudo fuera de casa… Entonces fingía que no me importaba y me tragaba el amor propio.
Y de hecho me salía bastante bien. Creo incluso que sus… aventuras fueron a menudo un buen combustible para lo que había entre nosotros y que hacía las veces de relación de pareja. Nuestras almohadas en todo caso estaban encantadas.
Laurence seducía, las abrazaba, se cansaba y volvía a mí.
Volvía a mí y me hablaba en la oscuridad. Apartaba las sábanas, se incorporaba un poco, me acariciaba la espalda, los hombros, la cara, mucho rato, largamente, con ternura, y siempre terminaba por murmurar frases como: «Tú eres el mejor, ¿sabes?» o «No hay dos como tú…». Yo no decía nada, permanecía inmóvil, nunca intentaba contrariar los meandros de su mano.
Pues aunque se tratara de mi piel, a menudo me pareció, en esas noches de intimidad, que eran sus propias cicatrices lo que ella trataba así de circunscribir y de apaciguar, acariciándolas tan suavemente.
Pero ya hemos superado esos momentos… Hoy en día sus problemas de sueño se los confía a la homeopatía y ya ni siquiera en la oscuridad me deja ver lo que palpita y se disloca bajo su hermosa coraza…
¿De quién es la culpa? ¿De Mathilde que ha crecido demasiado y que, como la Alicia de la historia, ha reventado su casita? Que ya no necesita que le sujete los estribos y que pronto hablará inglés mejor que yo…
¿Será culpa de las negligencias de su padre que parecían antaño tan criminales y que con los años ya son casi divertidas? La ironía ha ocupado el lugar de la amargura, y más vale así, pero ya no salgo tan bien parado de las comparaciones. Aunque yo no me equivoque nunca con las fechas de las vacaciones escolares…
¿Será culpa del tiempo que hace mal las cosas? Pues yo era joven entonces, era un poco más joven que ella, era incluso «su jovencito». Y la alcancé. Y creo que la superé.
Me siento tan viejo algunos días.
Tan viejo…
¿Será culpa de esta profesión de salvajes en la que siempre hay que luchar, convencer y luchar otra vez? En la que nunca se tiene nada ganado, en la que, a punto de cumplir los cincuenta, tengo la impresión de seguir siendo ese estudiante con cara de cansado, atiborrado de cafeína, que repite sin cesar a quien quiere escucharlo «estoy a tope de curro, estoy a tope de curro» y tropieza sobre sus cálculos presentando un enésimo proyecto ante un enésimo jurado, con la única diferencia de que, con los años, la espada de Damocles se ha vuelto aún más afilada.
Pues sí… Ya no se trata de notas ni de pasar o no al curso siguiente, sino de dinero. De mucho, mucho dinero. De dinero, de poder y también de megalomanía.
Por no hablar del politiqueo. No, por no hablar del politiqueo.
¿O será culpa del amor, quizá? De su…
– ¿Y tú, Charles? ¿Qué opinas tú?
– ¿Qué, perdona, qué dices?
– ¿Qué opinas del museo de las artes primitivas?
– Huy… Hace un montón que no voy… Visité las obras varias veces, pero…
– Bueno, en todo caso -prosigue mi hermana Françoise-, para ir al cuarto de baño, no os cuento el horror… ¡No sé cuánto nos habrá costado ese sitio, pero desde luego han ahorrado en paneles indicadores!
No pude evitar imaginarme la cara de Nouvel y de su equipo, los arquitectos del museo, si hubiesen estado aquí esta noche…
– Bah… pero si está hecho aposta -le contesta el gracioso de su marido-, a ver si te crees tú que los primitivos se andaban con rodeos a la hora de bajarse el taparrabos… ¡En cuanto veían un arbusto, hala!
Bueno, no. Mejor que no estuvieran aquí.
– Doscientos treinta y cinco millones -suelta el otro, el que no tiene nada de gracioso, agarrándose a su servilleta.
Y como los presentes no reaccionan con la rapidez suficiente, añade:
– Hablo en euros, claro. El sitio ése, como tú dices, mi querida Françoise, le habrá costado a los contribuyentes franceses la nadería de… -se saca las gafas y el móvil, pulsa unos botones y cierra los ojos- mil quinientos cuarenta millones de francos.
– ¿¿Antiguos?? -pregunta atragantándose mi madre.
– No, hombre, no… -contesta el otro, dilatándose de placer-, ¡nuevos!
Está exultante. Esta vez lo ha conseguido. Han mordido el anzuelo. Ha conseguido sembrar el caos entre los presentes.
Busco la mirada de Laurence, que me dedica una sonrisita triste. Hay cosas así de mí que todavía respeta. Vuelvo a concentrarme en mi plato.
La conversación ha vuelto a ganar cuerpo, un cuerpo hecho de sensatez y de estupidez bienintencionada. Hace algunos años se hablaba del edificio de la Ópera o de la Biblioteca François Mitterrand, y ahora, pues nada, se cogen los mismos temas más o menos y vuelta a empezar.
Claire, sentada a mi lado, se inclina para preguntarme:
– ¿Y qué tal por Rusia?
– Es la hecatombe -le confieso con una sonrisa.
– No será para tanto…
– No, no, te lo digo en serio… Espero al deshielo para contar los cadáveres…
– Mierda.
– Sí, chort, como ellos dicen.
– ¿Es un problema serio?
– Pfff… Para el estudio, no, pero para mí…
– ¿Por qué para ti?
– No sé… No soy un buen Napoleón… Carezco de su… visión de las cosas, me imagino…
– O de su locura…
– ¡Huy, eso ya vendrá, descuida!
– No lo dices en serio, ¿verdad? -me preguntó, preocupada.
– Niet! -la tranquilizo, metiéndome la mano entre dos botones de la camisa-. ¡Desde lo alto de este desastre, puedo decir que cuarenta siglos de arquitectura no me desprecian todavía!
– ¿Cuándo está previsto que vuelvas para allá?
– El lunes…
– No me digas…
– Sí, hija, sí…
– ¿Por qué tan pronto?
– Pues es que resulta que… y agárrate bien porque vienen curvas… que las grúas desaparecen… Durante la noche, fffiuuuu, levantan el vuelo.
– Imposible…
– Dices bien… Necesitan unos pocos días más para desplegar las alas… Sobre todo porque se llevan las demás máquinas consigo… Las palas mecánicas, las hormigoneras, las excavadoras… Todo.
– Estás de coña…
– En absoluto.
– Pero ¿y qué vas a hacer, entonces?
– ¿Que qué voy a hacer? Pues es una buena pregunta… Para empezar me voy a encargar de que contraten a una empresa de seguridad para que vigile a nuestra propia empresa de seguridad, y cuando ésta a su vez sea corrupta, entonces…
– Entonces ¿qué?
– No lo sé… ¡Iré a buscar a los cosacos!
– Vaya berenjenal…
– Y que lo digas…
– ¿Y tú gestionas ese lío?
– En absoluto. No se puede gestionar nada. Nada de nada. ¿Quieres que te diga a qué me dedico yo allí?
– ¡A beber!
– No sólo. También releo Guerra y paz. Y treinta años después, me vuelvo a enamorar de Natacha como el primer día… A eso me dedico.
– Pues vaya un horror… ¿Y no te mandan chicas maravillosas para que te relajes un poco?
– Todavía no…
– Mentiroso…
– ¿Y tú? ¿Qué novedad hay en el frente?
– Oh, yo… -suspira, cogiendo su copa-, yo había elegido este trabajo para salvar al mundo, y ahora me encuentro con que tengo que esconder la mierda de la gente debajo de unas moquetas de césped genéticamente modificado, pero aparte de eso todo bien.
Se ríe.
– ¿Y esa historia en la que andabas metida, la del embalse?
– Está resuelta. Les he jodido pero bien.
– ¿Lo ves…?
– Pfff…
– ¿Cómo que «pfff»? Pero si está muy bien… ¡Enjoy tú también!
– ¿Charles?
– ¿Mmm?
– Tendríamos que asociarnos, ¿sabes…?
– ¿Para hacer qué?
– Una ciudad ideal…
– Pero bonita, si estamos ya en la ciudad ideal, lo sabes muy bien…
– Hombre, no del todo… -dice, haciendo una mueca-, todavía nos falta algún que otro supermercado Champion, ¿no?
Atento a la voz de su amo, mi cuñado nos capta al vuelo.
– Perdón, ¿he oído Champion?
– Nada, nada… Estábamos hablando de tu última oferta sobre el caviar…
– ¿Cómo dices?
Claire le sonríe. Nuestro cuñado se encoge de hombros y vuelve a enfrascarse en su estribillo preferido, a saber: pero ¿dónde van todos los impuestos que pagamos?
Oh… De pronto me siento cansado… Cansado, cansado, cansado, y paso la tabla de quesos sin servirme de ninguno para ganar un poco de tiempo.
Miro a mi padre, siempre tan discreto, cortés, elegante… Miro a Laurence y a Edith, ocupadas en contarse la una a la otra historias de profesores con muy poca psicología y de asistentas torpes, a menos que sea al revés, miro la decoración de ese comedor en el que no ha cambiado nada desde hace cincuenta años, miro el…
– ¿Cuándo damos los regalos?
Ya están aquí los niños. Benditos sean. No queda tanto para irse a la cama.
– Cambiad los platos por unos de postre y venid luego todos conmigo a la cocina -les ordena su abuela.
Mis hermanas se levantan para ir a buscar sus regalos. Mathilde me guiña el ojo, señalándome la bolsa que contiene nuestro bolso, y Rockefeller concluye su discurso grandilocuente limpiándose la boca:
– ¡De todas maneras, nos estamos yendo derechitos al garete!
Hala. Ya lo ha dicho. Normalmente hay que esperar al café, pero esta vez se ha anticipado un poco, por problemillas de próstata, me imagino. Hala, sí. Cállate ya, pesao.
Perdón, pero como iba diciendo, estoy cansado.
Françoise vuelve con la cámara de fotos, apaga las luces, Laurence se peina discretamente y los niños encienden las cerillas.
– ¡Todavía hay luz en el vestíbulo! -lanza una voz.
Voy corriendo a apagarla, por supuesto.
Pero mientras busco el interruptor, descubro un sobre en lo alto de mi pila de correo.
Un sobre blanco, alargado, y una letra negra que conozco aunque ahora no la reconozca. El matasellos no me dice nada. Un nombre de ciudad y un código postal que no sabría situar en un mapa, pero esa letra, esa letra…
– ¡Pero, Charles! ¿Se puede saber qué estás haciendo? -se quejan desde el comedor, cuando la tarta tiembla ya en el reflejo de los cristales.
Apago la luz y vuelvo con ellos.
Pero ya no estoy ahí.
No veo el rostro de Laurence iluminado por las velas. No entono el Cumpleaños feliz. Ni siquiera trato de aplaudir. Me… me siento como aquel tipo, cuando mordió la magdalena, sólo que a mí me pasa al contrario que a él. Ya me estoy blindando. No quiero que vuelvan en tropel los recuerdos. Siento que un pedazo de mundo olvidado se está abriendo bajo mis pies, siento el vacío, ahí, junto a los flecos del borde de la alfombra, y me quedo rígido como una estatua, buscando instintivamente el quicio de la puerta o el respaldo de una silla, algo a lo que agarrarme. Porque, sí, conozco esa letra y algo no marcha bien. Algo en mí le opone resistencia. Algo la teme ya. Busco qué puede ser. Mi cerebro pone todos sus engranajes en marcha, y ese ruido metálico cubre el jaleo del exterior. No oigo sus gritos, no oigo que me piden que vuelva a encender la luz.
– ¡Charles…! -insisten.
Perdón.
Laurence mira distraídamente sus regalos, y Claire me tiende la espátula para servir la tarta.
– ¡Eh, reacciona! ¿O es que piensas comer de pie?
Me siento, me sirvo tarta, hundo en ella la cucharita de post… me vuelvo a levantar.
Porque me impresiona abro con cuidado esa carta ayudándome con una llave para no romper el sobre. La hoja de papel está doblada en tres. Levanto el primer pliegue de papel, oigo cómo me late el corazón, luego el segundo, mi corazón ya no late.
Tres palabras.
Sin firma. Sin nada.
Tres palabras.
Zaca.
Ya podéis subir la guillotina.
Al levantar la cabeza, me cruzo con mi reflejo en el espejo sobre la consola. Siento ganas de sacudir a ese tío, de decirle: pero ¿qué tontería era esa de evocar a Proust, qué buscabas con eso, eh…? Cuando lo sabías perfectamente…
¿Verdad que lo sabías?
No sabe qué responder.
Me mira, y como yo no reacciono, termina por murmurar algo. No oigo nada, pero veo temblar sus labios. Debe de decir algo así como: Tú quédate. Quédate aquí con ella. Yo me voy. No tengo más remedio, entiéndelo, pero tú, quédate. Yo me ocupo de esto.
Vuelve pues a su tarta. Oye sonidos, voces, risas, toma la copa de champán que alguien le tiende y la choca contra otras, sonriendo. La mujer con la que comparte su vida desde hace años rodea la mesa repartiendo besos a todo el mundo. Lo besa también a él. Le dice: es muy bonito, gracias. Él se protege de ese impulso de ternura diciéndole que lo ha elegido Mathilde, y oye a ésta contradecirlo con vehemencia, como si la hubiera traicionado. Pero él ha olido su perfume y ha buscado su mano, sólo que ella ya está lejos, ya está lejos y está besando a otra persona. Él vuelve a tender su copa. La botella está vacía. Se levanta y va a buscar otra. La descorcha demasiado rápido. Geiser de espuma. Se sirve, apura su copa, repite los mismos gestos.
– ¿Estás bien? -le pregunta su vecina de mesa.
– ¿Qué te pasa? Te has puesto muy pálido. Parece que acabaras de ver a un fantasma…
Charles bebe.
– Charles… -murmura Claire.
– Nada. Estoy agotado…
Bebe otra vez.
Se le abre una grieta por dentro. Una fisura. Cada vez más grande. No quiere.
El barniz se agrieta, las bisagras ceden y saltan las tuercas.
No quiere. Se resiste. Y bebe.
Su hermana mayor lo mira mal. Él le dedica un brindis. Ella insiste con sus miraditas. Él le declara sonriendo, articulando muy bien cada sílaba:
– Françoise… por una vez, por una puta vez en tu vida… déjame en paz…
Françoise busca con la mirada al idiota de su marido, a su caballero andante, para que la defienda, pero éste no entiende su mímica de dama ultrajada. Françoise se descompone. Por suerte, tachan… ¡Aquí está la otra!
Edith lo regaña medio en broma medio en serio, moviendo su cabecita con diadema.
– Pero, Charles…
Él le dedica un brindis a ella también y busca unas palabras que decirle, pero entonces una mano se posa sobre su muñeca. Charles se vuelve hacia la dueña de esa mano, firme sobre la suya. Entonces se calma.
Vuelve a oírse el jaleo de voces. La mano sigue ahí. Charles la mira.
Y pregunta:
– ¿Tienes un cigarro?
– Pero… te recuerdo que dejaste de fumar hace cinco años…
– ¿Tienes?
Su voz le da miedo. Recupera su mano.
* * *
Están los dos con los codos apoyados en la barandilla de la terraza, de espaldas a la luz y al mundo.
Frente a ellos, el jardín de su infancia. El mismo columpio, los mismos arriates de flores impecablemente cuidadas, el mismo incinerador de hojas secas, la misma vista, la misma falta de horizonte.
Claire se saca la cajetilla del bolsillo y la desliza sobre la piedra. Charles tiende la mano, pero su hermana no suelta la cajetilla.
– ¿Recuerdas cuánto te costó los primeros meses? ¿Recuerdas cuánto sufriste para dejarlo?
Charles le aprieta la mano. Tanto que le hace daño de verdad, y le dice:
– Anouk ha muerto.
3
¿Cuánto tiempo dura un cigarrillo?
¿Cinco minutos?
Entonces estuvieron cinco minutos sin hablar.
La primera en no aguantar más es ella, y las palabras que pronuncia la abruman. Porque él las temía, porque…
– Entonces ¿has tenido noticias de Alexis?
– Sabía que me ibas a preguntar eso -suelta él con una voz muy cansada-, habría puesto la mano en el fuego y no te puedes imaginar cómo me…
– Cómo te ¿qué?
– Cómo me afecta… Cómo me contraría… Cuánto me molesta que me lo preguntes, creo… Pensaba que ibas a ser un poco más generosa… Pensaba que me ibas a preguntar «Pero ¿de qué?» o «¿Y cuánto hace de eso?» o… qué sé yo. Pero no que me fueras a preguntar por él, joder… No, por él no… No así de repente… No se lo merece.
Nuevo silencio.
– ¿De qué ha muerto?
Se saca la carta del bolsillo interior.
– Toma… Y no me digas «es su letra» o te mato.
Claire la desdobla a su vez, la vuelve a doblar y murmura:
– Pues sí. Sí que es su letra…
Charles se vuelve hacia ella.
Querría decirle un montón de cosas. Cosas tiernas, cosas horribles, palabras cortantes, palabras muy dulces, palabras tontas, palabras de compañero de fatigas o palabras de alma caritativa. O sacudirla, o maltratarla, o abrirla en canal, pero todo lo que puede gemir es su nombre.
– Claire…
Y ella, ella le sonríe, la muy mentirosilla. Pero la conoce bien, así que se limita a poner las cartas sobre la mesa y la coge del codo para llevarla hacia la orilla.
Claire se tuerce los tobillos en el camino de grava, y él, él habla solo. Habla en la oscuridad.
Le habla a ella, se habla a sí mismo, o al incinerador o a las estrellas.
– Y nada… Todo ha terminado.
Rompe la carta y la tira a la basura de la cocina. Cuando aparta el pie del pedal, y la tapa del cubo se cierra, clac, tiene la impresión de haber cerrado, a tiempo, una especie de caja de Pandora. Y ya que está delante del fregadero, se echa agua en la cara, gimiendo.
Vuelve hacia los demás, hacia la vida. Ya se siente mejor. Todo ha terminado.
* * *
¿Y cuánto dura la impresión de frescura de un poco de agua fría en un rostro agotado?
¿Veinte segundos?
Ya se han pasado. Busca su copa con la mirada, se la bebe de un trago y la vuelve a llenar.
Va a sentarse en el sofá. Junto a su pareja. Ella le da un tirón de la chaqueta.
– Y tú, tú… Sé buena conmigo, tú… -le advierte-, porque estoy bastante borracho, ¿sabes?…
A ella eso no le hace ninguna gracia, más bien le sienta mal, la desconcierta. Y a él le quita la chispa por completo.
Se inclina, apoya la mano en su rodilla y la mira desde abajo.
– ¿Sabes que un día tú también te morirás? ¿Lo sabes, bonita mía? ¿Sabes que tú también la palmarás?
– ¡Vaya, pero va a ser verdad que has bebido demasiado! -se indigna ella, haciendo un esfuerzo por reírse, y luego, recobrándose, dice-: incorpórate, por favor, me estás haciendo daño.
Momentito violento por encima del azucarero. Mado lanza miradas interrogadoras a su benjamina, que le indica con un gesto que siga tomándose su café como si no pasara nada. Tú remueve el café, mamá, remueve el café. Ya te lo explicaré después. Kazatchok suelta una chorrada sin que nadie lo escuche, y a los presentes les empiezan a entrar ganas de marcharse.
– Bueno, pues nada -suspira Edith-, nosotros nos vamos a ir yendo… Bernard, ve a avisar a los niños, por favor…
– ¡Buena idea! -añade Charles-, ¡hala, toda la patulea al 4x4! ¿Eh, champion? ¿Qué, te has comprado un pedazo de 4x4, eh? Lo he visto al entrar… Con los cristales tintados y todo…
– Charles, basta ya, por favor, ya no tienes gracia…
– Pero… si yo nunca he tenido gracia, Edith. Lo sabes muy bien…
Se levanta, se planta al pie de la escalera y grita a pleno pulmón:
– ¡Mathilde! ¡Perro, ven aquí!
Y, volviéndose hacia el jurado, que lo mira pasmado:
– Que no cunda el pánico. Es una bromita nuestra…
Silencio muy incómodo interrumpido de pronto por ladridos exagerados.
– ¿Qué os decía…?
Describe un giro agarrándose a la bola de latón y se dirige a la reina de la fiesta:
– Es verdad que está dificilita tu hija últimamente, pero ¿sabes una cosa? Es lo único bonito que me has dado…
– Hala. Nos vamos -suelta Laurence, a punto de perder los nervios-, y dame las llaves. No te dejo conducir en este estado.
– ¡Bien dicho!
Se abotona la chaqueta y dobla la espalda.
– Buenas noches a todos. Estoy muerto.
4
– Pero ¿de qué? -se apresura a preguntar Mado.
– No sé más… -responde Claire, que se ha quedado para ayudarles a sacudir el mantel.
Su padre acaba de entrar en la cocina llevando un montón de platos sucios.
– Pero ¿qué pasa ahora en esta casa de locos? -pregunta suspirando.
– Nuestra antigua vecina ha muerto…
– ¿Cuál esta vez? ¿La vieja Verdier?
– No, Anouk.
Huy, qué pesados le parecen los platos de repente… Los deja en cualquier sitio y se sienta en la otra punta de la mesa.
– Pero… ¿cuándo?
– No lo sabemos…
– ¿Ha tenido un accidente?
– ¡Que te hemos dicho que no lo sabemos! -repite su mujer, irritada.
Silencio.
– Y sin embargo era tan joven. Era del… -Sesenta y tres años -murmura su marido. -Oh… No es posible. Ella no. Estaba… demasiado viva como para morir algún día…
– ¿Un cáncer quizá? -aventura Claire.
– Sí, o…
Con los ojos su madre le señala una botella vacía.
– Mado… -la reprende su marido frunciendo el ceño.
– ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bebía, lo sabes perfectamente!
– Hace tanto tiempo que se mudó de aquí… No sabemos cómo vivió después…
– Tú siempre defendiéndola, ¿eh?
Qué malvada se mostraba de pronto Mado. Claire no tenía duda de que debía de haberse perdido algún episodio de la historia, pero no se imaginaba que todavía tendrían una conversación así…
Ella, Charles y ahora encima también su padre… Pues sí que estaban buenos…
Bufff… Qué lejos estaba todo eso… Pero no, en el fondo no… Charles que se desmorona y tú, papá… Tú que… Nunca te había visto tan viejo bajo la luz de la cocina como ahora… Tú que…
Anouk… Anouk y Alexis Le Men… ¿Cuándo nos dejaréis en paz? Mirad lo que habéis hecho… A vuestro paso la hierba no ha vuelto a crecer…
De pronto sintió muchas ganas de llorar. Se mordió los labios y se levantó para terminar de llenar el lavaplatos.
Vamos, fuera de aquí. Largo los dos.
No se dispara a los convalecientes.
– Pásame los vasos, mamá…
– No me lo llego a creer.
– Mamá… Vale ya. Está muerta.
– No. Ella no…
– ¿Cómo que ella no?
– La gente como ella nunca muere…
– ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Y aquí tienes la prueba… Anda, échame una mano que me tengo que ir ya mismo…
Silencio. Runrún del lavaplatos.
– Estaba loca…
– Me voy a la cama -anuncia su padre.
– ¡Sí, Henri! ¡Estaba loca!
Henri se da la vuelta, muy cansado.
– Sólo he dicho que me iba a la cama, Mado…
– ¡Oh, como si no supiera yo lo que estás pensando!
Mado calló un momento y luego volvió a hablar con voz impersonal, mirando a lo lejos, por la ventana, una sombra que ya no existía y, sin preocuparse ya de que la oyeran o no, dijo:
– Recuerdo un día… Era al principio… Apenas la conocía… le regalé una planta… o unas flores en una maceta, ya no me acuerdo-Para darle las gracias por haber invitado a Charles a su casa, me imagino… ¡Oh!, nada del otro mundo, ¿eh? Una planta sin más que supongo que habría comprado en el mercado… Y unos días más tarde, cuando ya ni me acordaba, llamó a la puerta. Estaba fuera de sí y me devolvió el regalo plantándomelo a la fuerza entre las manos.
»-Pero ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema? -le pregunté preocupada.
»-Es que… no… no puedo quedármela -balbució ella-. Se… se va a morir…
»Estaba pálida como una sábana.
»-Pero… ¿por qué dice usted eso? ¡Pero si esta planta está perfectamente!
»-No, mire… Algunas hojas se han puesto amarillas, aquí, mire… -Temblaba.
»-Bueno -contesté-, pero ¡eso es normal! ¡No tiene más que arrancar esas hojas y ya está! -Y entonces, me acuerdo como si fuera ayer, se echó a llorar y me empujó para dejar la planta a mis pies.
»No había manera de calmarla.
»-Perdone, perdone. Pero no puedo -hipaba-. No puedo, ¿entiende?… No tengo fuerzas… Ya no tengo fuerzas… Para la gente, sí, para los muy pequeñitos, vale, de acuerdo… Y a veces tampoco sirve de nada, porque… se van de todas maneras, ¿sabe?… Pero esto, cuando veo esta planta que también se está muriendo, es que… -Lloraba como una magdalena, no había manera de calmarla-. No puedo… Y no puede hacerme esto… porque… es menos importante, ¿entiende? ¿Eh? Es menos importante, ¿no?
»Me daba miedo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza ofrecerle un café o que se sentara un momento. La miraba sonarse en la manga con esos ojos exorbitados y me decía: esta mujer está loca. Está loca de remate…
– ¿Y luego qué pasó? -preguntó Claire, inquieta.
– Nada. ¿Qué querías que hiciera? ¡Cogí la planta, la puse con las demás en el salón, y seguro que me duró años!
Claire se peleaba con la bolsa de la basura.
– ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar?
– No lo sé… -murmuró.
La carta… Vaciló medio segundo y luego echó a la basura los restos de comida de los platos, los rebordes de tocino y los posos de café encima de lo que le quedaba de Alexis. La tinta se corrió. Cerró la bolsa con todas sus fuerzas. La cinta de plástico se rompió. «Mierda», gimió, tirando la bolsa en la cocina. «Mierda.»
– Pero… ¿Te acuerdas de ella, no? -insistía su madre.
– Pues claro… Anda, quita de ahí, que tengo que pasar la bayeta…
– ¿Y nunca pensaste que estaba loca? -le preguntó, poniendo su mano sobre la suya para obligarla a quedarse quieta un segundo.
Claire se levantó, sopló hacia un lado para apartarse un mechón de pelo que se le metía en los ojos y le picaba, y le sostuvo la mirada. La mirada de esa mujer que tantas veces le había dado lecciones con sus principios, su moral y su buena educación:
– No.
Y, concentrándose de nuevo en los surcos de la madera:
– Pues no, mira por dónde nunca lo he pensado…
– ¿Ah, no? -pregunta su madre, un poco decepcionada.
– Yo siempre he pensado que…
– ¿Qué?
– Que era muy guapa.
Arrugas de contrariedad.
– Pues claro que era mona, pero no te estoy hablando de eso, hombre, te estaba hablando de ella, de su comportamiento…
No, si ya te había entendido, pensó Claire.
Enjuagó la bayeta, se secó las manos y se sintió vieja de repente. O niña de pronto otra vez, la pequeña de la casa.
Lo que venía a ser lo mismo.
Besó esa frente desconcertada y partió en busca de su abrigo. Desde la puerta de la calle lanzó un Buenas noches, papá. Se había quedado a tiro de voz, Claire lo sabía, y cerró la puerta.
Una vez en el coche, encendió el móvil, ningún mensaje, por supuesto, se calmó un poco, echó una ojeada al retrovisor para sacar el coche y vio que su labio inferior estaba el doble de grueso y que sangraba.
Pobre tonta, se maltrató, sin parar de morderse ahí donde le calmaba tanto hacerse daño. Pobre letrada, capaz de contener millones de metros cúbicos de agua arrimándote a un embalse monstruoso, pero del todo incapaz de frenar tres lágrimas, enseguida arrastrada, ahogada bajo una pena ridícula.
Vete a la cama.
5
Se reúne con él en el cuarto de baño.
– Air France ha dejado un mensaje. Tienen tu maleta…
Charles masculla tres palabras mientras se enjuaga la boca. Ella añade:
– ¿Lo sabías?
– ¿El qué?
– ¿Que te la habías dejado en el aeropuerto?
Él asiente con la cabeza, y el reflejo de los dos en el espejo la desanima. Se da la vuelta para desabrocharse la blusa.
Prosigue:
– ¿Se puede saber por qué?
– Pesaba demasiado…
Silencio.
– Y entonces… ¿la dejaste allí?
– Ese sujetador es nuevo, ¿no?
– ¿Se puede saber lo que está pasando aquí?
La escena se estaba desarrollando en el espejo. Dos bustos. Un guiñol de tres al cuarto. Se observan así, desde muy cerca, pero sin mirarse ni una vez, durante un momento muy largo.
– ¿Se puede saber lo que está pasando aquí? -repite.
– Estoy cansado.
– ¿Y porque estás cansado has tenido que humillarme delante de todo el mundo?
– …
– ¿Por qué has dicho eso, Charles?
– …
– Lo de Mathilde…
– ¿De qué es? ¿De seda?
Laurence está a punto de… pero al final no. Se marcha del baño apagando la luz.
Se levantó cuando él se apoyó en la butaca para descalzarse, y fue un alivio. Si hubiera sido capaz de dormirse sin desmaquillarse habría sido una señal de que la situación era verdaderamente grave. Pero no, Laurence todavía no había llegado a ese punto.
Ni llegaría nunca. Podía venir el diluvio, pero después del contorno de ojos. La tierra tiembla pero hay que hidratarse.
Hay que hidratarse.
Se sentó en el borde de la cama y se sintió gordo.
Más bien pesado. Pesado.
Anouk… Se tumbó suspirando. Anouk…
¿Qué habría pensado ella de él, hoy? ¿Qué habría reconocido de él? Y ese distrito postal… ¿Cuál era? ¿Qué hacía Alexis tan lejos? ¿Y por qué no le había enviado una notificación como es debido de la muerte de su madre? Con un sobre con ribete gris. Una fecha más precisa. Un lugar. Nombres de personas. ¿Por qué? ¿Qué era eso? ¿Un castigo? ¿Crueldad? Una simple información, mi madre ha muerto, o un último escupitajo, y nunca te habrías enterado de nada si yo no hubiese tenido la inmensa bondad de gastarme unos céntimos de euro para hacértelo saber…
¿Quién era él hoy? ¿Y desde cuándo había muerto ella? No se le había ocurrido mirar la fecha del matasellos. ¿Cuánto tiempo hacía que esa carta lo esperaba en casa de sus padres? ¿En qué fase estaban ya los gusanos? ¿Qué quedaba de ella? ¿Había donado sus órganos como tantas veces le había hecho prometer a él?
Júralo, le decía, júralo por mi corazón.
Y él lo juraba.
Anouk… perdóname. Yo… ¿Al final quién ha podido contigo? ¿Y por qué no me has esperado? ¿Por qué no he vuelto nunca? Sí. Sí que sé por qué. Anouk, tú… Los suspiros de Laurence cortaron por lo sano su delirio. Adiós para siempre.
– ¿Qué dices?
– Nada, perdona, yo…
Tendió el brazo hacia ella, encontró su cadera y se apoyó en ella. Laurence ya no respiraba.
– Perdóname.
– Sois demasiado duros conmigo -murmuró ella.
– …
– Mathilde y tú… sois… Tengo la sensación de vivir con dos adolescentes… Me cansáis. Me desgastáis, Charles… ¿En qué me he convertido para vosotros? ¿En la que abre el monedero? ¿En la que abre su vida? ¿Sus sábanas? ¿O qué? Ya no puedo más… Ya no… ¿Lo entiendes?
– …
– ¿Oyes lo que te estoy diciendo?
– ¿Estás dormido?
– No. Te pido perdón… Había bebido demasiado y…
– ¿Y qué?
¿Qué podía decirle? ¿Qué comprendería de todo eso? ¿Por qué no le había hablado nunca de ello? Y, de hecho, ¿qué tenía que contar? ¿Qué quedaba de todos esos años? Nada. Una carta.
Una carta anónima y rota en el fondo de la basura en casa de sus padres…
– Acababa de enterarme de la muerte de una persona.
– ¿De quién?
– De la madre de uno de mis amigos de infancia…
– ¿De Pierre?
– No. De otro. Uno que tú no conoces. Ya… ya no somos amigos…
Laurence suspiró. Las fotos de la clase, el pan con mantequilla de la merienda y las pistas de chapas no iban mucho con ella. A ella la nostalgia la aburría.
– ¿Y te has vuelto idiota perdido de repente por la muerte de la madre de un tío al que hace cuarenta años que no ves, es eso?
Era eso exactamente. Qué don más genial tenía para resumirlo todo, para doblarlo, etiquetarlo, guardarlo y olvidarlo. Y cómo le había gustado eso de ella… Su sensatez, su vitalidad, esa aptitud de mandarlo todo al garete para ver mejor lo que estaba por venir. Cómo se había agarrado a ello durante todos esos años. Cuan… cómodo era… Y sano, probablemente.
De modo que volvió a agarrarse a ello con todas sus fuerzas. A su energía, al hecho de que le permitiera ciertas cosas, como mover la mano y dejarla resbalar por su muslo.
Date la vuelta, le suplicaba en silencio. Date la vuelta. Ayúdame.
Ella no se movía.
Acercó la almohada a la suya y se arrimó contra su nuca. Su mano mientras tanto seguía enrollando hacia arriba su camisón.
Relájate, Laurence. Manifiesta algo, por favor te lo pido.
– ¿Y qué tenía de especial esa señora? -bromeó-. ¿Hacía tartas riquísimas?
Charles soltó los pliegues de seda.
– No.
– ¿Tenía las tetas grandes? ¿Te sentaba en su regazo?
– No.
– ¿Era…?
– Shhhh… -la interrumpió apartándole el pelo de la cara-, shhhh, calla. Nada. No es nada. Ha muerto y ya está.
Laurence se dio la vuelta. Charles se mostró tierno, atento, a ella le gustó y fue horroroso.
– Mmm… qué bien te sientan los entierros -terminó por gemir, arropándose con el edredón.
Esas palabras lo sacudieron de arriba abajo, y durante un segundo, tuvo la certeza de que… pero no, nada. Apretó los dientes y ahuyentó esa idea antes siquiera de pensarla. Stop.
Laurence se durmió. Charles se levantó.
* * *
Al sacar el ordenador de su cartera vio que Claire lo había llamado varias veces. Hizo una mueca.
Se preparó un café y se instaló en la cocina.
Al cabo de unos cuantos clics, lo localizó. Vértigo.
Diez números.
Sólo los separaban diez números, cuando él había puesto tanta hostilidad, tantos días y tantas noches para agrandar el abismo.
Tiene gracia la vida… Diez números a cambio de un timbrazo. Y se descuelga el teléfono.
O se cuelga.
Y, como su hermana, se maltrató. En la pantalla aparecían los detalles del recorrido que podía llevarlo hasta él. El número de kilómetros, las salidas de autopista, el precio de los peajes y el nombre de un pueblecito.
Tomó el escalofrío como pretexto y fue a buscar su chaqueta, y con el pretexto también de ponérsela sobre los hombros, sacó la agenda. Buscó las páginas inútiles, las del mes de agosto, por ejemplo, y anotó los detalles de ese viaje improbable.
Sí… ¿En agosto tal vez? Tal vez… Ya vería…
Anotó sus señas de la misma manera, como un sonámbulo. Quizá le escribiera alguna palabra, una noche… ¿O tres?
Como él.
Para ver si la guillotina seguía funcionando…
Pero ¿tendría el valor de hacerlo? ¿O las ganas? ¿O la debilidad? Esperaba que no.
Cerró la agenda.
Su móvil volvió a sonar. Rechazó la llamada, se levantó, enjuagó su taza, volvió a su sitio, vio que le había dejado un mensaje, vaciló, suspiró, cedió, lo escuchó, gimió, soltó un taco, se puso furioso, la maldijo, se sumergió en la oscuridad, cogió su chaqueta y fue a tumbarse al sofá.
«Habría cumplido diecinueve años dentro de tres meses.»
Y lo peor es que había pronunciado esas palabras tranquilamente. Sí, tranquilamente. Así, en plena noche y después de la señal del contestador.
¿Cómo se le podía decir eso a una máquina? ¿Cómo se podía pensar eso? ¿Cómo podía uno recrearse así?
Le dio un acceso de ira. Eh, eh, pero, bueno, ¿qué era ese melodrama de mierda? Calma, tía, calma. La llamó para echarle la bronca.
Claire descolgó el teléfono. Eres ridícula. Ya lo sé, contestó ella.
– Ya lo sé.
Y la dulzura de su voz lo dejó sin palabras.
– Todo lo que me vas a decir, Charles, ya lo sé… Ni siquiera hace falta que me sacudas ni que te rías en mi cara, eso ya lo sé hacer yo sólita. Pero ¿a quién sino a ti puedo hablar de todo esto? Si tuviera una buena amiga, la despertaría a ella, pero… mi mejor amiga eres tú…
– No me has despertado…
Silencio.
– Háblame -murmuró Claire.
– Es porque es de noche -dijo él, carraspeando-. La angustia de la noche… Ella lo explicaba muy bien, ¿te acuerdas? Contaba cómo la gente alucinaba, perdía los papeles y se ahogaba en un vaso de agua cogiéndola de la mano… Mañana se encontrará mejor, ahora tiene que dormir, decía ella.
Largo silencio.
– Te…
– ¿Qué?
– ¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquel día? ¿En esa cafetería asquerosa enfrente de la clínica?
– …
– Me dijiste: «Tendrás otros hijos…»
– Claire…
– Perdóname. Voy a colgar. Charles se incorporó.
– ¡No! ¡Eso sería demasiado fácil! No voy a dejar que te libres así como así… Piénsalo bien. Piensa en ti por una vez. No, eso tú no lo sabes hacer… Entonces piensa en ti como si fueras un caso muy complicado. Mírame a los ojos y dímelo a la cara: ¿te arrepientes de… esa decisión? ¿De verdad te arrepientes? Sea sincera, letrada…
– Voy a cumplir cua…
– Calla. Me la suda. Sólo quiero que me contestes «sí» o «no».
– …renta y un años -prosiguió-, he querido a un tío más que a mi vida y luego he trabajado para olvidarlo, y he trabajado tan bien que me he perdido a mí misma por el camino.
Soltó una risa amarga.
– Hay que ser estúpida, ¿eh?
– No era un tío como es debido…
– La única vez que se portó como es debido contigo fue cuando te dijo que no quería ese embarazo…
– …
– Y digo embarazo aposta, Claire, para no decir… Porque no era nada. Nada. Sólo…
– Calla -le cortó ella-, no sabes de qué estás hablando.
– Tú tampoco.
Claire colgó.
Él insistió.
Saltó el contestador. La llamó al fijo. Al noveno timbrazo, cedió.
Se había cambiado el fusil de hombro. Su voz sonaba alegre. Seguramente sería un truco de su profesión. Un farol para salvar su defensa.
– Síiiiii, el teléfono de la esperanza, buenas noches… le habla Natacha…
Charles sonrió en la oscuridad.
Le gustaba esa chica.
– ¿No estás muy bien de ánimo, verdad?
– No…
– En tiempos, habríamos ido al Balto con tus compañeritos de curso y habríamos bebido tanto que no habríamos podido decir todas estas chorradas… Y luego, ¿sabes lo que habríamos hecho luego?
Habríamos dormido bien… Habríamos dormido a pierna suelta… Hasta las doce por lo menos…
– O hasta las dos…
– Tienes razón. Hasta las dos, o las dos y cuarto… Y después nos habría entrado hambre…
– Y no habríamos tenido nada de comer…
– Sí… y lo peor es que por aquel entonces ni siquiera habría habido un Champion… -suspiró.
Me la imaginaba en su habitación con una sonrisa torcida, una pila de expedientes al pie de la cama, un montón de colillas ahogadas en los restos de una infusión en una taza y ese horroroso camisón de felpa al que ella llamaba su salto de cama de solterona. De hecho la oía sonarse los mocos en él…
– No son más que tonterías sin sentido, ¿verdad?
– Exactamente -le aseguré.
– ¿Por qué soy tan tonta? -imploró Claire.
– Será culpa de los genes, supongo… La inteligencia se la quedaron toda tus hermanas…
Oí sus hoyitos en las mejillas.
– Bueno, venga, ya te dejo -concluyó-, pero tú también, Charles, cariño mío, cuídate…
– Bah, yo… -me ahuyenté con un gesto cansado.
– Sí, tú. Tú que no dices nunca nada. Tú que nunca cuentas lo tuyo y te dedicas a la caza de la grúa como si fueras el príncipe Andrés…
– Has dado en el clavo…
– Pfff… ¡claro, es mi trabajo, no es por nada! Venga… buenas noches…
– Espera… una última cosa…
– ¿Sí?
– No estoy seguro de que me guste de verdad ser tu mejor amiga, pero, bueno, vale, lo acepto. Entonces voy a hablarte como la mejor de las mejores amigas, ¿vale?
– …
– Déjalo, Claire. Deja a ese tío.
– Ya no tienes edad. No es Alexis. No es el pasado. Es él. Es él quien te hace daño. Un día, me acuerdo, estábamos hablando de tu curro y me dijiste: «Hacer justicia es imposible, porque la justicia no existe. Pero en cambio la injusticia, sí. La injusticia es fácil combatirla porque salta a la vista, y entonces todo se vuelve muy claro.» Pues bien, de eso se trata… Me importa un rábano ese tío, lo que es o lo que vale, pero lo que sé es que, en sí, es algo injusto en tu vida. Mándalo a la mierda.
– …
– ¿Sigues ahí?
– Tienes razón. Me voy a poner a régimen, voy a dejar de fumar y luego lo voy a plantar.
– ¡Eso es!
– Es pan comido.
– Anda, vete a dormir y sueña con un chico majo…
– Que tenga un precioso 4x4… -suspiró ella.
– Enooooorme.
– Y una pantalla de plasma…
– Por supuesto. Venga, un beso.
– Otrgggro para ti…
– Joder, tía, eres la leche… Pero si te oigo llorar…
– Sí, pero ahora estoy mejor -dijo, sorbiéndose la nariz-, ahora estoy mejor. Lloro a lágrima viva, eso es bueno, y te lo debo a ti, tonto.
Y volvió a colgar.
Charles cogió un cojín y se envolvió en su chaqueta.
Fin del melodrama del sábado noche.
* * *
Si Charles Balanda, uno ochenta de estatura, setenta y ocho kilos de peso, descalzo, con el pantalón suelto y el cinturón desabrochado, los brazos cruzados sobre el pecho y la nariz hundida en ese viejo cojín azul se hubiera dormido por fin, se habría terminado esta historia.
Era nuestro protagonista. Habría cumplido cuarenta y siete años dentro de unos pocos meses, vivió, sí, pero tan poco. Tan poco… No se le daba muy bien eso de vivir. Debe de decirse que lo mejor ha pasado pero no se para mucho a pensarlo. ¿Lo mejor, dicen? Pero lo mejor ¿de qué? Y para qu… No, qué más da, está demasiado cansado. Nos faltan las palabras, tanto a él como a mí. Su maleta pesa demasiado y no tengo muchas ganas de cargar con ella. Lo comprendo.
Lo comprendo.
Pero.
Hay un trocito de frase que lo agarra y no lo suelta… Lo agarra y le estruja una esponja llena de agua sobre la cara cuando ya está medio muerto en su rincón.
Muerto y ya vencido.
Vencido y del todo indiferente. La ganancia era demasiado poca, los guantes le estaban demasiado pequeños, la vida era demasiado previsible.
«Dentro de tres meses.»
Es lo que ha dicho Claire, ¿verdad?
Esas cuatro palabras le parecen más terribles que todo lo demás. Entonces, ¿es que ha llevado la cuenta desde el principio? ¿Desde el primer día del final de la última menstruación? No… No era posible…
Y todos esos puntos suspensivos, ese cálculo mental de miserias, esas semanas, esos meses y esos años vividos como si estuvieran huecos, lo obligan a darse la vuelta.
De todas maneras se estaba ahogando.
Tiene los ojos abiertos de par en par. Porque Claire ha dicho dentro de tres meses, piensa: en abril entonces… Y la máquina vuelve a ponerse en marcha, y él también cuenta el vacío con los dedos.
Entonces julio, septiembre, puesto que ya hacía dos meses. Sí, eso es… Ahora se acuerda…
El final del verano… Acababa de terminar su período de prácticas en el estudio Valmer y estaba a punto de coger un avión para Grecia. Era la última noche, celebraban su marcha. Ella se pasó por su casa por casualidad.
Hombre, tú sí que eres oportuna, se había alegrado él, ven que te presente a mis amigos, y cuando se volvió para cogerla por los hombros, comprendió que…
Sí. Se acuerda. Y porque se acuerda, se siente abrumado. Ese mensaje intolerable era el extremo del hilo que sobresalía de un ovillo muy mal liado, y, al abrir la mano, al abrir nueve meses, por lo tanto veinte años, en la oscuridad, tiró de ese hilo.
Mala suerte. Mala suerte para él. No podrá dormirse. La historia no ha terminado ni terminará nunca. Y todavía tiene la honradez de reconocer que esos tres meses no eran más que un pretexto. Si Claire no hubiera dicho eso, él habría encontrado otra cosa. La historia no ha terminado ni terminará nunca. Acaba de sonar la campana y hay que levantarse.
Volver al ring y seguir encajando puñetazos.
Anouk ha muerto, y aquella noche Claire no se pasó por su casa por casualidad.
6
Salió a la calle con ella. Era una bonita noche, dulce, cálida, elástica. El asfalto olía bien, olía a París, y las terrazas estaban abarrotadas. Varias veces le preguntó si tenía hambre, pero ella caminaba delante de él, todo el rato y cada vez más lejos.
– Bueno -dijo irritado-, pues yo sí tengo hambre y estoy harto. No pienso dar un paso más.
Ella dio media vuelta, sacó un papel de su bolso y lo dejó sobre la carta del restaurante.
– Mañana. A las cinco.
Era una dirección de la periferia. Un lugar del todo disparatado.
– A las cinco yo estaré en un avión-le sonrió.
Pero la sonrisa le duró bien poco.
¿Cómo sonreír a un rostro así?
* * *
Y había entrado en esa cafetería doblada por la mitad. Como si tratara de retener todavía lo que acababa de perder. Él se había levantado, la había cogido por la nuca y la había dejado llorar todo lo que había querido. Detrás de ella, el dueño de la cafetería le lanzaba miradas inquietas a las que él contestaba con la otra mano, como podía, agitándola. Después había dejado una buena propina, por las molestias causadas, y se la había llevado a ver el mar.
Era una tontería, pero ¿qué otra cosa podía hacer?
Acababa de cerrar la puerta del cuarto de baño y se estaba poniendo un jersey antes de volver a derrumbarse en el sofá. ¿Qué otra cosa podía hacer?
Dieron largos paseos, bebieron mucho, fumaron todo tipo de hierbas raras e incluso bailaron, algunas veces. Pero la mayor parte del tiempo no hicieron nada.
Se quedaban sentados y miraban la luz. Charles dibujaba, pensaba, regateaba en el puerto y preparaba la comida mientras su hermana releía indefinidamente la primera página de su libro antes de cerrar los ojos.
Pero nunca dormía. Si Charles le hubiera hecho la más mínima pregunta, la habría oído y le habría contestado.
Pero no le hizo ninguna.
Se habían criado juntos, habían compartido el mismo apartamento minúsculo durante casi tres años y conocían a Alexis desde siempre. Nada se les resistía.
Y no había ninguna sombra en esa terraza.
Ninguna.
La última noche fueron a cenar fuera y a la segunda botella de Retsina tanteó su estado de ánimo.
– ¿Estás mejor?
– Sí.
– ¿Seguro?
Claire movió la cabeza de arriba abajo.
– ¿Quieres que volvamos a compartir casa?
De izquierda a derecha.
– ¿Adonde vas a ir?
– A casa de una amiga… Una chica de la facultad…
– Bueno…
Charles acababa de correr su silla para disfrutar con ella del espectáculo de la calle.
– De todas maneras todavía tienes las llaves…
– ¿Y tú?
– ¿Yo, qué?
– Nunca me hablas de tus historias de amor… -hizo una mueca-, bueno… de amor… de tus historias, vaya…
– Pues me imagino que porque no hay nada muy emocionante…
– ¿Y la geómetra aquella?
– Se fue a otro lado a hacer sus cálculos…
Claire le sonrió.
Aunque estaba morena, su rostro le pareció extremadamente frágil. Volvió a llenar los vasos y la obligó a brindar por tiempos mejores.
Al cabo de un largo momento, Claire intentó liarse un cigarro.
– ¿Charles?
– Ése soy yo.
– No le vas a decir nada, ¿verdad?
– ¿Qué quieres que le diga? -dijo con una risita amarga-. ¿Que le hable de honor?
Se le rompió el papel. Charles le quitó el paquete de tabaco, llenó con cuidado un canutillo de papel y se lo llevó a la boca para chupar el borde.
– Me refería a Anouk…
Charles se puso rígido.
– No -dijo, escupiendo una hebra de tabaco-, no. Claro que no.
Le pasó el cigarro y se volvió un poco más hacia el mar.
– ¿Si… sigues en contacto con ella?
– Muy de tarde en tarde.
Charles se volvió a ajustar las gafas sobre la nariz. Claire no insistió.
* * *
En París llovía. Compartieron un taxi y se separaron en la avenida de los Gobelinos.
– Gracias -le murmuró ella al oído-. Se acabó, te lo prometo. Voy a salir de ésta…
Charles la miró bajar a toda velocidad las escaleras del metro.
Ella debió de notarlo, pues se volvió a medio camino para guiñarle un ojo y hacerle el gesto de los submarinistas, formando un círculo con el índice y el pulgar.
Ese gestito tranquilizador que te asegura que todo va bien.
Charles la creyó y se alejó con el corazón ligero.
Entonces era joven e ingenuo… Creía en los gestos…
Fue ayer y hará diecinueve años dentro de pocas semanas.
Claire lo engañó bien.
7
Se había quedado traspuesto y cuando despertó, Snoopy lo miraba fijamente sin decir nada. Era el Snoopy de antaño, un rostro redondo, hinchado de sueño y que se rascaba la oreja con la pata delantera.
El alba llamaba a la ventana, y Charles se preguntó por un instante si no estaría aún soñando. Las paredes estaban tan rosas…
– ¿Has dormido aquí? -le preguntó ella con aire triste.
Oh, no. Así era la vida. Nuevo asalto.
– ¿Qué hora es? -preguntó, bostezando.
Ella se había dado la vuelta y se marchaba ya a su habitación.
– Mathilde…
Se paró en seco.
– No es lo que tú crees…
– Yo no creo nada -le contestó.
Y desapareció.
Las 6:12. Charles se arrastró hasta la cafetera y puso el doble de café. El día se anunciaba largo…
Helado, se encerró en el cuarto de baño.
Con medio trasero apoyado en el reborde de la bañera y la barbilla aplastada bajo el puño, dejó divagar la mente en el agua hirviendo y el vapor tibio. Lo que lo absorbía podía expresarse en pocas palabras: Balanda, ya te vale. Basta ya, recupérate de una vez.
Hasta ahora siempre has sido capaz de tirar para adelante sin pararte a pensar demasiado, así que no vas a empezar ahora. Es demasiado tarde, ¿entiendes? Eres demasiado viejo para permitirte el lujo de esta clase de desastre. Está muerta. Están todos muertos. Cierra el telón y ocúpate de los vivos. Al otro lado de esta pared hay una niñita frágil que se hace la dura pero que salta a la vista que lo está pasando mal. Que se levanta demasiado temprano para su edad… Cierra este puto grifo y ve a quitarle los cascos un minuto.
Llamó suavemente a la puerta y fue a sentarse en el suelo, a sus pies, con la espalda apoyada contra la cama. -No era lo que tú crees…
– …
– ¿Dónde estás, mi leal amiga? -murmuró-. ¿Estás dormida? ¿Escuchas canciones tristes debajo del edredón o te preguntas por qué vendrá a darte la tabarra el idiota de Charles?
– Si he dormido en el sofá es precisamente porque no conseguía dormir… Y no quería molestar a tu madre…
La oyó darse la vuelta, y algo suyo, la rodilla quizá, le tocó el hombro.
– Y mientras te digo esto, a la vez me digo a mí mismo que hago mal… Porque no tengo por qué darte explicaciones de nada… Esto no es asunto tuyo, o mejor dicho, no te concierne. Son historias de mayores, bueno… de adultos, y…
Mierda, tío, estás desbarrando otra vez, ¿no te das cuenta? Háblale de otra cosa.
Levantó la cabeza e inspeccionó la pared en penumbra. Hacía mucho tiempo que no se había asomado a su pequeño mundo, con lo que le gustaba hacerlo. Le encantaba mirar sus fotos, sus dibujos, su desorden, sus pósters, su vida, sus recuerdos-Las paredes de un niño que crece son siempre como una lección divertida de etnología. Metros cuadrados que palpitan y se renuevan sin cesar atiborrados de celo. ¿En qué andaba ahora Charlotte? ¿Con qué amigas había ido a hacer el ganso en el fotomatón? ¿Cuáles eran los amuletos del momento, y dónde se ocultaba el rostro de aquel al que más le valía ser un árbol para dejarse abrazar sin protestar?
Le extrañó descubrir una foto de Laurence y de él que no conocía. Una foto que Mathilde había tomado cuando aún era una niña. Del tiempo en que su dedo índice siempre aparecía en una esquina del cielo. Parecían felices, y se veía la montaña Sainte-Victoire detrás de sus sonrisas. Y había también una cápsula metida en una bolsita transparente en la que podía leerse Be a Star instantly, un poema de Jacques Prévert copiado en una hoja de cuadros grandes y que terminaba por estas palabras:
En París
Sobre la tierra
La tierra que es un astro
Fotos de actrices rubias y labios carnosos, direcciones de páginas de internet apuntadas en posavasos de marcas de cerveza, llaveros, peluches tontos, invitaciones- muy historiadas para conciertos en discotecas de los suburbios, pulseras de hilos, un anuncio del señor G que consigue que vuelva el ser amado y asegura écsito en los ecsamenes, la sonrisa de Corto Maltes, un viejo abono para pistas de esquí e incluso esa reproducción de la Afrodita de Calimaco que le había mandado él para poner fin a un asunto espinoso.
Su primera gran crisis…
Charles se había puesto como loco porque Mathilde empezaba a descubrirse el vientre.
«¡Calcomanías, tatuajes, piercings, todo lo que quieras!», gritaba, «¡incluso plumas en el culo si te da la gana! Pero tu vientre, no, Mathilde. Tu vientre, no…». Por las mañanas, antes de salir para el colegio, la obligaba a levantar los brazos y la mandaba de vuelta a su habitación si la camiseta se le subía por encima del ombligo.
Habían seguido semanas enteras de enfurruñamiento, pero Charles no había cedido. Era la primera vez que le oponía resistencia. La primera vez que asumía su papel de padre obsesionado.
Pero su vientre no. No.
«El vientre de una mujer es lo más misterioso que hay en el mundo, lo más conmovedor, lo más bello, lo más sexual incluso, para hablar como en esas revistas tontas que leéis tú y tus amigas», la sermoneaba, ante la mirada condescendiente de Laurence. «Y… No… Escóndelo. No les dejes que te roben eso… No estoy jugando a ponerme en plan padre que da lecciones de moral, ni te estoy hablando de decencia, Mathilde… Te hablo de amor. Un montón de tíos tratarán de adivinar el tamaño de tu culo o la forma de tus pechos, y no hay que reprochárselo, pero tu vientre resérvalo para el hombre al que ames, me… ¿me comprendes?»
«Sí, bueno, me parece que está muy claro», había concluido secamente su madre, que quería pasar a otra cosa. «Anda, hija, ve a ponerte el hábito de monja.» Charles la había mirado, meneando la cabeza de lado a lado, y al final se había callado. Pero al día siguiente había ido a la tienda del Museo del Louvre y le había mandado esa postal en la que había escrito:
«Mira, si es tan bonito es precisamente porque no se ve.» El rostro y las prendas de vestir de la adolescente se alargaron, pero nunca mencionó esa postal. Charles estaba incluso convencido de que la había tirado a la basura. Pero no… Ahí estaba… Entre una cantante de rap en tanga y una Kate Moss medio desnuda.
Charles prosiguió con su exploración…
– Anda, ¿te gusta Chet Baker? -preguntó, extrañado.
– ¿Quién?
– Ese de ahí…
– Ni siquiera sé quién es… Es sólo que me parece guapo que te mueres.
Era una foto en blanco y negro. Cuando era joven y se parecía a James Dean, pero en más ansioso. En más inteligente y más demacrado. Estaba apoyado como sin fuerzas contra una pared y se agarraba al respaldo de una silla para no caerse del todo.
Con la trompeta en el regazo y la mirada perdida.
Mathilde tenía razón. Guapo que te mueres.
– Es curioso…
– ¿El qué?
Su aliento estaba muy cerca ahora de su nuca.
– Cuando yo tenía tu edad… no, éramos un poco mayores… Tenía un amigo que estaba loco por él. Pero loco, loco, loco, le gustaba a rabiar. Y me imagino que debía de llevar esa misma camiseta blanca y se conocía esa foto de memoria… Y precisamente por él me he pasado la noche muerto de frío en el sofá…
– ¿Por qué?
– ¿Por qué estaba muerto de frío?
– No… ¿Por qué le gustaba tanto?
– ¡Anda, pues porque era Chet Baker! ¡Un grandísimo músico! ¡Un tío que hablaba todas las lenguas y todos los sentimientos del mundo con su trompeta! Y su voz también… Te voy a prestar mis discos para que entiendas por qué te parece tan guapo…
– ¿Y quién era ese amigo tuyo?
Charles suspiró una sonrisa. Nunca conseguiría dejar atrás esa historia… Al menos no de momento, tenía que resignarse.
– Se llamaba Alexis. Y él también tocaba la trompeta… Bueno, no sólo… tocaba todos los instrumentos… El piano, la harmónica, el ukelele… Era…
– ¿Por qué hablas de él en pasado? ¿Se ha muerto?
Venga, y dale con la historia…
– No, pero no sé qué habrá sido de él. Ni si ha seguido con la música…
– ¿Estáis enfadados?
– Sí… y tanto, tanto, que creía haberlo borrado… Creía que ya no existía y…
– ¿Y qué?
– Y resulta que no. Aquí sigue… Y si he dormido en el salón es porque anoche recibí una carta suya…
– ¿Y qué te decía?
– ¿De verdad lo quieres saber?
– Sí.
– Me anunciaba la muerte de su madre.
– Pues sí que… Una carta muy alegre… -gruñó.
– Y que lo digas…
– Eh… Charles…
– ¿Hey, Mathilde?
– Para mañana tengo unos deberes horrorosos de física súper difíciles…
Charles se puso de pie con una mueca. Su espalda…
– ¡Fantástico! -exclamó-. ¡Qué buena noticia! Es exactamente lo que necesitaba. Deberes de física súper difíciles con Chet Baker y Gerry Mulligan. ¡Se anuncia un domingo maravilloso! Hala… Ahora vuelve a dormirte. Descansa todavía unas horas, tesoro…
Ya estaba tanteando en busca del picaporte cuando ella insistió:
– ¿Por qué os enfadasteis?
– Porque… Porque se creía Chet Baker, precisamente… Porque lo quería hacer todo como él… Y hacerlo todo como él significaba también hacer muchas tonterías…
– ¿Como qué?
– Como drogarse, por ejemplo…
– Y entonces ¿qué pasó?
– Buenooooo, buenooooo, niñaaaaa -masculló entre dientes, con las manos en jarras, imitando al oso de un programa infantil-, el vendedor de arena que hace dormir a los niñoooos ya ha pasado, y yo me vuelvo ya a mi nubeeee… Mañana te contaré otro cuentoooo… Pero sólo si eres buenaaaaa. Pom potn podom.
Vio su sonrisa en el reflejo azulado del despertador.
Después volvió a dejar correr el agua caliente hasta el borde y se metió entero en la bañera, la cabeza y las ideas incluidas, luego subió de nuevo a la superficie y cerró los ojos.
* * *
Y, contra todo pronóstico, fue un bonito día de final del invierno. Un día lleno de poleas y de principio de inercia. Un día de Funny Valentine y de How High Is The Moon.
Un día del todo indiferente a las leyes de la física.
Llevaba el compás con el pie debajo de ese pequeño escritorio demasiado lleno de cosas como para aclararse y, regla en mano, le daba golpecitos en la cabeza al ritmo de la canción cuando se equivocaba en el razonamiento.
Durante unas horas se olvidó de su cansancio y de su trabajo. De sus colaboradores, de sus grúas migratorias y del retraso en los plazos de entrega. Durante unas horas las fuerzas en movimiento se ejercieron y por fin se compensaron.
Una tregua. Un K.O. por abandono. Una cura de cobre. Una transfusión de nostalgia y de «poesía negra», como decían en la carátula de uno de los discos.
Los altavoces del ordenador de Mathilde no eran muy buenos, por desgracia, pero los títulos de las piezas aparecían en la pantalla, y Charles tenía la sensación de que todos le hablaban directamente a él.
A ellos.
In a Sentimental Mood. My Old Flame. These Foolish things. My Foolish Heart. The Lady Is A Tramp. Vve Never Been In Love Befare. There Wtll Never Be Another You. If You Could See Me Now. I Waited For You y… I May Be Wrong… [2]
Qué atajo más perturbador, pensaba. Y también… Y quizá… Algo así como una oración casi como Dios manda, ¿no?
Había que ser muy ingenuo para apropiarse así de palabras tan gastadas. Tan dichas, redichas y tan mal cortadas que podrían vestir a cualquier idiota. Pero qué se le iba a hacer, lo asumía. Le gustaba encontrarse a sí mismo en los títulos de las canciones o de las piezas musicales como en el pasado. Volver a ser ese chico alto y desgarbado que circunscribía su vida a las emociones de los demás.
Bastaba que un tío tocara la trompeta. Y hala, ya era como las trompetas de Jericó.
No le gustaba demasiado eso de «tramp», que era una palabra ambigua… Una vagabunda, más que una golfa… Sí, una desarrapada, pero lo demás le parecía bien, y a su foolish heart le traía sin cuidado Newton.
September Song.
Charles abrió la mano. Ésa la habían oído juntos…
Hacía tanto tiempo… En el New Morning, ¿no? Y qué guapo era todavía…
Espantosamente guapo.
Pero hecho polvo. Delgado, hueco, desdentado y carcomido por el alcohol. Hacía muecas y se desplazaba con cuidado, como si acabaran de pegarle una paliza.
Después del concierto, se cabrearon precisamente por eso… Alexis no podía estarse quieto, estaba otra vez como en trance, se agitaba de delante hacia atrás y tamborileaba sobre la barra con los ojos cerrados. Él que oía la música, que la veía todavía, que era capaz de leer una partitura como otros deslizan los ojos por una página de publicidad, pero no le gustaba mucho eso de leer partituras… Charles en cambio salió del concierto deprimido. La cara de ese tío mostraba tanto sufrimiento, tanto agotamiento, que no había podido escucharlo, de asustado como estaba, ahí mirándolo en silencio.
– Es horrible… Tener tanto talento y destrozarse de esa manera…
Su amigo le saltó a la yugular. Mal estribillo. Lluvia de insultos sobre el que le había pagado la entrada.
– No puedes entenderlo… -terminó por decir Alexis con una sonrisa de mala leche.
– No…
Y Charles volvió a abrocharse la chaqueta.
– No puedo.
Era tarde. Tenía que madrugar al día siguiente. Tenía que trabajar.
– De todas maneras tú no entiendes nada…
– Claro… -se desembarazó de todas sus monedas-, ya lo sé… Y cada vez menos… Pero a tu edad él ya había hecho cosas maravillosas…
Pronunció esas palabras tan bajito que el otro podría no haberlas oído. De hecho, ya estaba de espaldas. Pero las oyó. Tenía el oído fino, el muy cabrón… Pero poco importaba, ya le tendía su copa al camarero por encima de la barra…
Se inclinó para recoger del suelo la goma de Mathilde y, al subir a la superficie, supo que lo llamaría.
Chet Baker se tiró por la ventana de un hotel unos cuantos años después de ese concierto. Unos transeúntes saltaron por encima de su cuerpo pensando que era un borracho dormido, y pasó la noche así, desmadejado sobre una acera de Amsterdam.
¿Y ella?
Quería saber. Quería comprender, por una vez.
Comprender.
– ¿Charles?
– ¿Oiga? ¿Oiga? Torre de control a Charlie Bravo, ¿me recibe?
– Perdona. Bueno… ¿entonces? ¿Qué es lo opuesto al peso del móvil, a ver?
– Oye…
– ¿Qué?
– Ya no soporto tu música…
Charles quitó el sonido con una sonrisa. Había conseguido lo que quería.
Fin de la improvisación.
Había decidido llamarlo.
* * *
Cuando Laurence volvió del baño turco con su amiga Maud, Charles se las llevó a las tres a la pizzería de la esquina, y volvieron a celebrar su cumpleaños al son de Come Prima.
Plantaron una vela en su ración de tiramisú, y ella acercó su silla a la suya.
Para hacerse la foto.
Para que Mathilde estuviera contenta.
Para sonreír juntos en la minúscula pantalla de su móvil.
Como tenía que coger un avión al día siguiente a las siete de la mañana puso el despertador a las cinco, frotándose las mejillas con las manos.
Durmió poco y mal.
Nunca se había llegado a saber de verdad si se había tirado de esa ventana o si se había caído.
Claro, quedaban restos de heroína en la mesa, pero… cuando dieron la vuelta a su cuerpo ligero como el aire, vieron que todavía tenía el picaporte de la ventana en la mano…
Apagó el despertador a las cuatro y media, se afeitó, cerró suavemente la puerta al irse y no dejó ninguna notita sobre la mesa de la cocina.
¿De qué había muerto Anouk? ¿Se habría ensañado ella también con una falleba para ahorrarles a todos el mal trago?
Anouk había visto morir a tanta gente… Poco importaba ya una ventana o una contrariedad más… Sobre todo en aquella época… La gran época del New Morning, al principio de la década de 1980, cuando el sida mataba a diestro y siniestro a gente joven y sana.
Cenaron juntos en esas aguas oscuras y, por primera vez, Charles la vio dudar:
– Lo más duro es que no tenemos más remedio que decírselo…
Se ahogaba en sollozos.
– … por los riesgos de contagio, ¿entiendes? No tenemos más remedio que decirles que se van a morir como perros y que no podemos hacer nada por ellos. De hecho es lo primero que les decimos… Para que no le peguen un tiro a nadie según salen del hospital… Pues sí, la vas a palmar, pero, oye, no pierdas el tiempo… Ve corriendo a decírselo a toda la gente a la que has querido. Para que se enteren enseguida de que ellos también la van a diñar… ¡Venga! ¡Corre! Y nos vemos otra vez el mes que viene, ¿eh?
»Y esto, ¿sabes?, es la primera vez que nos pasa… La primera vez… Y en esto estamos todos en el mismo barco… Los peces gordos como los pequeños… Todos a la mierda… Sin piedad. La muy cabrona nos machaca bien a todos… Una guerra sin cuartel. Somos todos unos incapaces. ¿Sabes…? Anda que no habré cerrado párpados, pero hasta ahora, bueno, así era mi vida… Sí, claro, si tú me conoces… Y aunque siempre he apretado los dientes, llamaba a la A.T.S. cuando habían bajado el cuerpo a la cámara y preparábamos la habitación para otro. Sí, poníamos sábanas limpias para el siguiente y lo esperábamos, a ese siguiente, y cuando llegaba, nos ocupábamos de él. Le sonreíamos y cuidábamos de él. Cuidábamos de él, ¿me oyes? Y por eso mismo lo habíamos elegido, este trabajo de locos…
»Pero ¿aquí? ¿Hoy? ¿Qué se supone que tenemos que hacer?
Me robó un cigarro.
– Es la primera vez en mi vida que me hago la artista, Charles… La primera vez que la veo, a la Muerte, que le pongo una mayúscula. Sí, hombre, esa cosa que salía en vuestros deberes de Lengua, que les encantaba a los profesores, ¿cómo se llamaba?
– Una personificación.
– No, sonaba como más elegante…
– ¿Una alegoría?
– ¡Eso es! La alegorizo. La veo rondar por ahí con su calavera y su puta guadaña. La veo. La siento. Cuando me incorporo a mi turno en el hospital, noto su olor en los pasillos y a menudo incluso me doy la vuelta, sobresaltada, porque la oigo caminar detrás de mí y…
Le brillaban los ojos.
– ¿Crees que me estoy volviendo loca? ¿Tú también crees que me vuelvo majara?
– No.
– Y lo más horrible es que, además de todo esto, encima hay otra cosa más… La vergüenza. La enfermedad vergonzosa. Por follar o por chutarse. La soledad, pues. La muerte y la soledad. La familia que no viene de visita, las palabras complicadas para liar a esos padres estúpidos que siguen olisqueando las sábanas de sus hijos… Sí, señora, es una infección pulmonar, no, señora, no tiene cura. Ah, sí, tiene razón, señor, parece que afecta también a otros órganos… Muy perspicaz por su parte, ya veo… ¿Cuántas veces he querido gritar y agarrarlos por las solapas para sacudirlos hasta que sus prejuicios de mierda cayeran por fin aplastados al pie de…? ¿De qué? De lo que les quedaba de hijo… De… Ni siquiera tiene nombre lo que… De esas camas que ya ni siquiera tienen fuerzas para cerrar los ojos para no soportar todo eso…
Bajó la cabeza.
– De qué sirve tener críos si no tienen derecho a hablarte de sus amores cuando son mayores, ¿eh?
Apartó el plato.
– ¿Eh? ¿Y qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda si no hablamos de amor o de placer? ¿De qué hablamos ya, de lo que ganamos al mes? ¿Del tiempo?
Se iba poniendo cada vez más nerviosa.
– ¡Los niños son la vida, joder! Y si están aquí es porque nosotros también hemos follado, ¿no? ¿Y qué coño nos importan las tendencias sexuales de los demás? Dos chicos, dos chicas, tres chicos, una puta, un vibrador, una muñeca, dos látigos, tres esposas, mil fantasías. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde cono está? Eso es por la noche, ¿no? ¡Y de noche está oscuro! ¡La noche es sagrada! Y aunque sea de día, es… Está bien también…
Trataba de sonreír y se servía otra copa entre cada señal de interrogación.
– ¿Sabes?, por primera vez en toda mi carrera, no… no sirvo para nada…
Le toqué el codo. Tenía ganas de abrazarla, me…
– No digas eso. Yo si tuviera que morir en un hospital, me gustaría que fuera junto a…
Me interrumpió a tiempo. Antes de que lo estropeara todo una vez más.
– Calla. No hablamos de lo mismo. Tú ves a un joven alto y pálido con el brazo tendido hacia una puta alegoría, mientras que yo te hablo de pota, de herpes y de necrosis. Y cuando antes te decía que como un perro, me había quedado muy corta. A los perros, cuando sufren demasiado, se les pone una inyección…
Nuestros vecinos de mesa la miraban raro. Yo ya estaba acostumbrado. Ya hacía veinte años que pasaba eso. Anouk hablaba siempre demasiado fuerte. O se reía demasiado rápido. O cantaba demasiado alto. O bailaba demasiado pronto, o… Anouk iba siempre demasiado lejos, y la gente la miraba murmurando chorradas. Dejémoslo estar. En otro momento, los habría interpelado blandiendo su copa. «¡Por el amor!», y le habría guiñado el ojo a ese buen padre de familia o «¡por seguir follando!», o algo peor aún, dependía de las copas que hubiera blandido antes, pero esa noche no. Esa noche el hospital había ganado la partida. Los sanos ya no la interesaban. Ya no la salvaban.
Yo no sabía qué decir. Pensaba en Alexis, a quien Anouk llevaba meses sin ver. En sus caídas en picado y sus pupilas siempre dilatadas. En ese hijo que le reprochaba haber nacido blanco y que quería vivir como Miles Davies, Parker y todos los demás.
Ese hijo que se demacraba. Que no paraba quieto. Que se buscaba por todas partes sin levantarse de la cama en todo el día.
Y que guiñaba los ojos a la luz del día…
¿Acaso me había leído el pensamiento?
– Para los drogadictos es distinto… O no tienen a nadie, o los padres están tan hechos polvo que habría que ingresarlos también a ellos. Y los que todavía están ahí, los que siempre han estado ahí, ¿sabes lo que nos dicen?
Yo negué con la cabeza.
– «La culpa es nuestra.»
* * *
Cuando aquella cena… sería el 85 o el 86, calculo… Alexis todavía no se drogaba mucho. Creo que sobre todo fumaba… Ya no me acuerdo, pero todavía no debía de estar en el punto de pincharse en los hombros y de llevar manga larga, si no ahora recordaría mi respuesta. Ella me hablaba de los padres de los demás, y yo asentía tranquilamente. De los demás…
Lo que sí recuerdo es que había conseguido cambiar de tema y hablábamos de cosas mucho más ligeras, de mis estudios, del sabor de nuestros postres respectivos y de la película que había visto yo el fin de semana anterior, cuando de pronto se le heló la sonrisa.
– Yo el domingo estaba de guardia -dijo-, y… y había un chaval… un poco mayor que tú, pero poco… Un bailarín… Me había enseñado unas fotos… Un bailarín, Charles… Un cuerpo magnífico y…
Inclinó el rostro hacia el techo para tragárselo todo, la saliva, los mocos y lo que le nublaba la vista, y luego volvió la cabeza y me miró fijamente.
– …y entonces este domingo, al pasarle agua alcanforada por el cuerpo, es decir, al no hacer nada de nada, burlándome abiertamente de él, lo ayudé a inclinarse para refrescarle la espalda, ¿y sabes lo que ocurrió bajo mi mano?
Me la enseñaba.
– Bajo esta mano de aquí… ¿Esta mano de enfermera diplomada que ha vendado a miles de enfermos desde hace veinte años?
Yo no reaccionaba.
– Sobre…
Se interrumpió para apurar su copa. Le palpitaban las aletas de la nariz.
– Sobre su espina dorsal, la piel se le…
Le tendí mi servilleta.
– … resquebrajó…
* * *
Acababa de recuperar su maleta y guardaba cola nervioso ante los mostradores de embarque. A su alrededor todo el mundo hablaba ruso, y tres chicas reían, comparando el volumen de sus respectivas compras.
Se les veía el vientre a las tres.
Le apetecía un café.
Y un cigarro…
Al sacar su libro, dejó caer la tarjeta de embarque del vuelo anterior, que usaba como señalador. Que no cunda el pánico, le darían una nuevecita pasados unos metros…
XXXIII
La acción principal de la batalla de Borodino se desarrolló en un espacio de dos verstas entre Borodino y las flechas de Bagration (fuera de este espacio, la caballería de Uvarov hizo una demostración hacia el mediodía y, por otra parte, Poniatowski se enfrentó a Tutch…
Ni una sola ventana…
Ella siempre había tenido vértigo…
… kov detrás de Utitsa; pero fueron combates aislados y sin importancia comparados con lo que ocurría en el cen…).
No comprendía nada de lo que leía.
Su portátil vibró, el estudio de arquitectura. ¿Tan temprano?
No, el mensaje era del día anterior. De Philippe. Uno de los esbirros de Pavlovich había mandado un e-mail catastrófico. Había que volver a hacer el segundo revestimiento, un error en los cálculos, la gente de Voradine se lavaba las manos, y habían encontrado un cadáver en la zona oeste del solar. Un cadáver al que no había manera de identificar, por supuesto. La policía había quedado en volver.
Pero bueno… ¿y ése por qué no había desaparecido?
¿Es que ya no había alquitrán?
Respiró hondo para expulsar su rabia, buscó un asiento libre, cerró el libro, devolvió a los dos emperadores y su medio millón de muertos al fondo de su maletín y sacó los papeles del proyecto. Consultó su reloj, añadió dos horas más, se topó con un buzón de voz y soltó otro taco en inglés. Good Lord, se desahogó. Y de todas maneras ese fucking bastard no querría escucharlo hasta el final.
De golpe, se le fue todo de la cabeza. Alexis, su patética crueldad, Claire y las capillitas de Skopelos, los cambios de humor de Laurence, las muecas de Mathilde, sus recuerdos, el futuro de los tres, las olas del pasado y todas esas arenas movedizas. Hala. Elementos suprimidos. El berenjenal de ese proyecto empezaba a tocarle seriamente las narices, ya volvería a su vida más tarde.
Porque, sintiéndolo mucho, ahora no tenía tiempo.
Y Balanda, el ingeniero de Obras Públicas, Master of Sciences, título de arquitectura de la Escuela Nacional Superior de París, título de arquitecto diplomado por el Gobierno (DPLG), miembro de la Orden Regional de Arquitectos, el verdugo del trabajo, el premiado, el laureado, el mil cosas más; sí, el mil cosas más, todo lo que se puede imprimir en una tarjeta de visita cuando uno se ha pasado la vida haciendo cosas, este Balanda mandó a paseo al otro, al inseguro, al que se tambaleaba.
Aaaah… Y se sintió mejor.
Todo el mundo, en algún momento, le había reprochado la importancia que le daba a su trabajo. Sus novias, su familia, sus colegas, sus colaboradores, sus clientes, las limpiadoras que trabajaban por la noche, e incluso un médico, una vez. Los benévolos lo calificaban de concienzudo, los otros, de adicto al trabajo, o peor aún, de empollón aplicado, sin verdadero talento, y él nunca había sabido muy bien cómo defenderse.
¿Por qué trabajaba tanto desde hacía tantos años?
¿Para qué todas esas noches en vela? ¿Esa vida que no era más que una centésima parte de la vida? ¿Esa pareja tan mal construida? ¿Esa rigidez en la nuca? ¿Esa necesidad de levantar tabiques?
¿Ese pulso perdido de antemano?
Qué… No, Charles no había sabido nunca cómo justificarse para ser absuelto. Y para ser sincero, nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Pero ahora, sí. Sí.
Esa mañana, al ponerse de nuevo de pie, al sacar su pasaporte, al asombrarse de nuevo de lo poco que le pesaba la maleta y al son de Se ruega a los pasajeros del vuelo Air France 1644 con salida a las siete y diez con destino Moscú Sheremetyevo embarquen por favor por la puerta número 16, sabía por fin la respuesta: lo hacía para respirar.
Respirar.
Las horas que preceden, lo poco que precede, el abismo que precede, podrían sugerirnos, cómo decirlo… ciertas dudas en cuanto a la lucidez de esta respuesta, pero no… Por una vez, otorguémosle el beneficio de la duda.
Dejémosle respirar hasta la puerta de embarque número 16.
8
El vuelo pasó a novecientos kilómetros por hora. Charles apenas tuvo tiempo de encender el ordenador porque enseguida el comandante anunció que la temperatura en tierra era de dos grados, les deseó una buena estancia a todos y les soltó el rollo habitual de la alianza Sky Team.
Se reencontró con Viktor, su chófer de sonrisa dulce (un agujero, un diente, un agujero, dos dientes), el cual, había comprendido por fin Charles después de decenas de horas de atascos (en ningún otro país del mundo había pasado tanto tiempo en el asiento de atrás de un coche. Al principio perplejo, luego inquieto, después irritado, luego furioso, y por fin… resignado. ¡Ah!, ¿era pues eso el legendario fatalismo ruso? ¿Mirar por una ventanilla cubierta de vaho cómo se diluye tu buena voluntad en el caos que te rodea?), en otra vida había sido ingeniero de sonido.
Era locuaz, contaba un montón de historias maravillosas de las que su pasajero no comprendía nada, fumando cigarrillos apestosos que sacaba de preciosas cajetillas.
Y cuando sonaba el móvil de Charles, cuando su cuente arqueaba una vez más la espalda, se apresuraba a poner la música a todo volumen. Por discreción. Nada de balalaica o de Chostakovich, no, rock local, el suyo. Y los ecualizadores al rojo vivo.
Un horror.
Una noche se quitó la camisa para enseñarle lo que había sido su vida. Ahí palpitaban todas las etapas: bien tatuadas. Apartó los brazos y giró sobre sí mismo como una bailarina, delante de una gasolinera, ante los ojos como platos de Charles.
Era… pasmoso…
Se reencontró con sus compañeros franceses, alemanes y rusos. Encajó varias reuniones, unos cuantos suspiros, una tanda de marrones, otra de preparaciones coñazo y un almuerzo demasiado largo, antes de volver a ponerse el casco y las botas. Le hablaron mucho, lo confundieron, le dieron palmaditas en la espalda y terminó por reírse de todo con los currantes de Hamburgo. (Los que habían venido para instalar el aire acondicionado.) (Pero ¿dónde?)
Sí, al final terminó por reírse de todo. Con una mano en la cintura, la otra a modo de visera sobre los ojos, y los pies en el fango.
Luego se dirigió hacia las casetas prefabricadas de los jefes, donde lo esperaban dos tipos salidos directamente de una película de los Hermanos Marx. Más reales que la vida misma, con sus gruesos habanos y sus aires de cow-boys de tres al cuarto. Nerviosos, pálidos y ansiosos. Tan entregados a la causa…
Militsia, le anunciaron.
Por supuesto.
Todos los demás a los que habían citado como testigos, obreros la mayoría, no hablaban más que ruso. A Balanda le extrañó que no estuviera allí su intérprete habitual. Llamó a la oficina de Pavlovich. Allí le aseguraron que estaba de camino un joven que hablaba muy bien francés. Bien. Y ahí llegaba, precisamente, llamó a la puerta, colorado y jadeante.
Empezó la charla. El interrogatorio, más bien.
Pero cuando le tocó declarar a él, pronto se dio cuenta de que Starsky y Hutchov movían las cejas de extraña manera.
Se volvió hacia su traductor.
– ¿Comprenden lo que les está usted diciendo?
– No -contestó éste-, dicen que beber el Tadjik no.
¿Mande?
– No, pero es lo que le he dicho antes… En los contratos del señor Korolev…
Asintió, volvió a empezar, y las pupilas de la militsia se agrandaron otra vez.
¿Y bien?
– Ellos dicen que usted garantiza.
¿?¡?
– Perdone que se lo pregunte, pero ¿hace cuánto tiempo que habla usted mi idioma?
– En Grenoble -contestó, con una sonrisa angelical.
Joder, estamos apañados…
Charles se frotó los párpados.
– Sigaryèt? -le preguntó al menor de los dos sheriffs, dándose golpecitos en los labios con los dedos índice y corazón.
Spasiba.
Exhaló una larga bocanada, una deliciosa bocanada de monóxido de carbono y de puro desánimo, contemplando el techo de donde colgaba un neón roto entre dos dardos.
Y entonces, pensó en Napoleón… Ese técnico genial que, lo había leído unos capítulos atrás, no había ganado la batalla de Borodino porque tenía un simple resfriado.
Y vaya usted a saber por qué, de repente se sintió muy solidario con Napoleón. No, chaval, nadie te guarda rencor… Esa historia tuya estaba perdida de antemano… Estos tíos son mucho más listos que nosotros.
Mucho, mucho más listos…
Por fin llegó Pavlovich, en su Fiat Lux, acompañado de un «oficial». Un amigo del cuñado de la hermana de la suegra del brazo derecho de Lujkov, o algo así.
– ¿Lujkov? -preguntó Charles asombrado-. You mean… the… the mayor?
El otro no se molestó en contestarle, enfrascado como estaba en las presentaciones.
Charles salió de la sala. En esos casos, siempre salía de la sala y todo el mundo se lo agradecía.
Enseguida se reunió con él su Assimil andante, y Charles sintió la necesidad de entregarse él también a la causa.
– Bueno, y entonces, ¿estuvo usted en Grenoble?
– ¡No, no! -le corrigió éste-. ¡Yo me vivo aquí de por el día!
En fin.
Había anochecido. Los motores callaron. Algunos obreros lo saludaron, mientras otros les daban empujones en la espalda para que avanzaran más deprisa. Viktor lo llevó hasta su hotel.
De nuevo le tocó lección de ruso. Siempre la misma.
Rublos se dice rubli, euros, yevram, dólar, pues… pues dollar, imbécil en el sentido de «Venga, hombre, avanza, tío…» es kaziol, imbécil en el sentido de «¡Déjame pasar, gilipollas!» es mudak y «¡Mueve el culo!» es Cheveli zadam.
(Entre otras cosas…)
Charles revisaba sus papeles distraídamente, hipnotizado como estaba por los kilómetros y kilómetros y más kilómetros de bloques de apartamentos miserables. Era lo que más le había llamado la atención durante su primer viaje al Este cuando era estudiante. Como si lo peor de nuestros suburbios, lo más deprimente de nuestros edificios de viviendas de protección oficial no dejara nunca de propagarse.
Y sin embargo, la arquitectura rusa… Sí, la Arquitectura Rusa era algo serio…
Recordaba una monografía de Leonidov que le había regalado Jacques Madelain…
Todo el mundo conocía bien la Historia… Lo bello había sido destruido porque era bello, y por lo tanto burgués, y luego se había amontonado a todo un pueblo en el interior de… de eso, y en lo poco bello que quedaba se había instalado la nomenklatura.
Sí, todo el mundo conoce la Historia… No hace falta que nos suelten ninguna charla sobre la miseria en el asiento de atrás de un Mercedes con tapicería de cuero y la calefacción ajustada a veinte grados más que en las escaleras de esos bloques de apartamentos.
¿Eh, Balanda?
Sí, ¿pero…?
Hala, hala… Cheveli zadam.
* * *
Mientras dejaba correr el agua del baño, llamó al estudio y le resumió el día a Philippe, el más concernido de sus socios. Le habían reenviado unos correos electrónicos que debía leer enseguida para dar sus instrucciones. También tenía que llamar al despacho de estudios e investigación de materiales.
– ¿Por qué?
– Pues… por esa historia de revestimiento… ¿De qué te ríes? -preguntaban preocupados en París.
– Perdón. Es una risa nerviosa.
Hablaron después de otros proyectos, otros presupuestos, otros márgenes, otros marrones, otros decretos, otros rumores de su mundillo y, antes de colgar, Philippe le anunció que quienes habían ganado el concurso de Singapur habían sido Maresquin y su camarilla.
¿Ah, sí?
Charles ya no sabía si tenía que entristecerse o alegrarse.
Singapur… 10.000 kilómetros y siete horas de desfase horario…
Y de pronto, en ese preciso instante, se dio cuenta de que estaba extremadamente cansado, que no había dormido lo que necesitaba desde hacía… meses, años, y que el agua de la bañera estaba a punto de desbordarse.
Al volver del baño, buscó enchufes para recargar sus distintas baterías, tiró la chaqueta sobre la cama de cualquier manera, se desabrochó los primeros botones de la camisa, se acuclilló, permaneció un momento perplejo en la claridad fría del minibar y volvió a sentarse junto a su chaqueta.
Sacó su agenda.
Fingió interesarse por sus citas del día siguiente. Fingió hojearla antes de guardarla.
Así. Como toquetea uno un objeto muy suyo cuando está lejos de su gente.
Y entonces, anda…
Cayó por casualidad sobre el número de Alexis Le Men.
Caramba…
Su móvil seguía sobre la mesilla de noche.
Se lo quedó mirando.
Apenas le había dado tiempo a pulsar el prefijo y las dos primeras cifras de su número cuando la tripa lo trai… Cerró el puño y se precipitó al cuarto de baño.
Al levantar la cabeza, se topó con su reflejo.
Pantalón por los tobillos, pantorrillas blancuzcas, rodillas huesudas y feas, los brazos como en una camisa de fuerza, el rostro contraído y una mirada miserable.
Un anciano…
Cerró los ojos.
Y se vació.
Encontró tibia el agua del baño. Sentía escalofríos. ¿A quién más podía llamar? A Sylvie… La única amiga de verdad que le había conocido nunca… Pero… ¿cómo dar con ella? ¿Cómo se apellidaba? ¿Brémand? ¿Brémont? ¿Habrían seguido en contacto? ¿Al menos al final? ¿Y sabría ella informarle?
Y… ¿acaso tenía ganas de saber nada?
Estaba muerta.
Muerta.
Ya nunca oiría el sonido de su voz.
El sonido de su voz.
Ni su risa.
Ni sus enfados.
Ya nunca vería contraerse sus labios, nunca los vería temblar o estirarse hasta el infinito. Ya nunca miraría sus manos. La cara interna de su muñeca, el mapa de sus venas, el surco de sus ojeras. Ya nunca sabría lo que ocultaba, tan bien, tan mal, tan lejos, detrás de sus sonrisas cansadas o sus muecas tontas. Ya no la miraría de reojo sin que ella lo supiera. Ya no le cogería el brazo de improviso. Ya no…
¿De qué le serviría sustituir todo eso por una causa de fallecimiento? ¿Qué ganaría con ello? ¿Una fecha? ¿Detalles? ¿El nombre de una enfermedad? ¿Una ventana recalcitrante? ¿Un último traspié?
Francamente…
¿Valía la pena ese lado sórdido?
Charles Balanda se puso ropa limpia y se ató los cordones rechinando los dientes.
Lo sabía. Sabía que temía conocer la verdad.
Y el fanfarrón que había en él le ponía la mano en el hombro tratando de engatusarlo: Anda… Déjalo… Quédate con tus recuerdos… Consérvala tal y como la conociste… No la estropees más… Es el mejor homenaje que puedes hacerle, lo sabes muy bien… Conservarla así de esa manera… Absolutamente viva.
Pero, por el contrario, el cobarde que había en él le pesaba como una losa y le susurraba al oído: Y además te lo imaginas, ¿verdad?, que se ha marchado tal y como vivió, ¿eh?
Sola. Sola y en desorden.
Completamente abandonada en este mundo demasiado pequeño para ella. ¿Qué la habrá matado? Pero si no es difícil de adivinar… Sus ceniceros. O esas copas que nunca la apaciguaban. O esa cama que ya no abría. O… ¿Y tú? ¿A santo de qué cono vienes tú ahora con el incensario? ¿Dónde estabas antes? Si hubieras estado allí, ahora no te estarías yendo por la pata abajo…
Vamos, un poco de dignidad, jovencito. ¿Sabes lo que haría ella de tu compasión?
– Callaos de una puñetera vez -rechinó-, callaos de una puñetera vez los dos.
Y porque era tan orgulloso, fue el cobarde quien volvió a marcar el número de su peor enemigo.
¿Qué iba a decirle? ¿«Balanda al aparato» o «Soy Charles…» o «Soy yo»?
Al tercer timbrazo, sintió que se le pegaba la camisa a la espalda. Al cuarto, cerró la boca para fabricarse un poco de saliva. Al quinto…
Al quinto, oyó el chasquido metálico de un contestador y una voz femenina que decía: «Hola, éste es el teléfono de Corinne y Alexis Le Men, si quiere dejar un mensaje, le llamaremos en cuanto…»
Carraspeó, dejó pasar unos segundos de silencio, una máquina grabó su respiración a miles de kilómetros, y luego colgó.
Alexis…
Se puso la gabardina.
Casado…
Cerró dando un portazo.
Con una mujer…
Llamó al ascensor.
Una mujer que se llamaba Corinne…
Se metió dentro.
Y que vive con él en una casa…
Bajó seis pisos.
Una casa en la que había un contestador…
Cruzó el vestíbulo.
Y…
Ya se dirigía hacia las corrientes de aire.
Y… entonces ¿también zapatillas de fieltro?
– Please, sir!
Se dio la vuelta. El recepcionista sacudía algo encima del mostrador. Charles volvió dándose una palmada en la frente, recuperó su manojo de llaves de manos del recepcionista y a cambio le entregó la llave de su habitación.
Lo esperaba otro chófer distinto. Mucho menos exótico y con un coche francés. La invitación prometía, pero Charles no se hacía ilusiones: el soldadito obediente volvía al frente… Y cuando cruzaron la verja de la embajada se decidió por fin a soltar el móvil que llevaba aún en la mano.
Comió poco, esta vez no admiró el sublime mal gusto de la casa Igumnov, sede de la embajada francesa, respondió a las preguntas que le hicieron y contó las anécdotas que querían oír. Interpretó su papel a la perfección, se mantuvo erguido, agarrándose a los mangos de sus cubiertos, subió a la red, devolvió bromas e indirectas, se encogió de hombros cuando era necesario, asintió con la cabeza e incluso se rió en los momentos oportunos, pero se fue deshaciendo, desmoronando y agrietando a un ritmo constante.
Observaba palidecer y contraerse las falanges de sus dedos aferrados al vaso.
Romperlo, sangrar quizá y abandonar la mesa…
Anouk había vuelto. Anouk recuperaba su espacio. Todo el espacio. Como antes. Como siempre.
Dondequiera que esté, dondequiera que estuviera, lo miraba. Se burlaba de él con cariño, comentaba los modales de sus vecinos de mesa, la altanería de esa gente, las joyas de esas señoras, la pertinencia de todo aquello y le preguntaba qué hacía allí, con ellos.
– ¿Qué haces ahí, Charles mío?
– Estoy trabajando.
– ¿En serio?
– Sí.
– Anouk… Por favor…
– ¿Te acuerdas de mi nombre entonces?
– Me acuerdo de todo. Y su rostro se ensombreció.
– No, no digas eso… Hay cosas… momentos que… me… me gustaría que los hubieses olvidado…
– No. No lo creo. Pero…
– Pero ¿qué?
– Quizá no nos referimos a los mismos momentos…
– Eso espero -sonrió ella.
– Anouk, tú… -Yo ¿qué?
– Sigues igual de guapa…
– Calla, tonto. Y levántate. Mira… vuelven todos al salón…
– ¿Anouk?
– ¿Qué, cariño?
– ¿Dónde estabas?
– ¿Que dónde estaba? Pero si eso me lo tendrías que decir tú a mí… Anda, ve con ellos. Todo el mundo te espera.
– ¿Se encuentra bien? -le preguntó su anfitriona, mostrándole su asiento.
– Sí, gracias.
– ¿Está usted seguro?
– Cansado…
Pues anda que…
Siempre el mismo pretexto, el cansancio. ¿Cuántos años hacía que recurría al cansancio para explicar las cosas, bien escondido en la vaguedad de sus repliegues? Esa pantalla tan respetable y tan, pero tan práctica…
Es cierto, queda muy bien el cansancio como complemento de una buena carrera profesional. Halagador, incluso. Una bonita medalla prendida sobre un corazón ocioso.
Se acostó pensando en ella, asombrado, una vez más, por la pertinencia de los lugares más comunes. Esas frases anonadadas que se pronuncian cuando se ajustan los tornillos de la tapa: «No he tenido tiempo de decirle adiós…» o «De haberlo sabido, me habría despedido mejor…» o «Todavía tenía tantas cosas que decirle…».
Yo ni siquiera te dije adiós.
Esta vez no esperó ningún eco. Era de noche y, de noche, Anouk no estaba. O bien estaba trabajando, o bien se estaba contando su historia o sus grandes planes de batalla dejando a Johnny Walker y a Peter Stuyvesant la tarea de pasar las páginas y de desplazar la caballería ligera hasta que terminara por olvidarse de sí misma, por capitular y dormirse por fin.
Mi Anouk…
Si existiera el paraíso, ya estarías ligándote a san Pedro…
Sí.
Te estoy viendo.
Te estoy viendo llenarle la barba de lentejuelas y quitarle las llaves de las manos para hacerlas brillar contra tu cadera.
Cuando estabas en forma, nada se te resistía, y cuando éramos niños nos llevabas al cielo cuando querías.
¿Cuántas puertas habrá derribado tu sonrisa? ¿Cuántas colas habremos evitado? ¿Cuántos metros nos habremos colado? ¿Cuántos carteles habremos eludido, tergiversado, desafiado?
¿Cuántos cortes de manga, cuántos gruñidos de reprobación, cuántas barreras y prohibiciones?
«Dadme la mano, muchachos», conspirabas, «y todo saldrá bien…». Y nos encantaba eso, que nos llamaras muchachos cuando todavía nos chupábamos el dedo y que nos estrujaras la mano con fuerza mientras nos lanzábamos al ataque. Nos daba miedito e incluso también nos hacías un poquito de daño a veces, pero te habríamos seguido hasta el fin del mundo.
Tu Fiat destartalado era para nosotros un barco, una alfombra voladora, una diligencia. Arreabas a tus cuatro caballitos fiscales soltando tacos como el robusto Hank en los tebeos de Lucky Luke, Yeah! ¡Arre, caballo! Tu látigo restallaba por las autopistas periféricas y mascabas un cigarro sólo por el placer de vernos dar un respingo cuando escupías la colilla por la ventanilla.
Contigo, la vida era agotadora pero jamás encendíamos la tele. Y todo era posible.
Todo.
Con la condición de no soltarse jamás de tu mano…
Nos volviste a hacer lo mismo cuando los botes de Nesquick habían dejado paso a los Marlboro, ¿recuerdas? Volvíamos de la boda de Caroline y debíamos de estar durmiendo la mona en el asiento de atrás cuando nos despertaron tus gritos de angustia.
«¡Oiga, oiga, XB12, ¿me reciben?»
Nos despertamos gruñendo en medio de un prado con los faros apagados mientras tú le hablabas al mechero bajo la luz amarillenta de la lucecita de la cabina. «¿Me reciben?», suplicabas. «Nuestra nave está averiada, mis jedis están pedo y la Alianza rebelde me pisa los talones… ¿Qué hago, Obi-no sé qué-Kenobi?»
Alexis estaba molesto y masculló un joder pastoso ante la mirada de una vaca pasmada, pero tú te reías tan fuerte que no lo oíste. «La culpa es vuestra, ¿por qué me lleváis a ver pelis tan tontas?» Por fin encontramos el camino en el ciberespacio y te miré sonreír un buen rato por el retrovisor.
Veía a la niña que habías debido de ser, o que habrías sido si te hubieran dejado hacer bromas…
Sentado detrás de ti, miraba tu nuca y me decía: si ha hechizado nuestra infancia ¿será porque la suya fue una birria?
Y me daba cuenta de que yo también me estaba haciendo viejo…
Varias veces te toqué el hombro para asegurarme de que no te quedabas dormida, y, en un momento dado, pusiste tu mano sobre la mía. El peaje me la arrebató, pero cuántas estrellas alrededor de la nave aquella noche, ¿eh?
Cuántas estrellas…
Sí, si el paraíso existe, la debes de estar armando buena allá arriba…
Pero… ¿qué había?
¿Qué había después de ti?
Se durmió con las manos a ambos lados del cuerpo. Desnudo, manchado y solo, en la calle Smolenskaya, en Moscú, Rusia. En ese pequeño planeta que se había vuelto, y fue su último pensamiento consciente, terriblemente aburrido.
9
Se levantó, volvió a su berenjenal, se encerró de nuevo en unos barracones llenos de humo, presentó sus documentos una vez más, volvió a coger el avión, recuperó su maleta, se subió a un taxi de cuyo retrovisor colgaba un amuleto africano en forma de mano abierta, volvió con una mujer que ya no lo quería y una chica que todavía no se quería a sí misma, las besó a las dos, cumplió con las citas que tenía pendientes, almorzó con Claire, apenas comió nada, le aseguró que todo iba bien, se escabulló cuando la conversación se alejaba de las zonas catalogadas de bosques y de las operaciones de mantenimiento programadas en edificios surgidos de la descentralización, comprendió que la fisura estaba ganando terreno cuando la vio desaparecer al doblar la esquina y se le cayó el alma en picado a los pies, trató de analizarse en el bulevar de los Italiens, se rompió por dentro en silencio, estudió la calidad del terreno, concluyó que estaba expuesto a una manifestación de complacencia pura y dura, se despreció, se flageló, dio media vuelta, puso un pie delante de otro y volvió a empezar, cambió sus divisas, volvió a fumar otra vez, fue desde entonces incapaz de absorber la más mínima gota de alcohol, perdió peso, ganó llamadas de ofertas, se afeitó menos a menudo, sintió descamársele la piel del rostro a trozos, renunció a escudriñar el desagüe cuando se lavaba el pelo, se volvió menos locuaz, se separó de Xavier Belloy, volvió a pedir cita con el oculista, empezó a volver a casa cada vez más tarde y a menudo a pie, padecía insomnio, caminaba lo más posible, se orientaba por los bordes de las aceras, cruzaba fuera de los pasos de cebra, atravesaba el Sena sin levantar los ojos del suelo, dejó de admirar París, no volvió a tocar a Laurence, se dio cuenta de que ella cavaba una especie de trinchera en el edredón entre los cuerpos de ambos cuando se acostaba antes que él, empezó a ver la televisión por primera vez en su vida, se quedó anonadado, consiguió sonreírle a Mathilde cuando le anunció la nota que había sacado en Física, ya no reaccionaba cuando la sorprendía bajándose música y películas de internet, le traía absolutamente al pairo el pillaje actual, se levantaba por la noche, bebía litros de agua descalzo sobre las baldosas frías de la cocina, trató de leer, terminó por abandonar a Kutuzov y a sus tropas en Krasnoye, respondía a las preguntas que se le hacían, contestó que no cuando Laurence lo amenazó con una conversación de verdad, volvió a decir que no cuando le preguntó si era por cobardía, se apretó el cinturón del pantalón, cambió las suelas de sus zapatos negros de cordones, aceptó una invitación para ir a una conferencia en Toronto sobre environmental issues in the construction industry que lo dejaba del todo indiferente, se cabreó con una becaria, terminó por desenchufarle el ordenador, cogió un lápiz y se lo plantó entre las manos, venga, se impacientó, enséñeme usted lo que debería ver, puso en marcha un proyecto para un complejo hotelero cerca de Niza, se hizo un agujero en la manga de la chaqueta con un cigarrillo, se durmió en el cine, perdió sus gafas nuevas, encontró su libro sobre Jean Prouvé, recordó su promesa, fue entonces a llamar a la puerta de Mathilde una noche y le leyó en voz alta este fragmento: «Recuerdo a mi padre decirme: ¿Ves cómo se agarra la espina al tallo de esta rosa? A la vez que decía esto, abría la palma de la mano, recorriendo con un dedo el contorno del tallo. Todo esto está bien hecho, todo esto es sólido, son formas de resistencia igual, y pese a todo, no es rígido. Conservé esas palabras en la memoria. Si observan algunos de los muebles que he hecho, en casi todos hay un dibujo de cosas que…», se dio cuenta de que a Mathilde le traía sin cuidado, se preguntó cómo era eso posible, ella que antes tenía tanta curiosidad por todo, salió de su habitación andando hacia atrás, guardó el libro en cualquier sitio, se apoyó contra la librería, se observó el pulgar, cerró el puño, suspiró, se fue a la cama, se levantó, volvió a su berenjenal, se encerró de nuevo en unos barracones llenos de humo, volvió a presentar sus documentos, tomó de nuevo el avión, recupe…
Esto duró varias semanas pero bien podría haber durado meses o años.
Puesto que era el fanfarrón, a fin de cuentas, el que había ganado la partida.
Y era lógico… Los que ganan siempre son los fanfarrones, ¿no?
Iba a hacer veinte años que vivía junto a ella sin verla, entonces ¿por qué dejarse impresionar hoy por tres palabritas de nada que ni siquiera habían tenido la elegancia de presentarse? Sí, era la letra de Alexis pero… ¿y qué? ¿Quién era este Alexis?
Un ladrón. Un tío que traicionaba a sus amigos y dejaba que su novia abortara sola, lo más lejos posible.
Un hijo ingrato. Un blanquito. Un blanquito con talento quizá, pero tan cobarde…
Hacía años de eso, cuando él había… No, cuando ella había… No, cuando la vida, digamos, renunció por ellos, Charles se dio cuenta y fue muy duro para él, que tanto le costaba leer las coordenadas de ese proyecto que otros llamaban la existencia. No entendía cómo podía sostenerse todo aquello cuando los cimientos eran tan porosos y se preguntó incluso si no se habría equivocado desde el principio… ¿Él? ¿Ese montón de escombros? ¿Construir él algo? Qué chiste más bueno. Siguió fingiendo porque no tenía elección, pero Dios mío, fue… tedioso.
Y de pronto una mañana se sacudió, gruñó, recuperó el apetito, el placer del placer y el gusto por su oficio. Era joven y con talento, le repetía la gente. Tuvo la debilidad de volver a creer en ello, hizo un esfuerzo y apiló sus ladrillos como los demás.
La negó. Peor aún, la minimizó. Redujo la escala.
En fin… Es lo que se había montado… Hasta que, un domingo por la tarde, leyó por casualidad una revista que había en casa de sus padres… Arrancó la página y la leyó otra vez, de pie en el metro, con su tupper de sobras bajo el brazo.
Ahí estaba todo, negro sobre blanco, entre un anuncio de una cura termal y la sección de cartas de los lectores.
Más que una revelación fue un alivio. ¿De manera que había desarrollado eso? ¿El síndrome del miembro fantasma? Le habían amputado un miembro, pero el idiota de su cerebro no se había dado cuenta y seguía mandándole mensajes erróneos. Y, aunque ya no hubiera nada, porque ya no había nada, eso no podía negarlo, seguía percibiendo sensaciones de lo más reales. «Calor, frío, picores, hormigueo, calambres e incluso dolor a veces…», precisaba el artículo.
Sí.
Exactamente.
Él sentía todo eso.
Pero en ninguna parte del cuerpo.
Hizo una bola con la hoja de papel, le pasó los restos de asado frío a su compañero de piso, bajó el flexo y levantó el tablero de su mesa. Era un espíritu cartesiano que necesitaba demostraciones para seguir avanzando. Ésa lo convenció. Y lo apaciguó.
¿Por qué habrían de cambiar las cosas veinte años después?
Era ese fantasma el que le gustaba, y los fantasmas, ya se sabe, nunca mueren…
Padeció pues la enumeración anterior, pero sin sufrir más de la cuenta. ¿Que había adelgazado? Era más bien buena cosa. ¿Que trabajaba más ahora? Nadie notaría ninguna diferencia. ¿Que otra vez fumaba? Lo volvería a dejar una vez más. ¿Que se chocaba con la gente por la calle? Se lo disculpaba. ¿Que Laurence perdía pie? Ahora le tocaba a ella. ¿Que Mathilde prefería sus estúpidas series de televisión? Pues peor para ella.
Nada grave. Sólo un golpe doloroso en el muñón. Se le pasaría.
Quizá, en efecto.
Quizá habría seguido viviendo así pero sin tomarse las cosas a la tremenda. Quizá habría mandado a la porra las comas y habría hecho el esfuerzo de poner puntos y aparte más a menudo.
Sí, quizá nos habría venido aún con esas chorradas de respiración…
Pero terminó por ceder.
A sus presiones, a su amable chantaje, a su voz, que ella había modulado para que sonara temblorosa y retorciera el hilo del teléfono.
De acuerdo, suspiró, de acuerdo.
Y volvió a almorzar a casa de sus ancianos padres.
Hizo caso omiso de la consola atestada de cosas y del espejo del recibidor, colgó la gabardina dándose la espalda a sí mismo y se reunió con ellos en la cocina.
Fueron perfectos los tres, masticaron largamente cada bocado y se guardaron muy mucho de abordar el tema que los había reunido. Sin embargo, en el momento del café, y con un aire de «huy, qué tonta, ya se me iba a olvidar», Mado no aguantó más y se dirigió a su hijo mirando a un punto impreciso que se encontraba más allá de sus hombros.
– Anda, ¿sabes qué?, me he enterado de que Anouk Le Men está enterrada cerca de Drancy.
Charles consiguió hacer como si nada.
– ¿Ah, sí? Creía que estaba en Finisterre… ¿Y cómo lo sabes?
– Me lo ha dicho la hija de su antigua casera…
Y luego tiró la toalla y cambió de tema.
– Bueno, ¿qué, al final habéis talado el viejo cerezo?
– No hemos tenido más remedio… Por los vecinos, ya sabes… ¿Adivina cuánto nos ha costado?
Salvado.
O al menos eso fue lo que creyó, pero cuando ya se levantaba para marcharse, Mado le puso la mano en la rodilla.
– Espera…
Se inclinó hacia la mesita baja y le tendió un gran sobre de papel de estraza.
– Haciendo un poco de orden el otro día encontré estas fotos que seguramente te hará gracia volver a ver-Charles se puso rígido.
– Todo pasó tan deprisa -murmuró Mado-, mira ésta… Mira qué lindos erais los dos…
Alexis y él cogidos por los hombros. Dos Popeyes risueños que fumaban en pipa presumiendo de sus minúsculos bíceps.
– ¿Te acuerdas…? Era ese tipo extraño que os disfrazaba todo el rato…
No. No tenía ganas de recordar nada.
– Bueno -la interrumpió-, me tengo que ir…
– Deberías quedártelas…
– No, hombre, no. ¿Qué quieres que haga con ellas?
Estaba buscando las llaves del coche cuando Henri se reunió con él.
– Oh, no, por favor -bromeó Charles-, ¡no me digas que me ha metido la tarta en un tupper!
Charles miró temblar el sobre bajo el pulgar de su padre, siguió los surcos de lana de su chaleco, los botones desgastados, la camisa blanca, esa corbata impecable que se anudaba cada santo día desde hacía más de sesenta años, ese cuello almidonado, su piel diáfana, esos pelillos blancos que la cuchilla había olvidado y, por fin, esa mirada.
La mirada de un hombre discreto que había vivido toda la vida junto a una mujer autoritaria pero que no se lo había concedido todo.
No. Todo no.
– Llévatelas.
Charles obedeció.
No podía abrir la puerta del coche mientras su padre siguiera ahí parado.
– Papá, por favor…
– ¡Papá, que te quites!
Se miraron fijamente.
– ¿Estás bien?
El anciano, que no lo había oído, se apartó a la vez que confesaba:
– Yo no estaba tan…
Pasó un camión.
Durante todo el tiempo que se lo permitió la calle, Charles observó cómo empequeñecía su silueta al otro lado del horizonte.
¿Qué había mascullado exactamente?
Nunca lo sabremos. En cuanto a su hijo, algo debía de imaginarse, pero se le olvidó en el semáforo siguiente mientras consultaba el callejero de los barrios periféricos.
Drancy.
Le pitaron. Se le caló el coche.
10
Su avión para Canadá era a las siete de la tarde, y ella estaba a unos pocos kilómetros del aeropuerto. Charles se marchó del estudio a la hora de comer.
«Con el corazón en los labios», que era una expresión muy bonita.
Se marchó, pues, con el corazón en los labios.
En ayunas, emocionado, nervioso, como si fuera a una primera cita.
Ridículo.
E inexacto.
No iba a un baile sino a un cementerio, y ese musculito lisiado lo tenía más bien atravesado en la garganta.
Porque le latía con fuerza, sí, pero de cualquier manera. Le daba golpes en el pecho como si Anouk estuviera viva, como si lo acechara bajo los tejos y no fuera a tardar en criticarlo. ¡Ah, por fin! ¡Pues anda que no has tardado! ¿Y qué son esas flores horrorosas que me traes? Anda, déjalas en cualquier parte y larguémonos de aquí. Tú, también, vaya idea citarme en un cementerio… ¿Te has vuelto loco o qué?
Una vez más, exageraba… Charles les echó una ojeada. Pero si no estaban tan mal esas flores…
Con una camisa de fuerza, sí. Eh, Charles…
Lo sé, lo sé… Pero déjenme…
Unos kilómetros más, señores verdugos…
* * *
Estaba en la periferia, un pequeño cementerio de provincias. No había tejos, no, pero sí verjas de hierro forjado, Espíritus Santos en las ventanas de los sepulcros y hiedra en las paredes. Un cementerio con bedel, con un grifo oxidado y regaderas de zinc. No tardó en recorrerlo entero. Los últimos en llegar, es decir las tumbas más feas, eran de los años ochenta.
Compartió su perplejidad con una señora menudita que sacaba brillo a sus seres añorados.
– Se confundirá usted con el de Mévreuses… Ahora se entierra allí a la gente… Lo nuestro es una concesión de familia… Y aun así, tuvimos que luchar por ella, ¿sabe?, porque los…
– Pero… ¿está lejos?
– ¿Va usted en coche?
– Sí.
– Entonces lo mejor es que vuelva a la nacional hasta el Leroy-Merlin y… ¿sabe dónde está?
– Eh… no… -contestó Charles, a quien empezaba a estorbarle un poco el ramo de flores-, pero bueno, usted dígame, que ya lo encontraré…
– Si no, otro punto de referencia puede ser el Leclerc…
– ¿Ah, sí?
– Sí, tiene que pasar por delante, después por debajo de la vía del tren, y, pasando el vertedero, está a mano derecha.
Pero ¿también ese cementerio estaba en un lugar horroroso?
Le dio las gracias y se alejó mascullando.
Ni siquiera le había dado tiempo a quitarse el cinturón y ya se sentía fatal.
Era exactamente como ella había dicho: después del Leroy-Merlin y el Leclerc, un depósito de cadáveres pegado a la sede de la DDE. Con el tren de cercanías pasando por encima y un ruido de fondo de camiones pesados.
Contenedores en el aparcamiento, bolsas de plástico enganchadas en los arbustos y paredes de placas de hormigón que servían de meadero a todos los chavales de los alrededores que venían a estampar sus firmas con un espray.
No, meneó la cabeza de lado a lado, no.
Y eso que él tampoco es que fuera un exagerado. Era tarea suya constatar las normas que los promotores se habían pasado por el forro, pero no.
Su madre tenía que haberse equivocado… O la otra tenía que haber confundido el lugar… La hija de la casera, ya ves tú… Anda que no le había contado tonterías a Anouk esa tía… No era muy difícil impresionar a una chica joven que criaba sola a su hijo y volvía agotada a casa a la hora en que esa gilipollas sacaba a los chuchos a cagar al parque… Ah, sí… Ahora se acordaba… La señora Fourdel… Una de las pocas personas en el mundo ante la cual Anouk perdía la seguridad… El alquiler… El alquiler que todos los meses tenía que pagarle a la señora Fourdel…
Ese aparcamiento tan absurdo fue la gota que colmó el vaso. Tenía que ser una broma pesada, las chismosas estas se tenían que haber equivocado, no habían recordado bien la dirección. Anouk no tenía nada que ver con ese lugar.
Charles mantuvo largo rato la mano crispada sobre la llave, y la llave en el botón de arranque.
Bueno. Una vuelta rapidita.
Dejó las flores.
Pobres muertos…
Cuánto debía de pesarles todo ese mal gusto…
Lápidas de mármol que brillaban como muebles de Fórmica, flores de plástico, libros abiertos de porcelana sabiamente agrietada, fotos horrorosas en marcos de Plexiglás que amarilleaban ya, balones de fútbol, tríos de ases, vivarachos lucios, invocaciones estúpidas, kilos de nostalgia de tres al cuarto. Y todo ello grabado para la eternidad.
Un pastor alemán de oro.
Descansa, querido dueño, yo velo tu sueño.
Seguramente no era tan grave, al menos sería tierno, pero nuestro hombre había decidido odiarlos a todos.
En la tierra como en el cielo.
El típico cementerio francés de lo más vulgar, cuadriculado como una ciudad norteamericana. Avenidas numeradas, tumbas al cuadrado, paneles con flechas para el alma del B23 y el descanso del H175, disposiciones cronológicas, los fríos delante, los más tibios al fondo, grava bien apelmazada, una advertencia sobre los desechos reciclables y otra sobre las porquerías fabricadas en China, y siempre, siempre, el estruendo de esos putos trenes a ras de su sueño eterno.
El arquitecto se rebelaba. Pero, ¡hombre, tenía que haber una ordenanza que seguir en el caso de los muertos, ¿no?! Un poco de paz, pero, vamos a ver, ¿es que no estaba previsto?
Claro que no… Ya cuando estaban vivos se habían tenido que aguantar y vivir a presión en una birria de casas por las que habían pagado el triple de su precio real endeudándose durante veinte años, así que ¿por qué habría de cambiar la cosa ahora que la habían palmado? ¿Y cuánto les habían costado esas vistas sobre el vertedero a cadena perpetua?
Pfff… ¿qué más daba? Era su problema, después de todo… Pero ¿y su querida Anouk? Si la encontraba en ese basurero, Charles…
Vamos. Termina la frase. ¿Qué harías, tonto del bote? ¿Cavar para sacarla de ahí? ¿Sacudirle el polvo de la falda y cogerla en brazos?
Es inútil. De todas maneras no nos oye. Un convoy de mercancías levanta por los aires unas bolsas de basura y vuelve a engancharlas en otros arbustos unos metros más lejos.
* * *
Ya no era el Fiat, y todavía no era el Halcón Milenario de Han Solo, así que debía de ser en los fastuosos años del R5, su primer coche nuevo, y la acción se sitúa cuando ellos tenían unos diez años… Quizá once… ¿Habrían terminado ya la primaria? Ya no se acuerda… Anouk no estaba como siempre. Se había puesto elegante y ya no se reía. Fumaba un cigarrillo tras otro, se le olvidaba quitar los limpia-parabrisas, no entendía los chistes que le contaban y les repetía cada cinco minutos que tenían que dejarla en buen lugar.
Los niños respondían «sí, sí», pero no entendían muy bien a qué se refería con eso de dejarla en buen lugar, y como el niño del chiste se había bebido toda la cerveza, se hacía pis en la cerveza de su padre, y…
Los llevaba a visitar a su familia, a casa de sus padres, a los que no veía desde hacía años, y había embarcado a Charles en la aventura. Por Alexis, probablemente. Para protegerlo de aquello que la ponía ya tan nerviosa y porque se sentía más fuerte cuando los oía reírse en el asiento de atrás repitiendo caca, culo, pedo y pis.
– Cuando estemos en casa de la abuela nada de contar esos chistes, ¿eh?
– Que síiiiiii…
Era la periferia de Rennes, los suburbios más bien. De eso Charles se acordaba perfectamente. Anouk trataba de orientarse, conducía despacio, soltaba tacos, se quejaba de no reconocer nada, y él, como en Rusia treinta y cinco años más tarde, no podía apartar la mirada de esos bloques de viviendas nuevos que ya le parecían tristísimos…
No había árboles, ni tiendas, ya no quedaba cielo, las ventanas eran muy pequeñas y los balcones estaban llenos de trastos. No se atrevía a decir nada, pero le decepcionaba un poco que una parte de ella proviniera de aquel lugar. Pensaba que había llegado a su calle desde el mar… En una vieira… Como en el cuadro de la primavera que tanto le gustaba a Edith.
Traía un montón de regalos y los obligó a meterse la camisa por dentro del pantalón. Incluso los peinó un poco en el aparcamiento, y fue entonces cuando comprendieron que dejarla en buen lugar era no comportarse como siempre. De pronto ya no se atrevieron a pelearse para saber cuál de los dos podría pulsar el botón del ascensor, y la observaron palidecer hasta la última planta.
Hasta su voz había cambiado… Y cuando les dio los regalos, su madre los dejó en la habitación de al lado.
Alexis se lo preguntó en el camino de vuelta.
– ¿Por qué no los han abierto?
Anouk tardó en contestar.
– No lo sé… A lo mejor los guardan para Navidad…
El resto está confuso en su memoria. Charles recuerda vagamente que le dieron demasiado de comer y que le dio dolor de tripa. Que olía raro. Que hablaban demasiado alto. Que la tele estaba encendida todo el rato. Que Anouk le dio dinero a su hermana pequeña, que estaba embarazada, y también a sus hermanos, y a su padre, unas medicinas. Y que nadie le dio las gracias.
Que Alexis y él al final se bajaron a jugar al descampado que había al lado de la casa, y que cuando él volvió a subir, solo, para ir al cuarto de baño, le preguntó a una señora gorda que no parecía muy simpática:
– Perdone, señora… ¿dónde está Anouk?
– ¿De quién me hablas? -le contestó con malos modos.
– Pues… de Anouk…
– No sé quién es.
Y se volvió hacia el fregadero, mascullando.
Pero a Charles le dolía la tripa de verdad.
– La madre de Alexis…
– ¡Ah! ¿Quieres decir Annick?
Qué malvada, la sonrisita que esbozó entonces la señora…
– ¡Porque mi hija se llama Annick! ¡Anouk no es nadie! Eso es para los parisinos como tú… Para cuando le da vergüenza, ¿entiendes? Pero aquí se llama Annick, así que métetelo bien en la cabeza, mocoso. ¿Y por qué te retuerces así, vamos a ver?
Apareció entonces la hija mayor y le indicó el lugar que buscaba. Cuando salió del baño, Anouk estaba recogiendo todas sus cosas.
– No me he despedido de ellos -se inquietó Alexis.
– No importa.
Lo despeinó.
– Hala, príncipes… Nos largamos de aquí…
No se atrevieron a decir nada durante un buen rato.
– ¿Estás llorando?
– No.
Silencio.
Y después se frotó la nariz.
– Bueno, entonces… esto es un niño que le dice a la profesora: «¡Profesora, profesora! ¿Sabía que las bolas de Navidad tienen pelos?» Y la profesora le contesta: «No, hombre, estás equivocado, ¿cómo van a tener pelos…?» Entonces el niño se vuelve hacia su amigo y le dice: «¡Eh, Noel, enséñale tus bolas a la profesora.»
Anouk lloraba de risa.
Más tarde, en la autopista, mientras Alexis dormía, me dijo:
– ¿Charles?
– ¿Sí?
– Mira, si ahora me llamo Anouk es porque… porque me parece un nombre más bonito…
No le contestó enseguida porque se estaba pensando una respuesta que fuera de verdad fantástica.
– ¿Lo entiendes?
Anouk inclinó el retrovisor para cruzarse con su mirada.
Pero no, no encontraba ninguna respuesta que lo convenciera. Entonces se contentó con asentir con la cabeza sonriendo.
– ¿Estás mejor de la tripa?
– Sí.
– ¿Sabes? -añadió en voz más baja-, a mí también me dolía siempre la tripa cuando…
Y se calló.
Charles no pensaba que su memoria conservara ese tipo de recuerdos. Entonces, ¿por qué de pronto ese bumerang? ¿Por qué las bolas de Navidad, los regalos olvidados, los billetes de cien francos sobre la mesa y el olor de aquella casa, que apestaba a fritanga y a envidia rancia?
Porque…
Porque en la tumba del emplazamiento J93 podía leerse, encima de su fecha de nacimiento y de muerte:
LE MEN ANNICK
«Los muy hijos de puta…» fueron sus únicas palabras de respeto ante la tumba.
Volvió al coche a grandes zancadas, abrió el maletero y revolvió entre el desorden.
Era un espray de tinta fluorescente que utilizaba en las obras. Lo sacudió, se arrodilló junto a la tumba, empezó por preguntarse cómo se las iba a apañar para eliminar la «n» que sobraba y juntar la «i» con la «k», luego decidió tacharlo todo y le devolvió su verdadero rostro.
¡Bravo! ¡Esto merece un aplauso! ¡Qué valor! ¡Qué magnífico homenaje!
Perdón.
Perdón.
Una señora mayor que iba a la tumba de al lado se lo quedó mirando con el ceño fruncido. Charles volvió a ponerle la tapa al espray y se levantó.
– ¿Es usted de la familia?
– Sí -contestó él secamente.
– No, se lo pregunto… -se le contrajo la boca en una mueca- porque… bueno, hay un vigilante, pero…
La mirada de Charles la intimidó. Limpió la sepultura, cambió las flores y se despidió de él.
Debía de ser la viuda de Maurice Lemaire.
Maurice Lemaire, que tenía una bonita placa, cortesía de sus amigos cazadores, con un fusil muy chulo en relieve.
Vaya vecino, ¿eh, Anouk, cariño?, mejor imposible. Pero dime una cosa… Estáis aquí como sardinas en lata, ¿no…?
Cuando ya se marchaba, vio al que debía de ser «un vigilante, pero…»
Era negro. Ah, vale… Charles entendía ahora lo del «pero».
Al meterse en el coche, le molestó el olor de las flores. Las tiró a un contenedor y consultó su reloj.
Bien. Le daba tiempo a llamar al idiota ese antes de embarcar.
Su secretaria trató de pasarle con él varias veces. Luego Charles se desentendió y terminó por descolgar el teléfono.
Con la mirada perdida y las uñas de los pulgares profundamente clavadas en la goma del volante, sintió como un vértigo.
Dar media vuelta… Inventar un accidente… Fingir que había perdido el avión, añadir «por los pelos», rodear París, cambiar de coche, tomar la salida de cómo se llamara la ciudad esa, ir en dirección al pueblo no sé qué, buscar la calle lo que fuera y abrir la puerta del número 8.
Encontrarlo al fin.
Y partirle la cara.
De todas maneras, debía haberlo hecho hacía veinte años… Pero nada de remordimientos, entre tanto había engordado al menos diez kilos y acumulado un poco de resentimiento. Su mandíbula lo notaría.
Pero no. El pequeño Rocky con americana de tweed puso el intermitente y recuperó su sitio en el carril de la izquierda. Se había comprometido. Iría a aburrirse a uno de los salones del Park Hyatt de Toronto y volvería con la cabeza y el maletín llenos de Advances in Building Technology que no le devolverían ni las grúas ni la fe.
Sí… Cuando redactaran su obituario, no sabrían muy bien qué poner… ¿Arquitecto, dice?
¿Cómo? Ya no me acuerdo… Tiene gracia, durante todos estos años más bien me ha parecido que lo que hacía era tirar de un negocio… Tirar. Eso es. Tirar de un burrito con anteojeras que no quería alejarse de su pozo.
Entre todo ese polvo, ¿dónde exactamente se había perdido la mano de Jean Prouvé? ¿Y todas esas horas dedicadas a leer los Cuadernos de arquitectura de Albert Laprade a una edad en que los demás coleccionaban cromos? ¿Y la abadía románica de Le Thoronet? ¿Y las líneas del gran Alvaro Siza? Y todos esos viajes de estudios sin más riqueza que sus dibujos…
Y siempre, siempre, la huella, el sello de Anouk Le Men sobre ese pequeño trajín que para Charles haría las veces de carrera y de vida…
Porque sí, Anouk titubeaba, sí, se escupió en la mano para aplastarles los remolinos del pelo, sí, se le cayeron todos los paquetes al cerrar la puerta del maletero y sí, de repente les hablaba con dureza, pero eso no le impidió darse la vuelta, seguir con la mirada el desasosiego de ese niño que lo tenía todo desde pequeñito, levantar ella también la cabeza, esperarlo y declararle muy seria cuando él la alcanzó:
– Charles… tú que dibujas tan bien… ¿Sabes?, de mayor deberías ser arquitecto… Y apañártelas para prohibirles que hagan estos horrores…
Y el niño que dibujaba tan bien, que bajaba con pudor la cabeza cuando Pavlovich arrugaba sus sobres de sobornos, que solía viajar en business, que iba a asistir a una conferencia muy costosa en un hotel de la Five Star Alliance donde -lo decía en el programa que le habían dado- podría disfrutar de un servicio de spa con water-falls (cascadas) y streams (corrientes) y que probablemente se quedaría traspuesto con los auriculares puestos después de pegarse una buena comilona, sí, ése, ese desgraciado se pasó la salida de la terminal 2 y gritó dentro de su concha de chapa.
Gritó.
Se cagó en la madre que lo parió.
Ahora tenía que dar toda la vuelta.
11
– ¿Diga?
Por desgracia, no era él, y, peor aún, era una vocecita aguda.
– Esto… ¿es la casa de Alexis Le Men?
– Sí, claro… -prosiguió la vocecita.
Charles estaba desconcertado.
– ¿Podría hablar con él, por favor?
– ¡Papá! ¡Al teléfono!
¿Papá?
Lo que faltaba…
Y todo lo que había ensayado desde hacía cosa de una hora, en el aparcamiento, en las escaleras mecánicas, en las diferentes colas y, por fin, junto a esas inmensas cristaleras, su forma de presentarse, las primeras palabras que iba a pronunciar, su plan de ataque, su mordisco, su saña, su veneno, su tristeza, todo eso se desvaneció de la manera más tonta.
Lo único que se le ocurrió soltarle después de todos esos años de plomo fue:
– ¿Ti… tienes un hijo?
– ¿Quién es? -le preguntó una voz seca.
Qué desastre. Nuestro súper protagonista no había previsto las cosas así en absoluto…
– ¿Eres tú, Charles?
– Sí.
Y la voz se dulcificó.
Se dulcificó demasiado, por desgracia…
– Te estaba esperando.
Largo silencio.
– Entonces ¿has recibido mi carta?
La grieta se abrió aún más. Y de manera alarmante. Charles se levantó, se dirigió hacia un quicio sobre el que sostenerse y se acurrucó contra la madera. Apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos. A su alrededor el mundo se había vuelto… demasiado ardiente.
No era nada. Se le iba a pasar. El cansancio. Los nervios.
– ¿Sigues ahí?
– Sí, sí… Perdona… Estoy en un aeropuerto…
Sentía vergüenza. Vergüenza. Levantó la cabeza.
– Pero nada, estoy bien, estoy bien… Estoy aquí…
– Te preguntaba si habías re…
– Claro. ¿Para qué iba a llamarte si no?
– ¡Y yo qué sé! ¡Por gusto! Para saber de mí, para…
– Calla.
Ya está. Otra vez. Sólo de oír de nuevo ese tonito alegre que ponía cuando quería joder a los que lo rodeaban, Charles se había recuperado y le había vuelto también toda la rabia.
– No puedes dejarla ahí…
– ¿Cómo?
– En ese cementerio de mierda…
Alexis se echó a reír, y el sonido de su risa fue espantoso.
– ¡Jajá! Por lo que veo, sigues siendo el mismo… Sigues siendo el príncipe azul con su caballo blanco, ¿eh? ¡Siempre tan caballeroso, mi querido Balanda!
Y entonces su voz cambió por completo.
– Pero dime una cosa… llegas un poco tarde, ¿no? ¡Eh! ¡Tu caballo no se tiene en pie! Ya no hay nadie a quien salvar, ¿lo sabes?
– Que no puedo dejarla ahí, que no puedo dejarla ahí -dijo, y silbó-, pero ¡si está muerta, tío! ¡Está muerta! Así que, qué quieres que te diga, que esté ahí o en cualquier otro sitio… Me parece que a estas alturas le importa una mierda…
Por supuesto que lo sabía. El más racional de los dos era él. El metódico, el geométrico, el alumno aplicado, el que se abrochaba la camisa hasta el último botón, el delegado de clase, el que soplaba en los controles de alcoholemia, el… Pero… hoy en día ya no… Hoy en día la cabeza ya no le funcionaba muy bien, y lo único que se le ocurrió en su defensa se limitó a repetirlo como un tonto:
– No puedes dejarla ahí… Es todo lo que siempre ha odiado… Los suburbios, los bloques de viviendas humildes, el racismo… Todo aquello de lo que huyó duran…
– ¿De… de qué racismo me hablas?
– Su vecino…
– ¿Qué vecino?
– El de la tumba de al lado-Silencio perplejo.
– Un momento… ¿de verdad estoy hablando con Charles Balanda? ¿El hijo de Mado y Henri Balanda?
– Alex, por favor…
– Pero, tío, ¿de qué cono me hablas? No, ahora en serio… ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Estás seguro de que no tienes nada roto? No se te habrá olvidado ponerte el casco en la obra, ¿no?
– ¿Diga?
– Y encima el vertedero…
– ¡Enseguida voy! -gritó, apartándose un momento del teléfono-. ¡Empezad sin mí! Pero ¿qué vertedero? ¿Qué…? ¿Charles?
– Sí.
– Después de todo este tiempo… Tengo que confesarte algo muy importante…
– Te escucho.
Carraspeó solemnemente.
Charles se tapó el otro oído.
– Cuando la gente está muerta, pues bien… ya no ve nada…
Qué cabrón. Fingir que le iba a hacer una confidencia para engañarlo y descojonarse de él. Era típico suyo.
Charles colgó.
Todavía no estaba en la pasarela de embarque y ya sintió que se abría el vacío bajo sus pies: se le había olvidado preguntarle lo más importante.
* * *
Les sirvieron una copa de champán y aprovechó para tomarse un somnífero y medio. Un cóctel estúpido, lo sabía de sobra, pero había hecho ya tantas estupideces que por una más-Desde hacía varias semanas su vida no había sido más que una serie de efectos secundarios no deseados, y aun así la máquina había aguantado, así que… En el mejor de los casos, se quedaría roque al cabo de unos minutos, y en el peor, iría a inclinarse sobre la taza del váter. Anda, sí, no estaría mal vomitarlo todo… Se abrió otra botellita de champán.
Al sacar sus papeles, el sobre de sus padres cayó al suelo y fue a parar debajo de su asiento. Muy bien. Ahí se quedaba. Ya había tenido bastante. Nadie se había muerto de hacer el ridículo, de acuerdo, pero con todo llegaba un momento en que más valía parar el carro. Ya no soportaba aquello en lo que se había convertido: un hombre complaciente.
Hala, hala. A la porra con todo eso. A la porra los recuerdos, la debilidad y los lloriqueos. ¡Necesitaba aire!
Se aflojó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa.
En vano.
Pues ese aire, Charles lo ignoraba, estaba presurizado.
Cuando despertó, había babeado tanto que tenía el hombro de la chaqueta empapado. Consultó el reloj y no dio crédito: pese al Lexomil, no había dormido más que una hora y cuarto.
Setenta y cinco minutos de tregua… Eso era lo que le había correspondido, nada más.
Su vecina llevaba un antifaz. Charles encendió su lamparita de lectura, se contorsionó para recoger el sobre, sonrió al volver a ver los fantásticos tatuajes en sus antebrazos de marineritos, se preguntó quién se los habría dibujado y cerró los ojos. Si… Su madre tenía razón… Era él… Ese personajillo con el pelo teñido… Charles rebuscó en su memoria su rostro, su nombre, su voz. Lo encontró delante de la verja del colegio y volvió a la casilla de salida.
Nosotros también.
SEGUNDA PARTE
1
– ¿Es el del 6A?
– Sí…
– ¿Qué le pasa?
– Yo qué sé, un ataque de nervios… ¿Te queda hielo? -le contestó la azafata a su compañera, que esperaba pacientemente al otro lado del carrito.
En algún lugar por encima del océano, uno de sus pasajeros se había desabrochado el cinturón de seguridad.
Sollozaba y se ocultaba entero detrás de una mano.
– Are you al right? -le preguntó preocupada su vecina.
Charles no la oyó, absorto como estaba, zarandeado en su propia zona de turbulencias; se levantó, saltó por encima de ella, sujetándose a los reposacabezas, pasó al otro lado de la cortinilla de separación, vio una hilera de asientos vacíos y se desplomó.
Fin de la business class.
Se arrimó a la ventanilla y la llenó de vaho.
Le mandaron a un steward.
– ¿Necesita un médico, señor?
Charles levantó la cabeza, trató de sonreírle y le soltó su estocada secreta de mierda. -El cansancio…
El otro se quedó tranquilo con esa respuesta, y lo dejaron en paz.
Pocas veces ocurre que se elija una expresión con tan poco tino.
¿En paz? Pero ¿cuándo había vivido él en paz?
La última vez, tenía seis años y medio y subía por la calle Berthelot con su nuevo amigo.
Un niño de su clase que se llamaba Le Men, así, en dos palabras separadas, y que acababa de mudarse justo al lado de su casa. Se había fijado en él desde el primer día porque llevaba la llave de su casa colgada al cuello.
En aquella época era la pera llevar la llave de casa colgada al cuello. Lo admiraban a uno como a un hombre en el patio del recreo…
Ya había ido a merendar a su casa varias veces, pero esa vez le tocaba a Charles, y Alexis había dicho, descalzándose:
– ¿Sabes?, no podemos hacer ruido porque mi mamá está durmiendo…
– ¿Ah, sí?
Charles estaba impresionado. ¿Una mamá podía dormir por la tarde?
– ¿Está malita? -preguntó en voz muy baja. -No, es enfermera, pero como sale de casa por la mañana muy temprano, suele dormir la siesta… Mira, la puerta de su habitación está cerrada… Es nuestro código-Todo eso le pareció tremendamente novelesco. Porque jugar así era más juego todavía. Jugar con sus cochecitos sin hacer que chocaran entre sí, susurrar agarrando al otro de la manga y cortarse ellos mismos las rebanadas de bizcocho.
Los dos, solos en el mundo y dando un respingo al menor pshhh de la gaseosa-Sí, por aquel entonces lo de vivir en paz ya estaba en entredicho, porque cada vez que Charles pasaba delante de esa puerta sentía que le latía el corazón. Un poco. Era como si detrás se ocultara la Bella Durmiente, o una princesa muy, muy cansada, condenada, ¿desfigurada tal vez?… Charles andaba de puntillas, contenía la respiración y se dirigía a la habitación de su amigo colocando los pies exactamente sobre las tablillas del parqué para no caer.
Ese pasillo era un puente colgante sobre un río con cocodrilos.
Volvió más veces y, siempre, esa puerta cerrada lo fascinaba.
Debía de preguntarse si no estaba muerta en realidad. Quizá Alexis le mentía… Quizá se las apañaba siempre solo y no comía más que dulces…
¿Quizá se parecía a esas estatuas que salían en su libro de Historia?
¿Quizá estaba cubierta por un velo duro del que le asomaban los pies?
Pero no, no podía ser, puesto que la mesa de la cocina siempre estaba desordenada… Tazones de café y crucigramas empezados, horquillas con pelos enganchados, mondaduras de naranja, sobres rotos, migas…
Y Charles observaba a Alexis limpiar todo aquello como si fuera lo más natural del mundo vaciar los ceniceros de su mamá y doblarle los jerséis.
Su amigo, entonces, ya no era el niño al que la profesora había castigado en un rincón unas horas antes, era…
Era raro. Hasta le cambiaba la cara. Estaba más erguido y contaba las colillas con el ceño fruncido.
Aquel día, por ejemplo, había roto el silencio, meneando la cabeza de lado a lado.
– Pfff… Qué asco.
Había tres colillas plantadas en un yogur recién empezado.
– Si quieres -añadió, confuso-, tengo un nuevo bolón… Uno de los grandotes… Está en mi mesilla de noche…
Charles se quitó los zapatos y se marchó en expedición.
Vaya, vaya… La puerta estaba abierta de par en par… A la ida apartó la mirada, pero, a la vuelta, no pudo evitar echar una ojeada.
Las sábanas habían resbalado y se le veían los hombros. Y hasta la mitad de la espalda, incluso. Charles se quedó inmóvil. Tenía la piel tan blanca y el pelo tan largo-Tenía que alejarse, debía alejarse, iba a alejarse, cuando ella abrió los ojos.
Qué guapa era… Tan guapa como las mujeres que salían en las historias que le contaban en catequesis… Silenciosa e inmóvil, pero como con una especie de luz alrededor.
– Anda… Hola… -dijo, incorporándose ligeramente para apoyar la barbilla en la palma de la mano.
– Eres Charles, ¿verdad?
No pudo contestarle porque se le veía un trocho del… Bueno, de los…
No pudo contestar y se marchó corriendo.
– ¿Qué haces? ¿Te vas?
– Sí -balbució Charles, luchando con la lengüeta de un zapato-, tengo que hacer los deberes.
– ¡Oye! -exclamó Alexis-, pero si mañana no hay clase…
Pero la puerta ya se había cerrado.
2
Olvidemos esta historia de paz arrebatada o condenada. Una afirmación demasiado vehemente para ser sincera. Por supuesto que Charles, una vez en la calle, se arrodilló, se puso bien el zapato, pasó la lazada grande alrededor de la pequeña y se marchó tan tranquilo.
Por supuesto.
De hecho ahora la historia le hacía sonreír. Sí, vaya una Virgen María…
Le hacía gracia el niño que era entonces, iluminado y tocado por la gracia pero no obstante perplejo. Sí, perplejo. Vivía rodeado de chicas pero nunca habría imaginado que la punta era de otro color…
No, no había perdido la paz, había ganado una especie de agitación, una turbación que crecería con él y se alargaría al compás de los dobladillos de sus pantalones. Que taparía sus arañazos, le ceñiría las caderas y se ensancharía hacia abajo. La aplanaría la plancha de su madre y la desaprobaría la elegancia de su padre. Más tarde se deshilacharía. Se quedaría hecha un burruño y se llenaría de manchas. Y después ganaría en madurez y, por lo tanto, en calidad, tendría una raya impecable, y también vueltas, exigiría limpieza en seco y terminaría arrugada sobre la grava de un cementerio cutre y feo.
Reclinó el asiento para atrás dando gracias al cielo.
Al final, pensándolo bien, era una suerte estar en un avión. Volar tan alto, haberse tomado un somnífero, estar en ayunas, haberse reencontrado con ellos, acordarse del perfume barato de Nounou, haberlos conocido, que lo hubieran querido y no haberse recuperado nunca de ello.
En aquella época, era una señora, pero hoy sabe muy bien que no. Hoy sabe que debía de tener veinticinco o veintiséis años, y esa historia de edades -que entonces tanto lo había preocupado- le daba por fin la razón, a él: eso nunca había tenido la más mínima importancia.
Anouk no tenía edad porque no entraba en ninguna casilla y se debatía demasiado para dejarse circunscribir.
A menudo se comportaba como una niña. Se acurrucaba en medio de sus juegos de construcción y se quedaba dormida en pleno paso de un tren de mercancías. Se enfurruñaba cuando llegaba la hora de hacer los deberes, imitaba la firma de su hijo, suplicaba justificantes, podía pasarse días sin hablar, se enamoraba de cualquier manera, se tiraba noches enteras esperando a que sonara el teléfono sin dejar de mirarlo con rabia, los exasperaba a fuerza de preguntarles si la encontraban guapa, no, pero… guapa de verdad, y terminaba por echarles la bronca porque no había nada para cenar.
Pero otras veces, no. Otras veces salvaba a gente, y no sólo en el hospital. Gente como Nounou y tantos otros que la veneraban como al más fuerte de todos los ídolos.
No le daba miedo nada ni nadie. Se apartaba un paso cuando se le venía el mundo encima. Encajaba los golpes. Luchaba. Aguantaba. Ponía ojitos, apretaba los puños o hacía un corte de mangas según el tipo de enemigo, terminaba por comprender que se había quedado sin línea, colgaba el teléfono, se encogía de hombros, se volvía a maquillar y se los llevaba a todos a comer fuera.
Sí, la edad, o la diferencia de edad eran desde luego los únicos números que se le habían resistido a este alumno tan aplicado. Una inecuación que se había quedado en el margen del cuaderno… Demasiadas incógnitas… Sin embargo recuerda cuánto lo marcó su rostro la última vez. Pero no eran sus arrugas o sus canas lo que lo desconcertaron, era… su abandono.
Algo, alguien, la vida habían apagado la luz.
Le ofrecieron un café, una aguachirle infame que aceptó encantado. Se llevó a los labios el plástico muy caliente, apoyando la frente contra la ventanilla, observó el temblor del ala, trató de distinguir las estrellas de las luces de los otros aviones, atrasó su reloj y siguió hendiendo la noche.
* * *
La segunda foto la había sacado él… Lo recuerda porque su tío Pierre acababa de regalarle esa cámara Kodak Instamatic con la que llevaba tanto tiempo soñando, y se había remangado la túnica para estrenarla.
Alexis y él acababan de hacer la primera comunión, y todo el mundo se había reunido en el jardín familiar. Bajo el cerezo que habían talado la semana anterior, precisamente… Su tío debía de estar dándole la tabarra con que primero tenía que leer las instrucciones, comprobar la luz, meter el carrete y… lo primero de todo: ¿te has lavado las manos? Pero Charles no lo escuchaba: Anouk ya estaba posando.
Se había encajado un mechón de pelo entre la nariz y el labio superior y, haciendo muecas, parecía mandarle un enorme beso bigotudo por debajo de su pamela de paja.
De haber sabido que observaría tan de cerca esa foto varias vidas más tarde, habría escuchado mejor los consejos de su tío… Estaba mal encuadrada y la luz dejaba bastante que desear, pero bueno… Era ella, al menos… Y si estaba borrosa era porque estaba haciendo el ganso.
Sí, Anouk hacía el ganso. Y no sólo para la foto. No sólo para salvar a Charles del pesado de su tío. No sólo porque hacía bueno y se sentía segura posando para alguien que la quería. Se reía, lamía el vaso cuando la espuma se desbordaba, les lanzaba caramelos e incluso se había hecho unos dientes de vampiro con guirlache, pero era… para divertirse… para olvidar y, sobre todo, para conseguir que todos olvidaran que su única familia aquel día, los únicos seres humanos con los que más tarde podría decir «que sí, hombre… era cuando la primera comunión del niño, ¿es que ya no te acuerdas?» y que habían hecho de padrinos improvisados a la hora de firmar el registro eran una compañera de trabajo y un vejestorio con el pelo más cardado que nunca…
Ah, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma… El magnífico Nounou… Enmarcado por sus dos querubines, con el pecho henchido de orgullo y apenas un poco más alto que ellos a pesar de las alzas y de su peinado cardado.
– ¡Ayyyy, pequeñines míos! Pero ¡tened cuidado con esas velas! ¡Con la cantidad de laca que me ha puesto Jackie, voy a explotar! Anda, tocad, tocad…
Tocaron y, en efecto, al tacto era exactamente igual que el algodón de caramelo.
– Ya os lo decía yo… Bueno, y ahora, ¡una sonrisita para la cámara!
Y sonreían en esa foto. Sonreían. Abrazados a él con ternura, aprovechando para limpiarse los dedos en sus mangas de alpaca.
Alpaca… Era la primera vez que Charles oía esa palabra… Estaban todos en el atrio de la iglesia, ensordecidos por el estruendo de las campanas, y Alexis y él escudriñaban el horizonte retorciéndose el cinturón de cuerda de sus túnicas blancas porque Nounou se estaba retrasando.
Mado no podía más de nervios, y cuando ya no había más remedio que marcharse sin él, lo vieron bajar de un taxi como de una limusina en Cannes.
Anouk soltó una gran carcajada.
– Pero, Nounou… pero, pero… ¡si estás espléndido!
– Vamos, vamos, por favor -contestó él, algo molesto-, si no es más que un traje de alpaca de nada… Me lo encargué a medida para la gira de Orlanda Marshall en…
– ¿Quién es ésa? -le pregunté, mientras nos dirigíamos a la sacristía.
Nounou soltó un gran suspiro de lo más histriónico.
– Oh… Una buena amiga mía… Pero no tuvo éxito… Se anuló su gira… Y si queréis saber lo que pienso, esto también fue una historia de faldas…
Y besándose el índice antes de rozar con él sus frentes (su Beso Rojo, el mejor de los bálsamos sagrados), les dijo:
– Hala, jesusitos míos, en marcha… Y si veis un halo de luz, bajáis la cabeza, ¿eh?, lo digo muy en serio.
Pero no, Charles recitó el Padrenuestro con los ojos muy abiertos y la vio muy bien, con su sonrisa torcida, apretando con mucha fuerza la mano de su vecino.
En ese momento eso lo había irritado un poco. Eh. Ahora no. Cruz y raya, no vale, ¿no se iría a echar a llorar ahora, no? Pero hoy… Esa emoción que estás en los cielos… Santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad. Era la primera comunión de su único hijo, un día lleno de gracia, pequeña tregua oficial en una vida muy, muy espinosa, y su único pasado, su único hombro al que aferrarse, los únicos dedos que podía apretar bien fuerte mientras sonaba el órgano eran los de la vieja amiga de Orlanda Marshall con sus botines de charol y su rosario al cuello sobre su traje de alpaca malva…
No era nada.
Y, sin embargo, era mucho.
Pero era absurdo.
Así era su vida.
Nounou le regaló un bolígrafo que había pertenecido «al grandísimo actor Maurice Chevalier, nada menos», pero que tenía roto el capuchón y no se lo podía quitar.
– Bueno, ¿qué? ¿No se te acelera el corazón de emoción? -añadió al ver la sonrisa incómoda de Charles.
– Pues… sí, sí, claro…
Y cuando el niño se alejó, Nounou vio la mueca de Anouk y se sintió obligado a rendir cuentas.
– ¿Y tú por qué me miras así?
– No sé… La última vez me dijiste que ese dichoso bolígrafo había sido del cantante Tino Rossi…
– Vamos, tesoro…
Expresión de cansancio y de tedio vestida de alpaca malva.
– Lo que cuenta es el sueño, lo sabes perfectamente… Además, me pareció que para una primera comunión Maurice Chevalier era más… que era mejor, vamos.
– Tienes razón. Tino Rossi es más como de Navidad…
– Muy graciosa.
Anouk se partía de risa, y Nounou se enfadó y frunció el ceño.
– Oh… Nounou… ¿Qué sería de mí sin ti?
Y Nounou enrojecía bajo su capa de maquillaje.
Charles dejó las fotos en su mesita abatible. Le hubiera gustado seguir viéndolas, pero, como siempre, ese histrión reclamaba todo el protagonismo. Y no se le podía guardar rencor por ello. La escena, el espectáculo, el «entertainment», como él decía, eran toda su razón de ser…
Entonces, vamos allá, pensó, vamos allá. Después de los perritos con cuello de camisa postizo y antes de que vuelvan a encenderse las luces, Ladies and Gentleman, excepcionalmente con ustedes esta noche, en directo en su gira triunfal hacia el Nuevo Mundo y ante sus ojos estupefactos, el Grande, el Maravilloso, el Exquisito, el Inolvidable Nounou…
* * *
Una noche de enero de 1966 (cuando más tarde le contara esta historia, Anouk, que nunca se acordaba de nada, utilizaría este punto de referencia: la víspera un Boeing se había estrellado sobre el Mont Blanc.) murió una anciana en el servicio de cardiología del hospital. Es decir tres plantas por encima de la suya. Es decir a años luz de las preocupaciones de la enfermera titulada Le Men, la cual, en esa época, trabajaba en reanimación. Charles emplea este término a propósito porque era exactamente el que le convenía a Anouk, pero para entendernos: en urgencias. Qué bien pegaba eso con ella, Anouk era una enfermera de urgencias.
Sí, murió una anciana, y ¿por qué tendría que haberse enterado si no hay nada más compartimentado que un hospital? Cada servicio tenía sus propias copas de celebración, sus victorias y sus pequeñas miserias…
Pero estaban los rumores de los pasillos. O de las máquinas de café, que para el caso es lo mismo… Aquel día una de sus compañeras se quejaba de un tipo raro que estaba empezando a tocarles las narices arriba, en cardiología, porque seguía viniendo a visitar a su difunta madre con flores frescas todos los días y no entendía que no lo dejaran entrar en la habitación. Después se reía y preguntaba a todos los presentes si alguien podía firmarle una autorización para que lo ingresaran en psiquiatría.
En ese momento, Anouk no reaccionó demasiado. Su corazón estaba tan arrugado como el vasito de plástico que acababa de tirar a la papelera. Ella ya tenía su cupo de problemas.
El tipo raro en cuestión no entró en su vida hasta que los guardias jurados del hospital no tomaron cartas en el asunto y le prohibieron el acceso a planta. A cualquier hora del día o de la noche, al empezar o al acabar su turno, lo encontraba ahí, en la recepción del hospital, sentado entre las macetas y la garita de contabilidad. Postrado, tolerado, golpeado por las corrientes y el ir y venir de las multitudes, desplazándose de un asiento libre a otro, con el rostro siempre vuelto hacia las puertas de los ascensores.
Y todavía entonces, Anouk desviaba la vista. Por su cupo de problemas, su tristeza, sus cuerpos extirpados de los restos de automóviles accidentados, sus bebés escaldados con agua hirviendo, sus vomitonas de borrachos, sus bomberos demasiado lentos, su hastío de tener siempre que hacer de canguro de su hijo, sus preocupaciones de dinero, su soledad, su… Sí, Anouk desviaba la mirada.
Y una noche, vaya usted a saber por qué, quizá porque era domingo y los domingos son los días más injustos del mundo, porque había terminado la guardia, porque Alexis había encontrado refugio en casa de sus amables vecinos, porque estaba demasiado agotada para sentir el cansancio, porque hacía frío, porque tenía el coche averiado y la sola idea de caminar hasta la parada del autobús le daba retortijones, y porque al final iba a terminar por palmarla, a fuerza de estar siempre ahí sentado sin moverse, en lugar de escabullirse por la puerta de atrás Anouk siguió por el pasillo iluminado y, en lugar de bajar los ojos, fue a sentarse a su lado.
Durante mucho tiempo se quedó callada, estrujándose las meninges para encontrar la manera de conseguir que soltara su ramo de flores sin herirlo, pero nada, no se le ocurría nada, y, con la nuca dolorida, terminó por reconocer que ella misma estaba demasiado hecha polvo para ayudar a nadie.
– ¿Y entonces? -la apremió Charles a que le siguiera contando la historia de Nounou.
– Pues… le pregunté si tenía fuego…
Le entró la risa.
– ¡Vaya! ¡Qué entrada en materia más original!
Anouk sonreía. Nunca le había contado esa historia a nadie y le maravillaba recordarla tan bien, ella que se olvidaba hasta de su propio nombre.
– ¿Y luego qué? ¿Estudias o trabajas? ¿Eso fue lo que le preguntaste?
– No. Después salí a fumarme varios cigarros para infundirme valor, y cuando volví le dije la verdad. Le hablé como nunca había hablado de mis problemas antes con nadie. Con nadie… El pobre, cuando lo pienso…
– ¿Qué le dijiste?
– Que sabía por qué estaba ahí. Que me había informado y que me habían dicho que su madre había tenido una muerte muy dulce. Que a mí me encantaría tener la certeza de merecer lo mismo que su madre. Que había tenido suerte de que él estuviera con ella. Que una de mis compañeras me había contado que había venido a visitarla todos los días y le había cogido la mano hasta el final. Que los envidiaba, a los dos. Que yo llevaba años sin ver a mi madre. Que tenía un hijo pequeñito, de seis años, al que su abuela nunca había cogido en brazos. Que le había mandado una tarjeta para anunciarle su nacimiento, y ella me había enviado un vestidito de niña como regalo. Que probablemente no lo había hecho por maldad, pero que era peor todavía. Que me pasaba la mayor parte de mi tiempo aliviando a los demás pero que a mí nadie me había cuidado nunca. Que estaba cansada, que me costaba dormir, que vivía sola y que a veces bebía, por las noches, para poder conciliar el sueño porque me angustiaba muchísimo saber que un niño cuya vida dependía de la mía descansaba en la habitación de al lado… Que nunca había tenido noticias de su padre, un hombre con el que, sin embargo, aún soñaba. Que le pedía perdón por contarle todo aquello. Que él también tenía su propia tristeza, pero que ya no había razón para volver al hospital porque ya tenía que haber enterrado a su madre… ¿no? Que cuando uno estaba sano no debía pasar el tiempo en un lugar como ése porque era como una ofensa para los que estaban mal, pero que si venía eso quería decir que tenía tiempo, y que si así era, esto… ¿no querría venir a mi casa en lugar de al hospital?
»Que antes de venir aquí yo trabajaba por las noches en otro hospital y que, por aquel entonces, vivía en casa de unos amigos que podían cuidar de mi hijo, pero que, desde hacía dos años, vivía sola y me dejaba el sueldo en canguros. Que porque este curso el niño estaba aprendiendo a leer, me las apañaba con unos horarios agotadores para estar en casa cuando volvía del colegio. Que no levantaba más de tres palmos del suelo pero se despertaba solo todas las mañanas, y que a mí siempre me preocupaba si habría desayunado bien y… Que nunca se lo había contado a nadie porque me daba demasiada vergüenza… Era tan pequeño… Sí. Me daba vergüenza. Que a partir del mes siguiente no iba a tener más remedio que trabajar de día. Que la jefa de enfermeras no me daba otra opción, y que todavía no me había atrevido a decírselo a él… Que las canguros nunca tienen tiempo de repasar los deberes con el niño o de asegurarse de que leen la página de lectura, al menos no aquellas que yo me podía permitir y que… ¡que le pagaría, claro! Era un niño muy bueno, acostumbrado a jugar sólito y que… mi casa no era muy bonita, pero al menos era un poco más acogedora que ese hospital…
– ¿Y?
– Pues después de eso, nada… Y como no reaccionaba, me pregunté si no sería sordo o… no sé… un poco simple, ya me entiendes…
– ¿Y?
– ¡Y qué largo se me hizo ese silencio, Dios mío! ¡Me sentía como si estuviéramos en el pasillo de un manicomio! Y lo decía por los dos, ¿eh?, no sólo por él. Dos locos junto a las macetas de la sala de espera… Oh, cuando lo pienso ahora… Tenía que estar de verdad muy desesperada… Me había acercado a él con la idea de animarlo y ahí estaba ahora, suplicándole que me salvara… Qué desastre, Charles mío, qué desastre…
– Sigue…
– Pues nada, en un momento dado, me levanté, ¡a ver, qué iba a hacer! Y él se levantó conmigo. Fui a coger el autobús, y él me siguió. Me senté, y él se sentó delante de mí, y entonces… empecé a flipar…
Se reía.
– Mierda, me decía a mí misma, esto no marcha bien, no marcha bien en absoluto… Le he pedido que venga a mi casa, pero no ahora mismo. Ni para siempre. Socorro. Fingía que no pasaba nada, pero te lo juro, estaba como un flan… Ya me veía teniendo que llevarlo a la comisaría… Buenas noches, señor agente, me pasa lo siguiente… Este señor es un patito huérfano que me ha confundido con mamá pata y me sigue a todas partes… ¿Qué… qué puedo hacer? Ya no me atrevía a mirarlo y me escondí entre las vueltas de mi bufanda. Él, en cambio, no paraba de mirarme fijamente. No veas qué momento más violento… Y en un momento dado, me dijo: «La mano…» «¿Cómo?», le Contesté yo. «Deme la mano… No, ésa no, la izquierda…»
– ¿Qué quería?
– No sé… Ver mi curriculum, me imagino… Asegurarse de que le había dicho la verdad… Leyó, pues, mi palma y añadió: «Y el niño… ¿cómo se llama?» «Alexis.» «¿Ah, sí?» Pausa. «Como Sverdjak…» Y, al ver que yo no reaccionaba, añadió: «Alexis Sverdjak, el mejor lanzador de cuchillos de todos los tiempos…» Y entonces, aunque no te lo creas, me dije que quizá había vuelto a cagarla una vez más… Parecía tan chalado con ese pañuelo de vieja atado a la cabeza… Sí, en ese momento me enfadé conmigo misma… Es que parece que los vas buscando, ¿eh?, me sermoneé mirándome las uñas. ¡Joder, se trata de tu hijo! ¡¿Quién coño es esta Mary Poppins de feria que te has sacado de la manga?!
– ¿Iba maquillado y todo?
– No, era algo aún más indefinible… Parecía un bebé muy viejo… Con ese acné rosáceo que tenía en la cara, esos ojos como gelatinosos, esos guantes de piel de cabra y sus cuellos de camisa no muy limpios. Terrible, te digo…
– ¿Y te siguió hasta casa?
– Sí. Quería ver dónde vivía. Pero no quiso subir a tomar algo. Y sabe Dios si insistí, pero no, no había manera de convencerlo.
– ¿Y después?
– Después me despedí de él. Le dije que sentía haberlo aburrido con todas mis historias y que podía volver cuando quisiera. Que siempre sería bienvenido, y que a mi hijo le encantaría oír hablar de Fulanitojak, o como demonios se llamara, pero que, sobre todo, sobre todo, no debía volver al hospital… ¿Prometido?
»Me alejé buscando las llaves y oí: "¿Sabes, tesoro, que yo también era un artista?" Toma, pues claro, ¡si ya me lo imaginaba! Me di la vuelta para despedirme por última vez. "Artista de music-hall…? "¿Ah, sí?"
»Y entonces, Charles, entonces… Trata de imaginarte la escena-La noche, su sombra, esa voz tan rara que tenía, el frío, los contenedores de basura y toda la pesca… De verdad, no las tenía todas conmigo… Ya me veía en la sección de sucesos del periódico del día siguiente… "¿No me crees?", añadió. "Mira…"
»Metió entonces la mano entre los botones de su abriguito, y ¿sabes lo que sacó?
– ¿Una foto?
– No. Una paloma.
– Qué fuerte…
– Ya te digo… Anda que no nos hizo shows, ¿verdad? Pero para mí ése será siempre el más bonito… Era a la vez tan loco, tan hortera y tan poético… Era… era Nounou… Tendrías que haber visto su cara… Una cara de felicidad total… Y entonces se me escapó una sonrisa enorme que ya no se me despegó de los labios. Me tomé el café, me lavé los dientes y me fui a la cama con esa sonrisa y… ¿sabes qué?
– ¿Qué?
– Esa noche, y por primera vez durante años… años y años… dormí bien, bien de verdad. Sabía que iba a volver… Sabía que iba a cuidar de nosotros y que… No sé… me sentía segura… Nounou había visto bien que mi línea de la suerte era aún más corta que la del amor… Me había llamado «tesoro» acariciando la cabeza de su pajarito y enseñando unos dientes todos renegridos… Iba… iba a querernos, estaba segura. Y, ya ves, por una vez no me equivocaba… Los años con Nounou fueron los más bonitos de mi vida. Al menos los menos duros… Y todos esos fuegos artificiales que iban a ocurrir dos años más tarde, para mí estaba claro: era por él. El artificiero era él. Él, ese enanito alegre y saltarín fue mi revolución y… ah… qué felices fuimos con él…
– Esto… perdona que sea tan ramplón, pero… ¿todos esos días que pasó en el hospital tenía siempre la paloma en el bolsillo?
– Tiene gracia que me lo preguntes porque es precisamente algo que le pregunté yo a él poco después, y nunca quiso contestarme… Me di cuenta de que el tema lo incomodaba y no insistí. Sólo años más tarde, un día que debía de sentirme particularmente mal y que seguramente me había venido abajo una vez más, Nounou me mandó una carta. La única que me escribió nunca, de hecho. Espero no haberla perdido… Me decía cosas muy bonitas, cosas halagadoras que nadie me había dicho nunca… Sí, una carta de amor ahora que lo pienso… y, al final, terminaba con estas palabras:
»¿Recuerdas aquella noche, en el hospital? Sabía que ya nunca más volvería a mi casa y por eso llevaba a Mistinguett en el bolsillo. Para liberarla antes de… Pero entonces llegaste tú, y volví a casa después de todo.
Le brillaban los ojos.
– ¿Y cuándo volvió?
– Dos días después… A la hora de merendar… Muy elegante, con el pelo teñido de otro color, un ramo de rosas y caramelos de regaliz para Alexis. Le enseñamos la casa, el colegio, las tiendas del barrio, tu casa… Y… nada más. Lo que vino después ya lo sabes.
– Sí.
Me brillaban los ojos.
– El único problema por aquel entonces era Mado…
– Lo recuerdo… Ya no me dejaban ir a vuestra casa…
– Sí. Y ya ves… al final consiguió ganarse también su cariño…
* * *
En ese momento no me atreví a llevarle la contraria, pero la cosa no había sido tan fácil…
Mi madre no era exactamente una palomita blanca que cerrara los ojos cuando la acariciaban en el sentido de las plumas. Alexis seguía siendo bienvenido en nuestra casa, pero a mí me prohibieron ir a la suya.
Yo oía palabras nuevas, palabras sobre Nounou que no parecían muy amables. Moralidad, abusos deshonestos, peligro. Palabras que me parecían totalmente estúpidas. ¿Qué peligro? ¿Tener caries porque nos daba demasiados caramelos? ¿Oler a chica porque nos daba demasiados besos? ¿Sacar peores notas en el colegio porque no dejaba de repetirnos que éramos príncipes y que más tarde nunca necesitaríamos trabajar? Pero mamá… No nos lo creíamos, ¿sabes? Además, siempre se equivocaba en todas sus predicciones. Nos había jurado que ganaríamos el circuito de las 24 horas en la tómbola de la feria y no ganamos nada de nada, así que ya ves…
No, si mi madre terminó por ceder fue porque yo por una vez no tiré la toalla. ¡Estuve doce horas sin comer y nueve días sin dirigirle la palabra! Y el Mayo del 68 terminó también por tambalear un poco sus convicciones… Puesto que el mundo corría hacia su perdición, pues nada, hala, hijo, ve, ve a jugar a las canicas…
Volví a su casa, pero de milagro y con recomendaciones y horarios muy estrictos. Con advertencias sobre gestos, sobre mi cuerpo, sobre sus manos, sobre… Con frases que yo no entendía en absoluto.
Hoy, por supuesto, veo las cosas de otra manera… Si yo tuviera un hijo, ¿se lo confiaría a una niñera tan híbrida como Nounou? No lo sé… Probablemente yo también tendría reticencias… Pero no… No teníamos nada que temer… En todo caso, nunca hubo el más mínimo equivoco. Lo que Nounou hacía por las noches era otra historia, pero con nosotros era el más púdico de los hombres. Un ángel. Un ángel de la guarda que se perfumaba al pachulí y nos dejaba jugar a la guerra en paz.
Y después se convirtió en un pretexto. Era Anouk la que molestaba a mi madre, y eso también puedo entenderlo. La turbación de mi padre el otro día vale por todas las explicaciones del mundo…
Podía ir a jugar a las canicas, pero llegó un tiempo en que ya no podía pronunciar su nombre en casa. Ignoro lo que pasó exactamente. O lo sé demasiado bien. Ningún hombre habría querido vivir con ella, pero todos estaban dispuestos a asegurarle lo contrario…
Cuando estaba alegre, cuando los vértigos la dejaban en paz, cuando se soltaba el pelo y prefería andar descalza, cuando recordaba que su piel seguía siendo suave y que… entonces era como un sol. Dondequiera que fuera, dijera lo que dijese, volvía las miradas a su paso, y todo el mundo quería un poquito de ella. Todo el mundo quería cogerla del brazo, aunque para ello tuviera que hacerle un poco de daño, y, de hecho, le hacían un poco de daño, para dejar de oír un segundo el ruido de sus pulseras chocando entre sí. Sólo un segundo. El tiempo de una mueca o de una mirada; de un silencio, de un abandono, de cualquier cosa de ella, lo que fuera. De verdad lo que fuera. Pero sin tener que compartirlo con nadie.
Oh, sí… Anda que no debía de haber oído mentiras, Anouk…
¿Acaso estaba yo celoso? Sí.
No.
A la fuerza había aprendido a reconocer esas miradas y ya no me daban miedo. No tenía más que envejecer, y me empleaba en ello. Día tras día. Estaba esperanzado.
Además, lo que yo sabía de ella, lo que me había dado, lo que me pertenecía, ellos, todos los demás, no lo tendrían nunca. Con ellos Anouk cambiaba la voz, hablaba demasiado rápido, reía demasiado fuerte, pero conmigo, no, conmigo era la misma de siempre.
Así que era a mí a quien amaba.
Pero ¿qué edad tengo, para hablar así? ¿Nueve años? ¿Diez?
¿Y por qué este convencimiento de que Anouk me correspondía por derecho? Porque mi madre, mis hermanas, las maestras, las jefas de exploradores y todas las otras mujeres de mi entorno me desesperaban. Eran feas, no entendían nada, sólo les preocupaba saber si me sabía las tablas de multiplicar y si me había cambiado de camiseta.
Claro.
Claro, puesto que yo no tenía más meta que crecer para librarme de ellas.
Mientras que Anouk… Precisamente porque no tenía edad o porque yo era la única persona del mundo que la escuchaba y que sabía cuándo mentía, Anouk no se había inclinado sobre mí, no soportaba que me llamaran Charlie o Charlot, decía que yo tenía un nombre dulce y elegante, que cuadraba conmigo, me preguntaba siempre mi opinión y reconocía que a menudo tenía razón.
¿Y por qué yo, que no levantaba tres palmos del suelo, estaba tan confiado?
¡Anda, pues porque me lo había dicho ella!
Me había quedado a dormir en casa de Alexis y, antes de salir para el colegio, Anouk nos había metido la merienda en la cartera.
A la hora del recreo nos habíamos reunido con los demás niños con nuestra bolsita de canicas en una mano y, en la otra, nuestros paquetitos envueltos en papel de aluminio.
– ¡Hala! -se había entusiasmado Alexis, abriendo el suyo-, ¡galletas que hablan!
En cuclillas, yo dibujaba una pista (ya entonces…) sobre el suelo del patio.
– Te tengo en la punta de la lengua y Me haces gracia -leyó en voz alta antes de zampárselas.
Yo me frotaba las manos sobre los muslos.
– ¿Y a ti? ¿Qué te ha tocado?
– ¿A mí? -dije, un poco decepcionado al ver que a mí sólo me había puesto una galleta.
– Venga, dime.
– Nada…
– ¿No pone nada?
– Sí, pero pone eso: «Nada.»
– Bah… Vaya porra… Bueno, entonces ¿quién empieza, a ver?
– Tú -dije, poniéndome de pie para poder guardarme la galleta en el bolsillo de la cazadora.
Jugamos y perdí mucho aquel día… Todos mis ojos de gato…
– ¡Oye! Pero ¿qué te pasa hoy que juegas tan mal?
Yo sonreía. Ahí, en medio del polvo, y luego en fila para entrar en clase, tocándome el bolsillo, y luego en mi taquilla y por fin en mi cama, después de haberme levantado varias veces para cambiar la galleta de escondite, sonreía.
«Te amo con locura.»
Cuarenta años después, Charles no recordaba haber recibido nunca una declaración más eficaz…
La galleta se desmenuzó, y terminó por tirarla a la basura. Luego aquel niño creció, se marchó, volvió y Anouk rió. Y él la creyó. Y el niño envejeció, engordó, y… ella murió.
Fin de la historia.
Vamos, vamos, Balanda, si no era más que una galleta… ¿Sabes cómo las llaman hoy en día en las tiendas de comestibles en plan retro? Galletitas divertidas. Y además no eras más que un niño.
Todo esto es ridículo, ¿verdad?
Ridículo.
Sí, pero…
No tuvo tiempo de justificarse. Se quedó dormido.
3
En el aeropuerto lo esperaba un chófer con su nombre escrito en un cartel.
En el hotel lo esperaba una habitación con su nombre escrito en una pantalla de televisión.
Sobre la almohada, una chocolatina y el pronóstico del tiempo para el día siguiente.
Cielos nubosos.
Empezaba otra noche, y Charles no tenía sueño. Ya estamos, suspiró, otra vez la jodienda del desfase horario. En el pasado no le habría dado ninguna importancia, pero hoy su pobre cuerpo se quejaba. Se sintió… desalentado. Bajó al bar, pidió un bourbon, leyó la prensa local y tardó un momento en darse cuenta de que las llamas del hogar no eran de verdad.
Tampoco era de verdad el cuero de su butaca, ni las flores, ni los cuadros, ni los paneles de madera que revestían las paredes, ni los estucos del techo, ni la pátina que cubría las superficies brillantes, ni los libros de la biblioteca, ni el olor a cera para muebles, ni la risa de esa mujer bonita en el bar, ni la amabilidad del señor que velaba porque no se cayera del taburete, ni la música, ni la luz de las velas, ni… Nada era de verdad, absolutamente nada. Era el Disneyworld de los ricos, y por muy lúcido que Charles fuera, formaba parte de todo eso él también. Sólo le faltaban las orejas de Mickey Mouse.
Salió al frío de la calle. Caminó durante horas y no vio nada más que edificios funcionales. Deslizó una tarjeta de plástico en la ranura de la habitación 408, apagó la calefacción, encendió el televisor, apagó el sonido, apagó la imagen, intentó abrir una ventana, soltó un taco, renunció, se dio la vuelta y se sintió, por primera vez en su vida, atrapado.
03:17 se tumbó
03:32 y se preguntó
04:10 con calma
04:14 sin ponerse nervioso
04:31 qué estaba
05:03 haciendo ahí.
Se dio una ducha, pidió un taxi y se volvió a su casa.
4
Nunca había pagado tanto dinero por un billete de avión ni había perdido tanto tiempo. Dos días enteros, nada menos. Perdidos. Irrecuperables. Sin proyecto, sin llamadas telefónicas, sin decisiones que tomar y sin responsabilidades. En un primer momento le pareció aberrante, y luego… tremendamente exótico.
Mató el rato en el aeropuerto de Toronto, hizo lo mismo durante la escala en Montreal, compró docenas de periódicos, tonterías para Mathilde, un cartón de tabaco y dos novelas policíacas que se dejó olvidadas sobre el mostrador.
Eran las ocho de la mañana cuando recogió su coche del aparcamiento. Se frotó los ojos, sintió la barba de varios días en las mejillas y se cruzó de brazos sobre el volante.
Reflexionó.
A falta de tener las ideas claras sobre todo lo demás, se ubicó geográficamente en este mundo, se entregó a lo más sencillo, se lamentó de que no hubiera por ahí cerca ninguna más bonita, reconoció que, a esas alturas, daba igual tocar cualquier piedra… Consultó sus mapas, le dio la espalda a la capital y, sin bastón de peregrino ni más meta que olvidar la fealdad acumulada en su retina y bajo las suelas de sus zapatos durante semanas, se marchó a visitar la abadía de Royaumont.
Y mientras volvía a tragarse una tras otra una sucesión de zonas urbanas, industriales, comerciales, transformables, residenciales y otros calificativos más enrevesados todavía, recordó aquella conversación surrealista que había tenido con un taxista la mañana del día en que se había enterado de su muerte… ¿Estaba Dios en su vida? No, saltaba a la vista que no… Pero sus arquitectos, sí. Y desde siempre.
Más que a la súplica de Anouk al pie de esas monstruosidades de hormigón que la ayudaron a renunciar definitivamente a su familia, Charles debía gran parte de su vocación a los cistercienses. De una lectura que había hecho de adolescente, para ser más precisos. La recordaba como si fuera ayer… Él, enardecido en su habitacioncita de la periferia, en una casa situada a tiro de piedra de la nueva autopista de circunvalación, y devorando este libro, Las piedras salvajes, de Fernand Pouillon.
Enganchado a lo que relataba ese monje genial que, año tras año, privación tras privación, luchando contra la duda y la gangrena, extraía de una tierra árida su abadía, su obra maestra. La impresión había sido tal que siempre se había prohibido a sí mismo releer el libro. Quería que al menos una parte de él, y pese a las desilusiones que lo aguardaban en la vida, permaneciera intacta…
No, no reviviría los tormentos del maestro Paul en su cantera desolada, ni la Regla a la que se habían doblegado los conversos, ni la muerte espantosa de la mula aplastada bajo el tiro, pero las primeras frases no las había olvidado y todavía a veces se las recitaba bajito para volver a sentir la textura de la piedra ocre, el mango de las herramientas y la exaltación de su adolescencia:
Tercer domingo de cuaresma.
La lluvia nos caló hasta los huesos, la helada endureció el pesado paño de nuestros hábitos y nuestras barbas, y anquilosó nuestros miembros. El barro nos manchó las manos, los pies y el rostro, el viento nos llenó de arena. El movimiento de la marcha…
– …ya no hace balancear los pliegues helados sobre nuestros cuerpos descarnados -recitó Charles bajito después de bajar la ventanilla para desahumarse.
Desahumarse… Pero ¿qué palabra es ésta? Eh, Charles, ¿no habrás querido decir más bien «para respirar»?
Sí, sonrió, dándole otra calada a su cigarrillo, exactamente. No se os puede ocultar nada, ya lo veo…
A esas horas tendría que haber estado muerto de aburrimiento en la mansión del tío Güito tragándose el rollo de los vendedores de reinforced concrete, y, en lugar de eso, entrecerraba los párpados para no perderse el cartel de la salida de la autopista.
Tomaba el aire, sacudía el pesado paño de su hábito y conducía hacia la luz.
Hacia sus votos rotos, su ingenuidad, el borrador de su juventud o lo poco de él que palpitaba todavía.
Se estremeció. No trató de averiguar si era de placer, de frío o de angustia, subió la ventanilla y se puso a buscar un bar donde tomarse un café de verdad con olores de verdad a tabaco frío, paredes sucias de verdad, pronósticos de verdad para la quinta carrera, broncas de verdad, borrachos de verdad y un dueño de verdad con un malhumor de verdad bajo un bigote de verdad.
* * *
La arquitectura imponente de la iglesia, de dimensiones comparables a las de la catedral de Soissons, es el fruto de un compromiso entre el fasto de la abadía real y la austeridad ásterciense… Pensativo, Charles levantó la cabeza y… no vio nada… pero, poco tiempo después de la Revolución, seguía explicando el panel, el marqués de Travalet, que ya había transformado la abadía en una fábrica textil, la mandó derruir por completo con el fin de recuperar las piedras para construir las viviendas de sus obreros. ¿En serio? Vaya, ¿y por qué no le habían cortado la cabeza a ese estúpido?
Por lo que hoy en día ya no hay monjes en la abadía de Royaumont.
Sino artistas alojados en una residencia. Y un salón de té. Fantástico, oye.
Menos mal que el claustro sigue en pie.
Charles lo recorrió con las manos en la espalda, se apoyó contra una columna y observó largo rato la forma de los nidos colgados del arco crucero.
Éstas sí que sabían construir…
El lugar y el instante le parecieron absolutamente perfectos como punto final de una función. Ya podían bajar el telón.
Adiós, adiós, golondrinas, Nounou no tuvo ocasión de volver a lucir el traje elegante de su primera comunión.
Un día no volvió. Al día siguiente tampoco. Ni la semana siguiente.
Anouk los tranquilizaba: seguramente le habrá surgido algo. Se quedaba pensando: se habrá ido a visitar a su familia, creo que me habló de que tenía una hermana en Normandía… Trataba de convencerse: y si tuviera un problema, me lo habría dicho, y… callaba.
Callaba y se levantaba por la noche para preguntarle a la primera botella que pillaba si tenía noticias suyas.
La situación era desconcertante. Lo sabían todo del Nounou de pestañas postizas y el cabaret Bobino, el Rincón del Arte, el Alhambra y toda la pesca, pero desconocían su nombre y dónde vivía. Y eso que se lo habían preguntado, pero… «Por ahí…», y sus anillos describían un gesto vago en el aire, por encima de los tejados de París. Ellos no insistían. Nounou ya había bajado la mano, y «por ahí» les parecía tan lejos…
– ¿Queréis que os diga dónde vivo? Vivo en mis recuerdos… Un mundo que hace tiempo que no existe ya… Os he contado cómo calentábamos el lápiz de ojos a la luz de la bombilla y…
Los chicos suspiraban. Sí, nos lo has contado mil veces. André no sé qué con su cerezo rosa y su manzano blanco, el Maestro Yo-Yo y sus ruiseñores amaestrados, arriba el telón todas las noches, y aquel ruso al que le ataban las manos y que para beberse el vodka tenía que arrancar de un mordisco el cuello de la botella, y la dueña de L'Échelle de Jacob que había encerrado a un periodista en la carbonera, y Milord el Arsouille, y el chucho Jeannot de Flandes que se subía a las mesas y metía el hocico en las copas de champán de las dientas guapas antes de llevárselas al borracho de su amo, y la noche en que Barbara subió a escena en L'Écluse y tuviste que volver a maquillarte de lo mucho que lloraste…
Ante tanta perfidia, Nounou se enfurruñaba, y la única manera de que se dejara de comedias era pedirle que imitara a la cantante Fréhel. Se hacía un poco de rogar, claro, pero luego inflaba los carrillos, le robaba un cigarro a Anouk, se lo pegaba en el labio, se ponía en jarras y cantaba a pleno pulmón con una voz muy ronca:
Ohé, les cóóópains!
V'nez vous rincer la gueu-heu-leu!
Ce soir je suis toute seu-heu-le!
II est mort ce matin!
Los dos chicos se partían de risa, y los Rolling podían irse a paseo. Con eso ya tenían toda la satisfaction que necesitaban.
– Y cuando no estoy en mis recuerdos, vivo con vosotros, ya lo veis…
Vale, pero ¿dónde estás entonces, todo este tiempo, si tu historia de amor más bonita somos nosotros?
Anouk investigó en el hospital, encontró el historial de la madre, llamó por teléfono, le confió su preocupación a la famosa hermana de Normandía, escuchó lo que ésta le contestó, colgó el teléfono y se cayó de la silla.
Sus colegas la ayudaron a levantarse, insistieron en tomarle la tensión y terminaron por darle un terrón de azúcar, que Anouk escupió junto con un chorro de saliva.
Cuando los chicos vieron su rostro a la salida del colegio aquella tarde supieron que Nounou ya no vendría a recogerlos nunca más.
Anouk se los llevó a merendar.
– No nos dábamos cuenta por el maquillaje y todo eso, pero el caso es que… era ya muy mayor, Nounou…
– ¿Y de qué ha muerto? -preguntó Charles.
– Pues os lo acabo de decir. De viejo…
– Entonces, ¿ya no lo volveremos a ver nunca más?
– ¿Por qué decís eso? No… yo, yo… lo veré siempr…
Fue su primer entierro, y los chicos vacilaron un segundo antes de soltar su puñadito de lentejuelas y de confeti sobre el ataúd, en la fosa: ¿quién era ese Maurice Charpieu?
Nadie vino a saludarlos.
El cementerio se quedó vacío. Anouk buscó sus manos, avanzó hasta el borde del abismo y murmuró:
– Bueno, ¿qué, Nounou…? ¿Te has reunido ya con toda esa gente maravillosa de la que siempre nos has hablado hasta aburrirnos? Vaya jolgorio estaréis montando ahí arriba, ¿no? ¿Y… y tus pequeños caniches? Dinos… ¿están allí ellos también?
Después los chicos se fueron a dar un paseo, y ella se sentó junto a él como lo había hecho años atrás.
Le tiró piedrecitas a la cabeza por el gusto de verle levantar los ojos al cielo una vez más con un gesto de exasperación y se fumó un último cigarro con él.
Gracias, decían las volutas de humo. Gracias.
Volvieron a casa en silencio y, en el momento exacto en que debían de estar diciéndose, los tres, que la vida era el número de cabaret más infame del mundo, Alexis se inclinó hacia delante para subir el volumen.
Leo Ferré les repetía que era fantástico y, está bien -pero sólo porque era él y porque Nounou lo había conocido de pequeño-, quisieron creerlo durante los tres minutos que duraba su puta canción. Después Alexis apagó la radio, cambió de tema y repitió séptimo.
Una noche Anouk, que hacía tiempo que le daba vueltas a esa historia en la cabeza, se atrevió a preguntarle:
– Dime una cosa, mi vida…
– ¿Qué?
– ¿Por qué siempre cambias de tema cuando hablamos de Nounou? ¿Por qué tú nunca has llorado? Y eso que era alguien importante en tu vida, ¿verdad?
Alexis se concentró en su plato de macarrones, no tuvo más remedio que levantar la cabeza y cruzarse con su mirada, por culpa de las hebras del queso gruyere, y respondió sin más:
– Cada vez que abro la funda de mi trompeta, siento su olor. Ya sabes, ese olor como a viejo y…
– ¿Y?
– Cuando toco, toco para él y…
– ¿Y?
– Cuando me dicen que lo hago bien, es porque creo que lloro, ¿sabes…?
Si hubiera podido, Anouk lo habría abrazado en ese momento preciso de sus vidas. Pero no podía. Él ya no quería.
– Pero… esto… entonces ¿estás triste?
– ¡Qué va! ¡Al contrario! ¡Estoy bien!
En lugar de abrazarlo, le sonrió. Una sonrisita con brazos, manos, un cuello y dos nucas en un extremo.
Charles consultó su reloj, se dio la vuelta, echó una ojeada a una minúscula cueva que imitaba a la de Lourdes (Recorrido de San Luis, precisaba la flecha del panel. Vaya tontería…) y esperó a estar de nuevo en el aparcamiento para terminar con aquello y vomitar su Dies Irae.
«Sí. Y ya ves… Al final consiguió ganarse también su cariño…», resonaba la voz de Anouk.
No, no había querido llevarle la contraria sobre ese tema. Su madre… Su madre enseguida encontró otros problemas de los que preocuparse… Se imponía con mano de hierro en su casa, en mi padre, en sus parterres de flores y en todo lo demás. Y además había vuelto De Gaulle. Así que terminó por relajarse un poco.
De modo que Charles no le iba a llevar la contraria sobre ese tema, pero:
– Anouk…
– Charles…
– Hoy me lo puedes decir…
– Decirte ¿qué?
– Cómo murió…
Silencio.
– De viejo, nos dijiste, pero era mentira. ¿Verdad que era mentira?
– Sí…
– ¿Se suicidó?
– No.
Silencio.
– ¿No quieres decírmelo?
– A veces está bien mentir, ¿sabes…? Sobre todo tratándose de él… él, que tanto os hizo soñar… Y todos esos trucos de magia que os…
– ¿Murió atropellado?
– Degollado.
– Lo sabía -se maldijo Anouk-, pero ¿por qué te haré yo caso a ti?
Se dio la vuelta para pedir la cuenta.
– ¿Sabes, Charles?, tú sólo tienes un defecto, pero joder… qué defecto más triste… Eres demasiado inteligente… Sin embargo, créeme, en la vida hay cosas que no vienen en los manuales de instrucciones… Antes, cuando he llegado y he visto todos esos cálculos que te tienes que tragar, a la vez que te daba un beso te compadecía. Me he dicho que, a tu edad, te pasas demasiado tiempo tratando de calcular el mundo. ¡Ya lo sé, ya lo sé! Me vas a decir que son tus estudios y todo eso, pero… pero, ea, a partir de hoy, cuando pienses en las últimas horas de la mejor niñera del mundo, ya no te imaginarás a un señor mayor dormido entre chales en medio de sus recuerdos, no; y, querido mío, la culpa es sólo tuya, volverás a encerrarte en tu cuarto con tu calculadora y ya no podrás concentrarte, porque todo lo que verás en tus dichosos paréntesis llenos de x y de y hasta la saciedad será a un viejo al que la policía encontró desnudo en un retrete de mala muerte…
– Sin dentadura postiza, sin anillos, sin documentación y sin… Un viejo que esperó casi tres semanas en la morgue a que una mujer avergonzada se dignara a hacer un esfuerzo por sacarlo de ahí, pero por última vez en su vida, gracias a Dios, se dignara a reconocer que sí, que los unía un lazo de sangre puesto que ese desecho humano abierto en canal era… su hermano pequeño…
Después me acompañó hasta la facultad, se dio la vuelta y se abandonó en mis brazos.
No era a mí a quien ahogaba, era el recuerdo de Nounou, y si la clase siguiente me pareció más confusa todavía que lo que me había anunciado ella entre dientes, no era por culpa de ese viejo bribón -que había muerto en el escenario, después de todo…-, no, la culpa era mía, ya que pese a mis esfuerzos desesperados por imaginarme una etiqueta enganchada al dedo gordo de un pie frío, no había podido evitar que Anouk notara mi turbación a través de la tela de mi pantalón y… oh, ¿por qué una frase tan enrevesada? Anouk había conseguido que me empalmara y punto, y me avergonzaba de ello.
Llevábamos más de dos horas tragándonos unas clases de geometría infinitesimal, y que no viniera diciéndome que era inteligente sólo porque entendía más o menos adonde quería llegar la profesora… ¡Joder, no, Anouk sabía de sobra que, al contrario, estaba totalmente perdido! De hecho, se había apartado de mí diciendo que no con la cabeza.
Como siempre, esperé a que me volviera a llamar para quedar a comer y recuerdo que tuve que esperar mucho…
Esa confesión sórdida, e inútil, que yo había ido a suplicarle como un estúpido que era, no quería decir nada para mí: mi infancia había muerto el mismo día que Nounou.
* * *
Era demasiado temprano para volver a París, donde nadie lo esperaba, de modo que sacó su agenda y marcó un número que llevaba meses aplazando para el día siguiente.
– ¿Balanda? ¡Anda, pero si ya no creía que me fueras a llamar! ¡Pues claro que te espero!
Philippe Voernoodt era un amigo de Laurence. Un tipo que había hecho fortuna en el sector inmobiliario… O en el de internet… ¿O en el sector inmobiliario por internet, tal vez? Bueno, en fin, un tío que conducía un coche grotesco y probablemente ya no tenía tiempo de ir al dentista porque se pasaba el rato toqueteando su agenda electrónica con un mondadientes húmedo.
Cuando le daba palmaditas amistosas en la espalda, Charles siempre encogía varios centímetros y no podía evitar preguntarse si esa mano, desde luego fuerte pero un poco corta, se había posado alguna vez más alto que en el antebrazo de su amada…
Algunas miradas lo habrían convencido casi, pero cuando lo vio salir esa tarde de su bunker metalizado con el auricular del móvil colgado de la oreja, le dedicó una sonrisita tierna.
No, se tranquilizó a sí mismo, no, Laurence tenía demasiado buen gusto.
Se habían citado en la zona norte de París en una antigua imprenta que http.Voernoodt.idiota.com había comprado por cuatro perras (por supuesto…) y quería transformar en un loft sublime (bis). Unos años antes, Charles ni siquiera se habría desplazado. Ya no le gustaba trabajar para particulares. O elegía sólo a aquellos que lo inspiraban. Pero ahora, en fin… los bancos… Desde entonces los bancos lo habían obligado a dejarse de caprichos y le traían por la calle de la amargura. Y cuando encontraba un particular lo bastante rico y megalómano para ayudarlo a pagar sus gastos, se metía la coquetería en el bolsillo y sabía seguirle el rollo hasta la hora de presentarle el presupuesto.
– ¿Y bien? ¿Qué te parece?
Era un lugar maravilloso. Los volúmenes, la luz, la densidad, el eco del silencio incluso, todo era… recto.
– Y lleva abandonado así desde hace diez años -precisó el otro, aplastando la colilla contra el suelo de mosaico.
Charles no lo oyó. Le parecía más bien que era la hora de la comida y que de un momento a otro volverían todos, encenderían otra vez las máquinas, acercarían los taburetes, abrirían centenares de cajetines extraordinarios, levantarían ese bidón de tinta del rincón, echarían una ojeada al enorme reloj de pared con su cerco de plomo que los dominaba, y el trabajo reemprendería con un estruendo infernal.
Se alejó un poco más y fue a echar un vistazo por la ventana del despacho.
Los tiradores de los cajones, los respaldos de las sillas, la madera de los tampones, las tapas de los albaranes, todo allí tenía ese hermoso aspecto pulido que dan el paso de los años y el roce de las manos.
– Bueno, ahora no se ve muy bien por todo el desorden, pero imagínatelo una vez limpio… Una superficie de la hostia, ¿verdad?
Charles admiró una herramienta, una especie de lupa muy extraña que se echó al bolsillo.
– ¿Verdad? -insistió el otro, y tintinearon las llaves de su 4x4.
– Sí, sí… Una superficie de la hostia, como tú bien dices…
– Bueno, ¿y cómo lo ves entonces? ¿Tú cómo lo harías?
– ¿Yo?
– Sí, claro, tú… ¡Hace meses que te espero, a ver qué te crees! ¡Y mientras tanto no hay quien me quite de encima al fisco con su impuesto sobre propiedades! ¡Jajá!-(Se rió.)
– Yo no haría nada. No tocaría nada. Viviría en otro lado y vendría aquí a descansar. A leer. A pensar…
– ¿Estás de coña?
– Sí -mintió Charles.
– Oye, tú estás un poco raro hoy, ¿no?
– El desfase horario. Bueno… ¿tienes planos?
– En el coche…
– Bien. Bueno, pues entonces ya podemos irnos…
– Irnos ¿adónde?
– Marcharnos de aquí.
– Pero ¿no vas a dar una vuelta?
– Una vuelta ¿por dónde?
– Pues no sé… Por fuera…
– Ya volveré.
– Pero… si ni siquiera me has preguntado lo que quería…
– Oh… -suspiró Charles-. Pero si ya sé lo que quieres, hombre… Quieres que quede un poco salvaje, natural, justo lo necesario, pero sin sacrificar la comodidad. Quieres suelos de hormigón, o de madera un poco tosca, en plan suelo de vagón, quieres una pasarela con el suelo de cristal y barandillas de acero cromado; allí quieres una cocina hi-tech, muy en plan cocinero profesional, del estilo de las cocinas Boffi o Bulthaup, me imagino… Quieres lava, granito o pizarra. Quieres luz, líneas puras, materiales nobles y que respeten el medio ambiente. Quieres un gran despacho, estanterías a medida, chimeneas escandinavas y seguramente una sala de proyección, ¿no? Y para el exterior tengo el paisajista que necesitas, un tipo que te hará un jardín en movimiento, como dicen ellos, con semillas de comercio justo y un sistema de regadío integrado. E incluso una de esas piscinas de precio exorbitante que salvan el honor. Ya sabes, en plan salvaje y natural pero cómoda a la vez…
Acarició las viguetas.
– Sin olvidar el pack «domótica, sistema de alarma, apertura con código, cámara de seguridad integrada y verja automática», por supuesto…
– ¿Me equivoco?
– Pues… no… pero ¿cómo lo has adivinado?
– Bah…
Charles ya había salido del edificio y se prohibía volver la cara hacia la sangría que estaba por venir.
– Es mi trabajo.
Esperó mientras el otro se ponía nervioso con la cerradura (socorro, hasta el llavero tenía todo el peso de la elegancia…), luego contestó al auricular que tenía en la oreja, fustigó a sus empleados y por fin le tendió las llaves.
– Pero y esta cosa ¿para cuándo me la puedes hacer?
«Esta cosa», desde luego era la expresión adecuada.
– Dime tú…
– ¿Para Navidad?
– No hay problema. Para entonces tendrás tu bonita cuadra…
Su nuevo cliente lo miró mal. Debía de estar preguntándose si lo tomaba por un burro o por un buey.
Charles le estrechó vigorosamente esa mano tan cortita que tenía y se dirigió hacia su coche, acariciando al pasar la verja con la otra mano.
Se le quedaron trozos de pintura incrustados debajo de las uñas.
Bueno, al menos se ha salvado este poquito de pintura, pensó, dando marcha atrás con el coche.
Entre los intereses de los rusos, los de los bancos y los de ese cretino, a juego con todos los demás, tenía material suficiente para mascullar todo el trayecto hasta su casa. Y menos mal, porque estaba en plena hora punta.
Qué…
Qué extraña era la vida…
Tardó un momento en darse cuenta de que era la radio lo que lo estaba poniendo de tan mal humor. Cerró la boca a esa audiencia a la que en mala hora se le había dado la palabra y se apaciguó con una emisora que sólo ponía música de jazz sin interrupciones.
Bang bang, my baby shot me down, se lamentaba la cantante de voz melosa. Bang bang, demasiado fácil, replicó él.
Demasiado fácil.
«Eres demasiado inteligente…» Pero ¿qué quería decir eso exactamente?
Sí, calculaba el mundo. Sí, buscaba la salida. Sí, volvía a casa cuando los demás revolvían el armario para encontrar una camiseta limpia que ponerse. Sí, me esforzaba por hacerle figuritas de papel muy complicadas que escondían siempre mentiras entre los pliegues y seguía viendo a Alexis, aguantándolo y dejándole que me comiera vivo, con el único objetivo de poder decirle «Está bien» entre un sorbo de vino y una sonrisa que, entonces, ya no me estaba destinada.
Está bien. Me ha robado, me roba y me volverá a robar. Ha robado a mis padres y traumatizado a mi abuela para ponerse hasta arriba, pero está bien, te lo prometo.
Pero mi abuela no. Se murió de ello, creo. Era una anciana que tenía la debilidad de aferrarse a sus recuerdos-Pero… ¿acaso no estaba él haciendo lo mismo? ¿Acaso no se estaba dejando aniquilar por un puñado de cachivaches polvorientos?
Valiosos, tal vez, pero ¿qué valor tenían hoy?
¿Qué valor?
Bang, bang, en la parada de Porte-de-la-Chapelle, tan cerca de su objetivo y tan lejos de su casa, Charles sintió, y fue una sensación física, que había llegado la hora de mandar todo aquello al garete de una vez por todas.
Perdón, pero ya no puedo más.
Ya no se trata de cansancio, no, esto ya es… hastío.
Cuan vano es todo.
Ya veis… Sigo siendo ese pobre tipo que revisa con atención su examen, paga el alquiler por adelantado y se deja la vista en su mesa de dibujo. Y, sin embargo, he intentado creeros. Sí, he intentado comprenderos y seguiros, pero… para llegar ¿adonde? ¿A un atasco tras otro?
Y tú, Alexis, tú que me trataste con tanta arrogancia la otra noche, con tu Corinne, tu casita de campo y tus zapatillas de fieltro, te dabas menos aires cuando fui a recogerte a la comisaría del distrito XIV, ¿eh?
No, no te acuerdas de nada, claro, pero vuelve a pasarme tu contestador un momento para que te describa la mierda que eras entonces… Tardé siglos en volver a vestirte aguantando la respiración y cargué contigo hasta el coche. Cargué contigo, ¿me oyes? Cargué contigo, no es que te apoyaras en mí para caminar. Y llorabas, y me seguías mintiendo. Y era eso lo peor. Que sigues, después de todos estos años, después de nuestros juramentos de niños y la fuerza de los Jedi, después de Nounou y de la música, y de Claire, y de tu madre, y de la mía, después de todos esos rostros que ya no reconozco, después de todo lo que has destrozado a mi alrededor, sigues contándome milongas.
Terminé por pegarte para que te callaras por fin la boca y te dejé en las urgencias del hospital Hôtel-Dieu.
Por primera vez, no me quedé contigo, y luego me hice reproches a mí mismo, ¿sabes?
Sí, me reproché a mí mismo no haber dejado que la palmaras esa noche…
Te has recuperado, parece. Ahora eres lo bastante fuerte para enviar cartas anónimas, para meter a tu madre en un vertedero y para reírte en mi cara. Mejor para ti, mejor para ti. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Cuando pienso en ti sigo sintiendo ese olor a meado.
Y a pota.
No sé de qué habrá muerto Anouk, pero recuerdo aquel domingo por la tarde en que fui a veros antes de volver a mi colegio interno…
Debía de tener la edad de Mathilde, pero, por desgracia, era mucho menos listo que ella… No tenía su humor mordaz. Todavía no me había enseñado a desconfiar de los adultos ni a entrecerrar los párpados cuando la vida se acercaba disimulando. No, yo era un niño todavía. Un niño obediente que os llevaba restos de tarta y recuerdos de parte de su mamá.
Hacía tiempo que no os veía y me desabroché los botones de arriba de la camisa antes de llamar a vuestra puerta.
Estaba tan contento de escapar unas horas de mi santa familia para ir a respirar unas bocanadas de vosotros. Sentarme en vuestra cocina patas arriba, calibrar el humor de Anouk según el número de pulseras que llevara ese día, oírla suplicarte que nos tocaras algo, saber de antemano que le dirías que no, hablar con ella, doblarme bajo el peso de sus preguntas, dejar que me tocara el brazo, los hombros, el pelo y bajar la cabeza cuando añadiera pero cuánto has crecido, qué guapo estás, cómo pasa el tiempo, pero… ¿por qué?, y acechar el instante en que mencionaría a Nounou llevándose la mano a la muñeca con un gesto mecánico para apaciguarla, antes de tocarse la frente y volver a reírse. Tener la certeza de que pronto cederías y te desplomarías de cualquier manera sobre el primer sillón que pillaras para secundar nuestros cotilleos y dar más consistencia a nuestros silencios…
No podíais saberlo, no lo supisteis nunca, pero ¿qué me quedaba allí en ese colegio donde las tardes eran tan largas, la promiscuidad, tan molesta y los vigilantes, tan estúpidos? Vosotros.
Mi vida erais vosotros.
No. No habríais podido comprenderlo. Vosotros que nunca habíais obedecido a nadie e ignorabais el sentido mismo de la palabra disciplina.
¿Quizá os haya idealizado? En todo caso es lo que me decía, y reconoced que era tentador… Trataba de persuadirme de ello, os contaba tonterías, experimentaba con vosotros el sfumato del gran Leonardo, que era entonces mi ídolo absoluto, y frotaba sobre mis recuerdos para difuminaros hasta el momento en que, habiendo recuperado el lugar reservado para mí en vuestra mesa, y arañando con los dedos minuciosamente vuestro hule hecho polvo mientras os escuchaba pelearos, sentía que mi corazón volvía a latir.
La sangre.
Volvía a circular la sangre por mi cuerpo.
– ¿Por qué sonríes con esa cara de tonto? -me preguntaba Alexis.
¿Por qué?
Porque volvía a sentir tierra firme.
Hacía quince años que me explicaban, dos jardines más adelante en esa misma calle, que la vida no era sino una sucesión de deberes y flagelaciones de todo tipo. Que no había nada adquirido de antemano, que todo había que merecérselo, y que el mérito, ¡hablemos del mérito!, se había convertido en una noción muy azarosa en una sociedad que ya no respetaba nada, ¡ni siquiera la pena de muerte! Mientras que vosotros, vosotros… Sonreía porque vuestra nevera siempre vacía, vuestra puerta siempre abierta, vuestros psicodramas, vuestras estrategias que no valían para nada, vuestra filosofía de bárbaros, esa certeza de que aquí abajo no había nada que atesorar y que la felicidad era el instante presente, el aquí y ahora, delante de un plato de lo que fuera mientras uno se lo comiera con ganas, me demostraban exactamente lo contrario.
Para Anouk, nuestro único mérito era no estar ni muertos ni enfermos, y el resto no tenía ninguna importancia. El resto ya vendría por sí solo. Comed, niños, comed, y tú, Alexis, para un minuto de atronarnos con los cubiertos, tienes toda la vida para hacer ruido.
Pero aquel día, después de llamar varias veces y justo cuando ya iba a dar media vuelta, oí una voz que no reconocí:
– ¿Quién es?
– Caperucita Roja.
– …
– ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay alguien en casa?
– …
– ¡Os traigo una jarrita de miel y un buen trozo de pastel!
Se abrió la puerta.
Anouk me daba la espalda. Una silueta en bata, encorvada, con el pelo sucio y una cajetilla de tabaco en la mano.
– ¿Anouk?
– …
– ¿No te encuentras bien?
– Me da miedo darme la vuelta, Charles. No… no quiero que me veas así, no…
Silencio.
– Bueno… -articulé yo por fin-, pues dejo el plato en la mesa y…
Anouk se dio la vuelta.
Sus ojos sobre todo. Sus ojos me horrorizaron.
– ¿Estás enferma?
– Se ha ido.
– ¿Cómo?
– Alexis.
Y mientras me dirigía a la cocina para zafarme de esa tarta de fresa que me daba arcadas, me arrepentía ya de haber venido, pues sentía de manera confusa que no pintaba nada ahí y que muy pronto la situación me iba a superar.
Tenía deberes que hacer. Ya volvería.
– ¿Dónde se ha ido?
– Pues con su padre…
Eso sí lo sabía. Que el padre pródigo había vuelto a aparecer hacía unos meses en un súper Alfa Romeo. «¿Y es majo tu padre?» «No está mal…», me había contestado Alexis, y la cosa se había quedado ahí, en esas tres palabras. Indiferentes. Inofensivas, me habían parecido.
Vaya, qué desastre. Me debía de haber perdido algún episodio… ¿Qué se suponía que debía hacer en ese momento? ¿Llamar a mi madre?
– Pero… volverá.
– ¿Tú crees?
– …
– Se ha llevado todas sus cosas, ¿sabes…?
– …
– Hará como tú… Volverá los domingos a comer bizcocho…
Esa sonrisa habría preferido que me la ahorrara.
Giró varias botellas y al final se sirvió un gran vaso de agua que se bebió de un tirón, atragantándose.
Bueno. Mientras yo buscaba la manera de sortearla para llegar hasta el pasillo. No quería ser testigo de todo eso. Sabía que bebía, pero me negaba a saber hasta qué punto. Era algo de ella que no me interesaba. Volvería cuando se hubiera quitado esa bata y se hubiera vestido.
Pero no se movía. Me miraba con dureza. Se tocaba el cuello, el pelo, se frotaba la nariz, abría y cerraba la boca como si se estuviera ahogando. Parecía un animal en una trampa, dispuesto a arrancarse la pata de un bocado para ir a morir en la habitación de al lado. Y yo… yo miraba las nubes por la ventana.
– ¿Sabes lo que significa criar sola a un hijo?
No contesté nada. No era una pregunta de todas formas, era una brecha que abría para poder tropezar en ella. Yo no era muy valiente, pero tampoco era tonto perdido.
– A ti que se te dan tan bien los números, ¿cuántos días son quince años?
Eso sí era una pregunta.
– Pues… algo más de cinco mil, creo…
Dejó el vaso y se encendió un cigarro. Le temblaba la mano.
– Cinco mil… Cinco mil días y cinco mil noches… ¿Te das cuenta? Cinco mil días y cinco mil noches sola… Preguntándote si lo que haces está bien… Preocupándote… Preguntándote si lo vas a conseguir… Trabajando. Olvidándote de ti misma. Cinco mil días de pasarlo fatal y cinco mil noches encerrada. Nunca un momento para ti, nunca un día de vacaciones, sin padres, sin hermana, nadie que te cuide al niño y te deje descansar un momento. Nadie que te recuerde que en tiempos eras un poco guapa… Millones de horas preguntándote por qué nos había hecho eso, y una buena mañana, he aquí que vuelve, el muy cabronazo, y entonces, ¿sabes lo que te dices en ese momento? Te dices que ya echas de menos esos millones de horas, porque no eran nada comparadas con las que te esperaban a partir de ahora…
Se golpeó la frente contra la pared.
– Figúrate… Un padre pianista en los palacios al fin y al cabo es mucho mejor que una birria de enfermera, ¿verdad?
Me hablaba, exigía mi atención, pero yo me negaba a caer en su trampa. Se equivocaba de hombro sobre el que llorar. Yo era demasiado pequeño para todo eso, no eran cosas de mi edad, como decía mi padre. No, no me correspondía a mí darle la razón o llevarle la contraria. Que se las apañara sola, por una vez.
– ¿No dices nada?
– No.
– Tienes razón. No hay nada que decir. Y yo también me dejé engatusar por él, así que… lo comprendo… No hay nada peor que los músicos, créeme… Te crees que son Mozart o qué sé yo quién, cuando resulta que no son más que charlatanes que cierran los ojos cuando ven que ya está, que ya estás loca por ellos. Que cierran los ojos sonriendo antes de… Los odio.
»Me doy perfecta cuenta de que no he sido una buena madre pero era difícil, ¿sabes? Tenía apenas veinte años cuando Alexis nació y… él desapareció… Fue la comadrona quien se fue a inscribirlo en el registro en su hora de descanso para comer, y volvió muy contenta tendiéndome ese cachivache llamado libro de familia. Yo lloraba y lloraba. ¿Qué querías que hiciera con un libro de familia cuando ni siquiera sabía dónde iba a vivir la semana siguiente? La de la cama de al lado no paraba de repetirme: "Vamos, vamos, no llore de esa manera, que se le va a agriar la leche…" ¡Pero yo no tenía leche! ¡No tenía, joder! Miraba a ese bebé que lloraba y se desgañitaba…
Yo apretaba los dientes. Que se callara, por Dios, que se callara. ¿Por qué me contaba todo eso? ¿Todas esas cosas de tía que yo no podía entender? ¿Por qué me imponía eso a mí, a mí que siempre había sido leal con ella? Que siempre la había defendido… Y entonces, en ese momento, hubiera dado cualquier cosa por estar con los míos. Esas personas normales, equilibradas, dignas de estima, que no chillaban, no acumulaban botellas vacías debajo del fregadero y tenían la elegancia de mandarnos sin miramientos a nuestro cuarto cuando necesitaban desahogarse.
Se le había caído la ceniza del cigarro sobre la manga de la bata.
– Nunca una sola señal de vida, ni una carta, ninguna ayuda, ninguna explicación, nada… Ni siquiera la curiosidad de saber cómo se llamaba su hijo… Estaba en Argentina, según parece… Eso le dijo a Alexis, pero yo no me lo creo. En Argentina, ya, y una mierda. ¿Y por qué no en Las Vegas, ya que estamos?
Anouk lloraba.
– Ha dejado que me tragara lo más difícil, y ahora que el niño ya está criado, se planta aquí con un chirriar de frenos, dos promesas, tres regalos y… adiós, vieja. ¿Quieres saber mi opinión? Es una putada…
– Tengo que irme ya, si no voy a perder el tren…
– Eso es, vete, haz como ellos. Abandóname tú también…
Al pasar por su lado me di cuenta de que ya era más alto que ella.
– Por favor… Quédate…
Cogió mi mano y la apretó contra su vientre. Me zafé horrorizado, estaba borracha.
– Perdón -murmuró, cerrándose la bata-, perdón…
Ya estaba en el rellano cuando me llamó:
– ¡Charles!
– Sí.
– Perdón.
– …
– Dime algo…
Me di la vuelta.
– Volverá.
– ¿Tú crees?
Atascado en la plaza de Clichy, detrás del 81 y en otro siglo, Charles recordaba perfectamente esa sonrisita incrédula cuando por fin Anouk se decidió a levantar la barbilla. Ese rostro tan perturbador, tan… desnudo, el ruido de la puerta al cerrarse tras él y el número de escalones que lo separaban entonces del mundo de los vivos: veintisiete.
Veintisiete escalones durante los cuales sintió que se volvía más espeso, más pesado. Veintisiete veces su pie en el aire y sus puños cada vez más duros en el fondo de sus bolsillos. Veintisiete escalones para comprender que ya estaba, había cruzado al otro lado. Porque en lugar de compadecerse de su pena y de condenar la actitud de Alexis, no podía evitar alegrarse: el sitio estaba libre para él.
Y cuando su madre se puso a darle la vara porque se le había olvidado traerle el plato de la tarta, la mandó a paseo por primera vez en su vida.
Su piel de niño se había quedado en esos veintisiete escalones.
No revisó sus apuntes en el tren y aquella noche se durmió reconciliado con su mano derecha. Después de todo, se la había cogido ella… No es que le diera menos vergüenza, sencillamente era… más viejo.
Por lo demás, tenía yo razón una vez más. Alexis volvió.
– ¿Cuándo volverá a recogerte tu padre? -le preguntó Anouk al final de las vacaciones de Semana Santa.
– Nunca.
Gracias a mi madre y a sus obras de caridad, le encontraron plaza en el colegio Saint-Joseph, y yo recuperé mi lugar… en su estela…
Aquello me alivió. Anouk, que debía de haber hecho un trato con el destino, o con el diablo, es más probable, cambió de vida. Dejó de beber, se cortó el pelo muy cortito, pidió trabajo en el hospital y ya no dejó que hicieran mella en ella los enfermos. Se contentaba con dormirlos.
Decidió también volver a pintar su casa, así de repente, un buen día, después del café.
– ¡Ve a buscar a Charles! ¡Este fin de semana atacamos la cocina!
Y fue entonces, mientras limpiábamos las paredes, cuando supimos el final de la historia… No sé cómo la conversación se centró en su padre, y Anouk y yo dejamos de restregar como locos.
– El caso es que necesitaba un compañero para tocar, pero cuando se dio cuenta de que yo no tenía edad para poder hacer bolos con él, se acabó, ya no le interesaba…
– Calla… -suspiró Anouk.
– ¡Te lo juro! ¡El muy gilipollas había calculado mal! «¿Sólo tienes quince años? ¿Sólo tienes quince años?», no paraba de repetirme, cada vez más furioso: «¿Estás seguro? ¿Sólo tienes quince años?»
Como él se reía, nosotros nos reímos también, pero… ¿cómo decir? Hay que ver la lejía Saint-Marc cómo decapa… No, lo digo porque tardamos un buen rato en volver a hablar, ocupados como estábamos en escupir cristalitos de sodio…
– Vaya, parece que os he cortado un poco el rollo -bromeó Alexis-, eh, pero ¡no pasa nada! No me he muerto…
Ella, en cambio, y aquí resultó que todos mis cálculos eran un desastre, no había sobrevivido durante su ausencia. Nunca me dejó volver a verla. Llamaba a su puerta en vano y me alejaba preocupado bajando de cuatro en cuatro sus escalones podridos.
Me había equivocado por completo. El sitio nunca estaría libre para mí.
Pero había recibido una carta… La única, de hecho, que recibí en cuatro años de internado…
Perdona si no te abrí la puerta ayer. Pienso en ti a menudo. Os echo de menos. Os quiero.
Al principio me irritó un poco, pero luego olvidé el plural y quemé la carta después de leerla. Me echaba de menos, era todo lo que quería saber.
Por cierto, ¿por qué remuevo ahora todos estos recuerdos? Ah, sí… el cementerio…
Es verdad que ya eres mayor de edad… Ahora tus traiciones son legales…
Anouk nunca volvió a ser la misma después de tu viajecito en descapotable italiano. ¿Acaso era su abstinencia lo que la volvió más… comedida? ¿Lo que le impedía abrazarnos, apretarnos bien fuerte, comernos a bocados y dárnoslo todo? No lo creo.
Era la desconfianza. La certeza de la soledad. Y esa prudencia, de repente, esa extraña dulzura, ese cambio de voltaje, era un torniquete, un clamp en la vena cava. Ya no nos tomaba el pelo, ya no decía, aguantándose la risa, «Esto… una tal Julie al teléfono» cuando no era más que el idiota de Pierre que otra vez se había dejado el libro de geografía, y se encerraba en su cuarto cuando tocabas particularmente bien.
Tenía miedo.
* * *
Una vez pasada la estación de Saint-Lazare, el tráfico se volvió un poco menos denso. Charles se escabulló, abandonó el rebaño siguiendo itinerarios de chavalín astuto y volvió a fijarse en las fachadas mientras estaba parado en los semáforos. Ésa, sobre todo, la que estaba en la plaza Louis XVI, con esos animales art déco que tanto le gustaban.
Así había seducido a Laurence.
Él estaba sin blanca, ella era sublime, ¿qué podía regalarle? París.
Le enseñó lo que el resto de la gente no ve jamás. Empujó puertas cocheras, saltó vallas, la llevó de la mano y arrancó la viña virgen que le arañaba la frente. Le explicó los mascarones, los atlantes y los frontones esculpidos. Se citó con ella en el pasaje del Désir y se le declaró en la calle Git-le-Cceur. Debía de creerse muy listo, pero en realidad era muy tonto.
Estaba enamorado.
Ella se inspeccionaba los talones mientras él enseñaba su carné de estudiante a porteras que parecían sacadas de una fotografía de Doisneau, la cogía por la cintura, blandía el dedo índice y la besaba en el cuello mientras ella buscaba el rostro de la señora Lavirotte, la mujer del gran arquitecto, esculpido en la fachada de su casa en la avenida Rapp o las ratas de la iglesia de Saint-Germain-1'Auxerrois.
«No las veo…», se desesperaba ella.
Normal. Charles le había indicado la gárgola que no era, para poder disfrutar más tiempo de su perfume Chanel n.° 5.
Sus mejores cuadernos de dibujo son de esa época, cuando todas las cariátides de París le debían algo: la curva de su hombro, su bonita nariz o el contorno de su pecho.
Un tío lo adelantó de mala manera, agitando el brazo por la ventanilla.
Después de cruzar el Sena, se calmó. Recordó que iba camino de casa y que entonces la vería, y eso le dio alegría. A ella y a Mathilde, sus dos cascarrabias…
Dos gruñonas que se las hacían pasar canutas…
Pero bueno, no estaba mal… Era un poco cansado, a veces, pero más divertido.
5
Decidió sorprenderlas preparándoles una cena bien rica. Se pensó el menú mientras hacía cola en la carnicería, compró flores y también un buen vino.
Puso música, se remangó, buscó un trapo limpio y lo cortó todo en rodajas muy finitas: el ajo, la chalota, su debilidad y las aventuras de Laurence. Esa noche, tregua, las escucharía a ellas.
La emborracharía y la acariciaría el mayor tiempo posible. Al desnudarla, se libraría de su piel de fantasma, y al lamerla, olvidaría la amargura de los últimos días. Enterraría a Anouk, olvidaría a Alexis, llamaría a Claire para decirle que la vida era bella y que la mujer de su amante tenía voz de pito. Iría a recoger a Mathilde al colegio al día siguiente y le regalaría la voz, cascada y mucho más hermosa, de Nina Simone.
I sing just to know that I'm alive.
Sí.
Él. Él estaba vivo.
Bajó un poco el fuego, puso la mesa, se duchó, se afeitó, se sirvió una copa de vino y se acercó a los bailes pensando en la imprenta del tonto de Voernoodt.
Después de todo, tampoco era tan grave… Por una vez, trabajaría sin tener que atenerse a un presupuesto, sin desfase horario y sin dramas. Qué lujo… Recordó esa expresión de tipógrafos enfadados que tanto le había gustado: querer mandarlo todo al garete era amenazar con «cagarse en el cajetín de los apóstrofos». Bueno, les prometía no atinar tanto con la puntería.
Salvar al menos la luz…
El vino era perfecto, la olla a vapor siseaba, y Charles escuchaba a Sibelius mientras esperaba a que volvieran dos bonitas parisinas. Todo iba bien.
Faltaba poco para el final de la Sinfonía n.° 2, silencio.
Silencio dentro de su cabeza.
* * *
Lo despertó el frío. Gimió, ay, su espalda, y tardó unos segundos en comprender dónde estaba. La noche se había quemado y la cena… no, mierda, pero ¿qué hora era?
Las diez y media. Pero ¿qué…?
Llamó a Laurence, buzón de voz.
Dio con Mathilde.
– Pero chicas, ¿dónde estáis?
– ¿Charles? Pero… ¿tú no estabas en Canadá?
– ¿Dónde estáis?
– Pues son vacaciones… Estoy con mi padre…
– ¿Ah, sí?
– ¿No está mi madre en casa?
Huy, no le gustaba nada esa vocecita que ponía ahora Mathilde…
– Espera, acabo de oír la puerta del ascensor -mintió-, te dejo… Te volveré a llamar mañana…
– ¡Oye!
– ¿Qué?
– Dile que de acuerdo para el sábado. Ella sabrá a qué me refiero.
– Vale.
– Y otra cosa… ¿Sabes?, la escucho todo el rato, tu canción…
– ¿Cuál?
– Sí, hombre… ya sabes… la de Cohen…
– ¿Ah, sí?
– Me encanta.
– Fantástico. Entonces, ¿por fin voy a poder adoptarte?
Y colgó adivinando su sonrisa.
Lo que siguió después es más triste.
Charles guardó el disco de Sibelius en su funda, se puso un jersey, fue a la cocina, levantó las tapaderas, empezó por separar lo demasiado hecho de lo carbonizado, suspiró y terminó por tirarlo todo a la basura. Aún tuvo el valor de poner las cacerolas en remojo, cogió la botella de vino y lanzó una última mirada a esos candelabros ridículos…
Apagó la luz, cerró la puerta y… ya no supo qué hacer.
De modo que no hizo nada.
Esperó.
Bebió.
Y, como en su habitación de hotel la «noche» anterior, no le quitó ojo al segundero de su reloj.
Trató de leer.
Pero no pudo.
¿Una ópera, entonces?
Demasiado ruidosa.
Recuperó la calma hacia medianoche. Laurence no era ese tipo de mujer que se arriesga a perder un bonito zapatito en la calle…
Pero no.
Esa noche no había ningún hada madrina…
Calculaba que volvería hacia las dos. Una cena en buena compañía y el tiempo de encontrar un taxi, dos horas, podía ser.
Pero no.
Descorchó la segunda botella.
Las tres menos cuarto, se estaba deprimiendo.
Esto está muerto.
Una expresión de Mathilde que no quería decir nada.
¿Qué estaba muerto?
Nada.
Todo.
Bebió en la oscuridad.
Le estaba bien empleado.
Así aprendería a volver sin avisar…
Fue a buscar el sobre con las fotos.
A esas alturas, qué más daba meter el dedo en la llaga un poco más.
Alexis y él. De niños. Amigos. Hermanos. En el parque, en el jardín, en el patio del colegio, en la playa, el día del Tour de Francia, en casa de su abuela, dando de comer a los conejos de la granja y detrás del tractor del señor Canut.
Alexis y él. Cogiéndose por los hombros. Siempre. Y para siempre. Habían mezclado la sangre de uno con la del otro, salvado a un pajarito y robado un número de la revista Lui en el café-kiosco de Brécy. Lo habían leído detrás del lavadero, se habían reído mucho, pero seguían prefiriendo sus tebeos. Se la habían cambiado al gordo de Didier por una vuelta en su Vespino.
Alexis antes de una audición. Serio, con la camisa abotonada hasta arriba, una corbata que le había regalado Henri y la trompeta apoyada contra su corazón.
Anouk después de esa misma audición. Orgullosa. Emocionada. Con el dedo índice debajo del ojo y el rímel corrido.
Nounou en el extremo del banco con Claire en su regazo. Claire, con la cabeza inclinada, debía de estar jugando con sus anillos.
Su padre. Foto cortada. Sin comentarios.
Él de estudiante con mucho pelo. Agitando la mano ante la cámara y haciendo muecas.
Anouk bailando en casa de sus padres.
Vestido blanco, pelo recogido, la misma sonrisa exactamente que en la primera foto, bajo el cerezo, casi quince años antes.
Sin embargo, pocas horas después, ella…
Qué más da.
Charles se reclinó hacia atrás. Pero… ¿de qué vas?, se fustigó. Estás ahí, revolviéndote en el pasado como un cerdo en su cochiquera cuando lo que debería preocuparte es el presente. Lo que se va a la mierda es el presente, chaval. ¿Eres consciente de que tu mujer está en la cama con otro mientras tú lloriqueas con tu pantaloncito corto?
Reacciona, maldita sea. Levántate. Grita. Da puñetazos contra la pared. Ódiala. Sangra.
Por favor…
¡Al menos llora!
He llorado todo lo que tenía que llorar en el avión.
¡Entonces di que eres desgraciado!
¿Desgraciado? Sacudió la cabeza de lado a lado. Pero… ¿qué quiere decir desgraciado?
Has bebido demasiado, lo sabrás dentro de unas horas…
No. Nunca había estado tan lúcido, al contrario.
Charles…
¿Qué pasa ahora?, se irritó.
Desgraciado es lo contrario de feliz.
¿Qué quiere decir fel…?
No. Nada. Cerró los ojos.
Y cuando se decidió por fin a salir de su marasmo para volver al trabajo, oyó el ruido de la llave en la cerradura.
Laurence pasó delante de él sin verlo y se dirigió al cuarto de baño.
Se limpió el semen del otro.
Fue a su habitación, se vistió y volvió al cuarto de baño para maquillarse.
Abrió la puerta de la cocina.
A falta de inquietud, Charles adivinó su irritación. Pero Laurence aguantó y se preparó un café antes de disponerse a afrontarlo.
Qué sangre fría, pensó él, qué puta sangre fría…
Se acercó soplando sobre su taza, se sentó en la butaca frente a él y le sostuvo la mirada en la penumbra.
– ¿Qué quieres que te diga? -le preguntó, sentándose sobre las piernas cruzadas.
– Nada.
– ¿Esta vez te has acordado de recoger la maleta de la cinta?
– Sí. Gracias. De hecho…
Estiró el brazo y cogió la bolsa de plástico que estaba junto a su maletín.
– Mira lo que le he encontrado a Mathilde…
Se puso una gorra en la que ponía I love Canadá con grandes cuernos de alce de felpa a cada lado.
– Es graciosa, ¿verdad? Creo que debería quedármela yo…
– Charles…
– Cállate -la cortó-, acabo de decirte que no tengo ganas de oírte.
– No es lo que tú te…
Charles se levantó y fue a dejar la taza en la cocina.
– ¿Qué son todas estas fotos?
Volvió para quitárselas de las manos y las guardó otra vez en el sobre.
– Quítate esa ridícula gorra -suspiró Laurence.
– ¿Qué hacemos?
– ¿Cómo?
– ¿Qué hacemos juntos?
– Hacemos como el resto de la gente. Hacemos lo que podemos. Tiramos hacia delante.
– Sin mí.
– Ya lo sé. Hace tiempo que ya no estás aquí, mira tú por dónde…
– Vamos -respondió, sonriéndole con ternura-, me estás robando la escenita de celos… No inviertas los papeles, bonita, dime más bien lo que…
– Lo que ¿qué?
– No. Nada.
Laurence levantó una cadera y se rascó algo debajo de la falda. -Oye… has adelgazado, ¿no?
Charles recogió sus cosas, se cambió de camisa y se marchó, cerrando la puerta sobre ese vodevil tan malo.
– ¡Charles!
Laurence corrió y lo alcanzó en la escalera.
– Para… No era nada… Sabes que no era nada…
– Claro… Por eso mismo te pregunto qué hacemos aún juntos.
– No, si yo me refería a lo de esta noche…
– Anda, ¿de verdad? -preguntó desolado-. ¿Ni siquiera ha estado bien? Pobrecita mía… Cuando pienso que te tenía preparada una botella de Pomerol a temperatura ambiente… Reconoce que la vida es muy cruel…
Bajó unos escalones más antes de anunciar:
– No me esperes esta noche. Tengo un cóctel en L'Arsenal y…
Laurence lo retuvo agarrándolo de la manga de la chaqueta.
– Para -murmuró.
Charles se detuvo.
– Para…
Y se dio la vuelta.
– ¿Mathilde?
– ¿Qué pasa con Mathilde?
– No me impedirás que la vea, ¿verdad?
Noticia bomba, leyó como una sombra de pánico en ese rostro tan hermoso.
– ¿Por qué me dices eso?
– Ya no tengo fuerzas de quitar la mesa, Laurence. Te… te necesitaba, creo y…
– Pero ¿qué…? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Qué haces?
– Estoy cansado.
– Eso ya lo sé. Gracias. Ya me lo has dicho cientos de veces. Pero ¿qué es ese cansancio? ¿Qué significa exactamente?
– No lo sé. Estoy tratando de entenderlo.
– Ven -le suplicó bajito.
– No.
– ¿Por qué?
– Es demasiado triste esto en lo que nos hemos convertido. No podemos seguir así sólo por ella. No… Acuérdate… Y también fue en una escalera, de hecho… Acuérdate de lo que me dijiste el… el primer día…
– A ver, ¿qué te dije? -preguntó, exasperada.
– «Se merece algo mejor.»
Silencio.
– Si no fuera por ella -prosiguió Charles-, te habrías marchado tú. Y hace mucho tiempo…
Sintió que sus uñas se le clavaban en el hombro.
– ¿Quién es esa mujer morena que sale en las fotos? ¿Es ella, la muerta de la que me hablaste el otro día? ¿La madre de no sé quién? ¿Es ella la que pone nuestras vidas patas arriba desde hace semanas? ¿Quién es? ¿De qué va esta historia? ¿Es una historia en plan El graduado?
– No podrías entenderlo…
– ¿Ah, no? Pues venga -le espetó, furiosa-, dímelo tú. Dímelo tú puesto que yo soy tan estúpida…
Charles vaciló. Había una palabra que… Pero no se atrevió a pronunciarla.
No se atrevió por ella. Por Anouk. Una palabra de la que nunca había estado seguro. Una palabra que se había quedado atascada en los engranajes de su vida durante todos esos años y que había terminado por estropear la bonita maquinaria.
Entonces eligió otra en su lugar. Menos definitiva, más cobarde.
– La ternura…
– No sabía que habíamos llegado a eso -replicó Laurence.
– …
– ¿Ah, no? Qué suerte tienes…
– Laurence…
Pero ella ya se había dado la vuelta y había subido los escalones, alejándose de él.
Durante un segundo, pensó en seguirla, pero la oyó tararear God bless you please, Missis Robinson, na nana nana y entonces se dio cuenta de que no había entendido nada.
Que nunca querría entender nada.
Y, agarrándose a la barandilla, siguió bajando la escalera.
Sí, eso… Que Dios la bendiga.
Es lo mínimo que podía hacer Dios después de haberle hecho tanto daño.
El coche de Laurence estaba aparcado a unos metros del portal. Pasó por delante de él, se detuvo, volvió sobre sus pasos, garabateó unas palabras en una hoja de su libreta y la encajó debajo de uno de los limpiaparabrisas.
¿Qué era aquello? ¿Remordimiento? ¿Algún anhelo? ¿Una declaración? ¿Un adiós?
No. Era…
«Mathilde me ha dicho que te diga que de acuerdo para el sábado.»
Era lo que era él.
Exactamente.
Charles Balanda. Nuestro hombre. Cuarenta y siete años dentro de una semana, amancebado cornudo sin derecho alguno sobre la niña a la que había criado, lo sabía muy bien. Ningún derecho, pero mucho más que eso. Sus atenciones con ella, esa notita en una hoja mal arrancada o la prueba de que la maquinaria no estaba estropeada del todo. Esa niña resistiría, ella sí.
Se alejó palpándose los bolsillos en busca de un pañuelo.
Se había equivocado.
En el avión no había llorado todo lo que tenía que llorar.
6
Los saludó brevemente y volvió a sus reposabrazos desgastados. Le costó concentrarse. Empezó por el correo electrónico: 58 mensajes. Suspiró. Separó el grano de toda la demás mierda sacudiendo la cabeza con movimientos bruscos para librarse de sus preocupaciones domésticas. Abrió sin querer el spam siguiente: greeting Charles, balancia did you ever ask yourself is my penis big enough? Esbozó una sonrisita un poco forzada, escuchó las quejas de todos, repartió ánimos y consejos, comprobó el trabajo del joven Favre, frunció el ceño, cogió su bloc de notas y lo garabateó a una velocidad alucinante, cambió de pantalla, reflexionó mucho rato, ahuyentó el rostro de Laurence, trató de comprender, rechazó varias llamadas para no perder el hilo de sus pensamientos, corrigió varios errores, cometió otros más, consultó sus apuntes, hojeó sus biblias, trabajó, reflexionó otro poco, mandó a imprimir unas páginas y se levantó desperezándose.
Se dio cuenta de que ya eran las tres, se tiró un buen rato delante de la impresora, por fin reaccionó y buscó en vano una resma de papel.
Se cogió un cabreo desmesurado.
Golpeó la máquina, abolló uno de los archivadores de una patada, soltó tacos, bramó, cubrió de insultos al pobre Marc que había tenido la pésima idea de acudir en su ayuda y pagó con todos los demás el absurdo de aquellos últimos meses y el peso de sus cuernos.
«¡El papel! ¡El papel!», repetía como un loco. No quiso ir a comer. Bajó a fumar al patio y se tuvo que tragar los problemas de goteras del vecino de abajo.
– Pero ¿por qué me cuenta todo eso? ¿Acaso soy fontanero?
Masculló disculpas que nadie oyó. Estuvo a punto de volver a pillarse otro cabreo monumental al descubrir el expediente de gastos de la obra de la PRAT en Valenciennes, renunció y, habiendo recuperado la sensatez y la seriedad, volvió a enfrascarse en sus planos el resto de su vida.
Al final de la tarde habló con su abogado por teléfono.
– ¡Llamo para darle noticias de sus juicios! -bromeó éste.
– ¡No, se lo suplico, no! -contestó Charles en el mismo tono-. ¡Precisamente le pago una fortuna para que no me dé noticias!
Y después de una conversación que duró más de una hora y que el abogado contó como parte de sus honorarios, Charles pronunció estas palabras de las que al instante se arrepintió:
– Y usted… ¿se ocupa también de asuntos familiares?
– ¡Dios santo, no! ¿A qué viene esa pregunta?
– No, nada. Bueno… me vuelvo a mis responsabilidades… para crearle así más ocasiones de desplumarme…
– Ya se lo he dicho, Balanda, la responsabilidad es el corolario de la competencia profesional.
– Escuche, le confesaré algo… Encuentre otra cosa la próxima vez porque esa frase ya no la soporto…
– ¡Jajá! Ah, por cierto, ¡no se me olvida que le debo un almuerzo en L'Ambroisie!
– Sí, sí… Si es que para entonces no estoy en la trena…
– ¡Huy, pero si eso es lo mejor que podría pasarle a nuestra República, amigo mío! Que alguien como usted se interesara por nuestras cárceles…
Charles observó su mano apoyada sobre el auricular durante mucho rato.
«¿A qué viene esa pregunta?»
Sí, ¿a qué venía? Era ridículo. Si él no tenía familia…
* * *
Cosa extraña, no fue el último en marcharse del estudio y decidió ir andando al Arsenal.
En la plaza de la Bastilla, escuchó los mensajes de su buzón de voz.
«Tenemos que hablar», decía la máquina.
Hablar.
Vaya una idea más rara…
No era tanto el alejamiento de la orilla lo que lo dejaba perplejo, sino más bien su… alterabilidad.
Y, sin embargo… Quizá. Cancelando ciertas citas, marchándose lejos, cerrando de nuevo las cortinas de una habitación de hotel en pleno día, o… Pero lo que el hombre fantaseaba mientras recorría el bulevar Bourdon, el arquitecto lo desbarataba al instante: el terreno, a un lado y a otro, se había vuelto demasiado movedizo, y, ese porvenir, ya iba siendo hora de reconocerlo, no se podía construir.
El edificio había aguantado en pie once años.
Y el cerebro de la obra soltó una risita al cruzar la calle. Esta vez no podían venir a darle la tabarra con su responsabilidad decenal.
Cumplió con su deber, estrechó las manos adecuadas y dio recuerdos a quien debía darlos. Hacia las once, de pie en la noche delante de esa estatua de Rimbaud que odiaba (habían destrozado al hombre de las suelas de viento y bajo esa ridiculez podía leerse ahora: «el hambre de las suelas de viento»), vaciló un momento y se equivocó de dirección.
O, al contrario, encontró la adecuada.
7
– ¿Qué horas son éstas? -le espetó ella, con una mano en jarras.
Charles hizo ademán de empujarla contra la pared y se dirigió a la cocina.
– Pero ¿de qué vas? Qué morro tienes… ¿Por qué no has llamado? Podría haber tenido compañía, mira tú por dónde…
Vio la mueca en su cara y se echó a reír.
– Sí, vale… he dicho que «podría haber tenido», ¿vale? Podría haber tenido…
Le dio un beso.
– Venga, haz como si estuvieras en tu casa -añadió-, de hecho, es tu casa… Welcome home, cariño, ¿qué te trae por aquí? ¿Vienes a subirme el alqui…? Oh, oh -dijo-, a ti te pasa algo… ¿Otra vez te están fastidiando los rusos?
Charles no sabía por dónde empezar, ni siquiera si tendría el valor de encontrar las palabras adecuadas, de modo que optó por lo más sencillo:
– Tengo frío, tengo hambre y quiero amor.
– Jooooder… ¡Pues la cosa está chunga, pero que muy chunga! Anda… ven conmigo.
– Puedo hacerte una tortilla con huevos que ya no están frescos y con mantequilla caducada, ¿te parece bien?
Lo miró comer, abrió una cerveza para los dos, se despegó el parche de nicotina y le robó un cigarrillo.
Charles apartó su plato y se la quedó mirando en silencio.
Ella se levantó, encendió la lamparita de debajo de la campana extractora, apagó las demás luces, volvió y colocó el taburete de tal manera que pudiera apoyar la espalda contra la pared.
– ¿Por dónde empezamos? -murmuró.
Charles cerró los ojos.
– No lo sé.
– Claro que sabes… Tú siempre lo sabes todo…
– No. Ya no…
– Oye…
– ¿Qué?
– ¿Sabes de qué ha muerto?
– No.
– ¿No has llamado a Alexis?
– Sí, pero se me olvidó preguntárselo…
– ¿En serio?
– Me tocó las narices y colgué.
– Ya veo… ¿Algo de postre?
– No.
– Qué bien porque no tengo… ¿Quieres…?
– Laurence me engaña -la interrumpió.
– No será la primera vez -se rió ella-. Huy, perdón…
– ¿Tanto se notaba?
– No, hombre, no, era una broma… ¿Quieres un café?
– O sea, que se notaba mucho…
– También tengo una infusión «vientre plano», si prefieres…
– ¿Soy yo quien ha cambiado, Claire?
– O «noches tranquilas»… Ésa también está bien, noches tranquilas… Relaja… ¿Qué decías?
– Ya no puedo más. Ya no puedo más.
– Eh… ¿no estarás incubando la crisis de los cincuenta? La mid-life crisis, como la llaman…
– ¿Tú crees?
– Tiene toda la pinta…
– Qué horror. Me habría gustado ser más original… Me parece que me decepciono un poco a mí mismo -consiguió bromear Charles.
– ¿No será tan grave, no?
– ¿Envejecer?
– No, lo de Laurence… Para ella es como ir a un balneario… Es… no sé… Para ella es como exfoliarse el cutis… Esos pequeños retoques que se da como quien no quiere la cosa seguro que son menos peligrosos que el Botox…
– …
– Y además…
– ¿Qué?
– Siempre estás fuera. Trabajas como un poseso, siempre estás preocupado, no sé, ponte un poquito en su lugar, tú también…
– Tienes razón.
– ¡Pues claro que tengo razón! ¿Y sabes por qué? Porque soy igual que tú. Utilizo mi trabajo para no tener que pensar. Cuantos más casos horribles tengo, más contenta estoy. Genial, me digo, mira cuántas horas salvadas y… ¿y sabes para qué trabajo yo?
– ¿Para qué?
– …
– Para olvidar que mi mantequillera apesta…
– ¿Cómo quieres que la gente nos sea fiel? Fieles ¿a qué, a quién? Fieles ¿cómo? Pero… a ti te gusta tu trabajo, ¿no?
– Ya no lo sé.
– Sí, sí que te gusta. Y te prohíbo que te pongas en plan tiquismiquis con tu trabajo. Es un privilegio que nos cuesta ya bastante caro… Y además tienes a Mathilde…
– Tenía a Mathilde.
Silencio.
– Para -dijo Claire, irritada-, no puedes reducir a esa niña a un bien ganancial… Y además, no te has ido de casa…
– ¿Te has ido de casa?
– No lo sé. -No. No lo hagas.
– ¿Por qué?
– Vivir solo es demasiado duro.
– Pues tú bien que lo consigues…
Claire se levantó, abrió todos los armarios de la cocina y la puerta de la nevera: todo estaba vacío; luego lo miró a los ojos.
– ¿A esto lo llamas tú vivir?
Le tendió una taza.
– No tengo ningún derecho sobre ella, ¿verdad? En lo que a la ley se refiere, digo…
– Por supuesto que sí. La ley ha cambiado. Puedes recopilar datos, proporcionar testimonios y… Pero no lo necesitas y lo sabes muy bien…
– ¿Por qué?
– Porque te quiere, tonto… Bueno -dijo, estirándose-, no te lo vas a creer, pero tengo trabajo…
– ¿Puedo quedarme aquí?
– Todo el tiempo que quieras… Sigo teniendo el mismo sofá-cama de antes de la guerra, seguro que te trae recuerdos…
Claire quitó de en medio sus montañas de desorden y le dio un juego de sábanas limpias.
Como en los viejos tiempos, se turnaron para utilizar el minúsculo cuarto de baño y compartieron el mismo cepillo de dientes pero… sin la alegría de antes.
Habían pasado tantos años, y las únicas promesas importantes que se habían hecho no las habían cumplido. La única diferencia era que tanto uno como otro pagaban ahora diez o cien veces más impuestos.
Charles se tumbó compadeciéndose de su pobre espalda y volvió a oír aquel ruido que tantas veces había pautado sus noches en vela cuando aún era estudiante: el del metro en superficie.
No pudo evitar sonreír.
– ¿Charles?
Su silueta apareció como una sombra chinesca.
– ¿Puedo hacerte una pregunta?
– No hace falta. Claro que me marcharé de aquí. No te preocupes…
– No… no es eso…
– Pues entonces dime…
– ¿Anouk y tú?
– Sí… -contestó, cambiando de postura.
– Os… No. Nada.
– Nos ¿qué?
– …
– ¿Quieres saber si nos acostamos alguna vez?
– No. Bueno… no es eso lo que quería saber. Mi pregunta era menos… más sentimental, me parece…
– …
– Perdóname.
Claire se había dado la vuelta.
– Buenas noches -añadió.
– ¿Claire?
– No he dicho nada. Duérmete.
Y, en la oscuridad, esta confesión:
– No.
Claire sostuvo el picaporte y apoyó la mano bien estirada sobre la puerta para cerrarla con la mayor discreción posible.
Pero después de que la línea 6 pasara por última vez con gran estruendo, se produje este reajuste:
– Sí.
Y mucho más tarde todavía, Charles se rindió por fin:
– No.
* * *
«Vestido blanco, pelo recogido, la misma sonrisa exactamente que en la primera foto, bajo el cer…»
Vestido blanco. Pelo recogido. La misma sonrisa exactamente.
Un fiestón. Aquella noche celebraron muchas cosas: los treinta y cinco años de matrimonio de Mado y Henri, que Claire había terminado primero de Derecho, el compromiso de Edith y el concurso de Charles.
¿Cuál de ellos? Ya no se acordaba. Uno de tantos… Y, por primera vez, había llevado a una «amiga» a casa de sus padres. ¿Cuál de ellas? Podía tratar de acordarse, pero no le importaba un pimiento. Una chica parecida a él… Seria, de buena familia, con la cabeza bien amueblada y los tobillos algo gruesos… Una chica de primero a la que seguramente le habría hecho alguna novatada…
Vamos, Charles… Nos tenías acostumbrados a un poquito más de elegancia… Danos un nombre por lo menos…
Laure, creo… Sí, eso es, Laure… Una chica con flequillo, bastante seria, que siempre reclamaba oscuridad y que le daba corriente después de hacer el amor… Laure Dippel…
Charles la cogía por la cintura, hablaba muy fuerte, levantaba su copa, decía tonterías, llevaba meses sin ver la luz del día, soltaba el estrés acumulado y pisoteaba su corona de laureles bailando de cualquier manera.
Estaba ya bastante pedo cuando Anouk hizo su aparición.
– ¿No nos presentas? -dijo sonriendo y echando un rápido vistazo al escote de Laure.
Charles obedeció y aprovechó para despegarse un poco de la chica.
– ¿Quién es? -preguntó la empolloncita seria bajo la mirada insistente de Anouk.
– La vecina…
– ¿Y por qué tiene el pelo mojado?
(Ése era exactamente el tipo de preguntas que esta chica hacía continuamente.)
– ¿Por qué? ¡Y yo qué sé! ¡Porque acabará de ducharse, supongo!
– ¿Y por qué se presenta en la fiesta justo ahora?
(Ya lo veis… A estas alturas ya debe de tener dos columnas enteras en el Who's Who…)
– Porque estaba trabajando.
– ¿En qu…?
– Enfermera -la cortó Charles-, es enfermera. Y si quieres saber en qué hospital y en qué servicio, sus años de antigüedad en el puesto, sus medidas de cadera y en cuánto se le quedará la pensión de jubilación, se lo tendrás que preguntar tú misma.
Laure hizo una mueca, y Charles se alejó.
– Y bien, jovencito, ¿dispuesto a sacrificarse para que baile la tercera edad? -oyó a su espalda mientras trataba de recuperar su mechero del fondo de la olla del ponche.
Su sonrisa se dio la vuelta antes que él.
– Deje su bastón, abuela. Soy todo suyo.
Vestido blanco, divertida, guapa y cinética a más no poder. Es decir, que tiene el movimiento como origen.
Bailaba como una loca en brazos de su laureado. Había tenido un día difícil, había luchado contra infecciones oportunistas y había perdido la batalla. Últimamente siempre perdía. Quería bailar.
Bailar y tocarlo, a él, a Charles, con sus millones de glóbulos blancos y su sistema inmune tan eficaz. A él, tan púdico, que se cuidaba muy mucho de no acercarse a su vestido y a quien ella atraía hacia sí riendo. Qué más da, Charles, a la mierda con todo. Le exigía que la mirara. Estamos vivos, ¿comprendes? Vi-vos.
Y Charles se dejaba llevar bajo la mirada estupefacta de su novia. Pero, razonable como era, por desgracia tan razonable, terminó por soltarle el brazo y le devolvió su energía proporcional a su masa antes de ir a tomar el fresco bajo las estrellas.
– Jo, pues sí que es fogosa la vecina…
Cállate, hostia.
– O sea, no está mal para su edad…
Cabrona.
– Me tengo que ir.
– ¿Ya, tan pronto? -se esforzó por decir Charles.
– Sabes que el lunes tengo un examen oral -suspiró la novieta.
Se le había olvidado.
– ¿Te vienes conmigo?
– No.
– ¿Cómo dices?
Bueno, ahorrémonos el resto de este latazo de conversación. Al final Charles le llamó a un taxi y ella se marchó a repasar lo que probablemente ya se sabía de memoria.
Cuando volvió a casa tras darle un beso fugaz y muchos ánimos para su examen, crujió la grava bajo las lilas.
– Bueno, ¿qué, estás enamorado?
Charles iba a responder que no pero confesó lo contrario.
– ¿Ah, sí? Qué bien…
– …
– Y… ¿cuánto hace que la conoces?
Charles levantó la cabeza, la miró, le sonrió y bajó la mirada.
– Sí.
Y se marchó hacia el jaleo de la fiesta.
Mucho rato…
Se despendoló, la buscó a veces con la mirada, no la vio, bebió, se olvidó de todo y se olvidó de ella.
Pero cuando sus hermanas pidieron silencio, cuando cesó la música y se apagaron las luces, cuando trajeron una enorme tarta, y su madre juntó las manos en un gesto de emoción, y su padre se sacó del bolsillo un discurso entre los shhh, los oh, los ah, y los shhhh otra vez, una mano cogió la suya y se lo llevó lejos de todos.
Charles la siguió, subió los escalones detrás de ella y aprovechó para sacar un poco de valor de las palabras que le llegaban del discurso de su padre, «tantos años… queridos hijos… dificultades… confianza… apoyados… siempre…»; entonces ella abrió una puerta al azar y se dio la vuelta.
No se movieron de ahí, permanecieron de pie en la oscuridad, y todo lo que supo Charles de la vida de Anouk en ese momento de la suya propia fue que ya no tenía el pelo mojado.
Ella lo apretaba con tanta fuerza contra la puerta que el picaporte se le clavó en los riñones. Pero no tuvo la presencia de ánimo de notar dolor pues Anouk ya lo estaba besando.
Y, después de buscarse durante tanto tiempo, cayeron el uno en brazos del otro.
Se comían la cara, se devoraban mutuamente y…
Nunca habían estado tan lejos el uno del otro…
Charles luchaba con las horquillas de su moño mientras ella hacía lo propio con su cinturón, él le apartaba el pelo de la cara, y ella, la tela del pantalón, él trataba de mantener su rostro levantado mientras ella se empeñaba en bajarlo, él buscaba las palabras adecuadas, palabras que había repetido miles de veces y que habían evolucionado con él, mientras ella le suplicaba que se callara, él la obligaba a mirarlo mientras ella se hacía a un lado para morderle la oreja, él se hundía en su cuello mientras ella lo mutilaba hasta hacerle sangre, él no había empezado aún a tocarla cuando ella ya había enroscado su cuerpo alrededor de la pierna de él y se arqueaba, gimiendo.
Él tenía entre las manos al amor de su vida, el embrujo de su infancia, la más hermosa de todas las mujeres, la obsesión de tantas noches y la razón de tantas medallas, mientras que ella… ella tenía entre las manos algo muy distinto…
El sabor de la sangre, el peso del alcohol, el olor de su sudor, el roce de sus gemidos, ese dolor en la espalda, su violencia, sus órdenes, sus uñas, nada de todo aquello mermó su fine amor. Era más fuerte que ella, logró inmovilizarla, y Anouk no tuvo más remedio que oírle murmurar su nombre. Pero pasaron a lo lejos unos faros, y él vio su sonrisa.
Entonces Charles renunció. Le devolvió los brazos, las pulseras torcidas, dobló las rodillas y cerró los ojos.
Ella lo tocó, lo acarició, se tumbó sobre él, deslizó los dedos dentro de su boca, le lamió los párpados, le susurró al oído palabras inaudibles, tiró de su mandíbula para que gritara, obligándolo a callarse, tomó su mano, escupió en ella y la guió, ondulando, retorciéndose, arrastrándolo, rompiéndolo casi…
Y maldito él. Maldito el que era. Malditos los sentimientos. Maldita. Maldito ese fraude… La apartó de él.
No era eso lo que quería.
Y, sin embargo, había soñado con todo aquello. Los peores excesos, las fantasías más increíbles, la ropa arrancada, su dolor, su placer, sus súplicas, la saliva de ambos, el semen y los besos, el… todo. Lo había imaginado todo, pero no eso. La amaba demasiado.
Demasiado bien, demasiado mal, demasiado de cualquier manera seguramente, pero demasiado en todo caso.
– No puedo -gimió él-. Así no…
Ella se puso rígida y se quedó un momento desconcertada, antes de dejarse caer hacia delante, apoyando la frente contra su pecho.
– Perdón -siguió diciendo él-, perd…
Ella se retorció una última vez para ponerse bien el vestido. Lo vistió a él en silencio, le abrochó el cinturón, le alisó la camisa, sonrió al ver el número de ojales sin botón y, con su piel suave y los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, volvió junto a él y se dejó abrazar por fin.
Perdón. Perdón. Charles no supo decir más que eso. Sin saber de hecho si se dirigía a ella o a él mismo.
A su alma o a su entrepierna.
Perdón.
La abrazaba con fuerza, respiraba su nuca, le acariciaba el pelo, recuperaba veinte años y diez minutos perdidos. Oía el latido de su corazón, contenía ese desastre mientras los aplausos se colaban desde abajo entre los listones del parqué, y buscaba… otras palabras.
Otras palabras.
– Perdón.
– No… la culpa es mía -dijo una vocecita que…-. Yo… -se quebró-. Creía que habías crecido…
Lo llamaban a gritos por su nombre. Lo buscaban en el jardín. ¡Charles! ¡La foto!
– Ve. Ve con ellos. Déjame. Yo bajaré más tarde.
– Anouk…
– Déjame, te digo.
Sí que he crecido, quiso contestar, pero el tono de su última réplica lo disuadió de ello. Entonces obedeció y se fue a posar para la foto, entre sus hermanas y sus padres, como el niño bueno que era.
* * *
Claire acababa de apagar la luz.
Y después abortó.
Y Alexis siguió destrozándose. Pero tocaba como un dios, decían…
Charles se marchó. Primero a Portugal y luego a Estados Unidos.
Dejó el Massachussets Institute of Technology con una bonita medalla, el vocabulario suficiente para traducir canciones de amor y una novia australiana.
La perdió en el camino de vuelta.
Sufrió por ello. Mucho. Trabajó para otros. Terminó por sacarse su último diploma. Se inscribió en la Orden Regional de Arquitectos. Clavó su placa en la puerta del estudio. Ganó, por motivos nada claros, un concurso que lo superaba con mucho. Trabajó como un" loco. Terminó por aprender, a costa suya muy a menudo, que «la responsabilidad del arquitecto autónomo es ilimitada y que tiene que estar asegurado en todo lo que diga, haga y escriba». Exigió pues un acuse de recibo cada vez que le sacaba punta al lápiz. Se asoció con un joven que tenía mucho más talento que él pero era menos ingenioso.
Le dejó la gloria, el relumbrón y las entrevistas; él se quedó la parte de sombra, sintió un gran alivio por ello, se encargó de lo más ingrato y permitió así que todo lo que precede se mantuviera en pie.
Volvió a ver a Anouk. Compartió con ella almuerzos de buen rollo en los que sólo hablaban de su infancia. La seguía encontrando igual de guapa, pero ya no dejaba que se diera cuenta. Enterró a su abuela. Se enfadó definitivamente con Alexis. En aquellos años perdió bastante pelo y adquirió, bajo esa frente tan ancha, una suerte de reputación. Una etiqueta de calidad, una garantía de producto, como dirían los ganaderos. La cogió de la mano una última vez. Ya no tuvo el valor de ver cómo se hundía. Canceló un almuerzo, demasiado trabajo, y otro más. Y otro.
Lo canceló todo.
Dibujó muchos planos, compró el local, tuvo aventuras, renunció a los bares de jazz que siempre lo entristecían un poco y conoció, entre sus «pequeños» proyectos sin factura, a un hombre empeñado en llenar su casa de mármol que tenía una mujer muy guapa.
Construyó una casa de muñecas.
Y a ella se mudó.
Terminó por quedarse dormido a ras del suelo, en un sofá-cama hecho polvo, entre paredes que habían sido testigo de todo aquello.
Es decir, de poca cosa.
Había vuelto a la casilla de salida, había perdido a una y a otra, quizá incluso a la tercera, y pocas horas después le dolería muchísimo la espalda.
8
Charles volvió a casa a la vez que Mathilde y le concedió a Laurence esa famosa «conversación» que tan importante era para ella un sábado por la tarde que estaban los dos solos en el piso.
No fue una conversación, de hecho. Más bien una larga queja. Un enésimo juicio. Al final Laurence lloró incluso. Era la primera vez, y Charles se conmovió. Le tomó la mano. Laurence salió del mal paso echándole la culpa a un probable bajón de estrógenos y a sus desequilibrios hormonales. Añadió que él no podía entenderlo y soltó su mano de la suya. Charles salió de ese mal paso descorchando una botella de champán.
– ¿Qué celebramos? ¿Mi sequedad vaginal? -se rió ella, cogiendo la copa que él le tendía.
– No. Mi cumpleaños.
Laurence se dio una palmada en la frente y fue a darle un beso.
Mathilde llegó poco después. Se había ido al mercadillo con sus amigas y fue directamente a encerrarse en su cuarto, dejando en el camino un «'nas noches» apenas articulado y un par de bailarinas dadas de sí.
Laurence suspiró, contrariada, y probablemente un poco aliviada también al saberse menos sola en su negligencia…
En ese mismo momento Miss Entro sin Saludar volvió con un enorme paquete mal envuelto en papel de periódico.
– ¡No dirás que no me lo he currado para encontrarte este regalo, ¿eh?!
Se lo tendió con una sonrisa de oreja a oreja.
– ¡Le he dedicado un montón de sábados!
– ¿Cómo? Pero ¡si yo creía que estabas estudiando para los exámenes con Camille! -replicó su madre.
– ¡Sí, bueno, Camille me ha ayudado! ¿Me habéis guardado un poco de champán?
Charles adoraba a esa niña.
– ¿No lo abres?
– Sí, sí -sonrió-, pero, esto… ¿no huele un poco raro?
– Pues claro -contestó ella, encogiéndose de hombros-, normal… Huele a viejo.
Charles dio unas palmadas.
– Bueno, qué, chicas, ¿hacemos como de costumbre? ¿Os llevo a cenar a Da Marco?
– Pero no irás a salir así, ¿no? -preguntó Laurence, atragantándose de espanto.
Charles no la oyó. Se contempló en el reflejo de los escaparates y en la mirada encantada de su hijastra.
– Lo que tengo que aguantar… -oyeron mascullar a su espalda.
Colgándose de su brazo, Mathilde lo tranquilizó.
– Yo te encuentro súper elegante…
Charles respondió que él también.
Era un Renoma de los años setenta, estilo ye-ye. Un impermeable de niño pera con cuellos enormes y unas mangas que le llegaban a los codos, y al que, por desgracia, le faltaban el cinturón y varios botones.
Y encima estaba roto en varios sitios.
Y apestaba. Tremendamente. Pero era… Azul.
* * *
Aquella noche no había trinchera en el edredón bordado y lo que le hacía las veces de regalo improvisado en el último momento estaba envuelto en un camisón precioso.
Para poner fin a esa situación tan violenta, Charles se volvió hacia ella.
El silencio que siguió a esa… pantomima fue bastante tenso. Para aligerarlo, soltó una bromita agridulce.
– Debe de ser por solidaridad… Parece que mis hormonas no son más dóciles que las tuyas…
A ella le hizo gracia, o al menos eso esperaba Charles, y terminó por quedarse dormida.
Él no.
Era el primer gatillazo de su vida.
Y, sin embargo, la semana anterior se había atrevido por fin a pedir consejo sobre su maldito pelo, que ahora ya se le caía a puñados, y le habían contestado que no había nada que hacer: la culpa la tenía una producción excesiva de testosterona.
– Tómeselo como una señal de virilidad -había concluido el farmacéutico con una sonrisa adorable. (Era calvo por completo.)
Conque sí, ¿eh?
Un misterio más que desafiaba su querida lógica…
Pero con éste eran ya demasiados. En todo caso, era demasiado humillante.
Ya basta, pensó, ya basta. Tenía que librarse de todas esas tonterías que tanto le pesaban, dejar de quejarse tanto y volver a hacer pie.
No cumplir sus plazos de entrega, hacer novillos para perderse conferencias en la otra punta del mundo, malgastar el dinero del estudio, perder el tiempo en abadías en ruinas, hablar con fantasmas, hacerlos revivir por el placer morboso de pedirles perdón, destrozarse los pulmones, estropear el material y cargarse la espalda entre las sábanas de su juventud, pase; pero ¡no empalmarse, eso sí que no!
– ¿Entendido? Basta ya -repitió en voz alta para asegurarse de que se había oído a sí mismo.
Y, para demostrarse su buena fe, volvió a encender la luz. Extendió el brazo y se metió entre pecho y espalda el decreto del 22 de marzo de 2004 relativo a la resistencia al fuego de los materiales, elementos de construcción y de obra.
Las directivas, las decisiones, el código, el decreto, las disposiciones, la opinión del comité, la propuesta del director del comité de Seguridad Civil, los veinticinco artículos y los cinco anexos.
Después de eso, se durmió acariciándose el pito.
Oh, nada, apenas un poquito.
Púdico empellón de un general derrotado a su soldado más fiel. Es hora de retirarse, mi valiente, es hora de retirarse.
Los cuervos se encargarán del resto…
9
E hizo como había dicho que haría: lo mandó todo a la mierda. A Tristán, a Abelardo, al pequeño Marcel y a toda aquella panda de idiotas sentimentales.
No reparó en que había llegado la primavera. Trabajó más todavía. Hurgó entre las cosas de Laurence y le robó unos somníferos. Vegetaba en el sofá, se iba a la habitación cuando había pasado el peligro de una improbable intimidad, se dejó crecer una especie de barba que suscitó en un primer momento las burlas de sus dos compañeras de piso, después sus amenazas y por fin su indiferencia.
Estaba ahí. Luego ya no.
Abusaba de la paciencia de los demás y les daba gato por liebre, pero como quien no quiere la cosa. Adoptaba un aire de mucha concentración cuando le dirigían la palabra y pedía precisiones cuando su interlocutor ya no podía oírlo.
No oía esos murmullos a su espalda.
Y no comprendía por qué se habían suspendido tantos proyectos. Las elecciones, le contestaban. Ah, sí… Las elecciones…
Deshizo unos entuertos tremendos, se tiró horas al teléfono y en interminables reuniones con hombres y mujeres que exhibían siempre nuevas siglas. Se tragó oficinas de verificación, comités de defensa, misiones de coordinación, centros de estudios, controladores técnicos, Socotec y despachos Veritas a punta pala, nuevos artículos que modificaban el CCH imponiendo un CT obligatorio para las ERP de las cuatro primeras categorías, las IGH y los edificios de clase C; becarios de cámaras de comercio, alcaldes megalómanos, adjuntos incompetentes, legisladores locos, empresarios hastiados, diagnosticadores alarmistas y observadores de las cosas más absurdas.
Una mañana, una voz le recordó que las obras que tenía en activo producían 310 millones de toneladas de desechos al año. Una noche otra voz, menos agresiva ésta, le entregó por fin la evaluación numérica de la vulnerabilidad de las existencias para un proyecto que se anunciaba infernal.
Estaba agotado, ya no escuchaba a nadie, pero apuntó esas palabras en una página de su libreta: la vulnerabilidad de las existencias.
– ¡Buen fin de semana!
El joven Marc, con un enorme bolsón al hombro, vino a despedirse de él, y, al ver que el jefe no reaccionaba, añadió:
– Dígame una cosa… ¿recuerda usted el concepto de fin de semana?
– ¿Cómo? -contestó Charles por educación y para sacudirse de encima el letargo.
– El fin de semana, ¿sabe a qué me refiero? Esos dos días del todo absurdos que hay hacia el final de la semana…
Charles esbozó una sonrisa cansada. Apreciaba a ese chico. Veía en él algunos rasgos suyos del pasado…
Esa febrilidad un poco torpe, esa curiosidad insaciable y esa necesidad de erigirse Maestros y de sacarles todo el jugo posible, de leer todo lo que hubieran escrito sobre ellos, absolutamente todo y en especial lo más abstruso. Las teorías oscuras, los discursos más difíciles de encontrar, los facsímiles de bosquejos, las sumas traducidas al inglés, encumbradas, publicadas de cualquier manera y que nadie había comprendido jamás. (Y, al pensarlo, Charles daba gracias al cielo, si a la edad de Marc él hubiera tenido internet y sus tentaciones, en qué abismos se habría adentrado…)
Y esa enorme capacidad para el trabajo, esa discreción cortés, esa manera de resistirse al tuteo, esa seguridad en sí mismo que no tenía nada que ver con la falsa modestia y la ambición pero que debía de hacerle creer que, a fin de cuentas, el premio Pritzker de Arquitectura era una peripecia de vida que se podía llegar a considerar, e incluso, incluso esa larga cabellera que pronto iría clareando…
– ¿Adonde va tan cargado? -le preguntó Charles-. ¿Al fin del mundo?
– Pues sí, más o menos. Fuera de París… A casa de mis padres…
A Charles le hubiera gustado alargar un poco esa complicidad inesperada. Darle conversación, preguntarle por ejemplo: «¿Ah, sí? ¿Y de dónde son sus padres?» o «Siempre me he preguntado en qué curso está usted…» o también «Pero, ahora que lo pienso, ¿cómo es que ha ido a parar a nuestro estudio?», pero por desgracia estaba demasiado cansado para frotarse contra ese sílex tan bueno. Y sólo cuando ese chico desgarbado y tan brillante se disponía ya a marcharse, Charles descubrió el libro que asomaba por la cremallera de su bolsón.
Una edición original del Delirious New York de Koolhaas.
– Veo que no ha dejado atrás el período holandés…
Marc se puso a balbucear como un niño al que hubieran sorprendido robando chocolate de la despensa.
– Sí, reconozco que… este hombre me fascina… de verdad… y…
– ¡Le entiendo perfectamente! Con ese libro se dio a conocer y se ganó el respeto en Estados Unidos sin haber construido siquiera el más mínimo edificio… Espere… Salgo ya con usted…
Y mientras marcaba el código de la alarma, añadió:
– Yo a su edad tenía mucha curiosidad y tuve la suerte de asistir a sesiones de trabajo interesantísimas, pero si de verdad hay algo que me dejó anonadado fue cuando Koolhaas presentó su proyecto para la biblioteca de Jussieu en 1989…
– ¿Cuando lo de los recortables?
– Sí.
– ¡Ah, lo que habría dado yo por poder asistir!
– Era algo de verdad… ¿cómo le diría yo?… Inteligente… Sí, no hay otra palabra, inteligente…
– Pero me han dicho que ya se había convertido en un viejo truco para él. Que lo hacía cada vez…
– Eso no lo sé…
Bajaban la escalera uno al lado del otro.
– … pero lo que sí sé es que lo volvió a hacer al menos una vez, porque yo estaba presente y lo vi.
– ¿En serio? -preguntó el más joven, parado en un escalón, sujetando el bolsón con una mano.
Entraron en el primer bar que encontraron, y aquella noche Charles, por primera vez en meses, en años, recordó su profesión.
Y la narró.
En 1999, es decir diez años después del «acontecimiento de Jussieu», y porque conocía a un tipo del grupo de ingeniería Arup, tuvo ocasión de estar presente en el Benaroya Hall de Seattle para asistir a uno de los mejores espectáculos de su vida. (Exceptuando las extravagancias de Nounou, por supuesto.) No había un solo solista en ese auditorio recién inaugurado, pero sí estaban presentes todos los ricos benefactores, la alta burguesía y los powerful citizens de la ciudad. También había guardias de seguridad que murmuraban nerviosos en sus walkie-talkies, y filas y filas de limusinas a lo largo de toda la Tercera Avenida.
Unos meses antes se había convocado un concurso para construir una gigantesca biblioteca. Pei y Foster habían participado, pero los proyectos finalistas habían sido el de Steven Holl y el de Koolhaas. El trabajo del primero era bastante banal, pero, claro, el muchacho era de por allí, y eso le daba muchos puntos. Buy american, ya se sabe…
No, Charles no narraba, más bien revivía. Se ponía de pie, extendía los brazos, se volvía a sentar, apartaba las jarras de cerveza, hacía dibujos en su libreta y le explicaba cómo ese genio, que entonces tenía cincuenta y cinco años, o sea, apenas unos añitos más que él, había logrado, presentando su proyecto de manera muy teatral, armado únicamente de una hoja de papel blanco, de un lápiz y de unas tijeras -ora recurriendo a la mímica, ora doblando y desplegando su papel recortado-, llevarse el gato al agua y hacerse con una obra cuyo coste total habría de ascender a más de 270 millones de dólares.
– ¡Con una simple hoja tamaño A4, ¿eh?!
– Sí, sí, ya veo… doscientos setenta millones por cinco gramos de papel…
Pidieron unas tortillas y otra ronda de cervezas, y Charles, animado por las preguntas de su becario, siguió describiendo al gran hombre: cómo su aptitud para las fórmulas, su arte de la concisión, su gusto por los diagramas, su sentido del humor, su ingenio, su espíritu burlón incluso, le permitieron, en menos de dos horas, expresar de manera clara e inteligible una visión de una complejidad extrema.
– Es ese edificio con plataformas en distintos planos, ¿verdad?
– Exactamente; todo un juego basado en la horizontalidad en un país que santifica los rascacielos… Reconozca que era muy audaz por su parte… Y encima con todas esas imposiciones de prevención de seísmos y con un listado de requisitos absolutamente horroroso. Esta persona de la que le hablaba antes, el ingeniero de Arup, me contó que poco les faltó para perder la razón…
– ¿Y la vio usted terminada?
– No. Nunca. Pero, de todas maneras, no es ése mi edificio preferido de Koolhaas…
– Pues cuente, cuente.
– ¿Cómo?
– Dígame cuál es su preferido…
Unas horas más tarde los echaron del bar, y todavía se quedaron un buen rato apoyados en el capó del coche de Marc comparando sus gustos, sus opiniones y los veinte años que los separaban.
– Bueno, ahora sí que me tengo que ir… Me he perdido la cena, pero por lo menos tendría que llegar a tiempo para el desayuno-Guardó su bolsón en el maletero y le propuso a Charles llevarlo hasta su casa. Éste aprovechó entonces para preguntarle dónde vivían sus padres, en qué curso estaba y cómo había ido a parar a su estudio.
– Por usted…
– ¿Cómo que por mí?
– Elegí hacer las prácticas en su estudio por usted.
– Vaya una idea…
– Bah… por qué hace uno las cosas… No sé, quizá necesitaba aprender a arreglar una impresora -replicó sonriendo la sombra de su juventud.
Charles tropezó con la mochila de Mathilde en el vestíbulo.
«SOS mi querido padrastro adorado al que quiero con todo mi corazón, no consigo hacer este ejercicio y es para mañana (y se lo tengo que entregar a la profesora, y le pondrá nota, y esa nota cuenta para la media del trimestre) (no sé si te haces cargo de la gravedad del tema…).
«Posdata 1: por favor te lo pido, ¡¡¡¡¡nada de explicaciones!!!!! Sólo las respuestas.
«Posdata 2: ya sé que es un abuso, pero si por una vez pudieras aplicarte en la letra, me vendría muy bien.
«Posdata 3: gracias.
«Posdata 4: buenas noches.
«Posdata 5: te adoro.»
En un sistema de referencia ortonormal (0;i;j;), situar los puntos A(-7; 1) y B (1; 7).
1) a) ¿Cuáles son las coordenadas de los vectores OA, OB, AB? Demostrar que AOB es un triángulo rectángulo isósceles, b) Sea C el círculo circunscrito en el triángulo AOB. Calcular las coordenadas de su centro y su radio.
2) Se expresa fia función afín definida por f(-7) = 1 y f (1) -7 a) Determinar f. b) ¿Cuál es su representación gráfica…? Etc.
Un ejercicio sin el más mínimo interés…
Y Charles, una vez más, se instaló a solas en una cocina fantasma. Abrió un estuche famélico, soltó un taco al ver un lápiz todo mordisqueado, sacó su propio portaminas y se aplicó para escribir con buena letra.
Mientras lo hacía, mientras situaba C, determinaba /, recortaba papel de calco y le sacaba las castañas del fuego a una niña muy vaga, no pudo evitar medir el abismo que lo separaba entonces de Rem Koolhaas…
Se consolaba recordando que él, al menos, y eso contaba para la media del trimestre, era un padrastro adorado.
Durmió unas horas, se tomó un café de pie, repasó distraídamente las respuestas del ejercicio y añadió a la notita de Mathilde un «Te has pasado» sin precisar si se refería a su última posdata o al morro que tenía.
Para determinar ese último punto, volvió a sacarse su portaminas del bolsillo y lo metió en el estuche de Mathilde, entre cartuchos vacíos de tinta, bolígrafos Bic carcomidos y mensajitos plagados de faltas de ortografía.
¿Qué sería de ella si yo me marchara?, pensó Charles poniéndose la chaqueta.
¿Y de mí? ¿Qué…?
En la puerta lo esperaba un taxi para conducirlo a otras funciones.
– ¿En qué terminal me ha dicho?
La que sea, me trae sin cuidado.
– ¿Señor?
– La terminal C -contestó.
Y de nuevo,
de nuevo,
el cuentakilómetros contando.
10
Los atascos fueron dantesc… dostoievskianos. Tardaron cerca de cuatro horas en recorrer unos treinta kilómetros, presenciaron dos accidentes graves y asistieron a un festival de colisiones.
Cambiaron de carril insultando a los que se quejaban, ocuparon el arcén con las ventanillas subidas por culpa del polvo, dieron botes sobre socavones espectaculares y apartaron a los coches más pequeños dándoles una racioncita de parachoques fabricado en Occidente.
Habrían pasado incluso por encima de los heridos de haber podido.
El chófer le señalaba la calzada y luego los parabrisas y parecía tan orgulloso de su broma que Charles hizo un esfuerzo por comprender lo que decía. Era para la sangre, se descojonaba, ¿tú comprender? ¡La sangre! Krovl Jajá, para troncharse de risa.
El clima era pesado, la contaminación, extrema, y la migraña le impedía concentrarse en las citas que tenía concertadas para el día siguiente. Se tragó sobrecitos de polvos pasándose la lengua por las encías para acelerar los efectos de la aspirina. Al fin dejó que sus papelajos se deshicieran a sus pies.
Venga… que ponga sus putos limpiaparabrisas y deje de darme la vara de una vez por todas…
Cuando por fin Viktor le deseó buenas noches delante de los seguratas cachas que hacían guardia en la puerta del hotel, Charles fue incapaz de reaccionar.
– Bla bla chto yaluyietiess?
Su pasajero bajó la cabeza.
– Bla bla bla goladyén?
Soltó el abridor de la puerta.
– Mui staboye bla bla bla vodki! -declaró Viktor, arrancando otra vez el motor.
Su sonrisa iluminaba el retrovisor.
Se adentraron en calles cada vez más oscuras, y cuando su berlina se volvió demasiado provocadora, Viktor se la confió a una pandilla de chavales que alborotaban mucho. Les dio instrucciones, agitó la manaza en un ademán de pegarles una bofetada, les enseñó un fajo de billetes que inmediatamente volvió a guardarse en el bolsillo y les dejó un paquete de cigarrillos para que no se impacientaran.
Charles se tomó una primera copa, y una segunda, empezó a relajarse, y una ter… y se despertó al alba junto a las casetas de obra. Había un agujero negro entre «… cera copa» y los ronquidos que surgían del reposacabezas vecino.
Nunca su propio aliento lo había… desconcertado tanto.
La luz le machacaba la cabeza. Avanzó tambaleándose hasta la manguera, se lavó la cara, hinchó y vació los carrillos, sintió una resaca tremenda, vomitó al incorporarse y repitió todo el proceso una vez más.
No hacía falta consultar a un intérprete para comprender que Viktor se estaba descojonando.
Por fin se apiadó de él y se acercó a darle una botella.
– ¡Bebe! ¡Amigo! ¡Bueno!
Vaya, vaya… Sus primeras palabras en su idioma… Parecía que la noche había sido de lo más políglota…
Charles obedeció y…
– Spasiva dorogoi! Vkusna!
La bebida lo reconfortó.
Unas horas más tarde Charles llamaba cabrón a Pavlovich en su propia lengua antes de abrazarlo tan fuerte que casi lo ahogó. Ya está, ya era ruso él también.
Se le empezó a pasar la borrachera en el aeropuerto mientras trataba de releer sus… apuntes (¿?) y recuperó del todo la serenidad cuando Philippe lo llamó para echarle la bronca.
– Oye, acabo de hablar con el soplón de Becker… ¿Qué hostias es esa mierda del encofrado de las vigas paralelas en el B-l? Joder, pero ¿tú te das cuenta del dineral que perdemos al día? ¿Tú te das cuenta de…?
Charles se apartó el móvil del oído y lo observó con desconfianza. Mathilde, a la que por otro lado le traía completamente al pairo, no dejaba de repetirle que esos artilugios estaban llenos de amenazas cancerígenas. «¡Te lo juro! ¡Son tan peligrosos como los microondas!» Madre mía, dijo, cerrando el puño para protegerse de los perdigonazos de su socio, seguro que tiene razón Mathilde…
Abrió su libro por una página al azar, compró sin regatear diecisiete sementales de primera categoría a un oficial de caballería retirado dueño de unos animales espléndidos, un taller de alfombras, licores que tenían más de un siglo y un Tokay del año de la tana, y después acompañó a Nicolai Rostov al baile del gobernador de Voronege.
Con él encandiló a una rubita entradita en carnes pero bastante guapa a la que soltó unos cuantos cumplidos «mitológicos».
Cuando se acercó su marido, se puso en pie rápidamente. Obedeció las órdenes, exhibió su título de transporte, se desabrochó el cinturón, las botas, el sable y la levita, y lo dejó todo en unas bandejas de plástico.
A su paso la máquina pitó sin razón, y lo apartaron a un lado para cachearlo.
Decididamente, estos franceses, se burló Nikita Ivanytch pellizcando la nuca de su esposa, son todos iguales…
11
Pese a lo mucho que ayunó, se abstuvo de beber, se disolvió el hígado a base de comprimidos efervescentes, se dio masajes en las sienes y en los párpados, cerró las persianas y giró la luz de su lamparita, los efectos de esa borrachera memorable no se disiparon.
Vestirse, comer, beber, dormir, hablar, callarse, pensar, todo. Todo le pesaba.
A veces se le venía a la cabeza una palabra muy fea. Tres sílabas. Tres sílabas lo atenazaban y lo… No. Cállate. Sé más listo. Adelgaza un poco más y escabúllete fuera de esta mierda. Tú no. De todas maneras no tienes tiempo. Tira para adelante.
Camina y revienta si es necesario, pero tira para adelante.
Pronto llegaría el verano, los días nunca se le habían antojado tan largos y las enumeraciones que preceden se repitieron, pautadas siempre por la misma letanía de verbos conjugados en pretérito perfecto. (Recordad el uso del pretérito perfecto: aspecto puntual, no se toma en cuenta la duración de la acción, expresa una sucesión de hechos.) Supo, pudo, cupo; pidió, concedió, enmudeció; conservó, observó, reservó.
Sostuvo, obtuvo.
Obtuvo, de una clínica, una cita fuera del horario de consulta.
Se desnudó, el médico lo pesó. Le palpó el cuello, el pulso y la grasa. Le preguntó cómo veía y lo que oía. Le rogó que fuera más preciso. ¿Era local, frontal, occipital, cervical, labial, gripal, dental, brutal, marcial, general? ¿Era…?
– Como para darse de cabezazos contra la pared -interrumpió Charles.
Escribió la fecha en una receta soltando un suspiro.
– No veo que tenga nada. ¿Será el estrés, tal vez? -Y, levantando la cabeza, añadió-: Y dígame, ¿está usted angustiado?
Peligro, peligro, parpadeó lo que le quedaba de defensas. Te hemos dicho que tires para adelante.
– No.
– ¿Sufre de insomnio?
– Muy de vez en cuando.
– Mire, le voy a recetar unos antiinflamatorios, pero si no mejora de aquí a unas semanas tendré que hacerle un escáner…
Charles no dijo ni mu. Mientras buscaba su talonario simplemente se preguntó si esa máquina sabría ver las mentiras.
Y el cansancio… Y los recuerdos…
La amistad traicionada, las viejas señoritas castradas en los urinarios, los cementerios junto a las vías de tren, la humillante ternura de una mujer a quien no habían sabido dar placer, las palabras cariñosas a cambio de buenas notas o esos millones de toneladas de vigas metálicas que, en algún lugar de la óblast de Moscú, probablemente jamás sostendrían nada.
No, no era angustia lo que tenía. Como mucho, lucidez.
En casa el ambiente era de una agitación absoluta. Laurence preparaba las rebajas (o una nueva semana de desfiles, Charles no se había enterado bien), y Mathilde, su equipaje. La semana siguiente volaba a Escocia, to improve her english, y luego se reuniría con sus primos en la costa del país vasco-francés.
– ¿Y qué hay de tu examen?
– Estoy estudiando, estoy estudiando -replicaba, dibujando grandes arabescos en los márgenes de sus libros de texto-. Ahora estoy repasando las figuras de estilo…
– Ya lo veo… El estilo «no doy ni golpe», parece, ¿no?
Estaba previsto que se reunieran con ella a principios de agosto para pasar una semana los tres juntos, antes de llevarla a casa de su padre. Después Charles ya no sabía. Se había hablado de la Toscana, pero Laurence ya no sacaba el tema, y Charles no se había atrevido a volver a poner sobre la mesa Siena y sus cipreses.
La idea de compartir una villa con esas personas que había conocido unas semanas antes durante una cena interminable en el gallinero de caoba de su cuñada no le hacía ninguna ilusión.
– ¿Y bien? ¿Qué te han parecido? -le preguntó Laurence en el camino de vuelta.
– Previsibles.
– Cómo no…
Ese «cómo no» traducía mucho hastío, pero ¿qué otra cosa podía decir Charles?
¿Vulgares?
No. No podía… Era demasiado tarde, su cama estaba demasiado lejos y esa discusión era demasiado… no.
¿Quizá debiera haber dicho «precavidos» en lugar de previsibles? Esa gente había hablado mucho de triquiñuelas legales para evitar impuestos… Sí… Quizá… El silencio en el habitáculo habría sido menos violento.
A Charles no le gustaban las vacaciones.
Marcharse una vez más, descolgar las camisas del armario, cerrar maletas, elegir, contar, renunciar a llevarse todos los libros que quería, tragarse kilómetros y kilómetros, tener que vivir en casas alquiladas espantosas o volver a los pasillos de hotel y a esas toallas que olían a lavandería industrial, tomar el sol cual lagarto varios días, decirse, aaaaah, por fin, tratar de creérselo y aburrirse.
A él lo que le gustaba eran las escapadas, los impulsos, las semanas de trabajo interrumpidas de repente; el pretexto de una cita fuera de París para perderse lejos de las autopistas.
Las casas rurales del Cheval blanc donde el talento del chef compensaba los adefesios de la decoración; las capitales del mundo entero, sus estaciones de tren, sus mercados, sus ríos, su historia y su arquitectura; los museos desiertos entre dos reuniones de trabajo; los pueblecitos que no estaban hermanados con ninguno otro; las zanjas hasta donde alcanzaba la vista; y los cafés sin terraza. Verlo todo pero no ser nunca turista. No volver a vestir jamás ese hábito miserable.
La palabra «vacaciones» tenía sentido cuando Mathilde era pequeña y, juntos, ganaban todos los concursos de castillos de arena del mundo entero. Cuántas Babilonias había erigido Charles entre dos mareas… Cuántos Taj Majales para los cangrejitos… Cuántas veces se había quemado la nuca, cuántos comentarios, cuántas conchas y cuántos vidrios pulidos… Cuántas veces había apartado el plato para terminar dibujos en servilletas de papel, cuántos ardides para dormir a la madre sin despertar a la hija y cuántos desayunos indolentes en los que su única preocupación era comérselas a las dos sin dejar migas en su libreta.
Sí, cuántas acuarelas… Y qué bien se diluía todo bajo su mano…
Y qué lejos estaba todo ya…
* * *
– Una tal señora Béramiand quiere hablar con usted…
Charles estaba mirando el correo del día. No había salido elegido su proyecto para la sede de la Borgen &Finker en Lausana.
Sintió que una losa se abatía sobre sus hombros.
Dos líneas. Ni motivo ni argumentos. Nada que pudiera justificar esa desgracia. La fórmula de cortesía era más larga que su desprecio.
Dejó la carta sobre la mesa de su secretaria.
– Para archivar.
– ¿Saco copias para los demás?
– Si tiene ánimos para hacerlo, Barbara, sólo si tiene ánimos. Yo le confieso que…
Cientos, miles de horas de trabajo acababan de irse a pique. Y, bajo las aguas, quedaban las inversiones, las pérdidas, la tesorería, los bancos, los montajes financieros, las negociaciones futuras, las tasas que habría que volver a calcular y la energía.
La energía que Charles ya no tenía. Ya se estaba alejando cuando la secretaria añadió:
– ¿Y qué hay de esta señora?
– ¿Cómo?
– Beram…
– ¿Cuál es el motivo de la llamada?
– No me he enterado muy bien… Es algo personal…
Charles ahuyentó esa palabra con un gesto de hastío.
– Lo mismo. Para archivar también.
No bajó a almorzar.
Cuando un trabajo se iba a pique, inmediatamente tenía que nacer uno nuevo; convencimiento postrero de una profesión que había hecho más frágiles todas las demás. Lo que fuera, un proyecto cualquiera. Un templo, un zoo, la propia jaula de uno si a nadie se le ocurría nada mejor, pero una sola idea, un solo trazo, y… todos salvados.
En eso estaba, pues, Charles, enfrascado en la lectura de un listado de requisitos extremadamente complicado, sujetándose las sienes con las palmas de las manos, como si intentara volver a cerrar un cráneo que se agrietaba por todas partes y tomando apuntes con los dientes apretados, cuando su secretaria, de pie en el umbral, carraspeó. (Charles había descolgado el teléfono.)
– Es la misma señora de antes…
– ¿ La Borgen?
– No… Esa llamada personal que le he comentado esta mañana… ¿Qué le digo?
Suspiro.
– Dice que es a propósito de una mujer a la que usted conocía bien…
Por cortesía desesperada, Charles le debía al menos una sonrisa.
– ¡Huy! ¡Pues anda que no he conocido yo mujeres ni nada! Dígame: ¿cómo es su voz? ¿Ronca?
Pero Barbara no sonrió.
– Una tal Anouk, creo…
12
– Es usted el de la pintura en la tumba, ¿verdad?
– ¿Cómo? Sí, pero qué… ¿con quién hablo?
– Lo sabía. Soy Sylvie, Charles… ¿No te acuerdas de mí? Trabajaba con ella en La Pitié… Estuve en vuestra primera comunión y…
– Sylvie… claro… Sylvie.
– No quiero molestarte, sólo llamaba para…
Se le había puesto la voz ronca.
– … darte las gracias.
Charles cerró los ojos, se pasó la mano por la cara, dejó a un lado su dolor, se tapó la nariz y trató de amordazarse una vez más.
Para. Para ahora mismo. No es nada, la que está emocionada es ella. Son estas pastillas que te descuajeringan por dentro sin aliviarte y esos planos perfectos que ocupan ya demasiado espacio en vuestros archivos. Contente, por Dios bendito.
– ¿Sigues ahí?
– Sylvie…
– ¿Sí?
– …
– Dequém… -farfulló-, ¿de qué murió?
– …
– ¿Oiga?
– ¿No te lo ha dicho Alexis?
– No.
– Se suicidó.
– …
– ¿Charles?
– ¿Dónde vive usted? Me gustaría verla.
– Tutéame, Charles. Antes me tuteabas, ¿sabes…? Y precisamente, tengo algo para…
– ¿Ahora puede ser? ¿Esta noche? ¿Cuándo?
A la mañana siguiente a las diez. Le dijo que le repitiera de nuevo su dirección y se volvió a poner a trabajar inmediatamente después.
En estado de shock. Esa expresión se la había enseñado Anouk. Cuando el dolor es tan intenso que el cerebro renuncia, durante un tiempo, a llevar a cabo su tarea de transmisor.
Ese anonadamiento entre el drama y los gritos.
– Entonces ¿es lo que les pasa a los patos del señor Canut cuando les cortan la cabeza y siguen corriendo como locos?
– No -respondía ella, con un gesto de impaciencia-, eso no es más que una broma de pésimo gusto que se ha inventado la gente del campo para asustar a los parisinos. Además es una tontería como una casa… Nosotros no le tenemos miedo a nada, ¿verdad?
¿Dónde se desarrollaba esa conversación? En el coche, seguramente. Era en el coche donde más tonterías decía Anouk…
Como todos los niños éramos espantosamente sádicos y, con el pretexto de repasar nuestras clases de ciencias naturales, siempre buscábamos arrastrarla a la faceta más gore de su profesión. Nos gustaban las llagas, el pus y las amputaciones; las descripciones detalladas de la lepra, el cólera y la rabia; las babas, las crisis de tétanos y los trozos de dedos que se desprendían y se quedaban encajados en las manoplas. ¿Acaso no se daba cuenta de que no era más que un pretexto? Pues claro que sí. Sabía que éramos muy retorcidos y de vez en cuando exageraba y, cuando veía que ya lo sabíamos todo del tema, dejaba caer, como quien no quiere la cosa:
– No, pero… el dolor está bien, ¿sabéis…? Menos mal que existe… El dolor es la supervivencia, niños… ¡Sí, sí! Si no existiera, dejaríamos las manos en el fuego, y si aún conservamos los diez dedos de las manos ¡es porque soltamos un taco cuando fallamos con el martillo y nos damos en el dedo en lugar de en el clavo! Todo esto os lo cuento porque… ¿Y a éste qué le pasa, por qué me da las largas? ¡Adelántame, idiota, adelántame! Esto… ¿por dónde iba?
– Los clavos -suspiró Alexis.
– ¡Ah, sí! Todo esto os lo cuento porque lo del bricolaje, la barbacoa, vale, lo habéis pillado… pero, más tarde, ya lo veréis, habrá cosas que os harán daño. Digo «cosas» pero en realidad tendría que decir «personas»… Personas, situaciones, sentimientos y…
En el asiento de atrás, Alexis me hacía gestos para indicarme que Anouk divagaba por completo.
– Si puedo ver a un tipo que me da las largas, puedo verte a ti también, tontorrón. ¡Vamos! ¡Es importante lo que os estoy diciendo! Huid de lo que os haga daño en la vida, tesoros míos. Huid corriendo. Huid lo más rápido posible. ¿Me lo prometéis?
– Vale, vale, que sí… Tú tranquila, haremos como los patos…
– ¿Charles?
– ¿Sí?
– ¿Cómo haces para aguantarlo?
Yo sonreía. Me lo pasaba muy bien con ellos.
– ¿Charles?
– ¿Sí?
– ¿Has entendido lo que he dicho?
– Sí.
– A ver, ¿qué he dicho?
– Que el dolor es bueno porque asegura nuestra supervivencia pero que hay que huir de él aunque ya no tengamos cabeza…
– Mira que eres empollón… -había suspirado mi amigo.
¿Con qué te has destrozado tú, Anouk Le Men?
¿Con un martillo muy grande?
13
Sylvie vivía en el distrito XIX, cerca del hospital Robert-Debré. Charles llegó con más de una hora de antelación. Paseó por el bulevar de los Maréchaux acordándose de ese señor muy tieso que lo había construido en la década de 1980: Pierre Riboulet, su profesor de composición urbana en la facultad de Ingeniería.
Era un hombre muy tieso, muy guapo y muy inteligente. Hablaba poco, pero tan bien. Le pareció el más accesible de todos sus profesores, pero aun así nunca se atrevió a abordarlo. Había nacido en la otra orilla, en un edificio insalubre sin aire ni sol, y no lo había olvidado nunca. Solía repetir que la belleza tenía «una utilidad social evidente». Los animaba a despreciar los concursos y a recuperar el sano ambiente de los talleres. Les había hecho descubrir las Variaciones Goldberg, la Oda a Charles Fourier, los textos de Friedrich Engels y, sobre todo, sobre todo, al escritor Henri Calet. Construía a escala humana, a escala del alma, hospitales, universidades, bibliotecas y viviendas más dignas sobre los escombros de bloques de apartamentos de protección oficial. Y había muerto hacía poco, a los setenta y cinco años, dejando tras de sí numerosas obras sin terminar.
Exactamente el tipo de trayectoria que le habría encantado a Anouk…
Charles dio media vuelta y buscó la calle Haxo.
Pasó por delante del número donde vivía Sylvie, abrió la puerta de un bareto haciendo una mueca, se pidió un café que no tenía intención de tomar y se dirigió hacia el fondo de la sala. Volvía a tener la tripa suelta.
Se apretó el cinturón. Había llegado al último agujero.
Se sobresaltó ante el espejo. El tipo de al lado tenía un careto de espant… Pero si eres tú, desgraciado. Eres tú.
No había probado bocado desde hacía dos días, se había quedado en el estudio, había abierto «la camilla del trabajo ingente», es decir una especie de butaca de goma espuma que olía a tabaco frío, había dormido poco y no se había afeitado.
Tenía el pelo (jajá) largo, las ojeras de un marrón negruzco y la voz burlona.
– Vamos, Jesús… es la última estación… Dentro de dos horas habrá terminado todo.
Dejó una moneda en el mostrador y volvió sobre sus pasos.
* * *
Ella estaba tan nerviosa como él, no sabía qué hacer con las manos, lo hizo pasar a una habitación impoluta disculpándose por el desorden y le ofreció algo de beber.
– ¿Tiene Coca-Cola?
– Oh, había previsto todo tipo de bebidas, pero ésa no me la esperaba… Un momento, vamos a ver…
Volvió al pasillo y abrió un armario que olía a zapatillas de deporte viejas.
– Tiene usted suerte… Me parece que los niños no se la han bebido toda…
Charles no se atrevió a pedir hielo y se tomó su medicina tibia preguntándole con un tono casi afable cuántos nietos tenía.
Oyó la respuesta, no escuchó el número y le aseguró que era fantástico.
No la habría reconocido de habérsela encontrado por la calle. Recordaba a una morena bajita más bien regordeta y siempre alegre.
Recordaba su culo, gran tema de conversación en aquella época, y también que les había regalado el single de Le Bal des Laze. Una canción que volvía loca a Anouk y que Alexis y él terminaron por detestar.
– Callaos, callaos. Escuchad qué bonita es esta canción…
– ¡Joder, pero ¿todavía no han ahorcado al tío este?! ¡Pues ya va siendo hora! Ya no aguantamos más, mamá, ya no aguantamos más…
Qué extraño archivo, la memoria… Jane, Anouk y el novio de ambas… Acababa de recordarlo en ese preciso momento.
Ahora Sylvie tenía el pelo de un color rarísimo, llevaba unas gafas de montura muy barroca, y a Charles le pareció que iba muy maquillada. El pote le había dejado como una línea divisoria bajo la barbilla, y se había pintado las cejas con lápiz de ojos. En ese momento tenía la tripa demasiado suelta para darse cuenta de nada, pero más tarde, al pensar de nuevo en aquella mañana, y Dios sabe que habría de volver a pensar en ella, lo comprendería. Una mujer inquieta, coqueta y que espera la visita de un hombre que lleva treinta años sin verla no podía hacer menos. Sinceramente.
Se acomodó en un sofá de cuero tan resbaladizo como si la tapicería fuera de hule y dejó el vaso sobre el posavasos previsto para tal efecto, entre un cuadernillo de sudokus y un enorme mando a distancia.
Se miraron. Se sonrieron. Charles, que era el hombre más educado del mundo, buscó algún cumplido que hacerle, algo amable que decirle, una frasecita sin consecuencias para aligerar el peso de todos aquellos tapetitos de croché, pero no se le ocurrió nada. En ese preciso momento era pedirle demasiado.
Sylvie bajó la cabeza, les dio vueltas a todas sus sortijas, una después de otra, y preguntó:
– Entonces ¿eres arquitecto?
Charles se incorporó, abrió la boca, hizo ademán de responder que… y de pronto soltó:
– Cuénteme lo que pasó.
Ella pareció aliviada. Le traía sin cuidado que fuera arquitecto o charcutero, y ya no aguantaba más sin compartir con nadie todo lo que estaba a punto de contarle. De hecho, era el motivo por el que se había permitido insistirle a esa secretaria tan creída… Encontrar a alguien que la hubiera conocido, contarlo todo, soltar el lastre, vaciar el agua de la bañera, pasarle a otro su paquete de tristeza, y a otra cosa, mariposa.
– Lo que pasó ¿a partir de cuándo?
Charles reflexionó un momento.
– La última vez que la vi fue a principios de los años noventa-Normalmente suelo ser más preciso, pero… -meneó la cabeza sonriendo-, creo que me he esforzado mucho por no serlo ya más… Como todos los años, me había invitado a comer por mi cumpleaños y…
Su anfitriona lo animó a seguir. Un gestito de asentimiento con la cabeza, un gestito amable y tan cruel a la vez. Un gestito que decía: no te preocupes, tómate tu tiempo, ya no hay ninguna prisa, ¿sabes…? No, ahora ya no hay ninguna prisa.
– … fue el más triste de todos… Anouk había envejecido mucho en un año. Tenía la cara como más gruesa, le temblaban las manos… No quiso que pidiera vino y fumaba un cigarrillo tras otro para aguantar el tirón. Me hacía preguntas pero le traían sin cuidado mis respuestas. Mentía, decía que Alexis estaba muy bien y que me mandaba recuerdos, cuando yo sabía de sobra que no era verdad. Y ella sabía que yo lo sabía… Llevaba un jersey lleno de manchas y que olía a… no sé… a tristeza… a una mezcla de ceniza fría y de colonia… El único momento en que se le animó la mirada fue cuando le propuse acompañarla un día a la tumba de Nounou, donde no había vuelto nunca más. ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea!, exclamó, alegre. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de lo bueno que era? ¿Te acuer…? Y entonces unos lagrimones lo ahogaron todo.
»Tenía la mano helada. Al tomarla entre las mías caí de pronto en la cuenta de que ese anciano que podía haber sido su padre y al que no le gustaban las mujeres había sido su única historia de amor…
«Insistió en que le hablara de él, en que le contara recuerdos, una y otra vez, incluso aquellos que conocía de memoria. Yo me esforzaba, pero aquella tarde tenía una cita importante y hacía lo imposible por vigilar mi reloj sin que se diera cuenta. Y, además, no me apetecía mucho recordar nada… O, si acaso, no con ella. No delante de ese rostro devastado que lo estropeaba todo…
Silencio.
– No le ofrecí tomar postre. ¿Para qué? De todas maneras no había comido nada… Pedí dos cafés y volví a llamar al camarero para recordarle que trajera a la vez la cuenta, luego la acompañé al metro y…
Sylvie debió de notar que había llegado el momento de echarle una manita.
– ¿Y?
– No la llevé nunca a Normandía, a la tumba de Nounou. No la llamé nunca. Por cobardía. Para no seguir viendo cómo se destrozaba, para conservarla en el museo de mis recuerdos y para impedir que me creara mala conciencia. Porque era demasiado… Pero los remordimientos me pesaban de todas maneras, y cada año me los sacudía un poco de encima en el momento de mandar las tarjetas de felicitación navideñas. Tarjetas de felicitación del estudio, por supuesto… Impersonales, comerciales, horribles, y en las cuales, como hombre educado que era, yo añadía un par de líneas manuscritas y un «muchos besos» para concluir. A partir de aquel día la llamé dos o tres veces, una de las cuales, lo recuerdo muy bien, porque mi sobrina se había tragado no sé qué pastillas… Y un buen día mis padres, que hacía tiempo que no la veían, me dijeron que se había mudado y se había marchado lejos… A Bretaña, creo…
– No.
– ¿Cómo?
– No estaba en Bretaña.
– ¿Ah, no?
– No estaba muy lejos de aquí…
– ¿Dónde?
– En una ciudad dormitorio, cerca de Bobigny…
Charles cerró los ojos.
– Pero ¿cómo? -murmuró-. Quiero decir, ¿por qué? Era su única certeza, recuerdo, la única promesa que se había hecho a sí misma… No hacer nunca algo… ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó?
Sylvie levantó la cabeza, lo miró a los ojos, deslizó el brazo sobre el sillón y quitó el tapón de la presa.
– Principios de los años noventa… Bueno, puede ser… No recuerdo bien las fechas… Debes de ser la única persona con la que quedó para comer en aquella época… ¿Por dónde empiezo? Estoy un poco perdida… Empezaré por Alexis, supongo… ya que él fue la causa de que todo se fuera al traste… Hacía años que apenas tenía noticias suyas… Creo recordar que tú eras uno de los únicos vínculos que aún los unían, ¿no?
Charles asintió.
– Era doloroso para ella… Por eso se mataba a trabajar, acumulaba guardias y horas extra, nunca se tomaba vacaciones y sólo vivía por y para el hospital. Creo que por aquel entonces ya bebía mucho, pero bueno… Ello no le impidió ascender a enfermera jefe y estar siempre en los servicios más difíciles… Después de trabajar en inmunología, pasó a neurología, y fue entonces cuando volví a coincidir con ella… Era mala enfermera jefe, de hecho… Prefería cuidar a los enfermos que organizar los horarios de las demás enfermeras… Recuerdo que les prohibía a los pacientes que se murieran… Les echaba la bronca, les hacía llorar y también reír… Todo lo que estaba prohibido, vamos…
Sonrisa.
– Pero era intocable porque era la mejor. Lo que le faltaba en materia de conocimientos médicos, lo compensaba con lo muchísimo que cuidaba de la gente.
»No sólo era siempre la primera en percibir los más mínimos cambios, los síntomas más ligeros, sino que además tenía un instinto extraordinario… Un olfato… No te lo puedes ni imaginar… Los médicos se dieron cuenta enseguida y se las apañaban siempre para organizar sus visitas a los pacientes en función del horario de Anouk… Por supuesto, escuchaban lo que decían los enfermos, pero cuando ella añadía algo, puedes creerme, no perdían ripio, no. Siempre he pensado que si su infancia hubiese sido distinta, si hubiese podido estudiar, habría sido una médico fuera de serie. De esas que honran su servicio sin perder jamás de vista el nombre, el apellido, la cara y las angustias de los pacientes-Suspiro.
– Era fantástica, y supongo que porque ella misma no tenía vida, por eso les daba tanto a los pacientes… No se ocupaba sólo de los enfermos, sino también de sus familias… Y de las enfermeras más jóvenes, las auxiliares que entraban en algunas habitaciones como haciendo un esfuerzo, y les costaba tanto deslizar una cuña bajo esos cuerpos tan… Anouk tocaba a la gente, la abrazaba, la acariciaba, volvía cuando ya había terminado su turno, sin bata y un poco maquillada para suplir a las visitas que esos pacientes no tenían o habían dejado de tener. Les contaba historias, y recuerdo que hablaba mucho de ti… Decía que eras el chico más inteligente del mundo… Estaba tan orgullosa de ti… En aquella época todavía almorzabais juntos de vez en cuando, ¡y un almuerzo contigo era algo sagrado, madre mía! ¡Ahí ya no se bromeaba con los horarios, y todo el hospital podía irse a la mierda! Y también hablaba de Alexis, de música… Se inventaba cualquier cosa, conciertos, la gente de pie aplaudiendo, contratos millonarios… Era al final del día, todo el mundo se tambaleaba de cansancio, y se oía su voz por los pasillos… Sus mentiras, sus delirios… Se consolaba a sí misma, todo el mundo se daba cuenta. Y, de repente, una mañana, una llamada del Samu que fue para ella como un jarro de agua fría en plena cara: su supuesto virtuoso se estaba muriendo de una sobredosis…
»Y ahí empezó la bajada a los infiernos. Para empezar no se lo esperaba en absoluto… Lo cual de hecho nunca dejará de extrañarme… Pero ya se sabe, "en casa del herrero, cuchillo de palo"… Anouk creía que fumaba porros de vez en cuando porque lo ayudaban á "tocar mejor". Sí, seguro… Y entonces ella, esa mujer, la mejor profesional con la que he trabajado nunca, porque antes te hablaba de su ternura, pero también sabía mostrarse dura, sabía mantenerlos a todos a raya: a la Parca, a los médicos siempre desbordados, a los internos arrogantes, a las compañeras de trabajo insensibles, a los funcionarios burócratas, a las familias pesadas, a los enfermos complacientes, nadie, ¿me oyes?, nadie se le resistía. La llamaban La Men, o también Amén. Lo asombroso, lo excepcional era esa mezcla de dulzura y de profesionalidad, e imponía respeto… Espera, que he perdido el hilo…
– El Samu…
– Ah, sí… entonces, cuando la llamaron, le entró el pánico por completo. Creo que se había quedado traumatizada, en el sentido médico de la palabra, el de «daños y lesiones de la estructura o del funcionamiento del organismo», cuando los primeros años del sida. Creo que nunca se recuperó… Y saber que su hijo tenía muchas probabilidades de correr esa misma suerte, no, esa palabra no está bien elegida, mejor decir correr el mismo destino… Muchas probabilidades como digo de terminar como todos esos desgraciados, eso la… no sé… la partió en dos. Zaca. Como un trozo de madera. Entonces cada vez se le fue haciendo más difícil recurrir a la bebida para esconder sus problemas. Era la misma, pero ya no era ella. Era un fantasma, un autómata; una máquina que sonreía, vendaba y a la que todo el mundo obedecía. Un nombre y un número de código de empleada sobre una bata que olía a alcohol… Empezó por dimitir de su puesto de enfermera jefe diciendo que estaba hasta el gorro de resolver chorradas de papeleo, y luego quiso reducirse la jornada para poder ocuparse de Alexis. Hizo lo imposible por sacarlo del agujero y por conseguir que lo admitieran en los mejores centros. Se había convertido en su razón de vivir y, en cierta manera, también la salvó… Digamos que era un buen yugo… Una tregua corta puesto que…
Sylvie se quitó las gafas y se pellizcó la nariz largo rato antes de proseguir.
– … puesto que ese cabrón, perdóname, sé que es amigo tuyo, pero no veo otra palabra…
– No. Ya…
– ¿Cómo?
– Nada. La escucho.
– La mandó a paseo. Cuando recuperó las fuerzas suficientes para articular una idea como es debido, le anunció tranquilamente que, debido a una rehabilitación que había llevado a cabo con «el equipo de apoyo», no debía verla más. De hecho se lo anunció amablemente… ¿Comprendes, mamá?, es por mi bien, ya no puedes ser mi madre. Luego le dio un beso, algo que llevaba años sin hacer, y se marchó para reunirse con los demás en su bonito parque rodeado de grandes verjas…
«Entonces Anouk se pidió la primera baja por enfermedad de su vida… Cuatro días, recuerdo… Al cabo de esos cuatro días volvió y pidió que la pasaran al turno de noche. No sé qué razones les daría, pero las conozco de sobra: es más fácil cuidar a los enfermos cuando el barco no avanza a toda máquina… El equipo entero se portó muy bien con ella. Ella, que había sido nuestra roca, nuestra referencia, se convirtió en nuestra mayor convaleciente. Recuerdo a ese hombre maravilloso, Jean Guillemard, un médico que se había pasado la vida trabajando en la esclerosis múltiple. Le escribió una carta magnífica, muy detallada, recordándole los numerosos casos que habían seguido juntos, y concluía asegurándole que si la vida le hubiese dado más a menudo la ocasión de trabajar con profesionales tan buenos como ella, hoy en día probablemente sabría más y podría jubilarse más feliz…
»¿Estás bien? ¿No quieres otra Coca-Cola?
Charles dio un respingo.
– No, no… gracias.
– Yo, en cambio, discúlpame pero me voy a servir algo… No sabes cómo me afecta hablar de todo esto. Qué desastre… Qué desastre más espantoso… Es toda una vida, ¿comprendes?
Silencio.
– No, no podéis comprenderlo… El hospital es otro mundo, y los que no pertenecen a él no pueden comprender… Gente como Anouk o yo hemos pasado más tiempo con los enfermos que con nuestras propias familias… Era una vida a la vez muy dura y muy protegida… Una vida de uniforme… No sé cómo hacen aquellas que no tienen esto que hoy en día se considera un poco cursi, esto que llaman «vocación». No, por más que me esfuerzo por comprender, no lo consigo… Es imposible aguantar sin tener vocación… Y no hablo de la muerte, no, hablo de algo mucho más difícil todavía… de la… de la fe en la vida, creo… Sí, eso es lo más duro cuando se trabaja en estos sectores difíciles, no perder de vista que la vida es más… cómo decir… más legítima que la muerte. Algunas noches, te lo aseguro, el cansancio es muy, muy malo… porque sientes como un vértigo, ¿sabes…?, y… ¡Pero bueno! -bromeó-. ¡Qué filósofa me he puesto de repente! Ah… ¡qué lejos están nuestras batallas de caramelos en el jardín de tus padres!
Sylvie se levantó y se dirigió hacia la cocina. Él la siguió.
Se sirvió un gran vaso de agua con gas. Charles, que se había apoyado contra la barandilla del balcón, permaneció ahí, en el duodécimo piso, de pie ante el vacío. Silencioso. Indispuesto.
– Por supuesto, todas esas muestras de afecto fueron muy importantes para ella, pero lo que más la ayudó por aquel entonces (bueno, no sé si «ayudar» es la palabra adecuada por lo que ocurrió después) fueron las palabras de un solo hombre: Paul Ducat. Un psicólogo que no trabajaba en ningún servicio en concreto pero que venía varias veces a la semana a visitar a los pacientes que lo reclamaban.
»Era muy bueno, tengo que reconocerlo… Es una tontería, pero de verdad yo tenía la impresión, quiero decir una impresión física, de que hacía la misma tarea que los equipos de limpieza. Entraba en las habitaciones llenas de miasmas, cerraba la puerta, se quedaba ahí, unas veces diez minutos, otras, dos horas, no quería saber nada de nuestro trabajo, nunca nos dirigía la palabra y apenas nos saludaba, pero cuando nos ocupábamos del paciente después de marcharse él, era… ¿cómo decirte?… como si la luz hubiera cambiado… Era como si ese hombre hubiera abierto la ventana. Una de esas grandes ventanas sin pomo y que nunca se abren, por la sencilla razón de que están… condenadas.
»Una noche, tarde ya, entró en el despacho, algo que no había hecho nunca antes, pero necesitaba un papel, creo, y… y ella estaba ahí, con un espejo en la mano, maquillándose en la penumbra.
»"Perdón", dijo él, "¿puedo encender la luz?". Y entonces la vio. Lo que sostenía en la otra mano no era un lápiz de ojos o un pintalabios, sino un bisturí.
Sylvie bebió un gran sorbo de agua.
– Se arrodilló junto a ella, le limpió las heridas, esa noche y durante meses… Escuchándola largo rato, asegurándole que la reacción de Alexis era del todo normal, mejor incluso que normal, era vital, sana. Que volvería, que siempre había vuelto, ¿verdad? Que no, que no había sido una mala madre, nunca en la vida. Que él había trabajado mucho con toxicómanos, y que aquellos a los que sus padres habían querido mucho salían de la droga más fácilmente que los demás. ¡Y Dios sabe si ella había querido a Alexis, ¿verdad?! Sí, se reía, sí, ¡Dios lo sabía, desde luego! ¡Y hasta estaba celoso! Que su hijo estaba bien allí donde estaba, que ya se informaría él, que la mantendría al corriente, y que debía seguir comportándose como siempre lo había hecho. Es decir: debía estar ahí, sencillamente, y sobre todo, sobre todo, seguir siendo ella misma, porque ahora le tocaba a él recorrer el camino, y que quizá ese camino la alejara de ella… al menos un tiempo… ¿Me cree, Anouk? Y ella lo creyó y… No tienes buena cara… ¿Te encuentras bien? Estás muy pálido…
– Creo que debería comer algo pero tengo… -Charles trató de sonreír-, o sea, yo… ¿Tiene un pedazo de pan?
– ¿Sylvie? -articuló entre dos bocados.
– ¿Sí?
– Qué bien cuenta las cosas…
Su mirada se veló.
– A ver, qué quieres… desde que murió sólo pienso en todo esto… De noche, de día me vuelven sin parar a la cabeza retazos de recuerdos… Duermo mal, hablo sola, le hago preguntas, intento comprender… Ella me enseñó mi profesión, a ella le debo los momentos más fuertes de mi carrera, y también los más alegres, los más divertidos. Siempre estuvo ahí cuando la necesité, encontraba siempre las palabras que hacen a la gente más fuerte, más… tolerante… Es la madrina de mi hija mayor, y cuando mi marido enfermó de cáncer, como siempre se portó muy bien con todos nosotros… Conmigo, con él, con las niñas…
– ¿Y su marido, esto…?
– ¡No, no! -exclamó, y se le iluminó el rostro-. ¡Sigue aquí con nosotras! Pero no lo verás, ha pensado que era mejor dejarnos solos… ¿Sigo? ¿Tienes más hambre?
– No, no, la… te escucho…
– Así que lo creyó, como te iba diciendo, y entonces vi, lo vi con mis propios ojos, ¿me oyes?, lo que llaman «el poder del amor». Anouk se recuperó, dejó de necesitar tanto a Alexis, adelgazó, rejuveneció y, bajo la corteza de la… tristeza, como decías antes, su antiguo rostro reapareció: los mismos rasgos, la misma sonrisa, esa misma alegría en la mirada. ¿Recuerdas cómo era cuando hacíamos bromas y tonterías? Era viva, irresistible, loca. Como esas colegialas tan espabiladas que se equivocan de dormitorio en el internado y nunca las pillan… Y guapa, Charles… tan guapa… Charles se acordaba, sí.
– Pues bien, fue por él… por ese Paul… No te imaginas lo feliz que me hacía verla así. Me decía: ya está, la Vida ha comprendido lo que le debía. La Vida le da las gracias por fin… Fue entonces cuando yo dejé el trabajo. Por la enfermedad de mi marido, precisamente… Se había salvado de milagro y, ajustándonos el cinturón, podíamos apañarnos sin mi sueldo. Además nuestra hija iba a tener un bebé, y Anouk había vuelto, así que… había llegado el momento de dejarlo y de ocuparme un poco de mi familia… Nació el bebé, el pequeño Guillaume, y yo volví a aprender a vivir como la gente normal y corriente: sin estrés, sin guardias, sin tener que buscar un calendario cada vez que me proponían un viaje y olvidando poco a poco todos esos olores… las bandejas de la comida, los desinfectantes, el café goteando en la cafetera, la sangre, las plaquetas… Sustituí todo aquello por tardes en el parque y paquetes de galletas… Entonces perdí un poco de vista a Anouk, pero nos llamábamos por teléfono de vez en cuando. Todo marchaba bien.
»Y entonces un día, o más bien una noche, me llamó, y yo no entendí nada de lo que mascullaba. Lo único que comprendí es que había bebido… Fui a verla al día siguiente.
«Alexis le había escrito una carta que no acertaba a comprender del todo. Quería que yo la leyera y se la explicara. ¿Qué le decía Alexis? ¿¡¿Qué le decía?!? ¿La abandonaba o no? Anouk estaba… aniquilada. Así que leí aquella…
Meneó la cabeza de lado a lado.
– … mierda llena de jerga técnica seudopsicológica… Era un estilo elegante y muy complicado, lleno de palabras cultas. Quería ser digno, generoso, pero no era más que… el colmo de la cobardía.
»¿Entonces? ¿Entonces?, me suplicaba ella, ¿qué te parece que quiere decir? ¿Dónde estoy yo en toda esta historia?
»¿Qué querías que le dijera? No estás en ninguna parte. Mira… Ya no existes. Te desprecia hasta tal punto que ya ni se molesta siquiera en ser claro… No… no podía decírselo así. En lugar de eso, la abracé, y entonces, claro, entonces lo comprendió todo.
»¿Sabes, Charles?, esto es algo que he presenciado a menudo y que nunca llegaré a comprender… ¿Por qué seres tan excepcionales en su profesión, seres que, objetivamente, hacen el Bien en el mundo, resultan ser estúpidos tan infames en la vida de verdad? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Al final, ¿dónde está su humanidad?
»De modo que me quedé con ella todo el día. Me daba miedo dejarla sola. Estaba segura de que, en el mejor de los casos, se refugiaría en el alcohol, y en el peor… Le supliqué que se viniera a vivir una temporada a mi casa, la habitación de las niñas estaba libre, seríamos discretos y… Anouk se sonó enérgicamente, se recogió el pelo, se frotó los párpados, levantó la cabeza y me sonrió. La sonrisa más frágil que le he conocido jamás.
»Y, sin embargo, Dios sabe si… bueno… olvidémoslo. Intentó alargar esa sonrisa lo más posible, siempre queriendo aparentar lo que no sentía, y me aseguró, acompañándome hasta la puerta, que podía marcharme tranquila, que no me haría una cosa así, que había pasado por momentos peores y que, a fuerza de sufrir, se había curtido.
»Cedí con la condición de poder llamarla por teléfono a cualquier hora del día o de la noche. Se rió y dijo que de acuerdo. Y añadió que estaba acostumbrada ya a las pesadas como yo… Y, en efecto, aguantó. Yo no me lo podía creer. Empecé a verla un poco más a menudo en aquella época y, por mucho que me esforzara por estar atenta a la menor señal, por mucho que le observara el blanco de los ojos o que olisqueara su abrigo cuando iba a colgarlo… nada… No bebía…
Silencio.
– Ahora, con un poco más de distancia, me digo que, al contrario, eso tendría que haberme preocupado. Es horrible lo que te voy a decir, pero a fin de cuentas, mientras bebiera quería decir que estaba viva y, de cierta manera, no sé… reactiva… En fin… Hoy me digo tantas cosas… Y un buen día me anunció que iba a presentar su dimisión. Me llevé una sorpresa tremenda. Lo recuerdo muy bien, acabábamos de salir de un salón de té y estábamos paseando por las Tullerías. Hacía bueno, íbamos cogidas del brazo, y entonces me lo anunció: se acabó, lo dejo. Yo aflojé el paso y me quedé callada largo rato, como esperando a que añadiera algo más: lo dejo por esto o por lo otro… Pero no, nada. ¿Por qué, Anouk, por qué?, terminé por articular, pero si sólo tienes cincuenta y cinco años… ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Pensaba sobre todo para quién o para qué vas a vivir, pero no me atreví a expresárselo así. Ella no contestó. En fin…
»Y luego murmuró:
»"Todos, todos… todos me han abandonado. Uno tras otro… Pero no el hospital, ¿me oyes? Necesito ser yo la primera en irme, si no sé que no me recuperaría jamás. Que algo al menos, en esta vida mía tan perra, no me deje en la estacada… ¿Me imaginas a mí, el día de mi copa de despedida?", se rió. "Cojo mi regalo, me despido de todos con un beso, ¿y después? ¿Dónde voy después? ¿Qué hago? ¿Cuándo me muero?"
»No supe qué contestar a eso pero no importaba mucho: para entonces ella ya se estaba subiendo a un autobús por la puerta de atrás y me decía adiós por la ventanilla.
Sylvie dejó el vaso sobre la mesa y calló.
– ¿Y después? -se aventuró a preguntar Charles-. ¿Ya… ya se acabó?
– No. Pero en realidad, sí… Sí.
Se disculpó, se quitó las gafas, arrancó un trozo de papel de cocina y se echó a perder el maquillaje.
Charles se levantó, fue hasta la ventana y, de espaldas a ella esta vez, se sujetó a la barandilla del balcón como a la borda de un barco.
Tenía ganas de fumar, pero no se atrevió. Había habido un cáncer en esa casa. Quizá no tuviera nada que ver con el tabaco, pero ¿cómo saberlo? Contempló los bloques de apartamentos a lo lejos y volvió a pensar en toda aquella gente…
Los que no la habían querido nunca y no la habían llamado nunca por su verdadero nombre; los que le habían metido el mono, el chancro y el alcohol en la sangre, y que si le habían tendido la mano había sido sólo para quitarle el dinero, el que ganaba prohibiendo a los moribundos que se murieran, mientras Alexis preparaba él sólito su cartera para ir al colegio y se colgaba del cuello la llave de su casa. Pero también todos aquellos que -hay que decirlo, en honor a la verdad-, una noche de tristeza infinita, le habían dado a Nounou la ocasión de improvisar un fantástico número de ilusionista.
– Tesoro, basta ya con estos inútiles… Basta ya, ¿me oyes?… ¿Qué quieres, a ver, qué es lo que quieres? Dime…
Y, cogiendo aquí y allá accesorios por toda la cocina, los imitó a todos.
Los encarnó, mejor dicho.
El padre que echa la bronca, la madre que consuela, el hermano que se burla y da la tabarra, la hermanita pequeña que cecea, el abuelo que dice tonterías sin parar porque ya está gaga, la tía abuela que da besos de ventosa que pinchan un poco, el tío abuelo que se tira pedos, y el perro, y el gato, y el cartero, y el cura y hasta el guarda forestal, cogiéndole un momento la trompeta a Alexis… Y fue alegre como una verdadera comida familiar y…
Charles respiró hondo una buena bocanada de aire de los suburbios y, Dios santo qué palabra más fea, verbalizó lo que llevaba rumiando en la cabeza desde hacía más de seis meses. No, veinte años.
– Yo… yo también soy de ésos…
– De ésos, ¿quiénes? -Yo también la abandoné… -Sí, pero tú la quisiste mucho…
Charles se dio la vuelta, y ella añadió, con un hoyuelo burlón en la mejilla:
– Y de hecho tal vez debería decir la «amaste»…
– ¿Tanto se notaba? -se inquietó el niño grande.
– No, no, no te preocupes. Casi nada. Era casi tan discreto como los trajes de Nounou…
Charles bajó la cabeza. Su sonrisa le hacía cosquillas en las orejas.
– ¿Sabes?, antes no me he atrevido a interrumpirte cuando afirmabas que Nounou había sido su única historia de amor, pero cuando fui al cementerio el otro día y vi esas letras color naranja que estallaban como fuegos artificiales en medio de toda esa… desolación, yo, que me había jurado que ya no iba a llorar más, te confieso que… Y luego esa mujer espantosa que cuidaba la tumba de al lado se acercó a mí chistándome. Había visto al patán que había hecho eso, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza… No le contesté nada. ¿Qué podía entender esa vieja? Pero pensé: ese patán, como usted dice, era el amor de su vida.
»No me mires así, Charles, acabo de decirte que ya no quería llorar más. Estoy harta ya… Y además ella no querría vernos así, sino…
Otro pedazo de rollo de cocina.
– Llevaba una foto tuya en la cartera, hablaba todo el rato de ti, nunca tuvo palabras duras sobre ti. Decía que habías sido el único hombre del mundo (y, en este caso, el pobre Nounou no cuenta, por supuesto) que se había comportado como un caballero con ella…
»Decía: menos mal que lo he conocido, ha compensado a todos los demás… Decía también que si Alexis había salido de la droga había sido gracias a ti, porque cuando erais pequeños lo habías cuidado mejor que ella… Que siempre le habías ayudado con los deberes y con las audiciones, y que sin ti habría terminado mucho peor… Que habías sido la columna vertebral de una casa de locos y…
– Lo único que… -dijo Sylvie después de un rato.
– Que ¿qué?
– Que la desesperaba, creo, era saber que os habíais enfadado…
Silencio.
– Vamos, Sylvie -consiguió articular Charles-. Terminemos ya con esto…
– Tienes razón. Ya falta poco… Bueno, total, que dejó el hospital discretamente. Se puso de acuerdo con la dirección para que los demás creyeran que se marchaba de vacaciones y ya no volvió más. A todos les decepcionó muchísimo no haber podido demostrarle su admiración y su afecto, pero como así lo había querido ella, pues nada… Pero le escribieron cartas. Las primeras las leyó y luego me confesó que las siguientes ya no, que no podía. Pero tendrías que haberlo visto… Era impresionante… Después nos fuimos llamando cada vez menos a menudo, y cada vez las llamadas eran más cortas. Primero porque Anouk ya no tenía mucho que contar, y luego mi hija tuvo gemelos, ¡y eso me dio muchísimo trabajo! Y también porque me había dicho que Alexis y ella se habían vuelto a ver, y entonces, aunque de manera inconsciente, debí de pensar que ahora él tomaba el relevo. Que le tocaba a él… Ya sabes lo que ocurre con la gente por la que te has preocupado mucho… Cuando la situación parece mejorar algo, estás encantado de poder descansar un poco… Entonces hice como tú… Me limité a una especie de presencia mínima… La felicitaba por su cumpleaños, por Navidad, le mandaba una tarjeta cada vez que nacía otro nieto mío, y postales cuando estaba de viaje… El tiempo pasó, y, poco a poco, Anouk se convirtió en un recuerdo de mi Vida de antes. Un recuerdo maravilloso…
»Y, un buen día, me devolvieron una de las cartas que le había enviado. Quise llamarla, pero le habían cortado la línea. Bueno, me dije, se habrá marchado con su hijo a algún lugar de fuera de París y seguramente tendrá ahora un montón de nietos en el regazo… Me llamará algún día y nos contaremos mil tonterías de abuelas chochas…
»Nunca me volvió a llamar. Bah… Así era la vida… Y entonces, hace tres años, creo, yo estaba en el tren de cercanías y había una anciana muy erguida en el fondo del vagón. Recuerdo que mi primer reflejo fue decirme: me gustaría ser como ella cuando tenga su edad… ¿Sabes?, como cuando se dice "es un anciano muy apuesto". Tenía una hermosa cabellera blanca, no iba maquillada, tenía la piel como la de las monjas, muy arrugada pero todavía fresca, la cintura fina… Luego se volvió un poco hacia mí para dejar bajar a alguien, y entonces me quedé pasmada.
»Ella también me reconoció y me sonrió, una sonrisa amable, como si acabáramos de vernos el día anterior. Le propuse apearnos en la estación siguiente para tomar un café. Me daba cuenta de que no le apetecía mucho, pero bueno… si me hacía ilusión, dijo…
»Y ella, que solía ser tan habladora, tan… locuaz a veces, ese día tuve que sacarle las palabras con sacacorchos para que me contara algo sobre su vida. Sí, el alquiler había subido mucho, y se había mudado. Sí, era un barrio humilde un poco difícil, pero había allí una solidaridad que no había encontrado en ningún otro sitio… Por la mañana trabajaba en un dispensario y el resto del tiempo hacía voluntariado. La gente iba a su casa, o ella hacía visitas a domicilio… De todas maneras, tampoco necesitaba mucho dinero… Era un mundo de trueque: un vendaje a cambio de un plato de cuscús, o una inyección a cambio de una chapucilla de fontanería… Parecía extrañamente tranquila, pero no desgraciada. Decía que nunca había ejercido tan bien su profesión, sentía que era aún útil, se enfadaba cuando la llamaban "doctora" y robaba droga del dispensario sin que nadie se diera cuenta. Todas las medicinas que caducaban… Sí, vivía sola, y… ¿y tú?, me preguntó. ¿Y tú?
»Entonces le conté mi rutinilla de todos los días, pero en un momento dado me di cuenta de que ya no me escuchaba. Tenía que irse. La estaban esperando.
»¿Y Alexis? Oh… Entonces se le ensombreció un poco la expresión… Vivía lejos, y ella se daba perfecta cuenta de que no le caía muy bien a su nuera… Siempre se sentía como si molestara… Pero bueno, Alexis tenía dos hijos muy guapos, una niña ya mayorcita y un niño de tres años, y eso era lo más importante… Se encontraban todos bien…
«Estábamos de vuelta en el andén cuando le pregunté si tenía noticias tuyas. Bueno, ¿sabes algo de Charles? Entonces sonrió. Claro. Claro que sabía de ti… Trabajabas mucho, viajabas por todo el mundo, tenías un estudio de arquitectura muy grande cerca de la Estación del Norte y vivías con una mujer guapísima. Una parisina de las de verdad… La más elegante de todas… Y teníais una hija mayorcita, vosotros también… Que de hecho era clavadita a ti…
Charles se tambaleó.
– ¿Qué…? Pero ¿cómo lo sab…?
– No lo sé. Me imagino que ella nunca te perdió de vista a ti.
Su rostro no era más que un puñado de músculos retorcidos.
– Me bajé en la estación siguiente sin saber ni por dónde me daba el aire y… la última vez que tuve noticias suyas fue dos meses después, cuando me anunciaron que la enterraban.
»Y no fue Alexis quien me lo dijo, sino una de sus vecinas, con la que había trabado amistad y que había buscado mi número de teléfono entre sus cosas…
Se arrebujó en su jersey.
– Y con esto llegamos al último acto… Hacía un frío de perros, la escena transcurrió unos días antes de Navidad en un cementerio horroroso. Sin ceremonia, sin discursos, nada de nada. Hasta los empleados de las pompas fúnebres estaban un poco incómodos. Echaban ojeadas inquietas aquí y allá para ver si alguien pensaba tomar la palabra, pero no. Entonces, al cabo de un ratito, se acercaron a ella y fingieron recogerse cinco minutos, con las manos cruzadas sobré la bragueta, y luego nada, bajaron las cuerdas, al fin y al cabo para eso los pagaban…
»Me extrañaba no verte allí, pero como Anouk me había dicho que viajabas mucho…
«Delante de mí no había casi nadie. Una de sus hermanas, creo, con pinta de estar aburriéndose como una ostra y que no dejaba de juguetear con su móvil; Alexis, su mujer, otra pareja y un hombre bastante mayor que llevaba un uniforme de la Cruz Roja y que lloraba como un niño; y… nadie más.
»Pero detrás, Charles, detrás… Cincuenta o sesenta personas… O quizá más incluso… Muchas mujeres, un montón de chiquillos, niños muy pequeñitos, adolescentes, chavales altos y desgarbados que no sabían qué hacer con los brazos, ancianas, ancianos, algunos endomingados con ramos de flores en las manos y joyas maravillosas, o bien con bisutería de tres al cuarto sobre cazadoras de imitación, unos cojos, otros llenos de cicatrices, otros… Gente de todo tipo, de todas las edades y de todos los niveles sociales… Todos aquellos a los que debía de haber aliviado en algún momento de sus vidas, me imagino…
»Vaya pandilla, pensé… Y, sin embargo, ni un solo ruido, ni un llanto, un silencio increíble. Pero cuando los enterradores se retiraron, se pusieron todos a aplaudir; durante mucho, mucho rato…
»Era la primera vez que oía aplausos en un cementerio, y en ese momento por fin me permití a mí misma llorar: Anouk había tenido su homenaje… y no se me ocurre qué habría podido decir sobre ella un cura o cualquier discurso de circunstancias que hubiera sido más exacto y más pertinente…
»Alexis me reconoció y se derrumbó en mis brazos. Sollozaba e hipaba tanto que no entendí bien lo que me decía, a la vez que me llenaba los hombros de babas. A grandes rasgos, algo así como que era un mal hijo y que no había estado a la altura hasta el final. Yo me volví a meter las manos en los bolsillos, hacía frío, era una buena excusa. Su mujer me dedicó una sonrisita disgustada y vino a despegarlo de mi abrigo. Después me marché porque… ya no tenía nada que hacer ahí… Pero en el aparcamiento una mujer se dirigió a mí llamándome por mi nombre. Era ella, la que me había llamado para avisarme… Me dijo: venga conmigo, vamos a tomarnos algo calentito. Bueno, al mirarla más de cerca uno se daba cuenta enseguida de que esa mujer no era de las que se toman "algo calentito"… De hecho, se pidió un anís…
»Y fue ella quien me contó los últimos años de la vida de Anouk.
Todo lo que había hecho por aquella gente, ¡y eso que no habían podido venir todos! ¡No cabían más en el autobús del hijo de Sandy! Bueno, que ni siquiera era su autobús por otro lado…
»No me voy a enrollar, tú la conocías tan bien como yo… Te puedes imaginar a la señora… Tenía algún problemilla de… esto… a la hora de expresarse, pero en un momento dado dijo una cosa muy bonita: "Esta mujer yo lo que digo es que tenía un corazón tan grande como una bolsa de plástico de estas que se cierran con una goma, ésa es mi opinión…"
Sonrisas.
– «¿De qué murió?», le pregunté. Pero ya no podía hablar. Todo eso la ponía demasiado depre… Y, de pronto, sentí una corriente de aire en la espalda, y ella gritó: «¡Jeannot! ¡Ven a saludar a la señora! ¡Es una amiga de Anouk!»
»Era el de antes, el tipo que lloraba a moco tendido con un pañuelo del tamaño de un trapo de cocina, el de la capa de la Cruz Roja de cuando la Primera Guerra Mundial. Me dedicó una sonrisa torcida, y enseguida comprendí que debía de haber sido su último protegido… Era un tipo que parecía tan imprevisible como Nounou. Igual de bien disfrazado, en todo caso… Encantada, le dije… Se sentó enfrente de mí mientras la señora se iba a la barra a ahogar sus penas. Me daba cuenta de que él también tenía muchas ganas de desahogarse a gusto pero yo estaba cansada. Tenía ganas de marcharme, de estar sola al fin… Entonces fui directa al grano: ¿qué pasó al final? Y fue entonces cuando me enteré, entre el estruendo de la televisión y de las máquinas recreativas, que nuestra hermosa Anouk, que se había pasado la vida entera despreciando a la muerte, al final había terminado por suicidarse.
»¿Por qué? El hombre no lo sabía. Por varias cosas tal vez…
»Dos veces por semana, Anouk trabajaba en el Pan de la Amistad, una tienda de comestibles reservada para los más pobres y que vendía comida por muy poquito dinero. Un día vino una "dienta" con un montón de niños pequeños y no quería comprar carne porque no era halal, ni tampoco plátanos porque tenían manchas negras, ni yogures porque caducaban al día siguiente, y de paso estaba venga a arrearle tortas a uno de los niños, y entonces Anouk, que era siempre tan amable, se puso a gritar.
»Que era normal que los pobres fueran pobres porque eran unos imbéciles. Que ¿a santo de qué venían esas chorradas de halal o no halal cuando tenía unos hijos tan pálidos y ya tan desnutridos? Que si le vuelve a pegar una sola vez, zorra más que zorra, una sola vez, ¿me oye?, la mato. ¡Y que qué era eso de tener un puto móvil todo nuevecito y gastarse diez euros al día en tabaco cuando sus hijos no tenían siquiera calcetines en pleno invierno! ¿Y qué era ese moretón de ahí? ¿Qué edad tenía ese niño? ¿Tres años? ¿Con qué le has pegado, asquerosa, para que tenga una señal así? ¿Eh?
»La mujer se fue, insultándola, y Anouk se quitó el delantal y dijo que se había acabado. Que ya no volvería, que ya no podía más.
»La otra cosa, murmuró Jeannot, era que estábamos a día 15 y su hijo aún no la había invitado por Navidad, entonces no sabía si tenía que quedarse con los regalos para sus nietos o si debía enviarlos por correo. Era una tontería, pero eso la preocupaba mucho… Y luego estaba también esta niña… no me acuerdo de su nombre… a la que Anouk había ayudado mucho en el colegio y todo eso, e incluso le había conseguido unas prácticas en el ayuntamiento, y la niña le había dicho que se había quedado embarazada… Con diecisiete años… Entonces Anouk le dijo que no hacía falta que fuera a verla más si no abortaba y…
»"¿Quiere que le diga de qué murió? Pues murió de desánimo, de eso murió. La encontró Joëlle", y me señalaba con la barbilla a la señora de "algo calentito". "En su casa ya no quedaba ná. Ni un solo mueble, ná de ná. Luego me enteré de que se lo había dao todo a la beneficencia. No había más que una butaca y, ya sabe, esa cosa por la que cae agua… ¿Una fuente? No, no, un artilugio de hospital, sí, hombre, eso con un tubito de goma… ¿Un gotero? ¡Eso es! La policía dijo que se había suicidao, y el médico respondió que no, que era más exacto decir que se había tanasiao… Y como Joëlle lloraba, le dijo que no había sufrido, que se había quedao dormida sin más. Así que bueno, por lo menos… algo es algo…"
»"Pero ¿y usted…? ¿Era un amigo suyo?"
»"Oh, se podría decir que sí, pero sobre todo era su ayudante, ¿entiende…? La acompañaba a casa de la gente, le llevaba el botiquín, esas cosas…"
Silencio.
– "Ahora nos va a salir más caro…"
»"¿El qué?"
»"Pues ir al médico…"
Sylvie se levantó. Echó un vistazo al reloj de pared, puso agua a calentar y, con la mirada perdida, prosiguió en voz muy baja:
– En el camino de vuelta, en pleno atasco, recordé una frase que había pronunciado Anouk miles de años antes, un día que nos quejábamos en los vestuarios después de una jornada especialmente dura: «Qué quieres que te diga, bonita… este trabajo nuestro sólo tiene una ventaja: podremos desaparecer sin molestar a nadie…»
Sylvie levantó la cabeza.
– Pues nada, Charles, ahora ya sabes tanto como yo…
Se puso a trajinar de aquí para allá, y Charles comprendió que ya era hora de dejarla sola. No se atrevió a darle un beso.
Ella lo alcanzó en el descansillo.
– ¡Espera! Tengo algo para ti…
Y le tendió una caja envuelta con cinta de embalar sobre la que habían escrito su nombre en mayúsculas.
– Fue ese pobre hombre… Me preguntó si conocía a un tal Charles y se sacó esto del abrigo. En casa de Anouk, me dijo, no había más que una bolsa muy grande para su hijo con los regalos de sus nietos, y esto…
Charles se encajó la caja bajo el brazo y echó a andar como un zombi, hacia delante. Recorrió la calle de Belleville, el barrio del Temple, la plaza de la República, la calle de Turbigo, el bulevar de Sebastopol, el barrio de Les Halles, el de Le Châtelet, el Sena, la calle de Saint-Jacques, como guiándose por un radar, y desembocó en Port Royal de pura casualidad, y cuando sintió que ya estaba bien, que el cansancio físico empezaba a imponerse sobre las emociones, sin aflojar el paso sacó sus llaves y utilizó la más fina para romper la cinta de embalar.
Era una caja de zapatos de niño. Se volvió a guardar las llaves en el bolsillo, se chocó contra una columna, se disculpó y levantó la tapa.
El polvo, las polillas o simplemente el tiempo habían hecho su sucia tarea, pero la reconoció de todas maneras: era Mistinguett, la paloma disecada de Nou…
Pero ¿cómo? ¿Qué…?
Sólo pensó en una cosa: llevarse la caja al pecho y abrazarse a ella lo más fuerte posible. Después, nada.
Ya no podía pasarle nada más.
Mejor. De todas maneras, estaba demasiado cansado para seguir así.
14
Sentía algo caliente bajo la mejilla. Cerró los ojos y se sintió bien.
Por desgracia, no tardaron mucho en molestarlo. Un montón de gente.
¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Es por culpa de ese nuevo «carril bus» de mierda! ¿Cuántos muertos necesitan esos gilipollas? Pero ¡si les digo que ni lo he visto! Hombre, también hay que decir que no cruzaba por el paso de cebra, ¿eh…? Joder… No lo he visto…
¿Señor? ¿Señor?
¿Se encuentra bien?
Charles sonreía.
Idos todos a la mierda…
Que alguien llame a una ambulancia, oyó. Ah, no, eso sí que no. Entonces decidió ponerse en pie.
Nada de ir al hospital.
Ya había tenido bastante…
Tendió una mano, se apoyó sobre un brazo, y sobre otro más, dejó que lo auparan, esbozó un ademán hacia su caja, dio las gracias con un gesto de cabeza y, apoyándose así en la gente, fue cojeando hasta la otra orilla.
Mueva el brazo a ver… Y ahora el otro… Y las piernas… Lo que peor tiene es la cara… Sí, pero no se sabe, a lo mejor tiene una conmoción… Bueno, las secuelas se ven enseguida… A ver, ¿vomita o no vomita? Pero no lo toquen tanto, por Dios… ¿No quiere que llamemos a una ambulancia? Puedo llevarle a urgencias… ¡Vamos! ¡Si estamos al ladito del hospital de Cochin! ¿Está usted seguro? No podemos dejarlo así, ¿no les parece? ¿Qué dice? Dice que está seguro.
Entonces el enjambre se marchó volando del panal. Un muerto que no se muere tampoco es que tenga mucho interés…
Y… si no hay lío, pues mejor que mejor. Un buen ciudadano se ofreció sin embargo a anotarle la matrícula del conductor y a presentarse como testigo para lo del seguro.
Charles apretaba la caja contra su corazón y meneaba la cabeza de lado a lado.
No, gracias. Sólo estaba un poco confuso. Se le pasaría. No había ningún problema.
El único que se había quedado a su lado en el banco era una especie de chochard. No tenía ningún mérito, es que estaba aburrido.
Charles le preguntó si tenía un cigarrillo.
Al inclinarse hacia la llama pensó que se iba a desmayar. Volvió a echarse hacia atrás lo más despacio posible, se pasó la lengua por los labios para no manchar el filtro e inspiró una gran bocanada de tranquilidad.
Al cabo de un rato muy largo, una hora quizá, su ángel de la guarda extendió el brazo.
Le señalaba el escaparate de una farmacia.
La pequeña practicante, Géraldine, o al menos eso ponía en su bata, sobre su pecho, soltó un grito al verlo. Su jefa acudió también, le pidió que se sentara en una silla y le hizo sufrir de la manera más deliciosa.
La ebriedad del caduceo…
Su nuevo amigo se había quedado fuera, delante del escaparate, y blandía el dedo pulgar para darle ánimos.
Su nuevo amigo apreciaba mucho a Géraldine…
Charles hizo muchas muecas. Rascaron, limpiaron, desinfectaron, estudiaron, comentaron y cubrieron de pequeños vendajes cicatrizantes su cara, o lo que quedaba de ella.
Se puso de pie apoyándose en un expositor, cojeó hasta la caja, aceptó pomadas a cambio de la promesa de ir a ver a un médico, mintió, dio las gracias, pagó y volvió a afrontar el mundo.
Su antiguo amigo había desaparecido. Charles se arrastró hasta un estanco, sorprendido de atraer tantas miradas tan huidizas.
El dueño del bar en cambio no era tan sensible. Había visto de todo en la vida…
– Vaya, ¿qué le ha pasado? -preguntó en tono de broma-. ¿Le ha atropellado un autobús esta mañana?
Charles sonrió lo poco que le permitía el dolor.
– Una furgoneta…
– Bah… La próxima vez lo hará usted mejor…
Un parisino que tenía sentido del humor… Qué maravilla…
Se pidió una cerveza para celebrarlo.
– ¡Aquí tiene! Le he puesto una pajita… ¿Qué dice? ¿Que tiene hambre? ¡Nicole! ¡Ponme un puré para este joven!
Y Charles, sentado a medias sobre un taburete en la barra del bar, se alimentó a sorbitos mientras escuchaba al dueño enumerarle la larga lista de todos los heridos, atropellados, inválidos, cojos, muertos o amputados que su buena ubicación (en la esquina de un gran cruce, un lugar perfecto para el comercio) le había permitido contabilizar en veinticinco años de vigilancia.
– Creo que tengo por ahí una petición contra esa parada dé los autobuses que circulan en sentido contrario, ¿le interesa?
– No.
Charles avanzaba con gran esfuerzo, agarrando su caja con una mano y la pierna herida con la otra. Estaba perdido.
No es que no supiera dónde estaba, desde luego, pero… Marcó el número de Laurence como quien saca cinco balas del tambor de una pistola, se llevó el aparato al oído y esperó. Buzón de voz.
Dio media vuelta y abrió la puerta de una agencia de alquiler de coches por la que había pasado antes, cinco minutos de intensa reflexión atrás.
Tranquilizó al comercial, no era nada, se había chocado contra una cristalera. Ah… dijo éste, aliviado, anda, pues qué casualidad, mi compañero también… Tres puntos de sutura. Charles se encogió de hombros. Un blandengue, el compañero…
En el último momento, su rodilla hinchada le suplicó que cambiara de opinión.
– ¡Espere! Deme mejor un coche automático…
Conteniendo unas lagrimillas de dolor, se retorció para instalarse al volante de un cochecito urbano de categoría A, consultó su agenda, la abrió por la página adecuada, ajustó los retrovisores y se percató de que el Hombre Elefante compartía con él aquella aventura.
Agradeció esa compañía… inesperada, giró a la izquierda y se dirigió a la puerta de Orleans.
El semáforo acababa de ponerse en verde. Volvió a arrancar y echó un vistazo al salpicadero.
Si todo iba bien estaría en casa de Alexis para la hora de cenar.
No se permitió sonreír porque le dolía demasiado la cara, pero ganas no le faltaban.
TERCERA PARTE
1
Al principio fue fácil, había tomado una decisión. Abandonaba la ciudad y conducía deprisa, sin respetar las distancias de seguridad.
Ignoraba lo que lo aguardaba pero no le daba miedo. Ya no le daba miedo nada. Ni su reflejo o lo que le hacía las veces de rostro, ni su cansancio, ni lo que veía ante sí, ni esa mujer concienzuda que se buscaba la vena, clavaba en ella una larga jeringuilla, empujaba el émbolo con sumo cuidado, abría el puño por última vez, se aflojaba el torniquete y comprobaba el goteo de su propia muerte antes de sentarse en la única butaca de un apartamento vacío… Qué… No. Charles ya estaba inmunizado contra todo.
Llamó a su secretaria entre dos salidas de autopista y le dejó un mensaje a Laurence.
– Muy bien, lo cancelo entonces. Por cierto, el lunes por la tarde… su avión sale a las 19:45. Creo que he conseguido pasarle a la categoría superior… Ya tengo el código del billete, ¿tiene para apuntar? -le preguntó su secretaria.
– He recibido tu mensaje. -Laurence por fin le devolvió la llamada-. ¿Sabes?, al final me viene muy bien, porque este fin de semana tengo encima a las coreanas… -(No, Charles no lo sabía.)-. Ah, oye, ya que estamos, no te olvides de Mathilde, ¿eh? Le prometiste que la acompañarías al aeropuerto el lunes… Creo que su avión sale a primera hora de la tarde, ya te lo confirmaré… -(Los salones de Air France, su segunda patria…)-. Y ¿qué hacemos para su dinero de bolsillo? ¿Te quedan libras?
No, no. No se había olvidado, ni de Mathilde, ni de Howard.
Charles no se olvidaba nunca de nada. De hecho era su único talón de Aquiles… ¿Qué decía Anouk? ¿Que era inteligente? En absoluto… Había tenido ocasión muy a menudo de trabajar con mentes fuera de lo común, por lo que Charles no se engañaba nada sobre sí mismo. Durante todos esos años, si había sabido dar el pego y engañar a los que lo rodeaban, era precisamente por su buena memoria… Se acordaba de todo lo que leía, veía y oía.
Hoy en día era un hombre saturado, cargado, loaded en inglés, que también es la misma palabra que utilizan para describir un dado cuando está trucado. Y esas terribles migrañas que por el momento había dejado de padecer, enterradas como estaban bajo una capa de dolores más… patentes, no tenían nada de fisiológicas. Era más bien un estúpido contratiempo de carácter informático. La carta de Alexis y el maremoto que ésta había originado, su infancia, sus recuerdos, Anouk, lo poco que sabemos de ella y todo lo que no nos ha contado, todo lo que ha preferido guardarse para sí, para seguir protegiéndola y porque es tan púdico, ese exceso de emociones inesperadas de alguna manera había saturado su memoria. ¿Química, moléculas y hasta un escáner…? Vamos, vamos, sí, pero nada de eso tendría la más mínima incidencia. Le correspondía a él recuperar sus ficheros.
Por eso precisamente estaba reduciendo la velocidad ante la barrera de un peaje.
– ¿Dónde estás? -quiso saber Laurence.
– En Saint-Arnoult… En la autopista…
– ¿Y eso qué es? ¿Un nuevo proyecto?
– Sí -mintió.
Era la verdad.
Pero, a medida que se ensanchaba el horizonte, ese viaje le fue resultando menos claro. Había desdeñado el carril de la izquierda y reflexionaba a la sombra de un enorme camión.
De manera instintiva, bajo cada panel que indicaba una salida, rozaba con los dedos la palanca del intermitente.
Todo se lo debo a mi buena memoria, aseguraba. Ya, ya… La falsa modestia… una sombrilla muy práctica cuando uno va rumbo al sur… Hablemos nosotros un poco de él y démosle al César lo que es del César.
Charles se había hecho arquitecto por casualidad, como homenaje, por lealtad y porque dibujaba notablemente bien. Por supuesto, todo lo que veía y lo que comprendía lo recordaba, pero también lo representaba. Con suma facilidad, era para él algo natural. En una hoja de papel, en el espacio y ante cualquier público. Hasta las miradas más desalentadoras terminaban por asentir. Pero ese talento no basta. Lo que garabateaba tan bien eran sus razonamientos, su clarividencia.
Era tranquilo, paciente y, a su lado, el simple hecho de pensar se convertía en un privilegio. Mejor incluso, un juego. Por falta de tiempo siempre había rechazado las plazas de profesor que muchos le habían ofrecido, pero en el estudio le gustaba rodearse de jóvenes. Marc y Pauline este año, el genial Giuseppe o, antes, el hijo de su amigo O'Brien. Sus grandes despachos de la calle de La Fayette acogían con los brazos abiertos a todos aquellos estudiantes.
Era severo con ellos y les imponía una carga de trabajo tremenda, pero los trataba como a iguales. Son más jóvenes, y por lo tanto más listos que yo, les repetía una y otra vez, de modo que demuéstrenlo. ¿Cómo lo harían ustedes?
Se tomaba el tiempo de escucharlos y ponía de manifiesto sus inepcias sin humillarlos jamás. Los animaba a copiar, a dibujar lo más posible, aunque lo hicieran mal, a viajar, a leer, a escuchar música, a volver a aprender solfeo, a visitar museos, iglesias, jardines…
Lo desolaba su ignorancia supina, y terminaba por consultar su reloj dando un respingo. Pero… ¿no tienen hambre? Por supuesto que tenían hambre. Entonces ¿por qué me dejan perorar como un idiota, a ver? ¿Es que no les han dicho que ya se acabaron los viejos profesores pesados de la facultad de Bellas Artes? Vamos… Para hacerme perdonar, vamos rumbo a la Estación del Norte. ¡Mariscada para todo el que quiera! Pero nada más sentarse, no podía evitarlo, les quitaba las cartas de las manos y les pedía que miraran a su alrededor. Escuela de Nancy, art déco, nuevas simplificaciones, reacción contra el art nouveau, pureza de las formas, líneas sobrias y geométricas, baquelita, acero cromado, esencias poco comunes y… Ahí estaba otra vez el camarero.
Suspiros de alivio entre los estudiantes.
En su microcosmos era fácil denigrarlo. Se le reprochaba que era… ¿cómo decirlo?… un poco clásico, ¿no? De joven eso le había hecho sufrir. Pero había hecho caso del reproche, y por ese motivo se había asociado a Philippe, un chico más… subjetivo, que, al contrario que Charles, no tenía miedo de dar respuestas emocionales a las situaciones y cuya intransigencia, cuyo talento y cuya creatividad admiraba. Profesionalmente ese tándem funcionaba bien, pero era con Charles con quien los estudiantes querían aprender.
Incluso los más iluminados; los visionarios, los enardecidos, los que estaban dispuestos, ellos también, a morir de hambre al pie de la Sagrada Familia.
Era con Charles con quien querían aprender.
Su sensatez, su comedimiento… Durante mucho tiempo todo eso lo había dejado perplejo. Los días malos, pensaba que era hijo de su padre y que, en efecto, no había llegado ni llegaría nunca muy lejos.
Otras veces, como aquella mañana de invierno hacía unos meses en que llegaba tarde a una cita y se había bajado del taxi en medio de un atasco, de pronto se había encontrado solo en medio del patio cuadrado del Louvre, que llevaba una eternidad sin pisar, y entonces se había olvidado de su cita, había dejado de correr y había recuperado el aliento.
La escarcha, la luz, esas proporciones absolutamente perfectas, ese sentimiento de poderío sin la más mínima voluntad de aplastamiento, ese rastro divino de la mano del hombre… Charles había dado media vuelta, dirigiéndose a las palomas.
– ¿Qué os parece? Rematadamente clásico, ¿verdad?
Pero esa fuente absurda… Había vuelto a echar a correr, esperando que Lescot, Lemercier y todos los demás, desde tan alto como se encontraran, se entretuvieran, de vez en cuando, en escupir dentro.
Evitemos cualquier malentendido. Estas críticas, principalmente por parte de arquitectos franceses, de hecho, circunscribían, o trataban de circunscribir, una actitud moral, una disposición, en ningún caso la naturaleza de su trabajo. Gracias a su formación de ingeniero (esa debilidad, esa tara, como llegaba a verla algunas noches), su obsesión por el detalle, su perfecto conocimiento de las estructuras, los materiales y cualquier otro fenómeno físico, la reputación de Charles seguía estando, desde hacía mucho tiempo, al amparo de todo recelo.
Simplemente, compartía la teoría del genial Peter Rice y, antes de él, de Auden, según la cual, en el curso de un proyecto, algunos no tenían más remedio que apechugar con el trabajo sucio de Yago, el personaje de Shakespeare, e imponer sistemáticamente la razón sobre los impulsos desordenados de las pasiones de los demás.
¿Clásico? Bah… pues sería clásico, de acuerdo. Pero conservador, no. No. Como prueba de ello, convencer a la industria, a los promotores, al aparato político y público en general de que sus ideas eran cien veces, no, mil veces superiores a todos esos edificios corrientes pero adornados con bonitos perifollos posmodernos o seudohistóricos se había convertido en la parte más difícil de su trabajo.
Y, maltratado así, se encontraba perplex'd in the extreme, para volver a Otelo.
Y menos mal, de hecho, menos mal. El papel era un poco más corto pero…
¡Eh! Chaval, ¿dónde estás? ¡Baja de las nubes!, se sacudió Charles, volviendo al carril del medio, ¿qué tonterías nos cuentas ahora? ¿Por qué de repente nos hablas de Rice y del Moro de Venecia?
Perdón, perdón. No es más que esta historia de memoria que no hay quien se la crea.
Por supuesto.
Anouk tenía razón.
Acuérdate.
Por última vez.
Antes, cuando llegó y vio todos esos cálculos que te estabas tragando, a la vez que te daba un beso te compadecía. Te decía que, a tu edad, te pasabas demasiado tiempo tratando de calcular el mundo. ¡Ya lo sabía, ya lo sabía! Le ibas a decir que eran tus estudios y todo eso, pero…
¿Pero?
Charles calló. Ya no intentó argumentar nada, estaba cansado. La próxima salida era la que tenía que tomar.
No.
Por favor.
Vuelve.
No te hemos seguido hasta ahí para que des media vuelta en Rambouillet.
¿Por qué pensar siempre? ¿Por qué vivir siempre como el cerebro de la obra, por qué siempre trazar planos, hacer maquetas, construir andamios, calcular, anticipar, prever? ¿Por qué, siempre, esas servidumbres? Decías antes que ya no le tenías miedo a nada…
Pues mentía.
¿De qué tienes miedo?
Querría que…
¿Sí?
Bueno. Seamos listos. Miremos para otro lado. La forma de las nubes, las primeras vacas, el último Audi, el área de servicio de La Briganderie, ese cernícalo que levanta el vuelo, el precio de la sin plomo dentro de diecisiete kilómetros, la…
Cuando éramos niños, prosiguió bajito su conciencia, y nos peleábamos… lo cual ocurría a menudo porque teníamos los dos mucho genio y nos disputábamos, me imagino, la atención y los besos de una misma mujer, Nounou, a punto de perder la paciencia y viendo que sus amenazas no servían de nada, para tratar de reconciliarnos terminaba siempre por ir a buscar su pajarito disecado que estaba ahí, acumulando polvo encima de la nevera, le metía en el pico lo que tuviera a mano en ese momento, una ramita de perejil casi siempre, y venía a agitarlo ante nuestras caritas enfurruñadas:
– Cucurucucúuuuu, cucurrucucúuuuuuu… La paloma de la Paz, pequeñines míos… Cucurrucucúuuuuu…
Y nos echábamos a reír. Y echarse a reír juntos era no estar ya enfadados… y… Y la caja de zapatos estaba ahí, en el asiento del copiloto, y…
A la mierda la gasolina sin plomo. Los coches de alquiler siempre son diesel, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué decías?
Charles se incorporó un poco, se tiró del cinturón, ¿no…? ¿No había también un poquito de esperanza en ese puto gotero de las narices? ¿No estaba acaso sobreestimándonos, poniéndonos a prueba, una vez más?
¿Es que no nos iba a dejar nunca en paz con sus putos excesos de amor que ya tanto nos habían…?
A ver… Anda, 1,22 euros, caramba, no está mal… Oye, Balanda, ya nos estás tocando las narices con esas tonterías que dices y que no hay quien entienda… Con tu súper inteligencia, tus citas en versión original, tu rigor, tus estudiantes encantados contigo, tu cultura, tu ingenio y toda la pesca, ¿sabes que preferiríamos cambiar todo ese batiburrillo sin valor por una sola frase que tuviera sentido?
Charles frunció el ceño, encendió un cigarro, esperó hasta que la nicotina le arrancara el tuétano y terminó por reconocerse a sí mismo lo que tanto lo entristecía:
«Querría que no hubiera muerto para nada.»
¡Bueno, ya lo soltaste! Bien, muy bien. Ahora respira. Ya está. Ya lo has conceptualizado.
Bueno, ¿qué? ¿Ya tienes tu proyecto? Pues ahora conduce. Conduce, cállate y, perdona, pero no respires tanto. No lo sabes, pero tienes una costilla rota.
Sí, pero si la cosa sale mal…
Que te hemos dicho que te calles. Desconecta.
Porque no podía confiar en sí mismo, al menos no en ese aspecto, extendió, ¡ay!, el brazo hacia la radio.
Entre dos anuncios estúpidos un cantante de pop de voz muy aguda se puso a chillar Relax, take it easy por lo menos una docena de veces.
iiii-iiiiiiii-zi.
Vale, vale, ya lo he oído.
Buscó sus gafas de sol, se las quitó enseguida (demasiado pesadas, demasiadas heridas), cerró la guantera y apagó la radio.
Su móvil se puso a sonar y corrió la misma suerte que la radio.
Una paloma hecha polvo y un cojo desfigurado en un minúsculo coche japonés, como Arca de Noé dejaba bastante que desear, y sin embargo, sin embargo… Charles se hacía pedazos en secreto bajo sus vendajes.
Después de él, el diluvio…
* * *
Dejó la autopista, después la carretera nacional y pronto también las comarcales.
Se dio cuenta entonces, por primera vez en meses, que la Tierra giraba alrededor del Sol, sí, sí, y que vivía en un país sometido al ritmo de las estaciones.
Su propio letargo, las lámparas, los neones, la luz de las pantallas de ordenador y el desfase horario, todo había conspirado para que se le olvidara. Era el final de junio, el principio del verano, abrió las ventanillas de par en par y guardó el heno en el pajar.
Otra revelación: Francia.
Tantos paisajes en un país tan pequeño… Y esos colores… Esa extraordinaria paleta que variaba, contrastaba y se precisaba según las regiones y sus materiales de construcción… El ladrillo, la teja oscura y plana, los colores cálidos de la región de Sologne. Las piedras patinadas, los barnices, la arena ocre de los ríos… Y luego el Loira, la pizarra y la toba. El juego infinito de los grises y el blanco de tiza de las fachadas… Marfiles, grises color seda en esa luz del atardecer… Los tejados azulados realzados por el ladrillo rojo de las chimeneas… Los revestimientos de ebanistería a menudo pálidos, o más marcados, según la fantasía y las existencias de sus propietarios…
Y pronto, otra región, otras canteras, otras rocas… pizarra, carleta, gres, lava y granito incluso, aquí y allá. Otros morrillos, otras maneras de aparejar las piedras, otros paramentos, otras cubiertas… Aquí los muros con canalón sustituirán a los aguilones, allí los inviernos serán más fríos, y las viviendas, más apretadas las unas contra las otras. Y allá, los marcos y los dinteles serán más toscos, y los tonos, más…
Era la ocasión de que Charles evocara el sobresaliente trabajo de Jean-Philippe Léñelos y de su Atelier, pero bueno… le habían insistido en que no diera más la tabarra, así que… Entonces Charles se guardaba para él sus pertrechos, sus contactos y sus referencias, y conducía cada vez más despacio. Volvía la cabeza con muecas de dolor, mordía las cunetas, daba volantazos, se comía los bordillos y cruzaba minúsculos pueblitos atrayendo todas las miradas.
La sopa estaba en el fuego. Era la hora de desmochar los geranios, se sacaban bancos y sillas a la calle, ante las fachadas de las casas todavía ardientes de sol. La gente lo saludaba al pasar con un gesto de cabeza y hacía comentarios sobre él, hasta el próximo acontecimiento que alterara esa paz.
Los perros, en cambio, apenas levantaban una oreja. Se desentendían de las pulgas y de los parisinos…
Charles no tenía ni idea de naturaleza. Sotos, setos, oquedales, landas, praderas, pastizales, oteros, bosquecillos, linderos, enramadas… Conocía las palabras pero no habría sabido bien dónde situarlas en una relación topográfica… Nunca había construido nada lejos de las ciudades y no recordaba ningún libro que pudiera consultar, pues los Léñelos, por ejemplo, se habían limitado a las viviendas.
De todas maneras, para él el campo era esto: un lugar donde leer. Ante una chimenea en invierno, apoyado contra un tronco en primavera y a la sombra en verano. Y eso que se había tragado más campo… Cuando era pequeño en casa de sus abuelos, en los buenos tiempos del señor Canut con Alexis, y, años más tarde, cuando Laurence lo arrastraba a casa de alguno de sus amigos, a sus… segundas residencias…
Charles recordaba esos fines de semana en los que tampoco es que cambiara tanto de aires y en los que no dejaban de pedirle opinión, presupuesto, consejo y le preguntaban qué tabiques debían echar abajo. Él entonces apretaba los dientes al ver esas cristaleras espantosas, esos vanos horrendos, esas piscinas disparatadas, esas bodegas cerradas con candado y esa gente que gustaba de vestir de punta en blanco pero «en plan campestre», con botas historiadamente manchadas de estiércol y jersecitos de cachemira a juego.
Respondía sin precisar demasiado, era difícil de decir, habría que verlo, no conocía bien la región, y, tras decepcionar escrupulosamente a todo el mundo, se iba, con su libro en la mano, a buscar un rinconcito perdido donde echarse la siesta.
¡Un rinconcito perdido, y tanto! Estaba perdido y bien perdido. Ya no había carteles ni ningún panel indicador; sólo aldeas fantasma y una calzada colonizada por los hierbajos, y Charles no tenía más escolta que una cuadrilla de conejos que se iban de juerga.
Pero ¿qué se le había perdido al hijo de Miles Davis en ese agujero?
Y de hecho, ¿dónde narices estaba?
Su agenda era una birria como GPS. ¿Dónde estaba la D 73? ¿Y por qué no había pasado todavía por ese pueblucho cuyo nombre no conseguía descifrar?
Anouk…
¿Se puede saber adónde me llevas, una vez más?
¿Me ves en este preciso momento? ¿Con el depósito y el estómago vacíos, completamente perdido en un cruce que no anuncia más que leña a ocho kilómetros y hogueras de San Juan apagadas?
¿Dónde irías tú en mi lugar?
Todo recto, ¿verdad?
Pues venga…
En el pueblo siguiente, bajó la ventanilla.
Estaba perdido. ¿Marcy? ¿Manery? ¿Margery tal vez? ¿Le sonaba a alguien de algo?
No.
¿Y la D 73?
¡Ah, eso sí! Era esa carretera de allá, a la izquierda según sale usted del pueblo, pase el río y, después del aserradero, gire enseguida a la derecha…
Una señora dijo:
– ¿No será Les Marzeray lo que busca el señor del valle del Oise?
Y en ese momento, hay que reconocerlo, Charles se sintió tremendamente solo. Pero ¿qué…?
Le concedió a su pobre cerebro la tregua de una sonrisa bobalicona para salir de todo ese embrollo.
Para empezar, lo del valle del Oise debía de ser por su matrícula, no se había dado cuenta al coger el coche de alquiler, pero bueno, podía ser; después, ese nombre que decía la señora, Les Marzernosé-qué, ¿cómo se escribía? ¿Con «y» al final? Una «M» y una «y» mal garabateadas en la página del 9 de agosto de su agenda, eso era la única certeza que tenía, bien poca cosa, desde luego. Trató de descifrar lo que había escrito, pero nada, aparte del santo del día, nada estaba claro. En cuanto al santo de marras, jajá, era para partirse de risa.
Charles consultó con los lugareños, que debatieron la cuestión tomándose todo el tiempo del mundo y al final se mostraron de acuerdo: sí, con y griega al final.
Vaya preguntas raras hacían los del valle del Oise…
– Pero… ¿estoy muy lejos todavía?
– Bah… Unos veinte kilómetros…
Veinte kilómetros a lo largo de los cuales el volante se volvió cada vez más resbaladizo, y el dolor en su caja torácica, más intenso.
Veinte kilómetros eternos que no hicieron sino confirmar sus sospechas: sí, había perdido toda su dignidad.
Cuando el campanario de Les Marzeray surgió en lontananza, aparcó el coche en la cuneta.
Salió arrastrándose, orinó entre las zarzas, inspiró, sintió dolor, expiró, se desabrochó varios botones de la camisa, la cogió por las puntas del cuello y la sacudió para que se secara. Se enjugó la frente en la manga. Le hicieron daño las heridas, le hizo daño el lino. Inspiró otra vez, Dios santo, qué mal olía, volvió a abrocharse la camisa, se puso la chaqueta y expiró una última vez.
Le sonaron las tripas. Se lo agradeció, pero les echó la bronca por principio. Mierda, ¡la cosa se ponía seria! ¿Qué quieres, un filete? Pero tonto, si no tendrías fuerzas ni para cortarlo, ¿no ves que estás en las últimas…?
Sí… eso… Un buen filetón con Alexis… Para contentarla… Comed, niños, comed, que es lo más importante…
Su único problema (¿¡otra vez!? Estaba ya más harto…) era el corazón.
Le latía tan fuerte que sentía náuseas…
Entonces fumó.
Para disolverlo.
Se sentó sobre el capó tibio, se tomó su tiempo, agravó su riesgo de impotencia y ahumó a todos los bichitos del lugar. Y eso que recordaba muy bien cuánto había sufrido para dejarlo… Entonces era muy cínico. Decía que dejar de fumar era la única gran aventura de verdad que les quedaba a ellos, pequeños occidentales demasiado bien alimentados. La única.
Ya no era cínico.
Se sentía viejo, acosado por la muerte, dependiente.
Volvió a encender el móvil para cerciorarse. Pero no, qué va. Ya no captaba nada.
2
Pasó la página del 10 de agosto delante del ayuntamiento. Alexis vivía en el Cercado de los Olmos, lo buscó un buen rato y al final volvió a sintonizar Radio Comadres:
– Huy… Eso está más lejos… Son las casas nuevas que están detrás de la cooperativa…
«Casas nuevas», en el momento no había caído en lo que significaba esa expresión, pero vamos, para entendernos, se trataba de parcelas. Pues sí que empezábamos bien… Justo lo que más le gustaba… Edificaciones y revoques de mierda, persianas enrollables, buzones fabricados en serie y faroles con bombillas pretenciosas.
Y lo peor de todo es que esos adefesios eran caros…
Bueno, vale, corta el rollo. A ver, ¿dónde está el número 8?
Tuyas, una verja ostentosa y un portón con herrajes seudomedievales. Sólo faltaban los leoncitos en lo alto de cada columna… Charles se alisó los bolsillos de la chaqueta y llamó al timbre.
Una cabecita rubia asomó por la puerta acristalada.
Unos brazos la alejaron de allí.
Vaya…
Charles volvió a llamar al puto timbre.
Le respondió una voz de mujer.
– ¿Sí?
No, no podía ser. ¿Había un interfono? No lo había visto. ¿Un interfono? ¿Ahí? ¿En una de las regiones más desiertas de Francia? ¿Clasificada como Parque Natural y toda la pesca? La cuarta casa de una birria de parcela que apenas contaba doce en total, ¿y tenía interfono? Pero… ¿a santo de qué algo tan absurdo?
– ¿Quién es usted? -repitió el… dispositivo.
Charles contestó vete a tomar por culo pero lo expresó de otra manera:
– Charles. Un ami… un antiguo amigo de Alexis…
Silencio.
No le costaba imaginarse la estupefacción, el zafarrancho de combate en ese chalecito tan cuco, los «¿Estás seguro?», «¿Seguro que ha dicho eso?». Charles irguió la espalda, adecentó su aspecto y esperó a que las verjas (¿automáticas?) se abrieran salpicando a Moisés.
Pero nada.
– No está en casa…
Bueno… Más vale maña que fuerza y todo eso. Tenía a una cascarrabias al otro lado de la verja, de modo que optemos por recurrir a la artillería pesada.
– Es usted Corinne, ¿verdad? -dijo con voz zalamera-. He oído hablar mucho de usted… Me llamo Balanda… Charles Balanda…
La puerta de entrada (madera exótica, modelo Cheverny o quizá Chambord, lista para instalar, con travesaños de imitación plomo integrados en el doble cristal y juntura de estanqueidad periférica encajada en el marco) se abrió y reveló un rostro, digamos… algo menos cuco.
Corinne le tendió el brazo, la mano y el escudo, y Charles, al intentar sonreírle para ganarse su confianza, comprendió por fin lo que crispaba a esa mujer: su careto.
Y además, las cosas como son… Ya se le había olvidado pero… tenía el pantalón agujereado, la chaqueta descosida y la camisa manchada de sangre y de Betadine…
– Buenas tardes… Perdone… es que… bueno… me he caído esta mañana… Espero no molestarla…
– ¿La molesto?
– No, no… Si está a punto de llegar… -Y luego, volviéndose hacia un niño pequeño, le dijo-: ¡Y tú, a casa corriendo!
– Muy bien… pues lo esperaré…
Lo normal habría sido que ella dijera: «Pero entre, por favor, entre», o «¿Quiere tomar algo mientras lo espera?», o… pero repitió el mismo «Muy bien» pero en más borde todavía y se volvió a su chalecito.
Auténtico.
Y de calidad.
Entonces Charles se dedicó a hacer un poco de antropología.
Se paseó por el Cercado de los Olmos.
Comparó entre sí las columnas huecas pero con protuberancias imitando el granito tosco, los balaustres a menos de diez euros el metro lineal, las baldosas envejecidas en fábrica, las losas de hormigón tintado de color piedra, las barbacoas grandiosas, los muebles de jardín fabricados en resina, los toboganes de colores fluorescentes, las pérgolas de poliéster, las puertas de garaje tan anchas como las partes llamadas «de vivienda», las…
Todo de lo mejorcito…
No era cínico, no. Era esnob.
Volvió sobre sus pasos. Había otro coche aparcado detrás del suyo. Caminó más despacio, sintió que la pierna se le ponía un poco más rígida, y el mismo rubito de antes salió del jardín seguido de un hombre que debía de ser su padre.
Y entonces, es agobiante si uno se para a pensarlo, pero uno ya no piensa, sólo constata, lo primero que se dijo Charles después de todas esas conmociones fue:
«Qué cabrón. No ha perdido nada de pelo…» Agobiante.
Pero ¿qué podía esperar de ese reencuentro? ¿Cómo sería?
¿Con musiquita de violines? ¿Con la imagen en cámara lenta? ¿Con los contornos desenfocados?
– ¿Qué te pasa? ¿Ahora andas como un viejo?
Qué esperar de ese reencuentro…
Charles no supo qué responder. Tal vez fuera demasiado sentimental.
Alexis le hizo daño al darle una palmada en la espalda.
– Y bien, ¿qué te trae por aquí?
Gilipollas.
– ¿Es tu hijo?
– ¡Lucas, ven! ¡Ven a saludar al tío Charles!
Charles se inclinó para darle un beso, sin prisa ninguna. Se le había olvidado lo bien que huelen los niños pequeños…
Le preguntó si no estaba harto de que Spiderman estuviera enganchado a su camiseta, le tocó el pelo, el cuello, ¿qué me dices?, ¿también lo tienes en los calcetines? Vaya… ¿y también en el calzoncillo? Aprendió cómo poner los dedos para fabricar telarañas «de las que te quedas pegao», lo intentó a su vez, le salió mal, prometió que practicaría y luego se incorporó y vio que Alexis Le Men estaba llorando.
Entonces Charles olvidó sus buenos propósitos y echó a perder todo el trabajo de la farmacéutica.
Las heridas, los chichones, las suturas, los diques y hasta el último empaste de la vida, todo reventó.
Sus manos se cerraron sobre sus cuerpos, y fue a Anouk a quien abrazaron…
Charles fue el primero en dar un paso atrás. El dolor, los moretones. Alexis aupó a su hijo y le hizo reír mordisqueándole la tripa, pero era para esconderse y sonarse la nariz; luego se lo sentó a hombros.
– ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído de un andamio?
– Sí.
– ¿Has visto a Corinne?
– Sí.
– ¿Pasabas por aquí?
– Sí, eso es.
Charles se quedó parado. Tres pasos después, Alexis se dio la vuelta por fin. Adoptó una expresión arrogante de terrateniente y tiró de las piernas de su hijo para equilibrar su carga. Al menos ésa.
– ¿Has venido a sermonearme, es eso?
– No.
Se miraron largo rato.
– ¿Sigues con esos disparates sobre el cementerio?
– No -contestó Charles-, no… Ya no estoy en eso… lo he superado…
– Y ¿en qué estás, entonces?
– ¿Me invitas a cenar?
Aliviado, Alexis lo premió con una bonita sonrisa como las de antes, pero ya era demasiado tarde. Charles acababa de recuperar todas sus canicas.
Una Mistinguett a cambio de una cena en el Cercado de los Olmos; al precio del mal gusto, de la gasolina y del tiempo perdido, el trato le pareció justo.
Se habían disipado los nubarrones, bonita mía. Ahí la tienes, has conseguido tu rama de olivo, ¿eh?
Claro que había durado poco, había sido más un abandono que un impulso, admitámoslo, y claro que no basta. Pero a ti nunca te bastaba nada, así que…
Y el notar los bolsillos otra vez llenos, al tener esa certeza de que la partida había terminado, que ya no jugaría más y que, por lo tanto, ya no perdería más, porque ese recorrido, por muy penoso que fuera, era ya demasiado breve para seguir midiéndose con tan mediocre adversario, le proporcionó un inmenso alivio.
Cojeó más alegremente, le hizo cosquillas en las rodillas al súper héroe, abrió la mano, dobló los dedos corazón y anular, apuntó y, frrffiiiuuuu, atrapó en su telaraña a un pajarito que bailaba sobre los cables de la luz.
– ¡Anda ya, no es verdad! -replicó el pequeño Lucas-. A ver, ¿dónde está?
– En mi coche.
– No te creo…
– Pues haces mal.
– Pfff… Sí, anda, pos si fuera verdad lo habría visto…
– Sí, anda, pos me extrañaría porque estabas más interesado en el perro de los vecinos…
Y mientras Alexis sacaba del maletero la compra de la semana y la llevaba en varios viajes a su súper garaje tan bonito, Charles asombró a un niño la mar de escéptico.
– Anda, ¿y entonces por qué está pegado en un trozo de madera, a ver?
– Pues… porque te recuerdo que en las telarañas de Spiderman te quedas pegao…
– ¿Se lo enseñamos a papá?
– No, que el pajarito todavía está un poco impresionado… Tenemos que dejarlo tranquilo un ratito…
– ¿Está muerto?
– ¡No, hombre! ¡Claro que no! Te digo que está un poco impresionado. Luego lo soltamos…
Lucas asintió con la cabeza con un gesto grave, levantó la mirada (se hizo la Luz) y preguntó:
– ¿Cómo te llamas?
– Charles -le contestó éste con una sonrisa.
– ¿Y por qué tienes todas esas vendas en la cabeza?
– Adivina…
– ¿Porque no eres tan fuerte como Spiderman?
– Pues sí… A veces fallo…
– ¿Quieres que te enseñe mi cuarto?
Corinne estropeó su complicidad arácnida. Primero había que pasar por el garaje para quitarse los zapatos. (Charles puso mala cara, hasta entonces nunca se había descalzado en una casa.) (Salvo en Japón, claro…) (Oh, sí, qué esnob era…) Luego la madre blandió el dedo índice, y nada de armar jaleo, ¿eh? Y por fin se volvió hacia aquel que estaba visto que les iba a imponer su presencia.
– ¿Se… se queda a cenar?
Alexis acababa de aparecer oculto tras sus bolsas del Champion. (Qué contento estaría su cuñado, pensó Charles… Y qué escena más sabrosa… Si se atrevía, si tenía cobertura, qué bonito MMS podría mandarle a Claire…)
– ¡Pues claro que se queda! ¿Qué…? ¿Qué pasa?
– Pues nada, no pasa nada -replicó Corinne, con un tono que afirmaba lo contrario-, sólo que la cena no está lista. Y te recuerdo que mañana es la fiesta del colegio y todavía no he terminado el disfraz de Marión. ¡Y es que no soy costurera, mira tú por dónde!
Alexis, enardecido, ingenuo, concentrado en su bonita reconciliación, dejó en el suelo toda la impedimenta y echó por tierra todos sus argumentos.
– No hay problema. No te preocupes. Cocino yo…
Y, dándose la vuelta, añadió:
– Por cierto, ¿y Marión? ¿No está en casa? ¿Dónde está?
Otro suspiro más de quien yo me sé.
– Dónde está, dónde está… Como si no lo supieras…
– ¿Está en casa de Alice?
Ah, no, perdón, todavía no se habían acabado los suspiros.
– Pues claro…
– Voy a llamarles por teléfono.
Era el antepenúltimo suspiro.
– Pues buena suerte. En esa casa nadie responde nunca al teléfono… Ni siquiera sé para qué lo tienen…
Alexis cerró los ojos, se acordó entonces de que estaba contento y se dirigió a la cocina.
Charles y Lucas no se atrevían a moverse.
– ¡Pregunta que si puede quedarse a dormir! -gritó Alexis.
– No. Tenemos un invitado.
Charles indicó con un gesto que no, no, ni hablar, se negaba a ser esa excusa tan mala.
– Dice que están ensayando su coreografía para mañana…
– No. ¡Dile que vuelva!
– Te lo suplica -insistió Alexis-, ¡añade incluso que «de rodillas»!
Y como ya no le quedaban argumentos, Corinne, la alegría de la huerta, recurrió al más ruin.
– Ni hablar. No se ha llevado su aparato dental.
– Bueno, pero si es sólo por eso, se lo puedo llevar yo…
– ¿Ah, sí? ¡Pensaba que tú te ocupabas de hacer la cena!
Vaya ambientazo… Charles, que de pronto necesitaba un poco de aire, se metió en lo que no le importaba.
– Puedo llevárselo yo, si preferís… La mirada que le lanzó Corinne lo convenció: todo eso no era en ab-so-lu-to asunto suyo.
– Si ni siquiera sabe dónde es…
– ¡Pero yo sí lo sé! -exclamó Lucas-. ¡Yo le explico cómo llegar!
El cabeza de familia pensó que ya era hora de enseñarle a su colega, a su compañero de juegos, a su antiguo amigo de la mili, quién mandaba ahí. Faltaría más.
– Bueno, está bien, pero vuelves a casa nada más desayunar, ¿eh?
Charles acomodó al niño en el asiento de atrás, dio la vuelta y se alejó a toda pastilla de la casita de Mickey Mouse.
Preguntó por el retrovisor:
– ¿Y bien? ¿Dónde vamos?
Una sonrisa enoooooorme le informó de que el Ratoncito Pérez había pasado ya dos veces.
– ¡Vamos a la casa más chula del mundo!
– ¿Ah, sí? ¿Y dónde está esa casa?
– Pues…
Lucas se desabrochó el cinturón, se inclinó hacia delante, miró la carretera, se lo pensó dos segundos y exclamó:
– ¡Todo recto!
Su chófer levantó la mirada al cielo. Todo recto. Pues claro… Mira que era tonto…
Al cielo…
Que estaba ahora de color rosa.
Que se había puesto guapo, se había empolvado la nariz para acompañarlos…
– Parece que estás llorando -se preocupó Lucas.
– No, no, es sólo que estoy muy cansado…
– ¿Por qué estás cansado?
– Porque no he dormido mucho.
– ¿Has hecho un viaje muy largo para venir a verme?
– ¡Huy! Si tú supieras…
– ¿Y has luchado con monstruos?
– Hombre -contestó Charles en tono burlón, señalándose con el pulgar la cara de pendenciero-, ¿no pensarás que esto me lo he hecho yo solo, no?
Silencio respetuoso.
– ¿Y eso de ahí es sangre?
– ¿Tú qué crees…?
– ¿Por qué unas manchas son marrón oscuro y otras son marrón clarito?
La edad del por qué de los porqués. Se le había olvidado…
– Pues… es que eso depende de los monstruos…
– ¿Y los más malos cuáles eran?
Parloteaban en mitad del campurrio…
– Oye, ¿falta mucho para llegar a esa casa tan chula?
Lucas miró con atención por el parabrisas, hizo una mueca y se dio la vuelta.
– Anda… pero si la acabamos de pasar…
– ¡Bravo! -exclamó Charles, fingiendo estar enfadado-. ¡Bravo, copiloto! ¡No sé si llevarte en mis próximas expediciones!
Silencio contrito.
– Que sí, hombre… Claro que te llevaré… Anda, ven a sentarte en mis rodillas… Así podrás indicarme mejor el camino…
Esta vez estaba claro y ya no había marcha atrás, acababa de hacerse un amigo Le Men para toda la vida.
Pero, por Dios, qué daño…
Hicieron una bonita maniobra invadiendo el espacio de las vacas, dieron la vuelta sobre el asfalto tibio, rodearon un cartel que anunciaba Les Vesperies, giraron el volante a cuatro manos para seguir las rodadas de la pista de tierra y tomaron por un espléndido camino bordeado de robles.
A Charles, que no había olvidado ni su olor ni su aspecto, empezó a entrarle miedo.
– Oye, y ¿Alice vive en un castillo?
– Pos claro…
– Pero… ¿los conoces bien?
– Pos… conozco sobre todo a la baronesa y a Victoria… Ya verás, Victoria es la más vieja y la más gorda…
Joder, no… El pordiosero y el chavalín visitan a los aristócratas del lugar… Lo que le faltaba…
Vaya día, no, de verdad, vaya día…
– Oye, y… ¿son simpáticas?
– No. La baronesa, no. Es tonta del bote.
Pues sí que… Después de las fachadas toscas de granito, los matacanes…
Francia, tierra de contrastes…
Porque le hacía cosquillas y era delicioso, el pelo alborotado de su conductor le dio ánimos: ¡Adelante, mis valientes! ¡Al ataque! ¡A por el castillo!
Sí, pero el problema es que no había castillo… El camino de robles centenarios desembocaba en una enorme pradera segada a medias.
– Tienes que torcer por ahí…
Siguieron el curso de un riachuelo (¿el antiguo foso del castillo?) unos cien metros, y un conjunto de techos más o menos bajos (más bien más que menos) surgió en medio de los árboles. ¿Serían olmos, tal vez?, se rió para sus adentros el parisino ignorante que apenas sabía distinguir unos de otros los árboles de su querida ciudad, que servían de urinario para perros.
Rumbo, pues, a las dependencias del castillo-Charles se sintió mejor.
– Y ahora te paras, porque ese puente se puede derrumbar…
– ¿En serio?
– Sí, y es súper peligroso -añadió Lucas, muy contento y nervioso.
– Entiendo…
Aparcó al lado de un Volvo viejísimo y lleno de barro. La puerta trasera de la ranchera estaba abierta, y dos chuchos dormitaban en el maletero.
– Ése es Ogli y ése, Jidous…
Se agitaron dos rabos que levantaron polvillo de paja.
– Son muy feos, ¿no?
– Sí, pero es aposta -le aseguró su mini guía-, todos los años van a la perrera y le piden al señor que les dé el perro más feo de todos…
– ¿Ah, sí? ¿Y por qué?
– Pos… ¡para que salga! ¿Para qué va a ser?
– Pero… ¿y cuántos tienen en total?
– No sé…
Ya veo, se burló Charles, o sea que no estaban en las dependencias de los señores marqueses de Puturrú de Foie, sino en un refugio de neohippys en plan «unión mística con la Madre Naturaleza».
Misericordia, Señor, misericordia.
– ¡Y apuesto a que también tienen cabras!
– Sí.
– ¡Lo sabía! ¿Y la baronesa? ¿Fuma hierba?
– Pfff… mira que eres tonto. Querrás decir que si come hierba…
– ¿Es una vaca?
– Un poni.
– ¿Y Victoria la gorda también es un poni?
– No. Ella era una reina, creo…
Help.
Después Charles se calló la boquita. Se guardó la desconfianza en el bolsillo y la tapó con su pañuelo sucio.
Era un lugar tan bonito…
Sabía muy bien que los castillos son siempre más conmovedores que sus dueños… Tenía un montón de ejemplos en la cabeza… Pero ya no trataba de acordarse, ya no pensaba, se limitaba a admirar.
El puente tendría que haberle dado alguna pista. La disposición de las piedras, la elegancia del piso, los cantos rodados, los pretiles, los pilares…
Y ese patio, de los llamados «cerrados» pero tan bonito… Esos edificios… Sus proporciones… Esa impresión de seguridad, de invulnerabilidad, mientras todo lo demás se venía abajo…
Había una docena de bicicletas abandonadas en el camino, y las gallinas picoteaban entre las marchas. Había hasta ocas y sobre todo un pato rarísimo. ¿Cómo describirlo…? Era casi vertical… Como si estuviera de punti… o sea, como si se apoyara en las puntas de las patas…
– ¿Vienes? -se impacientó Lucas.
– Ese pato es un poco raro, ¿no?
– ¿Cuál? ¿Ése? Pues corre rapidísimo, tendrías que verlo…
– Pero ¿qué es? ¿Un cruce con un pingüino?
– No sé… Se llama el Indio… Y cuando está con su familia andan todos uno detrás de otro, es tronchante…
– ¿En fila india, entonces?
– ¿Vienes?
Charles volvió a sobresaltarse.
– Y ¿ése de ahí quién es?
– La segadora.
– Pero es… ¡una llama, ¿no?!
– No te pongas a acariciarla porque entonces te seguirá a todas partes y ya no podrás quitártela de encima…
– ¿Escupe?
– A veces… Y los escupitajos no le salen de la boca sino de la tripa, y huelen fataaaaaal…
– Pero dime una cosa, Lucas… ¿Qué es este sitio? ¿Un circo o algo así?
– ¡Jo, y tanto! -se rió el niño-. Por eso a mamá… esto…
– No le gusta mucho que vengáis…
– Bueno… todos los días, no… ¿Vienes?
La puerta amenazaba con derrumbarse bajo un montón de… vegetación (Charles tampoco sabía nada de botánica). Parras y rosales, sí, vale, eso sí lo sabía distinguir, pero también había unas extrañas plantas trepadoras naranja fosforito en forma de trompetitas, y otras, alucinantes, de color malva, con un corazón muy alambicado y unos… estambres (¿se llamaban así?) que Charles no había visto en su vida, en tres dimensiones, imposibles de dibujar, y también, jardineras con flores… por todas partes: en los alféizares de las ventanas, a lo largo de los zócalos, cubriendo casi por completo una vieja bomba o sobre mesas y veladores de hierro…
Jardineras apretadas unas contra otras, apiladas, algunas incluso etiquetadas; de todos los tamaños y de todas las épocas, desde algunas de hierro forjado estilo Medici hasta viejas latas de conserva, pasando por contenedores decapitados, cubos de comida para perros Altamente digestible y grandes frascos de cristal que dejaban ver raíces pálidas bajo una etiqueta que lucía la marca Le Parfait.
Y también había objetos de barro… Probablemente fabricados por niños: unos eran toscos, feos, graciosos; y otros, en cambio, más antiguos, extraños, como por ejemplo un cesto del siglo XVIII lleno de líquenes o la estatua de un fauno al que le faltaba una mano (¿la de la flauta?) pero que todavía tenía el brazo lo bastante largo para sujetar cuerdas de saltar…
Había tachuelas, escudillas, una olla a presión sin asas, una veleta rota, un barómetro de plástico que clamaba la eficacia de los cebos Fantastic, una muñeca Barbie sin pelo, bolos de madera, regaderas de otra época, una cartera llena de polvo, un hueso medio roído, un viejo zurriago colgado de un clavo oxidado, una cuerda con una campana en un extremo, nidos de pájaros, una jaula vacía, una pala, escobas medio calvas, un camión de bomberos, una… Y, en medio de todos aquellos trastos, dos gatos.
Imperturbables.
Aquello parecía la trastienda del Palacio Ideal de Ferdinand Cheval, el cartero excéntrico que coleccionaba cachivaches…
– ¿Qué estás mirando? ¿Vienes?
– ¿Son chamarileros los padres de Alice?
– No creo que sean nada, están muertos.
– …
– ¿Vienes?
La puerta de entrada estaba entreabierta. Charles llamó y luego apoyó la mano bien estirada sobre la madera tibia.
No hubo respuesta.
Lucas se deslizó en el interior de la casa. El picaporte de la puerta estaba más caliente todavía. Charles dejó la mano apoyada un momento antes de atreverse a seguir al niño.
Para cuando sus pupilas se acostumbraron a la oscuridad, ya se le habían deslumbrado las papilas.
Combray: el retorno.
Ese olor… que había olvidado, que creía haber perdido, que le traía absolutamente al pairo, que habría desdeñado y que lo derretía por dentro de nuevo: el olor a bizcocho de chocolate en un horno en la cocina de verdad de una casa de verdad…
No tuvo ocasión de que se le hiciera la boca agua mucho tiempo, pues, como en el umbral unos instantes antes, Charles no sabía hacia dónde dirigir su asombro.
Era un desorden considerable el que reinaba allí, pero que daba a la vez una impresión extraña, una impresión de dulzura, de alegría; de orden, sí, de orden…
Charles vio botas alineadas sobre varios metros de baldosas de cerámica, ordenadas de las más grandes a las más pequeñas, más… semilleros (¿sería ésa la palabra, o era más bien esqueje?) en todas las ventanas, en cajitas de poliestireno o en el fondo de grandes envases de helado de vainilla, una chimenea gigantesca, excavada en la piedra y coronada por un dintel de madera muy oscura, casi negra, sobre el que descansaban una ballesta, unas velas, nueces, más nidos, un crucifijo, un viejo espejo con el azogue moteado, varias fotos y una asombrosa procesión de animalitos fabricados con materiales provenientes del bosque: cortezas, hojas, ramitas, bellotas, cascabillos, musgo, plumas, pinas, castañas, bayas secas, minúsculos huesos, cascaras, erizos de castaña, amentos…
Charles estaba fascinado. ¿Quién ha hecho todo esto?, preguntó en el vacío.
También descubrió una cocinera, más imponente todavía, de esmalte azul celeste, con dos tapaderas abombadas y cinco portezuelas. Redonda, suave, tibia, daban ganas de acariciarla… Delante había un perro tumbado sobre una manta, parecido a un viejo lobo, que se puso a gemir al verlos, trató de incorporarse para recibirlos, o para impresionarlos, pero renunció y volvió a desplomarse, lloriqueando de nuevo.
Charles vio una mesa de granja (¿o más bien de refectorio?) inmensa, rodeada de sillas descabaladas, en la que acababa de servirse la cena y estaba aún sin recoger. Cubiertos de plata, platos bien rebañados, tarros de mostaza de Walt Disney y servilleteros de marfil.
Un aparador precioso, con mucho estilo, elegante, repleto hasta arriba de cazuelas de barro, de fuentes de porcelana, de cuencos, de platos y de tazas desportilladas. En una pila, un fregadero de piedra, seguramente muy incómodo, en el que se amontonaban muchas cacerolas en el interior de una palangana amarillenta. Del techo colgaban cestos, una fresquera con la tela metálica agujereada, una lámpara de porcelana, una especie de caja casi tan larga como la mesa, hueca, con distintas aberturas y muescas en las que se balanceaban la historia de la cuchara a través de los tiempos, una cortina adhesiva para cazar moscas de otro siglo, moscas de este siglo que ignoraban el sacrificio de sus antepasadas y que se frotaban ya las patas sólo de pensar en el banquete de migas de bizcocho que se iban a dar…
En las paredes, que hacía mucho tiempo que nadie encalaba, se veían fechas y nombres de niño a lo largo de una talla invisible, numerosas grietas, un bodegón, un reloj de cuco mudo y unas estanterías que se encargaban de poner en hora los relojes… Daban testimonio de una vida más o menos contemporánea a la nuestra, se doblaban bajo el peso de paquetes de espaguetis, de arroz, de cereales, de harina, de tarros de mostaza y otros condimentos de marcas conocidas y tamaños llamados familiares.
Y también… pero sobre todo… esa densidad… Los últimos rayos de uno de los días más largos del año a través de una ventana festoneada de telarañas.
Luz amarilla, ambarina, silenciosa; llena de cera, de polvo, de pelos y de cenizas-Charles se dio la vuelta.
– ¡Lucas!
– Quita de en medio, tengo que sacarla de aquí, si no se hace caca por todas partes…
– ¿Y esto qué es?
– ¿Es que nunca has visto una cabra?
– ¡Pero si es muy pequeñita!
– Ya, pero aun así hace mucha caca… Quítate de la puerta, anda…
– Bueno, ¿y Alice?
– No está arriba… Ven, vamos a buscarlas fuera… ¡Vaya, se me ha escapado!
La que tanta caca hacía acababa de subirse a la mesa, y Lucas afirmó que qué se le iba a hacer, que no pasaba nada. Que Yacine metería las cacas en una caja de caramelos y las llevaría al colegio.
– ¿Estás seguro? Ese perro grandote de ahí no parece muy de acuerdo…
– Ya, pero como ya no tiene dientes… ¿Vienes?
– No andes tan deprisa, anda, que me duele la pierna…
– Ah, sí… ya no me acordaba… Perdona.
Ese chavalín era de verdad fantástico. Charles se moría de ganas de preguntarle si había conocido a su abuela, pero no se atrevió. Ya no se atrevía a preguntar nada. Tenía miedo de echar a perder la situación, de ser maleducado, de sentirse aún más torpe en ese planeta que lo desarmaba por completo, que parecía estar fuera del mundo, al que se llegaba cruzando un puente a punto de derrumbarse, donde los padres estaban muertos, los patos caminaban muy erguidos y las cabras se subían a los cestillos del pan.
Charles apoyó la mano en el hombro de Lucas y lo siguió hacia el sol poniente.
Rodearon la casa, cruzaron una pradera de hierbas muy altas en la que sólo habían segado un sendero y pronto los alcanzaron los perros del maletero del coche. Percibieron el olor de una hoguera (otro olor que Charles había olvidado…) y los descubrieron a lo lejos, en el lindero de un bosque, en círculo, llamándose unos a otros, riendo y saltando entre las llamas.
– Jo, nos está siguiendo…
– ¿Quién?
– El Capitán Haddock…
Charles no necesitó darse la vuelta para saber de qué animalillo se trataba…
Se echó a reír.
¿A quién podría contarle todo aquello?
¿Quién iba a creerlo?
Charles había ido hasta allí para desratizar su niñez, para enfrentarse a ella y quitársela por fin de encima para poder seguir envejeciendo tranquilo, y hete aquí que había vuelto a caer de lleno en ella. Avanzaba lo más deprisa que podía, arrastrando su pierna herida, porque, al fin y al cabo… las llamas son un poco lunáticas, ¿no? Sí, se reía, y le hubiera gustado tanto que Mathilde estuviera ahí con él… Oh, mierda… Me va a escupir… Me va a escupir, lo presiento.
– ¿Todavía nos sigue?
Pero Lucas ya no lo escuchaba.
Un teatro de sombras…
Una primera silueta se dio la vuelta, una segunda les hizo una seña, un enésimo perro acudió a su encuentro, una tercera silueta los señaló con el dedo, una cuarta, minúscula, echó a correr hacia los árboles, una quinta saltó por encima de la hoguera, una sexta y una séptima aplaudieron, una octava tomó impulso y, por fin, una novena se volvió hacia ellos.
Por mucho que Charles entrecerrara los párpados y se colocara la mano a modo de visera ante los ojos, Lucas había dicho la verdad: no se veía un solo adulto. Se preocupó… Apestaba a goma quemada… ¿No era un poco peligroso todo eso, esas zapatillas de deporte derrapando sobre las brasas?
Charles entonces se tambaleó: acababa de escapársele el bastoncito sobre el que antes se apoyaba. La última silueta que se había dado la vuelta, la que llevaba coleta, se había inclinado con los brazos abiertos, y Lucas se había precipitado a abrazarla.
Ding.
Una bola de flipper.
– Hellooo, Mister Spiderman…
– ¿Por qué siempre dices «spaiderman»? -preguntó Lucas irritado-. Es «espíderman», ya te lo he dicho mil veces…
– Okey, okey… Perdón, hola, señor Espíiiiiiiderman, ¿qué tal te va la vida, bien? ¿Quieres participar en nuestro concurso de saltos mortales?
Y se incorporó para dejar marchar al niño.
Ya lo tengo, decidió Charles muy contento de su razonamiento, Lucas le había gastado una broma. Los padres no estaban muertos en absoluto, sólo ausentes temporalmente, y la joven au pair les dejaba hacer todo lo que les diera la gana.
Una joven au pair sentada a contraluz, a la que apenas distinguía pese a tener la mano a modo de visera, y que no era muy prudente que digamos pero que tenía una sonrisa preciosa. Casi imperfecta, pues una de las palas se montaba ligeramente sobre la de al lado.
Charles se deslizó detrás de su sombra para saludarla sin que la luz lo deslumbrara pero… fue en vano, se quedó deslumbrado de todas maneras.
La silueta de la cola de caballo había vivido demasiado para seguir siendo una joven au pair, y todo lo que rodeaba esa sonrisa lo confirmaba, lo corroboraba.
Todo.
Para verlo mejor, se apartó soplando el mechón de pelo que le tapaba los ojos, se quitó un grueso guante de cuero, se frotó la mano contra el pantalón antes de tendérsela y le llenó la palma de serrín y de virutas de madera.
– Buenas noches.
– Buenas noches -contestó-, soy… Charles…
– Encantada, Charles…
Lo dijo a la inglesa, y Charles, al oír su nombre pronunciado de manera tan distinta, se sintió raro.
Como si fuera otra persona. Más ligero y mejor acentuado.
– Soy Kate -añadió ella.
– He… he venido con Lucas para…
Se sacó del bolsillo un pequeño neceser.
– Entiendo -dijo ella con una sonrisa distinta, más incisiva todavía-, el aparato de tortura… ¿So es usted un amigo de los Le Men?
Charles vaciló. Sabía lo que las buenas maneras mandaban contestar a esa pregunta, pero a la vez era consciente de que sería inútil tratar de engañar a una chica como ésa.
– No.
– ¿Ah, no?
– Lo era… De Alexis, quiero decir y… No… nada… Es una vieja historia…
– ¿Lo conocía de cuando era músico?
– Sí.
– Entonces lo entiendo… Cuando toca también es amigo mío…
– ¿Toca a menudo?
– No. Alas…
Silencio.
Vuelta a las buenas maneras.
– ¿De dónde es? ¿De dónde Her Gracious Majesty?
– Well… yes y… no. Soy… -prosiguió, extendiendo el brazo-, soy de aquí…
Con ese gesto englobó la hoguera, los niños y sus risas, los perros, los caballos, los prados, los bosques, el río, al Capitán Haddock, su aldea de techos medio derruidos, las primeras estrellas -diáfanas- e incluso las golondrinas, que, al contrario que ella, se divertían poniendo el cielo entero entre paréntesis.
– Es un bonito lugar -murmuró Charles.
La sonrisa de la mujer se perdió a lo lejos.
– Esta noche, sí…
Y luego volvió.
– ¡Jef! Súbete las perneras del chándal, si no se te van a prender, cariño…
– ¡Ya huele a cordero asado! -lanzó otra voz.
– ¡Jef es un cochinillo a la brasa! ¡Jef es un cochinillo a la brasa! -entonaron las demás voces a coro.
Y Jef, antes de tomar impulso para saltar, se puso de rodillas para subirse las perneras 100 % sintéticas, adornadas con tres rayas laterales.
O sea que son seis rayas en total, corrigió Charles que, por muy desconcertado que se sintiera, seguía aferrándose a la seguridad del rigor.
Vaaaale, seis. Pero no nos des la vara, anda, sé bueno…
La vara ¿por qué?
Eh… «bonito lugar», vale, sabes contar, pero no nos vengas con ésas, en realidad le estabas mirando el brazo…
Pues claro… ¿Habéis visto cómo está dibujada? Tantos músculos en un brazo tan fino, no me diréis que no es pasmoso, ¿eh?
Que sí, que sí, que vale…
A ver… me vais a perdonar, pero las líneas y las curvas al fin y al cabo definen mi profesión, ¿no os parece?
Pero buen…
Una carcajada maravillosa acababa de cerrarle el pico al pelma de nuestro querido Pepito Grillo.
Que sintió una suerte de vahído bajo su costilla rota. Charles se volvió muy despacio, localizó la fuente de esa loca catarata de alegría y supo entonces que el viaje no había sido en balde.
– Anouk -murmuró.
– ¿Cómo dice?
– Allí… Ésa de allí…
– ¿Sí?
– ¿Es ella?
– Ella ¿quién?
– Esa niña de ahí… La hija de Alexis…
– Sí.
Era ella. La que saltaba más alto, gritaba más fuerte y se reía más que nadie.
La misma mirada, la misma boca, la misma frente y el mismo aire canalla.
La misma pólvora; la misma mecha.
– Es guapa, ¿eh?
Sintiéndose en la gloria, en el cielo, Charles asintió con la cabeza.
Por una vez, qué felicidad sentirse emocionado.
– Yes… beautiful… but a proper little monkey -corroboró Kate-, nuestro amigo Alexis lo tiene difícil… Él que tanto se ha esforzado por guardar en una funda todo lo que era disonante en su vida, con esta niña no lo va a tener fácil…
– ¿Por qué dice eso?
– ¿Lo de la funda?
– Sí.
– No lo sé… Es una impresión que tengo…
– ¿De verdad no toca ya nunca?
– Sí… cuando está un poco borracho…
– ¿Y le ocurre a menudo?
– Jamás.
El famoso Jef volvió a pasar delante de ellos frotándose las pantorrillas. Ahora sí que olía a quemado.
– ¿Cómo la ha reconocido? No se le parece tanto…
– Por su abuela…
– ¿Manouk?
– Sí. ¿Usted… usted la conocía?
– No… casi nada… Vino una vez con Alexis…
– Recuerdo que… estábamos tomando un café en la cocina y, en un momento dado, con el pretexto de dejar su taza en el fregadero, se me acercó por detrás y me acarició la nuca…
– Es una tontería, pero ese gesto me hizo llorar a lágrima viva… Pero ¿por qué le cuento todo esto? -se reprendió Kate-. Perdóneme.
Charles se apresuró a contestar.
– No, no, por favor… al contrario, cuénteme lo que quiera.
– Era un período un poco difícil… Me imagino que estaba al corriente de… de my predicament… Esta palabra con este significado sólo existe en inglés, creo… bueno, digamos del puñetero horror en el que yo estaba sumida… Luego se marcharon, pero al cabo de unos metros el coche se paró, y ella volvió hacia mí.
»¿Se le ha olvidado algo?, le pregunté.
»Kate, murmuró ella, no beba usted sola.
Charles miraba el fuego.
– Sí… Anouk… La recuerdo… ¡Eh! ¡Ahora dejad que salten los más pequeños! Tú, Lucas, mejor ven por aquí… Aquí la hoguera es menos ancha… Jeez, si se lo devuelvo chamuscado a su madre me voy directa al calabozo…
– A propósito -reaccionó Charles-, tenemos que irnos. Estarán esperándonos para cenar…
– Ya llegan tarde -bromeó Kate-, hay personas así, aunque uno llegue puntual siempre tiene la impresión de haberlas hecho esperar… Lo acompaño…
– No, no…
– ¿Cómo que no? ¡Sí, sí!
Y, llamando a los mayores del grupo, les dijo:
– ¡Sam! ¡Jef! ¡Me vuelvo a mis bizcochos! Por cierto, ¿quién se viene a ayudarme? Os quedáis junto al fuego hasta que se apague y ya que no salte nadie, ¿okey?
– Que sí, que sí -mugió el eco.
– Voy contigo -anunció un niño un poco gordito, con la piel mate y el pelo muy rizado.
– Pero… si me has dicho que tú también querías saltar. Anda, ve, salta, que yo te miro…
– Bah…
– ¡Le da cague! -se burló una voz a la derecha-. ¡Go, Yaya! ¡Gol ¡Anda, salta, que se te funda un poco la grasa!
El niño se encogió de hombros y se dio la vuelta, antes de preguntar:
– ¿Sabe quién es Esquilo?
– Pues… -dijo Charles, con una expresión de sorpresa-, ¿es… uno de los perros?
– No, era un griego que escribía tragedias.
– ¡Ah! Vaya, me he equivocado -contestó Charles, riéndose-. Sí, lo conozco… vagamente, diría yo…
– ¿Y sabe cómo murió?
– …
– Pues mire, las águilas cuando quieren comerse a una tortuga tienen que lanzarla desde muy alto para que se le rompa el caparazón, y como Esquilo era calvo, el águila se pensó que era una roca y, ¡zaca!, le tiró la tortuga sobre la cabeza, y así se murió.
¿Por qué me contará esto? Si a mí todavía me queda algo de pelo…
– Charles -acudió a socorrerlo Kate-, le presento a Yacine… también llamado Wiki. Por la Wikipedia… Si necesita alguna información, algún dato biográfico, o si quiere saber cuántos baños tomó Luis XVI durante su vida, éste es su hombre…
– Y bien, ¿cuántos fueron? -preguntó Charles, estrechando la manita minúscula que le tendían.
– Hola, cuarenta, y su santo ¿cuál es? ¿El 4 de noviembre?
– ¿Te sabes todo el calendario de memoria?
– No, pero el 4 de noviembre es una fecha muy, muy importante.
– ¿Es tu cumpleaños?
Ligero, ligerísimo desdén de niño.
– Más bien el de los metros y los kilos, diría yo… 4 de noviembre de 1800, fecha oficial del paso en Francia al sistema decimal de pesos y medidas…
Charles miró a Kate.
– Sí… Resulta un poco cansado a veces, pero uno termina por acostumbrarse… Venga… vamos… ¿Y Nedra? ¿Ha desaparecido?
Charles le señaló los árboles.
– Me parece que…
– Oh, no… -contestó desolada Kate-. Pobrecita… ¡Hattie! ¡Ven aquí un momento!
Kate se alejó con otra niña a la que susurró algo al oído, antes de enviarla bajo los árboles.
Charles interrogó a Yacine con la mirada, pero éste fingió no enterarse.
Kate volvió y se agachó para recog…
– Deje, deje, ya lo cojo yo -dijo Charles, agachándose a su vez.
Vale, era casi calvo y casi ignorante pero jamás, jamás de los jamases permitiría que una mujer caminara cargada a su lado.
No se imaginaba que pudiera pesar tanto. Se incorporó con la cabeza ladeada para ocultar sus muecas y caminó con… bueno… con desenvoltura, apretando tanto las mandíbulas que le rechinaban los dientes.
Jooooder… Y eso que había cargado con montones de cosas de chicas en su vida… Bolsones, bolsas de la compra, abrigos, cajas de cartón, maletas, planos, hasta carpetas con expedientes, pero una sierra mecánica, nunca…
Sintió que la fisura en su costilla ganaba terreno.
Alargó el paso e hizo un último esfuerzo para parecer… (jajá, que me troncho) viril, y preguntó:
– ¿Y qué hay al otro lado de ese muro?
– Una huerta -contestó Kate.
– ¿Tan grande?
– Era la del castillo…
– ¿Y… y la cultiva?
– Claro… Aunque bueno, es sobre todo cosa de Rene… El antiguo dueño de la finca…
Charles no podía replicar nada, sentía demasiado dolor. No tanto por lo que pesaba el chisme ese, sino más bien por su espalda, su pierna, las noches sin dormir…
Miraba a hurtadillas a la mujer que caminaba junto a él.
Su tez morena, sus uñas cortas, las ramillas que se le habían quedado prendidas en el pelo, su hombro que llevaba el sello de Miguel-Ángel, el jersey que se había atado a la cintura, su camiseta vieja, las manchas de sudor en su pecho y en su espalda, y, a su lado, se sintió feo y poquita cosa.
– Huele usted a madera verde…
Sonrisa.
– ¿De verdad? -dijo Kate, pegando los brazos al cuerpo-. Qué… qué manera más galante de decirlo.
– Por cierto, ¿sabes por qué se llama Rene?
Uf, menos mal, Trivial Pursuit Júnior se dirigía a Kate, no a él.
– No, pero me lo vas a decir tú…
– Porque su madre tuvo otro niño antes de él, que se murió casi nada más nacer, por eso a él le pusieron «re-né». [3]
Charles se había adelantado un poco para soltar su carga lo antes posible, pero aun así la oyó murmurar:
– ¿Y tú, Yacine mío? ¿Sabes por qué te quiero tanto?
Se oyeron trinos de pájaros.
– Porque sabes cosas que ni siquiera internet sabrá nunca…
Charles creyó que nunca conseguiría aguantar hasta el final, se cambió la sierra mecánica de mano, pero era peor todavía, estaba sudando la gota gorda, franqueó corriendo los últimos metros y dejó su cargamento en la puerta del primer silo que vio.
– Perfecto… De todas maneras tengo que desmontar la cadena…
¿Ah, sí?
Caramba…
Charles buscó su pañuelo para ocultar en él su cansancio.
La Virgen, lo que había hecho él, no lo habría hecho ni el más valiente, habría podido jurarlo. Bueno… y ahora ¿dónde se había metido Lucas?
Kate los acompañó al otro lado.
Charles habría tenido montones de cosas que decirle, pero el puente era demasiado frágil. Un «me alegro mucho de haberla conocido» le parecía inapropiado. Aparte de su sonrisa y su mano rugosa, ¿qué había conocido de ella? Sí, pero… ¿qué otra cosa se podía decir en esas circunstancias? Se estrujó y se estrujó la cabeza para encontrar algo, pero no encontró más que las llaves del coche.
Abrió la puerta trasera y se dio la vuelta.
– Me habría encantado conocerlo -dijo ella con naturalidad.
– Yo…
– Está usted muy maltrecho.
– ¿Perdón?
– Su cara.
– Sí, es que… iba distraído…
– ¿Ah, sí?
– A mí también. Quiero decir… A mí también me habría encantado…
Después de pasar el cuarto roble, Charles consiguió por fin pronunciar una frase que tuviera más o menos sentido:
– ¿Lucas?
– ¿Qué?
– ¿Kate está casada?
3
– ¡Pero bueno! ¡Pues sí que habéis tardado!
– Es porque estaban todos muy lejos, en el prado -explicó el niño.
– ¿Qué te había dicho yo? -dijo Corinne, haciendo una mueca-. Venga… A la mesa… Que todavía tengo varios botones que coser…
El suelo de la terraza era de baldosas, el mantel, especial antimanchas, y la barbacoa, de gas. Le indicaron un sillón de plástico blanco, y Charles se sentó sobre un cojín de flores.
Vamos, que era todo muy bucólico.
El primer cuarto de hora fue eterno.
Penélope estaba de morros, Alexis no sabía muy bien qué hacer y nuestro héroe estaba enfrascado en sus musarañas.
Observaba ese rostro al que había visto crecer, jugar, sufrir, amar, embellecer, prometer, mentir, adelgazar, contraerse y desaparecer, y estaba fascinado.
– ¿Por qué me miras así? ¿Tanto he envejecido?
– No… Precisamente estaba pensando lo contrario… No has cambiado…
Alexis le tendió la botella de vino.
– No sé si tengo que tomármelo como un cumplido…
Corinne suspiró.
– Por favor… No os iréis a poner en plan reencuentro de viejos amigos de la mili…
– Sí -contestó Charles, mirándola fijamente a los ojos-, puedes tomártelo como un cumplido. -Y, dirigiéndose a Lucas, le dijo-: ¿Sabes que tu padre era más pequeño que tú cuando lo conocí?
– ¿Es verdad eso, papá?
– Sí, es verdad…
– Alex, te aviso que quema…
Corinne era perfecta. Charles se preguntaba si le contaría esa velada a Claire… No, probablemente no… aunque… ver a Alexis con esas bermudas de explorador y ese delantal bien almidonado en el que podía leerse «El chef soy yo» podría contribuir a bajarlo del pedestal en el que lo había puesto…
– Y era el que mejor jugaba a las canicas de todos los tiempos…
– ¿Eso es verdad, papá?
– Ya no me acuerdo.
Charles le guiñó un ojo para confirmarle que sí, que era verdad.
– ¿Y teníais la misma profesora?
– Claro.
– Entonces tú también conocías a Manou…
– ¡Lucas! -lo interrumpió su madre-. ¡Deja de hablar ya y come! Se te va a enfriar.
– Sí, la conocía muy bien. Y me parecía que mi amigo Alexis tenía suerte de tenerla como madre. La encontraba guapa y simpática, y pensaba que nos divertíamos mucho cuando estábamos con ella…
Al pronunciar esas palabras, Charles supo que lo había dicho todo, que no iría más lejos. Para que lo supiera y para tranquilizarla, se volvió hacia la dueña de la casa, la premió con una sonrisa encantadora y se puso en plan pelota.
– Bueno… ya hemos hablado bastante del pasado… Esta ensalada está deliciosa… ¿Y usted, Corinne? ¿A qué se dedica?
Ésta vaciló un momento y por fin se decidió a dejar a un lado su mal humor. Le agradó mucho que se interesara así por ella un hombre elegante, que no se remangaba la camisa, llevaba un bonito reloj y vivía en París.
Le habló de sí misma, mientras Charles asentía, bebiendo más de la cuenta.
Para mantener las distancias.
No prestó atención a todo lo que le contó, pero entendió que trabajaba en el área de recursos humanos (al pronunciar estas dos últimas palabras, debió de malinterpretar la naturaleza de la sonrisa de su invitado…), en una filial de France Télécom, que sus padres vivían en la misma región que ellos, que su padre era dueño de una empresita de cámaras frigoríficas y armarios de refrigeración para la restauración industrial, que eran tiempos difíciles, la primavera, fresquita, y los chinos, muy numerosos.
– ¿Y tú, Alexis?
– ¿Yo? ¡Yo trabajo con mi señor suegro! De comercial… ¿Qué pasa? ¿He dicho una tontería?
– …
– ¿Es el vino? Está picado, ¿es eso?
– No, pero es que… pensaba que tú… Pensaba que serías profesor de música o… No sé…
En ese preciso instante, en el ligerísimo rictus de sus labios, en su mano que ahuyentaba un… mosquito, vamos a decir, en el «chef» de su delantal, que había desaparecido debajo de la mesa, Charles vio por fin esos veinticinco años en que habían estado distanciados, plasmados en la frente del representante de celdas de refrigeración rápida.
– Oh… -dijo éste-, la música…
Sobreentendiendo esa chica fácil, esa novieta sin importancia.
Ese pecado de juventud.
– Pero ¿qué he dicho ahora? -insistió Alexis, preocupado-. ¿He dicho una tontería?
Charles dejó su copa sobre la mesa, olvidó el estor enrollable que había encima de su cabeza, el cubo de la basura a juego con el mantel y la mujercita a juego con el cubo de la basura.
– Por supuesto que has dicho una tontería. Y lo sabes de sobra… Todos esos años que pasamos juntos, cada vez que tenías algo importante que decir, recuerdo, cada vez, recurrías a la música… Cuando no tenías ningún instrumento, te inventabas uno, cuando empezaste a ir al Conservatorio te convertiste por fin en un buen estudiante, cuando tenías una audición, todo el mundo alucinaba, cuando estabas triste, tocabas cosas alegres, cuando estabas alegre, nos hacías llorar a todos, cuando Anouk cantaba, era como estar en Broadway, cuando mi madre nos hacía crepés, se lo agradecías tocándole el Ave María, cuando Nounou estaba depre…
Charles no terminó la frase.
– Pretérito imperfecto, Balanda. Todo lo que acabas de decir lo has conjugado en pretérito imperfecto.
– Exactamente -contestó Charles con una voz de sorpresa aún mayor-, sí… tienes razón… No puedes tener más razón… Gracias por la lección de gramática…
– Eh… Al menos esperaréis a que Lucas y yo nos hayamos acostado antes de presumir de cicatrices, ¿no?
Charles encendió un cigarrillo.
Corinne se levantó inmediatamente y recogió los platos.
– ¿Y se puede saber quién es la niñera esa?
– ¿Nunca le ha hablado de Nounou? -le preguntó Charles, dando un respingo.
– No, pero me ha contado muchas otras cosas, ¿sabe…? Así que las crepés y esa supuesta alegría, me va a perdonar, pero…
– Basta -la cortó Alexis secamente-, ya está bien. Charles… -su voz sonaba ahora un poco más dulce-, eres consciente de que te faltan algunos episodios, ¿no…? Y supongo que a ti no tengo que darte lecciones sobre lo… inestables que son las teorías en cuyos cálculos faltan datos, ¿verdad?
– Claro… Perdona.
Silencio.
Charles se fabricó una especie de cenicero con un trozo de papel de aluminio y añadió:
– Bueno, ¿y las neveras qué tal? ¿Marcha el negocio?
– Mira que eres idiota…
Esa sonrisa era bonita, y Charles se la devolvió encantado.
Después hablaron de otras cosas. Alexis se quejó de una grieta que había en el hueco de la escalera, y el maestro prometió echarle un vistazo.
Lucas vino a darles un beso de buenas noches.
– ¿Y el pájaro?
– Todavía está durmiendo.
– ¿Y cuándo se va a despertar?
Charles se encogió de hombros en señal de ignorancia.
– ¿Y tú? ¿Estarás aquí mañana todavía?
– Claro que estará -le aseguró su padre-. Anda… ahora vete a la cama, que mamá te está esperando.
– Entonces ¿vendrás a verme a la función del colé?
– Tienes unos hijos preciosos…
– Sí… ¿Y a Marión la has visto?
– Y tanto que la he visto… -murmuró Charles.
Silencio.
– Alexis…
– No. No digas nada. Mira, no te enfades si Corinne es así contigo… La que de verdad se tuvo que tragar lo más difícil fue ella, y… me imagino que le asusta todo lo que tiene que ver con mi pasado… ¿Lo… lo entiendes?
– Sí -contestó Charles, que sin embargo no entendía nada de nada.
– Si no llega a ser por ella, no lo habría conseguido y…
– ¿Y?
– Es difícil de explicar, pero en un momento sentí que para salir de ese infierno tenía que dejar la música en el camino. Como una especie de pacto, por así decir…
– ¿Ya no tocas nunca?
– Sí… tonterías sin importancia… Para la función de mañana, por ejemplo, los acompaño a la guitarra, pero tocar de verdad… No…
– No me lo puedo creer…
– Es que… la música me vuelve frágil… No quiero volver a sentir nunca más el mono, y la música me lo causa… Me aspira…
– ¿Has tenido noticias de tu padre?
– Jamás. ¿Y tú…? Dime… ¿tienes hijos?
– No.
– ¿Estás casado?
– No.
Silencio.
– ¿Y Claire?
– Claire tampoco.
Corinne acababa de volver con el postre.
* * *
– ¿Te va bien así? ¿Estás cómodo, tú crees?
– Sí, sí, está perfecto -contestó Charles-, ¿estás seguro de que no os molesto?
– Calla, hombre, calla…
– De todas formas me marcharé muy temprano… ¿Puedo darme una ducha?
– Ven, aquí está el cuarto de baño…
– ¿No tienes una camiseta que prestarme?
– Tengo algo mucho mejor…
Alexis volvió con un viejo polo Lacoste en la mano y se lo dio.
– ¿Lo recuerdas?
– No.
– Y eso que te lo robé…
Entre otras cosas…, pensó Charles, dándole las gracias.
Tuvo cuidado de que no se le despegaran las vendas y se dejó fundir bajo el agua, durante mucho rato.
Con una esquinita de la toalla frotó el espejo para mirarse.
Puso morritos.
Encontró que parecía una llama.
Maltrecho.
Había dicho Kate…
Al inclinarse para cerrar las persianas vio que Alexis estaba sentado solo en uno de los escalones de la terraza, con una copa en la mano. Charles volvió a ponerse el pantalón y cogió su paquete de tabaco.
Y la botella también de paso.
Alexis se apartó a un lado para dejarle sitio.
– Has visto qué cielo… Cuántas estrellas…
– Y dentro de unas horas, será otra vez de día…
Silencio.
– ¿Por qué has venido, Charles?
– Para poder pasar el duelo…
– ¿Qué le tocaba a Nounou? Ya no me acuerdo…
– Dependía de cómo se hubiera disfrazado… Cuando se ponía esa gabardina tan ridíc…
– ¡Ya me acuerdo! La pantera rosa… Mancini…
– Cuando se duchaba, y le veíamos el pecho peludo, le tocabas algo en plan llegada de los gladiadores a la arena del circo…
– Do… do-sollll…
– Cuando llevaba ese pantalón corto de cuero… El que tenía unas bellotas bordadas delante que nos daba tanta risa, le tocabas una polquita bávara…
– Lohmann…
– Cuando quería obligarnos a hacer los deberes, le soltabas El puente sobre el río Kwai…
– Y le encantaba… Se ponía la barra de pan debajo del brazo y se metía por completo en el papel de oficial…
– Cuando conseguía arrancarse un pelo de la oreja a la primera, le tocabas Aida…
– Exactamente… La marcha triunfal…
– Cuando nos daba la vara, imitabas el «ni-no-ni-no» de la ambulancia para que se lo llevaran al manicomio. Cuando hacíamos una travesura y nos encerraba en tu cuarto hasta que volviera Anouk para castigarnos, le tocabas bajito algo de Miles Davis por el ojo de la cerradura…
– ¿Ascensor para el cadalso?
– Claro, eso es. Cuando nos perseguía a la hora del baño, te subías a la mesa y le tocabas La danza del sable…
– Me moría, me acuerdo… Joder, estuve a punto de palmarla varias veces…
– Cuando queríamos caramelos, a él también le acababas tocando a Gounod…
– O a Schubert… Dependiendo de cuántos quisiéramos… Cuando nos hacía sus numeritos birria, le plantaba La marcha de Radetsky…
– De eso no me acuerdo…
– Que sí, hombre…
Pum, pum… Strauss.
Charles sonreía.
– Pero lo que más le gustaba de todo…
– Era esto… -prosiguió Alexis, silbando.
– Sí… Entonces conseguíamos todo lo que queríamos… Incluso que imitara la firma de mi padre…
– La strada…
– ¿Te acuerdas…? Nos llevó a verla, a la calle Rennes…
– Y nos tiramos todo el día cabreados…
– Claro… No entendimos nada… Por el resumen que nos hizo, nos creímos que era una comedia…
– Qué chasco nos llevamos…
– Qué tontos éramos…
– Parecías extrañado, antes, pero ¿a quién quieres que le hable de él? ¿Tú a quién le has hablado de él, a ver?
– A nadie.
– ¿Lo ves…? Si es que un tipo como Nounou no se puede contar -añadió Alexis, aclarándose la garganta-, ha… había que conocerlo…
Ululó una lechuza. Pero bueno… ¡qué jaleo en plena oscuridad!
– ¿Sabes por qué no te avisé?
– …
– Del entierro…
– Porque eres un hijo de puta.
– No. Sí… No. Porque por una vez quería tenerla para mí solo.
– …
– Desde el primer día, Charles, me… me moría de celos… De hecho…
– Venga… sigue… Cuéntame… Me gustaría comprender por qué te hundiste en el caballo hasta el tuétano por mi culpa. Los pretextos de la mala fe siempre me han fascinado…
– Típico tuyo… Siempre tan grandilocuente, siempre esas grandes palabras…
– Tiene gracia, a mí me daba más bien la impresión de que no habías disfrutado mucho de tu madre… Creo que al final se sentía un poco sola…
– La llamaba por teléfono…
– Estupendo. Bueno… me voy a la cama… Estoy tan cansado que ni siquiera estoy seguro de poder dormirme…
– Tú sólo tenías su lado bueno… De niños, era a ti a quien hacía reír, y era yo quien tenía que limpiar el retrete y llevarla a rastras hasta su cama…
– Alguna vez lo limpiamos juntos… -murmuró Charles.
– Tú te llevabas todo lo bueno… Eras tú el más inteligente, el más brillante, el más interesante…
Charles se levantó.
– Pues mira qué buen amigo soy, Alexis Le Men… Esa maravilla que yo era, y me tomo la molestia de recordártelo para que puedas pasar página y contarles a tus hijos cómo nos hacía mearnos de risa un viejo travestí imitando a Fred Astaire borracho en el patio del colegio, la abandonó mucho antes que tú, como a una mierda, y lo hizo sin una puta llamada de teléfono… Y probablemente ni siquiera habría ido a su entierro si hubieras tenido la amabilidad de avisarlo, porque el haber trabajado tanto y tan bien, el haber sido tan inteligente y tan brillante lo volvió muy ocupado y muy, muy gilipollas. Dicho esto, buenas noches.
Alexis lo siguió dentro de la casa.
– Entonces sabes lo que es…
– ¿El qué?
– …
– Abandonar cosas ahí abajo…
– Sacrificar pedazos de vida para poder subir de los infiernos…
– Sacrificar… pedazos, de vida… Pues sí que sabes de retórica para ser vendedor de helados… -se burló Charles-. Pero ¡si no hemos sacrificado nada! Simplemente hemos sido cobardes… Sí, es una palabra que mola menos, «cobarde»… No suena… tan bien… tan grandilocuente… Está a esto -juntó casi del todo el pulgar y el índice-: de sonar mal, ¿verdad? Unos cobardes, eso es lo que somos.
Alexis meneó la cabeza de lado a lado.
– Siempre te ha gustado flagelarte… Claro, es que tú estudiaste en un colegio de curas… Se me había olvidado… ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre tú y yo?
– Sí -dijo Charles, enfático-, claro que lo sé: el Doloooorrr. Con D mayúscula, cuidado, con D de Drogata. ¿Qué quieres que responda a eso?
– La diferencia es que tú te criaste rodeado de gente que creía en un montón de cosas, mientras que yo me crié con una mujer que no creía en nada.
– Creía en la vi…
Charles se arrepintió enseguida de esa última sílaba. Demasiado tarde.
– Claro. No hay más que ver lo que hizo de esa creencia…
– Alex… Lo entiendo… Entiendo que necesites hablar de ello… De hecho salta a la vista que esta escenita la has ensayado mil veces… Me pregunto incluso si no es el motivo de que me enviaras esa notita tan cálida el invierno pasado… Para soltarme a mí todo ese lastre que ya no puedes soltarle a nadie ni enterrar en ningún sótano…
»Pero no soy la persona adecuada, ¿entiendes? Tengo… tengo demasiadas canicas en juego en este asunto… No puedo ayudarte. No es que no quiera, es que no puedo. Tú, al menos, has tenido hijos, has… Mientras que yo, yo… Me voy a dormir. Dale recuerdos de mi parte a tu redentora…
Abrió la puerta de su habitación.
– Una última cosa… ¿Por qué no has donado su cuerpo a la ciencia, como te hizo prometer tantas veces?
– ¡Joder, tío, el puto hospital! ¡¿No te parece que ya les había dado bastan…?!
El mecanismo se había roto.
Alexis se echó hacia atrás para apoyarse en la pared y se dejó resbalar hasta sentarse en el suelo.
– ¿Qué he hecho, Charles? -dijo, echándose a llorar-. Dime lo que he hecho…
Charles no podía agacharse y menos aún arrodillarse.
Le tocó el hombro.
– Calla… Yo también no digo más que tonterías… Si de verdad hubiera querido, te habría dejado una nota.
– Me dejó una.
Dolor, señal, supervivencia, promesa. Le volvió a coger la mano.
Alexis arqueó la espalda, buscó su cartera, sacó de ella una hoja de papel doblada en cuatro, la desdobló y carraspeó:
– Amor mío… -empezó a leer.
Y volvió a echarse a llorar. Le tendió la nota a su amigo.
Charles, que no llevaba puestas las gafas, retrocedió un paso hacia la luz de su cuarto.
Era inútil.
No había nada más escrito.
Expulsó todo el aire de los pulmones, en una bocanada larga y profunda.
Para cambiar de dolor.
– Ves cómo sí creía en algo… ¿Sabes? -añadió con un tono más alegre-, me gustaría tenderte la mano para ayudarte a levantarte, pero mira tú por dónde, me ha atropellado una furgoneta esta mañana…
– Qué coñazo eres, tío -dijo Alexis sonriendo-, siempre tienes que hacer las cosas mejor que los demás…
Lo agarró de la chaqueta, se aupó hasta él, volvió a doblar su nota y se alejó imitando la voz de pito de Nounou:
– ¡Vamos, pequeñines míos! ¡A la camita!
Charles se tambaleó hasta la cama, se desplomó sobre el colchón, ¡ay, qué daño!, como un peso muerto, y pensó que acababa de vivir el día más largo de su…
No le dio tiempo siquiera a terminar la frase, ya se había quedado dormido.
4
Pero ¿dónde estaba?
¿Entre qué sábanas? ¿En qué hotel?
Los espantosos floripondios de las cortinas lo despertaron del todo. Ah, sí… el Cercado de los Olmos…
No se oía un solo ruido. Consultó su reloj y primero pensó que lo tenía puesto al revés.
Las once y cuarto.
La primera vez desde hacía siglos que se despertaba a las tantas…
Había una notita delante de la puerta de su habitación:
«No hemos querido despertarte. Si no tienes tiempo de pasarte por el colegio (en frente de la iglesia), déjale las llaves a la vecina (verja verde). Un beso.»
Charles admiró el papel pintado del cuarto de baño, el papel higiénico a juego con las pastorcillas de la tapicería estilo Jouy, se calentó una taza de café y gimió ante el espejo del cuarto de baño.
La llama se había coloreado durante la noche… de un bonito malva tirando a verde… No tuvo el valor de escupirse a la cara y cogió prestada una maquinilla de Alexis.
Afeitó lo que se podía afeitar y se arrepintió enseguida. Era peor todavía.
Su camisa apestaba a tigre. Se volvió a poner, pues, el viejo Lacoste de cuando era joven y, al hacerlo, sintió una extraña alegría.
Aunque estuviera deformado y muy gastado, por no hablar de la cola del cocodrilo, que estaba descosida y hecha polvo, lo reconoció. Había sido un regalo de Edith. Un regalo de los tiempos en que todavía se hacían regalos entre ellos. Le dijo: te lo he comprado en blanco, eres tan convencional, y, casi treinta años más tarde, Charles le agradeció a su hermana sus principios estúpidos. Con la pinta que tenía hoy, otro color le… le habría sentado menos bien…
Llamó varias veces a la puerta de la vecina de la verja verde, pero no obtuvo respuesta. No se atrevió a dejarle las llaves a otra vecina (¡temía que Corinne pudiera enfadarse!) y decidió dar un rodeo por el colegio.
Lo contrariaba un poco volver a ver a Alexis de día. Habría preferido que la cosa quedara en la última escena del día anterior para seguir su camino sin él… pero se consolaba con la idea de despedirse de Lucas y de la bella Marión, antes de volver a perderlos de vista del todo…
* * *
Estaba en frente de la iglesia, sí, pero era el más laico del mundo.
Un colegio del que habría estado orgulloso Jules Ferry, construido probablemente en los años treinta, en el que la igualdad entre niños y niñas era absoluta, y esa igualdad estaba grabada en la piedra, justo debajo de donde se enlazaban la R y la F, iniciales de la Francia republicana. Tenía un verdadero patio cubierto con las paredes pintadas de gris verdoso a la altura de las marcas que habían dejado las patadas de los alumnos, y castaños con los troncos pintados de tiza; rayuelas indelebles (ésas no debían de ser tan divertidas) y pliegues en el asfalto que seguramente harían las delicias de los ases de las canicas…
Un edificio precioso de ladrillo visto, recto, riguroso, de aspecto tan republicano, pese a todos los globos y farolillos con que lo habían emperifollado aquel día.
Charles se abría camino alzando los brazos para evitar los grupos de chiquillos que corrían de aquí para allá. Después del bizcocho de chocolate y del olor a fuego de leña, recuperaba también el ambiente de las fiestas escolares de Mathilde. Con un toque campestre añadido… Los abuelos con boina y las abuelas de piernas rechonchas sustituían aquí a la gente elegante del distrito V de París, y en lugar de casetas de bocadillos bio, lo que servían de comer era un verdadero cochinillo a la brasa…
Hacía bueno, Charles había dormido más de diez horas, la música era alegre y tenía el móvil sin batería. Se lo echó de nuevo al bolsillo, se apoyó contra una valla y, bien acurrucadito entre los efluvios a algodón de azúcar y a cochinillo asado, se puso a mirarlo todo sin perderse un detalle.
Día de fiesta…
Sólo faltaba Jacques Tati con su bicicleta para que la escena fuera completa…
Una señora le tendió un vasito de plástico. Charles se lo agradeció con un simple gesto de cabeza, como si fuera un extranjero demasiado desorientado para acordarse de sus escasos conocimientos del idioma, probó un sorbito de ese liquido… indeterminado, seco y áspero, expuso sus heridas al sol, cerró los ojos y dio las gracias a la vecina por no estar en casa y haberle dado así la oportunidad de disfrutar de todo aquello.
El calor, el alcohol, el azúcar, el acento de la región, el griterío de los niños… Daba ligeras cabezad…
– ¡¿Todavía estás durmiendo?!
No necesitó abrir los ojos para reconocer la voz de su compañero de la víspera.
– No. Me estoy poniendo moreno…
– ¡Pos deja de hacerlo porque ya tienes la cara toda marrón!
Bajó la cabeza.
– Anda, ¿de qué vas disfrazado, de pirata?
El parche negro se movió al compás del gesto afirmativo.
– ¿Y no llevas un loro posado en el hombro?
El niño dejó caer su garfio.
– Pos… no…
– ¿Quieres que vayamos a buscar a mi pájaro?
– Pero ¿y si se despierta?
Aunque lo hubiera criado Nounou, o quizá por esa razón precisamente, siempre había pensado que era más fácil decir la verdad a los niños. No tenía muchos principios en materia de pedagogía, pero la verdad, sí. La verdad nunca le había cortado las alas a la imaginación, antes al contrario.
– ¿Sabes una cosa…? No se puede despertar porque está disecado…
El bigote de Lucas se estiró hasta tocar sus pendientes de aro.
– Ya lo sabía pero no te lo quería decir. No quería que te pusieras triste…
¿Quién? ¿Quién tuvo la genial idea de inventar a los niños?, se derritió. Dejó el vasito de plástico detrás de una teja.
– Ven. Vamos a buscarlo…
– Ya, pero… -se quejó el niño, poniendo morritos- no es un loro de verdad…
– Ya, pero… -replicó el adulto, con un tono de suficiencia- tú tampoco eres un pirata de verdad…
Por el camino se pararon un momento en el Rincón del Cazador, que era también tienda de comestibles, armería, sede del banco de crédito agrícola y peluquería los jueves por la tarde, compraron un rollo de cordel, y luego Charles, de rodillas delante de la iglesia, devolvió a Mistinguett a escena atándolo firmemente al hombro del niño.
– ¿Dónde están tus padres?
– No lo sé…
Encantado, Lucas volvió pisando huevos a reunirse con el resto de sus compañeros, hablando ya con el loro improvisado.
– Oye, Coco, ¿sabes decir «Coco»?
Charles recuperó su sitio contra la valla. Decidió quedarse a ver la función de Lucas antes de volver a París…
Una niña le llevó un plato humeante:
– Huy, gracias… Qué detalle…
Allá, detrás de una mesa inmensa, la señora de antes, la que tenía una delantera impresionante, le hacía ojitos desde lejos, sonriéndole muy amable.
Vaya, había ligado… Se apresuró a volver a sus cubiertos de plástico y se concentró en su pedazo de lacón a la brasa riéndose para sus adentros.
Acababa de acordarse de la cuerda de tender de la señora Canut…
– Te juro que es su sujetador… -repetía Alexis.
– Pero ¿cómo puedes estar tan seguro?
– Pues… porque se ve…
Era… fascinante.
Agitación en el estrado. Pasito a pasito, acompañaban a las abuelitas hasta los mejores asientos, en primera fila, mientras seguían las pruebas de sonido, uno, dos, tres, ¿se me oye? Pitido, uno, dos, Jean-Pierre, por favor, ocúpate de la técnica, deja de beber un momento, ¿quieres?, uno, dos, ¿estamos todos? Buenos días a todos, vayan tomando asiento, les recuerdo que la rif… pitido. ¡Jean-Pierre! Oye… Se cortó el sonido.
Qué se le iba a hacer.
Las mamas arrodilladas terminaban de ajustar pelucas y de maquillar caritas, mientras los papas ponían a punto sus cámaras de vídeo. Charles se cruzó con Corinne, enfrascada en una conversación con otras señoras sobre un supuesto chándal robado, y aprovechó para devolverle las llaves de su casa.
– ¿Se ha acordado de cerrar también la verja?
Sí. Se había acordado. Alabó su maravillosa hospitalidad y se alejó. Lo más posible.
Buscó el sol, arrimó una silla al pasillo para poder escabullirse discretamente entre dos actos, estiró las piernas y, ahora que el recreo estaba a punto de terminar, se puso a pensar de nuevo en su trabajo. Sacó la agenda, comprobó las citas que tenía aquella semana, decidió qué expedientes llevarse al aeropuerto y empezó a establecer una…
Un jaleo a su izquierda lo desconcentró un momento, apenas un poquito, un grácil vaivén entre retinas y córtex, que le dio tiempo a descubrir que también había mamas muy sexy en el colegio público de Les Marzeray… Luego volvió a su lista de llamadas pendientes, tenía que mirar con Philippe esa historia de…
Levantó otra vez la cabeza.
Ella le sonreía.
– Helio…
Se le cayó al suelo la agenda, la pisó al levantarse para tenderle la mano y, mientras se agachaba para recogerla, ella se acercó para sentarse a su lado. Bueno, no al lado exactamente, dejó una silla vacía entre ambos.
¿A modo de carabina, tal vez?
– Perdone. No la había reconocido…
– Es porque hoy no llevo botas… -bromeó ella.
– Sí… será por eso…
Llevaba un vestido cruzado que le ceñía el busto, hacía resaltar su cintura, le dibujaba unos muslos muy bonitos y también dejaba al descubierto sus rodillas, cuando cruzaba o descruzaba las piernas, dándose tironcitos de la tela azul grisáceo por la que corrían multitud de pequeños arabescos color turquesa.
A Charles le gustaba la moda. Los cortes, los tejidos, los patrones, los acabados; siempre había pensado que los arquitectos y los modistos desempeñaban más o menos el mismo oficio, y precisamente ahora observaba cómo se las apañaban los arabescos para rodear la manga del vestido sin perder el hilo de sus volutas.
Kate sintió esa mirada y reaccionó con una mueca.
– Ya lo sé… No me lo debería haber puesto… He engordado mucho desde que…
– ¡No, en absoluto! -protestó Charles-. En absoluto… Sólo le estaba mirando el…
– ¿El qué? -insistió ella, alargando el suplicio.
– El… el estampado… los motivos de su…
– Los motivos ¿de qué, de mi vida? My God… ¿va a decirme que ya los conoce?
Charles bajó la cabeza con una sonrisa. Con una mujer que sabía desmontar la cadena de una sierra mecánica, que dejaba entrever un sujetador rosa pálido cuando se inclinaba hacia delante y que sabía jugar tan bien con las palabras en dos lenguas distintas ni siquiera valía la pena tratar de competir…
Y, horror, ahora sintió él, a su vez, la mirada de ella.
– ¿Ha dormido usted bajo un arco iris?
– Sí… Con Judy Garland…
Qué sonrisa más bonita tenía…
– ¿Ve usted? Eso es lo que más echo de menos aquí… -suspiró Kate.
– ¿Las comedias musicales?
– No… Estas réplicas tontas… porque… -añadió en un tono más grave- la soledad es precisamente eso… No es que anochezca a las cinco, tener que dar de comer a los animales o que los niños se peleen todo el día, es… Judy Garland…
– Well, to tell you the truth, I feel more like the Tin Man right now…
– I knew you must speak English.
– No lo bastante bien to catch your… motives, por desgracia…
Otra vez esa sonrisa de palas montadas.
– Tanto mejor…
– Pero ¿qué me dice de usted? ¿Cuál de las dos es su lengua materna?
– ¿Mi lengua materna? El francés, puesto que mi madre nació en Nantes. ¿My native language? English. On my father’s side…
– ¿Y dónde ha crecido?
No oyó su respuesta porque el súper pinchadiscos volvió a la carga.
«Saludos otra vez a todos, y gracias por venir. El espectáculo está a punto de empezar… Los niños están muy nerviosos… Les recuerdo que aún están a tiempo de comprar papeletas para nuestra gran rifa. ¡Este año tenemos fantásticos regalos!
»Primer premio: un fin de semana romántico para dos personas en una casa rural de alto estanding a orillas del lago de Charmiéges, con… ojo al dato todo el mundo… ¡patines de agua, pistas de petanca y karaoke gigante!
«Segundo premio: un lector DVD de la marca Toshiba, obsequio de los almacenes Frimouille, "donde lo barato no sale caro", un aplauso para ellos… Muchas gracias… Y sin olvidar…»
Charles se sujetaba la tirita de arriba. Sentía que se le iba a escapar volando si seguía riéndose de esa manera tan tonta.
«… sin olvidar las numerosas cestas de productos variados de la casa Graton e hijos, sita en el número 3 del Lavoir, en Saint-Gobertin, charcutería-carnicería especializada en manitas de cerdo y morcillas, bodas, bautizos y comuniones, más docenas de premios de consolación, porque no todo el mundo nace con suerte en la vida, ¿verdad, Jean-Pierre? ¡Jajá! Y ahora, dejemos paso a los artistas, un fuerte aplauso para ellos… ¡Más fuerte, que no se oye! Jacqueline, acuda a recepción… Les deseo a todos un buen d…», y, con esto, se volvió a cortar el sonido.
Jean-Pierre no tenía ningún sentido del humor.
Alexis, acompañado de la primera de la clase, que llevaba un vestido lleno de lazos y un clarinete en la mano, se acomodó en el fondo del escenario, mientras las maestras situaban a los más pequeños, disfrazados de pececitos, entre olas de cartón. Al oír la música, los niños se pusieron nerviosos, y la coreografía ensayada se fue a pique. Estaban demasiado ocupados en saludar con la mano a sus mamas sentadas entre el público como para dejarse mecer por las olas…
Charles echó una ojeada a los mus… perdón, al programa que Kate había desplegado sobre sus rodillas.
La revancha de los piratas del Caribe.
Ahí es na'…
También vio que Kate ya no se hacía en absoluto la interesante, e incluso le brillaban los ojos… Charles miró entonces al escenario para averiguar cuál de esas sardinitas podía ser la causante de tanta emoción.
– ¿Alguno es hijo suyo?
– Qué va -y se le ahogó la risa en la garganta-, pero es que estas funcioncillas como de andar por casa siempre me emocionan… Qué tontería, ¿verdad?
Juntó las manos a ambos lados de la nariz para ocultarse de Charles pero, al darse cuenta de que seguía mirándola, se puso más nerviosa todavía.
– Oh… No me mire las manos. Las tengo…
– No. Era su sortija lo que estaba admirando… Esa piedra grabada…
– ¿De verdad? -Kate respiró aliviada y dio la vuelta a la palma de su mano, como extrañada de que aún siguiera ahí.
– Es espléndida.
– Sí… y muy antigua… Un regalo de mi… Bueno -susurró, señalando el oleaje de cartón-, nos estamos perdiendo el resto de la función, así que mejor hablamos luego…
– Cuento con ello -murmuró Charles, en voz aún más baja.
El resto de la función lo vio en el rostro de Alexis. Lucas y su pandilla acababan de lanzarse al abordaje, cantando con aire decepcionado:
Somos los piratas más temibles, más crueles,
¿Qué diablos hacemos en este barco miserable?
Sacarle brillo al puente, hacer pasteles,
¡Basta ya!, ni una vez hemos blandido el sable,
Estamos hartos de soñar con grandes bajeles.
Capitán, ¡escuche nuestras quejas!
Denos otro barco, tesoros, y aventuras,
Con esta vida nos sentimos entre rejas,
¡Queremos ron, peleas y locuras!
Alexis, que al principio no se dio cuenta de nada, concentrado como estaba en su guitarra.
Luego levantó la cabeza, sonrió, localizó a su hijo y volvió a sus cuerdas.
No.
Levantó otra vez la cabeza.
Entrecerró los párpados, falló varios acordes, abrió unos ojos como platos, puso ¿ara de pasmo y se olvidó de la melodía. Pero poco importaba, ¿quién habría podido oírlo entre los aullidos de rabia de los filibusteros? ¡Ron, peleas y locuras!, gritaron a más no poder antes de desaparecer detrás de una gran vela.
Se oyó un cañonazo, y volvieron a aparecer, armados hasta los dientes. Otra canción, otras notas, Mistinguett se desgañitaba, y Alexis seguía sin digerir su asombro.
Por fin apartó la mirada del hombro de su hijo y, buscando una explicación, la paseó por el público.
A fuerza de aplicarse en buscarla, terminó por dar con la sonrisa burlona de su antiguo compañero de juegos. El mismo que acababa de comprender que no era muy difícil leer en los labios de un malentendido…
Alexis le señalaba a Lucas con la barbilla. ¿Es ella?
Charles asintió con la cabeza. Pero… ¿de dónde la has…?
Con una sonrisa, Charles señaló el cielo con el dedo. Alexis meneó la cabeza, la volvió a bajar hacia su guitarra y ya no la levantó hasta el reparto del botín.
Charles aprovechó los aplausos para darles esquinazo. No tenía ninguna gana de otra escenita de llanto y drama. Misión cumplida. Tocaba volver a la vida.
Ya estaba franqueando las verjas del colegio cuando un «Hey!» lo retuvo. Se volvió a meter el cigarro en el bolsillo y se dio la vuelta.
– Hey, you bloody liar! -le gritó Kate, blandiendo el puño izquierdo-, why did you soy «Cuento con ello» if you don't give a shit?
No esperó a que a Charles se le desencajara del todo el rostro para añadir, con una voz más amable:
– No… disculpe… Eso no era en absoluto lo que quería decir… De hecho, quería invitarlo a… no… nada… -Lo miró a los ojos, y su voz se dulcificó aún más-. ¿Ya… ya se marcha?
Charles no intentó siquiera sostenerle la mirada.
– Sí… deb… deb… -balbució-, debería haberme despedido de usted, pero no quería mones… perdón, molestarla…
– Ah…
– No había previsto venir aquí. He hecho… ¿cómo decirle…? He hecho novillos y no tengo más remedio que marcharme ya.
– Entiendo…
Con una última sonrisa, una que Charles no le conocía todavía, Kate recurrió al último cartucho, sin creérselo ni ella.
– Pero ¿y la rifa?
– No he comprado ninguna papeleta…
– Claro. Bueno, pues nada… Adiós entonces…
Le tendió la mano. La sortija se le había dado la vuelta, la piedra estaba fría.
Invitarme ¿a qué?, pensó entonces Charles, pero era demasiado tarde, Kate ya estaba lejos.
Suspiró y contempló alejarse los… arabescos más estirados…
* * *
Al buscar su coche, encontró el de ella, aparcado de cualquier manera bajo los plátanos, delante de la estafeta de Correos.
Una vez más, el maletero estaba abierto, y los mismos perros del día anterior lo saludaron con la misma naturalidad.
Abrió su agenda por la página del 9 de agosto y trató de recordar los nombres de las ciudades por las que tenía que pasar.
Condujo más de media hora sin pensar en nada que pueda expresarse con claridad. Buscó una gasolinera, la encontró detrás de un supermercado, tardó siglos en encontrar la puta palanquita de los cojones que activaba la apertura de la tapa del depósito. Abrió la guantera, buscó el manual de instrucciones, se puso más nervioso todavía y soltó otra ristra de tacos, por fin dio con ella, llenó el depósito, se equivocó de tarjeta primero y luego tecleó mal el código, renunció, pagó en metálico y dio tres vueltas a la siguiente rotonda antes de conseguir descifrar lo que había escrito en su agenda con su birria de letra.
Encendió la radio y al instante la apagó. Encendió un cigarro y al instante lo aplastó. Sacudió la cabeza y al instante se arrepintió. Con ese gesto acababa de sacar de su letargo a su antigua migraña. Descubrió por fin el panel que esperaba. Se detuvo ante la línea blanca, miró a un lado, miró a otro, miró de frente y…
… y se atascó en la siguiente letanía:
– Pero mira que soy imbécil. Pero mira que soy imbécil… Pero ¡mira que soy imbécil!
5
Kate estaba rebuscando algo en el bolsillo de su delantal.
– ¿Sí?
– Buenos días, esto… querría un trozo de ese bizcocho de chocolate que tenía usted en el horno ayer a eso de las nueve menos cuarto de la noche…
Kate levantó la cabeza.
– Sí, ya ve -añadió Charles, agitando un taco de papeletas-, es que, claro… pistas de petanca y karaoke gigante… como para dejar escapar algo así…
Kate tardó varios segundos en reaccionar, frunció el ceño y se mordió el labio para contener esa sonrisa que ya se le escapaba.
– Había tres.
– ¿Cómo dice?
– Tres bizcochos… En el horno…
– ¿No me diga?
– Pues sí -replicó ella, con el mismo aire algo molesto-, resulta que en mi casa no se hacen las cosas a medias, mire usted por dónde…
– Ya me lo había figurado…
– So?
– Pues… pues… quizá podría usted ponerme un trocito de cada…
Sin hacerle el menor caso, Kate le cortó tres porciones minúsculas y le devolvió el plato antes de añadir:
– Dos euros. Se los paga a la chica de la caseta de al lado…
– ¿A qué quería invitarme, Kate?
– A cenar, creo. Pero he cambiado de opinión.
– ¿No me diga?
Ya estaba atendiendo a otra persona.
– ¿Y si la invito yo a usted?
Kate se volvió hacia él y lo mandó a paseo amablemente.
– Prometí que les ayudaría a recogerlo todo, tengo media docena de niños a mi cargo y no hay un solo restaurante en cincuenta kilómetros a la redonda, a parte de eso, ¿está bueno?
– ¿Perdón?
– El bizcocho, digo.
Pues… a Charles se le habían pasado un poco las ganas de probarlo… Se estrujaba la cabeza para soltarle una respuesta que la dejara en el sitio cuando un tipo jadeante y a todas luces muy contrariado le robó la escena.
– Oiga, ¿no era su hijo quien debía ocuparse de la caseta de puntería esta tarde?
– Sí, pero le ha pedido usted que atienda en la barra del merendero…
– ¡Ay, es verdad! ¡Se me había olvidado! Bueno, pues nada, se lo pediré a…
– Espere -lo interrumpió Kate volviéndose hacia Charles-, Alexis me ha dicho que es arquitecto, ¿es así?
– Eh… pues… sí…
– Entonces esa caseta le va que ni pintada. Me imagino que apilar cajas de conserva será una de sus habilidades, ¿no? -Y, llamando al tipo de antes, le dijo-: ¡Gérard! No busque más…
Charles apenas tuvo tiempo de meterse en la boca un trozo de bizcocho, pues Gérard lo arrastraba ya hacia el fondo del patio.
– Hey!
Vaya, qué querría ahora…
Charles se dio la vuelta, preguntándose qué bloody razón encontraría Kate para echarle la bronca.
Pero no.
No era nada.
Sólo un guiño por encima de un gran cuchillo de cortar bizcocho.
* * *
– En cada partida, los niños le tienen que dar un ticket azul, saben dónde se compran… y el que gane podrá elegir un premio entre los que hay en esa caja de ahí… Más tarde vendrá algún padre a sustituirlo un momento por si necesita usted tomarse un descanso -le explicó el señor, apartando a los niños que se arremolinaban ya a su alrededor-. ¿Tiene alguna pregunta?
– Ninguna.
– Pues buena suerte, entonces. Siempre me cuesta un poco encontrar a un alma caritativa que quiera ocuparse de esta caseta, porque ya lo verá… -hizo ademán de taparse los oídos-, es un poco ruidosa…
Durante los diez primeros minutos, Charles se contentó con recibir los tickets azules a cambio de los proyectiles, unos calcetines hechos una bola y llenos de arena, y con volver a apilar las latas; luego fue ganando confianza e hizo lo que siempre había hecho: mejoró el proyecto que le habían confiado.
Dejó la chaqueta sobre un taburete y anunció el nuevo plan de ocupación del suelo:
– A ver… Callad un momento porque así no hay manera… Tú, ve y tráeme una tiza… Para empezar, se acabó todo este jaleo… Quiero que os pongáis en fila india, así, uno detrás de otro. Al primero que se cuele, lo coloco en medio de las latas, ¿entendido? Bien, así me gusta, gracias-Cogió la tiza, dibujó dos líneas bien separadas en el suelo y luego hizo una marca en el poste de madera.
– Esta marca es la talla… Los que estén por debajo, pueden avanzar hasta la primera línea, los demás tienen que ponerse detrás de la segunda, ¿entendido? Entendido.
– Luego… los más pequeños pueden apuntar a esas latas de ahí -dijo, indicándoles las más grandes, las que les había dado el cocinero y que antes habrían contenido al menos diez kilos de menestra o de tomates pelados-. Los mayores, en cambio, tienen que derribarme estas de aquí… -(Más pequeñas y mucho más numerosas…)-. Cada uno puede tirar cuatro veces, y, por supuesto, para llevarse un premio no quiero una sola lata en pie… ¿Estamos?
Gestos afirmativos y respetuosos con la cabeza.
– Y por último… no me pienso pasar la tarde del sábado recogiendo lo que vais dejando tirado por ahí, así que necesito un ayudante… ¿Quién quiere ser mi ayudante número uno? Os informo de que el ayudante tiene derecho a tirar gratis…
Hubo tortas para ser su ayudante número uno.
– Perfecto -exclamó exultante el general Balanda-, perfecto. Y ahora… ¡que gane el mejor!…
Y ya no tuvo nada más que hacer salvo llevar la cuenta de los puntos animando a los más pequeños y pinchando a los adolescentes; guiando el brazo de los primeros y fingiendo que les prestaba las gafas a los segundos, esos mismos que se acercaban a la caseta muy chuletas, ¡buah!, una caseta de puntería, esto está tirado, tronco, y, vaya, vaya, las más de las veces no atinaban a las latas…
No tardó en reunirse toda una multitud, y hubo que hablar a gritos para entenderse. Charles pensó que, si bien había salvado la espalda y el honor, el pitido en los oídos no había quien se lo quitara: estaría como una tapia al final de la tarde…
Y hablando de honor… De vez en cuando, levantaba la cabeza y la buscaba con la mirada. Le habría gustado que lo viera así, triunfante en medio de su ejército de tiradores de élite, pero no. Ella estaba siempre ocupada con sus bizcochos, charlando, riéndose, inclinándose sobre cohortes de niños que venían a besarla y… Charles le traía totalmente sin cuidado, oye.
Bueno, oír, lo que se dice oír, Charles no estaba muy seguro de poder oír nada…
No importaba. Se sentía feliz. Disfrutaba dirigiendo proyectos por primera vez en su vida, y gestionar edificios de aluminio desde luego era la primera vez en su vida que lo hacía.
Jean Prouvé habría estado orgulloso de él…
Por supuesto, nadie vino nunca a sustituirlo un momento, por supuesto, necesitaba ir al baño y fumarse un cigarro y, por supuesto también, terminó por abandonar ese rollo de los tickets azules.
– ¿Ya no te quedan?
– No…
– Bueno… Venga, juega de todas maneras…
¿Sin ticket? La información se propagó con tanta rapidez que tuvo que renunciar a sus veleidades de escapada. Era el Rey de las Conservas, supo aprovecharlo y, por primera vez en años, lamentó no tener a mano su cuaderno de dibujo. Había ahí algunas sonrisas, algunas expresiones fanfarronas, algunos gestos que bien habrían merecido un poco de eternidad…
Lucas fue a verlo.
– Le he dado mi loro a papá…
– Has hecho bien.
– No era un loro. Era una paloma blanca.
Vaya, vaya, quién tenemos por aquí… Pero si estaba también Ya-cine…
Lo salvó la rifa. Anunciaron que empezaba, y todos los niños se dispersaron como por arte de magia. Serán desagradecidos, suspiró, feliz. Les dio su taco de papeletas, recuperó los calcetines desperdigados por todos los rincones del patio, juntó todas las latas en un saco de tela basta y recogió del suelo un montón de envoltorios de caramelo, haciendo una mueca cada vez que se agachaba.
Se tocaba los costados.
¿Por qué le dolían tanto?
¿Por qué?
Cogió también su chaqueta y buscó algún sitio donde fumar sin que lo pillara el profe.
Pero antes de eso fue al baño y se vio en un pequeño… aprieto. Los inodoros eran tan bajitos… Apuntó lo mejor que pudo y recordó el olor del jabón amarillo, ese que no hacía espuma y que seguía ahí muerto de risa, resecándose en su soporte de latón cromado.
Ah, qué nostalgia le entró… Se escondió detrás del viejo edificio para fumarse un piti.
Mmm… Qué bien le supo…
Ni siquiera las pintadas habían evolucionado mucho… Los mismos corazones, los mismos Fulanito ama a Menganita, las mismas tetas, los mismos pitos y los mismos tachones rabiosos sobre los mismos secretos pregonados…
Tiró la colilla por encima de la verja y regresó al radio de alcance de los altavoces.
Caminaba despacio. No sabía muy bien adónde ir. No le apetecía volver a ver a Alexis. Oía las paridas que decía el amigo de Jean-Pierre mientras hacía la cuenta en su cabeza de las horas que le quedaban todavía antes de volver al trabajo.
Bueno… esta vez al menos sí que me voy a despedir de ella… Goodbye, So long, Farewell, no, si palabras no faltaban, desde luego… Con Dios, incluso, o su variante más común, adiós, que, como muchas palabras preciosas, tenía la elegancia de viajar sin pasaporte.
Sí… con Dios… eso no estaba mal para una mujer que…
En ese punto estaba de sus elucubraciones cuando Lucas se precipitó hacia él.
– ¡Charles! ¡Has ganado!
– ¿El karaoke gigante?
– ¡No! ¡Una cesta enorme llena de patés y de salchichones!
Aggghgh, qué mala suerte…
– ¿No te alegras?
– Sí, sí… Un montón…
– Te la traigo. No te muevas de aquí, ¿eh?
– Qué bien, entonces va a poder invitarme en mi propia casa… Charles se dio la vuelta.
Kate se estaba desatando el delantal.
– No tengo flores -le contestó, sonriendo.
– No importa… Ya le prestaré yo alguna…
Uno de los chicos que había visto en su casa la noche anterior lo saludó antes de interrumpir este galanteo:
– ¿Se pueden quedar a dormir esta noche Jef, Fanny, Mickael y Leo?
– Charles -dijo Kate-, le presento a mi Samuel. Todo un hombre ya…
Y tanto… Era casi tan alto como él… Pelo largo, cutis de adolescente, camisa blanca arrugada pero tremendamente elegante cuyo primer dueño debía de ser de otra generación que la suya y llevaba las iniciales L. R. en letras de molde, pantalones vaqueros con agujeros, nariz recta, mirada directa, muy delgado y… dentro de algunos años… muy guapo…
Se dieron la mano.
– Por cierto, ¿no habrás bebido? -añadió Kate, frunciendo el ceño.
– Oye… que todo este rato no he estado sirviendo bizcocho precisamente…
– Entonces no vuelves a casa en moto…
– Que no es eso… Lo que ha pasado es que me he echado encima sin querer el fondo de un barril de cerveza… Mira… Bueno, ¿y qué me dices de lo de que se queden a dormir?
– Si a sus padres les parece bien, por mí no hay problema. Pero primero nos ayudáis a recogerlo todo, ¿vale?
– ¡Sam! -lo llamó-. Y que se traigan sus sacos de dormir, ¿eh?
El chico levantó el pulgar para indicarle que la había oído.
Kate se volvió hacia Charles.
– ¿Ve lo que le digo?… Le había anunciado media docena de niños pero siempre soy un poco pesimista… Y no tengo nada para cenar… Menos mal que ha comprado papeletas…
– Y que lo diga.
– ¿Y qué tal la caseta de puntería? ¿Le ha ido…?
De nuevo los interrumpieron. Esta vez la niña a la que Kate anoche había llamado Hattie, según recordaba.
– ¿Kate?
– Y ésta es Miss Harriet… Nuestra número tres…
– Hola…
Charles le dio un beso.
– ¿Puede quedarse a dormir Camille? Sí… ya lo sé… El saco de dormir…
– Bueno, pues si lo sabes, perfecto -contestó Kate-. ¿Y Alice? ¿Ella también va a invitar a alguien?
– No sé, pero ¡si vieras todo lo que se ha traído del mercadillo…! Vas a tener que acercar el coche…
– Good Lord, no! ¿No creéis que ya tenemos bastantes trastos?
– ¡Espera, si es todo precioso! ¡Hasta hay un sillón para Nelson!
– Ya veo, ya… Un momento -dijo, pasándole un monedero-, vete corriendo a la panadería y tráete todo el pan que les quede…
– Yes, M'am…
– Qué organización… -se maravilló Charles.
– Ah, ¿así lo llama usted? Pues yo tenía la impresión de que era más bien todo lo contrario. ¿Se… se apunta aun así?
– ¡Claro que me apunto!
– ¿Quién es Nelson?
– Un perro muy esnob…
– ¿Y L. R.?
Kate se paró en seco:
– ¿Qué…? ¿Por qué me pregunta eso?
– La camisa de Samuel…
– Ah, sí… Perdone. Louis Ravennes… Su abuelo… Veo que no se le escapa nada…
– Qué va, al contrario, muchas cosas, pero un adolescente con una camisa con iniciales bordadas no es algo que se vea todos los días…
Silencio.
– Bueno… -dijo Kate, como desperezándose-, recojamos todo esto y volvamos a casa. Las fieras tienen hambre, y yo estoy cansada.
Se recogió el pelo.
– ¿Y Nedra? -le preguntó a Yacine-. ¿Dónde se ha metido?
– Ha ganado un pez de acuario…
– Pues sí que… No creo que un pez de acuario le vaya a soltar mucho la lengua… Hala… a trabajar…
Charles y Yacine apilaron sillas y desmontaron carpas durante más de una hora. Bueno… sobre todo Charles… El otro era menos eficaz porque no paraba de contarle todo tipo de cosas.
– Mira, ahora, por ejemplo, al deshacer ese nudo has sacado la lengua. ¿Y sabes por qué lo has hecho?
– ¿Porque es difícil y tú no me echas una mano?
– No, no, no es por eso. Es porque cuando te concentras en algo, utilizas el hemisferio de tu cerebro que se ocupa también de las actividades motoras, y por lo tanto, al bloquear aposta una parte de tu cuerpo, te puedes concentrar mejor… Por ese mismo motivo cuando alguien va caminando, si de repente se pone a pensar en un problema complicado, empezará a andar más despacio… ¿Entiendes?
Charles se incorporó sujetándose los riñones.
– Oye, enciclopedia con patas… y digo yo: ¿no podrías sacar tú también un poquito la lengua, como hago yo? Así iríamos más rápido…
– Y el músculo más fuerte de tu cuerpo ¿sabes cuál es?
– Sí: el bíceps cuando te estrangule.
– ¡Error! ¡La lengua!
– Me lo tendría que haber figurado… Anda… ayúdame… Agarra la mesa por este lado…
Aprovechó que el niño estaba utilizando el hemisferio de marras para hacerle a su vez una pregunta:
– ¿Kate es tu madre?
– Huy -replicó con esa vocecita que ponen los niños cuando nos quieren liar-, ella dice que no, pero yo sé bien que sí… al menos un poquito, ¿verdad?
– ¿Cuántos años tiene?
– Dice que tiene veinticinco años, pero no nos lo creemos…
– Anda, ¿y eso por qué?
– Porque si de verdad tuviera veinticinco años ya no podría trepar a los árboles…
– Claro…
Mira, déjalo, se dijo Charles. Cuanto más lo intentas, menos entiendes las cosas. Olvídate ya de los manuales de instrucciones… Juega un poco tú también…
– ¿Pues sabes yo lo que te digo? Que sí que tiene de verdad veinticinco años…
– ¿Y cómo lo sabes?
– Porque se ve.
Terminaron de barrerlo todo, y Kate le preguntó si podía llevar en su coche a los dos pequeños.
Cuando los estaba acomodando en el asiento trasero, se le acercó una chica alta y delgada.
– ¿Va a las Vespes?
– ¿Cómo?
– O sea, a casa de Kate… ¿Nos puede llevar a mi amiga y a mí?
Le señalaba a otra chica alta y delgada.
– Ah… Pues claro…
Se apelotonaron todos en el cochecito de alquiler, y, mientras conducía, Charles los escuchaba parlotear, sonriendo.
No se había sentido tan útil desde hacía años.
Las autostopistas hablaban de una discoteca a la que todavía no tenían permiso para ir, y Yacine le decía a Nedra, esa niña misteriosa que parecía una princesa de Bali:
– Nunca verás dormir a tu pececito porque no tiene párpados, y te creerás que no te oye porque no tiene orejas… Pero en verdad, sí descansará, ¿sabes…? Y los peces de acuario son los que tienen mejor oído porque el agua es muy buena conductora, y ellos tienen una estructura ósea que repercute todos los ruidos hasta el oído invisible que tienen, entonces por eso, pues…
Charles, fascinado, se concentraba para oír lo que decía por encima de las risas de las otras dos.
– … podrás hablarle, ¿entiendes?
Por el retrovisor, Charles la vio asentir muy seria, moviendo la cabeza de arriba abajo.
Yacine sorprendió su mirada, se inclinó hacia delante y murmuró:
– Nedra casi nunca habla…
– ¿Y tú? ¿Cómo es que sabes tantas cosas?
– No sé…
– ¿Sacas buenas notas en el colé, entonces?
Yacine hizo una mueca.
Y Nedra sonrió de oreja a oreja en el espejo, moviendo la cabeza de lado a lado.
Charles intentó acordarse de Mathilde a esa misma edad. Pero no… Ya no se acordaba… Él que no olvidaba nunca nada, se había perdido eso por el camino. La niñez de los niños…
Y luego pensó en Claire.
En la madre que podría haber…
Yacine, al que no se le escapaba nada, apoyó la barbilla en el hombro de Charles (era su loro…) y dijo, para distraerlo de esos pensamientos:
– Bueno, ¿qué…? Estás contento de haber ganado esos salchichones, ¿eh?
– Sí -contestó-, no sabes cuánto…
– En realidad yo no puedo comer salchichón… Por mi religión, ¿sabes…? Pero Kate dice que eso a Dios le importa un pepino… Que no es la señora Varón… ¿Tú crees que tiene razón?
– ¿Quién es la señora Varón?
– La que nos vigila en el comedor… ¿Tú crees que tiene razón?
– Sí.
Charles acababa de acordarse de aquella historia de la tienda de comida para pobres que Sylvie le había contado el día anterior, y eso lo perturbó sobremanera.
– ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que ahora tienes que girar por ahí!
6
– ¡Vaya! ¡Veo que no pierde usted el tiempo! ¡Ya ha dado con las dos chicas más guapas de la región!
Las cuales soltaron unas risitas nerviositas, preguntaron dónde estaban los demás y desaparecieron por los campos.
Kate había vuelto a calzarse sus botas.
– Estaba a punto de repartir el rancho, ¿quiere acompañarme?
Cruzaron el patio de la granja.
– Normalmente, de dar de comer a los animales se ocupan los niños, pero bueno… hoy es un día de fiesta para ellos… Y así aprovecho para enseñarle todo esto… -Se dio la vuelta-. ¿Se encuentra bien, Charles?
A Charles le dolía todo: la cabeza, la cara, la espalda, el brazo, el pecho, las piernas, los pies, la agenda, el retraso acumulado, los remordimientos, Laurence y las llamadas pendientes.
– Muy bien, gracias.
Le pisaban los talones todas las gallinas; más tres chuchos; más una llama.
– No la acaricie, si no…
– Sí, sí… Ya me lo ha advertido Lucas… Que ya no me la podría quitar de encima…
– Conmigo ocurre lo mismo -se rió Kate, agachándose para coger un cubo.
No, no. No había dicho eso.
– ¿A qué viene esa sonrisa? -preguntó Charles, preocupado.
– A nada… Fiebre del sábado noche… Bien, ésa es la antigua porqueriza, pero en la actualidad la utilizamos de despensa… Cuidado con los nidos… Aquí, como en todos los demás edificios, hay goteras de caca de pájaro todo el verano… Ahí almacenamos los sacos de grano y demás, y cuando digo «despensa», por desgracia me refiero más bien a que es un almacén de ratones y lirones… -Y, dirigiéndose a un gato que estaba roque sobre un viejo edredón, dijo-: ¿Qué tal, bonito? Qué vida más dura nos pegamos, ¿eh? -Levantó una tabla y llenó el cubo del agua que vertió de una lata-. Tenga… ¿puede coger usted esta regadera…?
Volvieron a cruzar el patio, esta vez en sentido contrario.
Kate se dio la vuelta.
– ¿No viene?
– Me da miedo pisar a algún pollito…
– ¿Un pollito? Imposible. Son patitos… Avance sin preocuparse por ellos. Mire… ahí tiene la manguera…
Charles no llenó la regadera hasta arriba. Temía no poder levantarla del suelo…
– Aquí está el gallinero… Uno de mis lugares favoritos… El abuelo de Rene tenía ideas muy modernas en materia de gallineros, y nada era demasiado para sus queridas gallinitas… De hecho, tengo entendido que ello daba lugar a grandes peleas con su mujer…
La primera reacción de Charles fue la de retroceder un paso, a causa del olor, pero luego se quedó fascinado… ¿Cómo decir? La atención, el cuidado con el que se había ideado ese lugar… Esas escaleras, esos dormideros y ponederos, tan bien alineados, adornados, pulidos e incluso esculpidos…
– Y mire esto… Frente a esta viga hasta abrió una ventana para que las señoritas pudieran aliviarse contemplando las vistas… Y ahora, sígame… Aquí tenemos una pajarera para que pudieran retozar a gusto, una rocalla, una charca, abrevaderos, un poco de polvo para ahuyentar a los parásitos y… mire las vistas… Mire qué hermosura…
Mientras Charles vaciaba el contenido de su regadera, Kate añadió:
– Un día… no sé cómo describirlo… un día en que estaba muy desesperada -empezó riendo-, se me ocurrió la idea disparatada de llevar a los niños a uno de esos lugares de vacaciones llamados «center pares», ¿los conoce?, esos en plena naturaleza, con piscina, actividades, etcétera.
– He oído hablar de ellos, pero nunca he ido a ninguno…
– Creo que fue la peor idea de mi vida… Encerrar a estos niños tan «salvajes»… Se portaron fatal… Hasta estuvieron a punto de ahogar a otro niño… Bueno, ahora nos hace mucha gracia, pero en el momento… Sobre todo teniendo en cuenta lo que costaba… Vamos, que mejor olvidarlo… Bueno, todo esto para decirle que la primera noche, después de dar una vuelta por ese… ese lugar, Samuel declaró solemnemente: nuestras gallinas están mejor cuidadas. Luego se pasaron la semana entera viendo la tele, desde que se levantaban hasta que se acostaban… Como verdaderos zombis… No les dije nada… Después de todo, era su manera de cambiar de aires…
– ¿No tiene usted televisión?
– No.
– ¿Pero sí internet?
– Sí… No puedo cerrarlos al mundo entero, al fin y al cabo…
– ¿Y lo utilizan mucho?
– Sobre todo Yacine. Para sus investigaciones… -sonrió Kate.
– Ese niño es asombroso…
– Y tanto.
– Dígame una cosa, Kate, ¿es…?
– Luego, más tarde. Cuidado, que se sale el agua… Bueno… los huevos no los vamos a coger, es el pasatiempo favorito de Nedra…
– Bueno, y ya que la menciona, precisamente…
Kate se dio la vuelta.
– ¿Le gusta el whisky muy, muy bueno?
– Pues… sí…
– Entonces luego, más tarde.
– Éste es el antiguo horno… que ahora utilizamos de perrera… Cuidado, el olor es insoportable… Esto de aquí es un cobertizo… Esto, el establo… transformado en garaje para bicis… Eso de ahí, la bodega… No repare en el desorden y en los trastos que hay… Era el taller de Rene…
Charles no había visto nunca nada igual. ¿Cuántos siglos acumulados había ahí? ¿Cuántos contenedores, cuántos brazos y cuántas semanas serían necesarios si hubiera que vaciar ese lugar?
– Pero ¡¿ha visto todas estas herramientas?! -exclamó-. Parece el museo de Arte y Tradiciones populares, es extraordinario…
– ¿Usted cree? -contestó Kate con una mueca.
– Estos niños no tendrán televisión, pero desde luego seguro que no se aburren ni un momento…
– Ni uno solo, por desgracia…
– ¿Y eso de ahí? ¿Qué es?
– Es la famosa moto que arregla René desde… la guerra, me imagino…
– ¿Y eso de ahí?
– No lo sé.
– Es increíble…
– Huy… pues esto no es nada, aún hay más…
Volvieron a la luz del día.
– Aquí están las conejeras… Vacías… Tengo mis limitaciones… Eso de ahí es un primer silo para guardar el heno, un henil, vamos… En ese pajar de ahí, como su nombre indica, se guarda la paja… ¿Qué está mirando?
– La armadura… Estos tipos me dejan de piedra… No se imagina la cantidad de conocimientos teóricos que hay que tener para construir cosas como ésta… No -prosiguió, pensativo-, no se lo puede ni imaginar… Es que hasta yo, que soy del gremio, no… ¿Cómo lo hacían? Es un misterio… Cuando sea viejo, me apuntaré a clases de carpintería…
– Cuidado con el gato…
– ¿¡Otro!? Pero ¿cuántos tiene?
– Huy… hay mucho movimiento, mucha renovación… O sea, nacen muchos y mueren otros muchos también… Sobre todo por culpa del río… Los muy tontos se tragan cebos con anzuelo y ahí se quedan…
– Y ¿qué tal se lo toman los niños?
– Es una tragedia. Hasta la siguiente carnada…
Silencio.
– ¿Cómo se las apaña, Kate?
– No me las apaño, Charles, no me las apaño. Pero a veces, de vez en cuando, le doy clases de inglés a la hija del veterinario a cambio de algunas consultas gratis…
– No… me refería a todo lo demás…
– Soy como los niños: espero la próxima carnada. Es algo que me enseñó la vida… un día… -Cerró el cerrojo cuando hubo salido Charles-. Y con eso es más que suficiente.
– ¿Encierra a los gatos?
– Pero, hombre, si los gatos no pasan nunca por las puertas…
Se dieron la vuelta, y aquello parecía… el Patio de los Milagros, como en la novela de Víctor Hugo…
Cinco chuchos, a cual más feo y deforme, esperaban la hora de la comida.
– Vamos, espantos míos… Os toca a vosotros…
Volvió a la despensa y llenó sus escudillas.
– Ese de ahí…
– Sí, ¿qué pasa con él?
– ¿Sólo tiene tres patas?
– Y le falta un ojo… Por eso le hemos puesto de nombre Nelson…
Kate se percató de la perplejidad de su invitado, y precisó:
– Admiral Lord Nelson… Battle of Trafalgar… ¿Le suena?
– Esto de aquí es la leñera… Eso de ahí, otro silo… donde está el antiguo granero… O sea, el que se usa para almacenar el grano… No tiene nada especial… Trastos, nada más que trastos… Otro museo, como usted lo llama… Aquí hay otro más en ruinas todavía… Pero con unas puertas muy bonitas de doble hoja, porque ahí es donde se guardaban antes los coches de caballos… Quedan dos en un estado deplorable. Venga a verlos…
Molestaron a las golondrinas, que estaban ahí tan tranquilas.
– Pero éste todavía está muy bien…
– Ah, ¿ese ligero de dos ruedas? Ése lo restauró Sam. Para Ramón…
– ¿Quién es Ramón*
– Su burro -precisó, levantando los ojos al cielo en un gesto elocuente-, el tontorrón de su burro…
– ¿Por qué ese aire de desesperación?
– Porque se le ha metido en la cabeza participar en un concurso de doma que organizan en la región este verano…
– ¿Y cuál es el problema? ¿No está preparado?
– No, no, ¡sí que lo está! De hecho, ha practicado tanto que el año que viene repetirá curso… Pero no hablemos de eso, no tengo ganas de ponerme de mal humor…
Kate se apoyó contra una de las limoneras del coche de caballos.
– Porque ya lo ve… Esta casa es un desastre… Todo va mal, hay grietas por todas partes, todo se viene abajo… Los niños nunca llevan calcetines bajo las botas, y eso cuando tienen botas… Tengo que desparasitarlos dos veces al año… Se meten por todos los rincones, se inventan un montón de travesuras por segundo y pueden invitar a casa a todos los amigos que quieran, pero sólo hay una cosa que todavía se tiene en pie, una sola: los estudios. Tendría que vernos por las tardes a todos, sentados a la mesa de la cocina haciendo los deberes… No permito que se tomen a broma los estudios… ¡El doctor Katyll se transforma en Mister Hyde! Pero ahora… Samuel… es mi primer fracaso… Lo sé, no debería decir «mi», pero bueno… no es tan sencillo…
– Bueno, tampoco será tan grave, ¿no?
– No, supongo que no… pero…
– Termine la frase, Kate, dígame…
– El año pasado empezó el instituto, así que tuve que mandarlo interno… Aquí no podía quedarse… Ya el colegio no es como para tirar cohetes… Y entonces, este curso interno ha sido un desastre… No me lo esperaba en absoluto, porque yo conservo excelentes recuerdos de mis años de boarding school, pero… no sé… a lo mejor aquí en Francia es distinto… Estaba tan feliz y tan aliviado cuando volvía a casa el fin de semana que yo no tenía valor para obligarlo a ponerse a estudiar. Y ya ve el resultado…
Kate tenía una sonrisa triste.
– Bueno, en lugar de un buen estudiante a lo mejor tendré un campeón de Francia de doma de burros… Bueno… vámonos… Estamos asustando a las madres…
Era cierto que no paraban de piar en los nidos encima de sus cabezas.
– ¿Tiene hijos? -le preguntó Kate.
– No. Bueno, sí… Tengo una Mathilde de catorce años… No la he «fabricado» yo, pero…
– Pero eso no cambia gran cosa…
– No.
– Lo entiendo. Mire… Le voy a enseñar un sitio que le va a gustar…
Llamó a la puerta del enésimo edificio.
– ¿Sí?
– Estoy con Charles, ¿podemos entrar?
Les abrió la puerta Nedra.
Si Charles pensaba que ya no podría asombrarse más, se equivocaba de medio a medio.
Se quedó callado un buen rato.
– Es el taller de Alice -le dijo Kate al oído.
Pero no por eso recuperó Charles el habla.
Había tantas cosas que ver… Cuadros, dibujos, frescos, máscaras, marionetas hechas de plumas y de cortezas, muebles fabricados con pedazos de madera, guirnaldas de hojas, maquetas y un montón de animalitos extraordinarios…
– ¿Era ella entonces la artista de la repisa de la chimenea?
– La misma…
Alice estaba de espaldas, sentada a una mesa colocada delante de la ventana. Se dio la vuelta tendiéndoles una caja.
– ¡Mirad todos los botones que he encontrado en el mercadillo! Mirad qué bonito es éste… Es de mosaico… Y este de aquí… Es un pececito de nácar… Es para Nedra… Le voy a hacer un colgante con él para celebrar la llegada del Señor Blop…
– ¿Se puede saber quién es el Señor Blop?
Charles se alegró de no ser el único que hacía preguntas tontas.
Nedra les señaló una esquina de la mesa.
– Pero… -dijo Kate- ¡¿lo habéis puesto en el precioso jarrón de Granny?!
– Pues sí… Te lo íbamos a decir… Es que no hemos encontrado ningún acuario…
– Porque no habéis buscado bien… Habéis ganado ya un montón de pececitos, y, dicho sea de paso, nunca habéis sido capaces de conseguir que os duraran más de un verano, y yo os he comprado montones de peceras…
– Peceras -corrigió la artista.
– Gracias, bowls. So… apañáoslas…
– Sí, pero es que son muy pequeñas…
– ¡Pues entonces no tenéis más que construirle vosotras una! ¡Como Gastón!
Cerró la puerta y se volvió hacia Charles gimiendo.
– Nunca debería haber dicho esta frase: «No tenéis más que…», siempre anuncia consecuencias horrorosas… Bueno, venga… vamos a terminar nuestra ronda pasando por las cuadras y así no olvidará nunca esta visita. Sígame…
Se dirigieron a otro patio.
– Kate, ¿puedo hacerle una última pregunta?
– Lo escucho.
– ¿Quién demonios es Gastón?
– ¿No conoce a Gastón Lagaffe, el personaje de los tebeos? -preguntó, fingiendo una tristeza exagerada-. ¿Gastón y su pez Bubullé?
– Ah, sí, sí, claro que sí…
– Yo me puse otra vez a estudiar francés en serio, cuando tenía diez años, para poder entender bien los tebeos de Gastón Lagaffe. Anda que no sudé sangre… Por culpa de todas esas onomatopeyas…
– Pero… ¿qué edad tiene? Si no es demasiada indiscreción… No se preocupe, le he confirmado a Yacine que es verdad que tiene usted veinticinco años, pero…
– Pensaba que había dicho que era la última pregunta -le dijo, sonriendo.
– Me equivocaba. Nunca habrá una última pregunta. No es culpa mía, sino suya, porque usted…
– Yo ¿qué?
– Me siento un poco bobo, pero es como si estuviera descubriendo el… el Nuevo Mundo… así que, qué le vamos a hacer, me surgen muchas preguntas…
– Vamos… ¿es que nunca ha estado en el campo?
– Lo que me impresiona no es el lugar en sí, sino lo que ha hecho de él…
– ¿Ah, sí? ¿Y qué he hecho de él, según usted?
– No sé… Una especie de paraíso, ¿no?
– Dice usted eso porque es verano, porque hay una luz muy bonita y han acabado las clases…
– No. Lo digo porque veo a unos niños divertidos, inteligentes y felices.
Kate se quedó muy quieta.
– ¿De… de verdad piensa lo que acaba de decir?
Su voz se había vuelto tan seria de repente…
– No lo pienso, estoy seguro de ello.
Kate se apoyó en su brazo para quitarse una chinita de la bota.
– Gracias -murmuró, haciendo una mueca horrible-, yo… ¿Nos vamos?
Bobo era una palabra muy floja, Charles se sentía totalmente estúpido, sí…
¿Por qué acababa de hacer llorar a esa chica tan adorable?
Kate dio unos cuantos pasos y añadió en un tono más alegre:
– Pues sí… casi veinticinco años… Bueno, no del todo… Treinta y seis, para ser más exactos…
»Bueno, como ya se habrá dado usted cuenta, la gran avenida bordeada de robles no era para esta modesta granja, sino para un castillo que pertenecía a dos hermanos… Pues bien, sepa usted que le prendieron fuego ellos mismos durante la época del Terror… Estaba recién construido, habían puesto en él todo su entusiasmo y todos sus ahorros, bueno… los de sus antepasados… y cuando los revolucionarios empezaron a querer ahorcar también a los aristócratas de por aquí, según cuenta la leyenda, pero es una leyenda que me encanta, nuestros queridos hermanos se tomaron el tiempo de pimplarse una por una todas las botellas de vino de su bodega antes de prenderle fuego al castillo entero, y luego se ahorcaron ellos mismos.
»Esto me lo contó un tipo de lo más excéntrico que apareció un día por aquí porque buscaba… No, es una historia demasiado larga… Ya se la contaré en otra ocasión… Volviendo a estos dos hermanos… Eran dos solterones que sólo vivían para la caza… Cuando digo caza me refiero a monterías, y por lo tanto a caballos, y ningún lujo era excesivo para sus caballos. Y si no, juzgue usted mismo…
Acababan de doblar la esquina del último silo.
– Mire qué maravilla…
– ¿Cómo?
– No, nada, maldecía porque no me he traído mi cuaderno de dibujo.
– Bah… Ya volverá usted otro día… Es aún más bonito por la mañana…
– Es aquí donde deberían vivir…
– Los niños viven aquí durante el verano… Ya verá, hay un montón de pequeñas habitaciones para los mozos de cuadra…
Con la boca abierta y las manos en jarras, Charles admiraba el trabajo de su lejano colega.
Un edificio rectangular con un revestimiento ocre y deslucido que sólo dejaba ver los machones y los linteles de piedra tallada, tejados en mansarda cubiertos de tejas finas y planas, una alternancia rigurosa de lucernas de volutas y de ojos de buey, y una gran puerta en forma de arco enmarcada por dos larguísimos abrevaderos…
Esa cuadra, sencilla, elegante, construida en un rincón perdido del mundo y por dos hidalgos que no habían tenido la paciencia de esperar su turno para la horca, resumía en sí misma todo el espíritu del Gran Siglo.
– Esos dos tenían delirios de grandeza…
– Pues parece ser que no. Una vez más según ese tipo excéntrico del que le hablaba, al parecer los planos del castillo, al contrario, eran bastante decepcionantes… Su delirio eran los caballos, más bien… Y ahora -añadió Kate, riéndose-, el que disfruta todo esto es el gordinflón de Ramón… Venga por aquí… Mire el suelo… Son piedrecitas de río…
– El suelo del puente también es así…
– Sí… Para que no resbalaran los cascos de los caballos…
El interior era muy oscuro. Más que en ningún otro sitio, las vigas y las viguetas estaban atestadas de nidos de golondrina. El lugar debía de medir unos diez metros por treinta y estaba formado por seis boxes separados por paneles de madera muy oscura fijados a unos postes rematados por bolas de latón.
Pegaso, Valiente, Húngara… Más de dos siglos, tres guerras y cinco repúblicas aún no habían conseguido borrar esos nombres…
El frescor de las piedras, los numerosos cuernos de ciervo cubiertos de telarañas, la luz, que entraba por las aperturas redondas de los ojos de buey y proyectaba grandes haces de polvo fosforescente, y ese silencio, repentino, únicamente alterado por el eco de sus pasosvacilantes, tropezando sobre el relieve de las piedrecitas de río, todo ello era… Charles, que siempre había tenido pánico a los caballos, se sentía como si acabara de entrar en una catedral y no se atrevía a aventurarse más allá de la nave.
Kate soltó un taco que lo sacó de su ensimismamiento.
– Mire este jersey… Ya está… Se lo han comido los ratones… Fuck… Venga por aquí, Charles… Le voy a contar todo lo que me dijo ese señor del Patrimonio histórico cuando vino a mi casa… Quizá no salte a la vista, pero ésta es una cuadra ultramoderna… La piedra de los comederos está pulida, para comodidad del ¿pecho? ¿Se dice pecho también cuando es el de los caballos?
– Pecho sounds good -confirmó Charles, sonriendo.
– … para comodidad de los jamelgos, como le iba diciendo, y dentro de cada comedero se practicaron pequeños compartimentos individuales para dosificar sus raciones diarias. Los pesebres, mire usted, son dignos del palacio de Versalles… Son de madera torneada de roble y están coronados, en cada extremo, por pequeños cálices esculpidos…
– Acróteras…
– Si usted lo dice… Pero el colmo del refinamiento no es eso… Mire… Cada listón gira sobre sí mismo para… ¿Cómo dijo ese señor?… para «no obstaculizar la salida del forraje»… Un forraje siempre sucio de polvo y de cagarrutas de ratón que provocaba numerosas enfermedades, motivo por el cual estos pesebres, al contrario que en las cuadras de los demás paletos, no están inclinados sino casi en vertical, con una pequeña trampilla, ahí, abajo del todo, donde se va depositando el dichoso polvo… Y como los caballos estaban enfrente de una pared ciega, colocaron rejas entre cada box para que no se aburrieran y pudieran charlar con el vecino… Helio, dear, did you see the fox today? Mire qué bonitas son estas rejas… Parecen olas que vinieran a morir al poste… Por encima de su cabeza, varias aberturas para bajar el heno del granero y…
Le tiró de la manga para obligarlo a que la siguiera.
– Aquí, el único box cerrado. Muy grande y de paredes revestidas de madera… En él se metía a las yeguas preñadas y a los potrillos… Levante la cabeza… El ojo de buey que ve usted ahí permitía al mozo de cuadra vigilar el desarrollo del parto sin moverse de su cama…
Extendió el brazo.
– Supongo que se le habrá pasado por alto admirar los tres faroles del techo… Apenas daban luz y eran tremendamente difíciles de manipular, pero mucho menos peligrosos que los que se colocaban en los poyos de las ventanas y… ¿de… qué se ríe?
– De nada. Estoy maravillado… Me siento como si tuviera una conferenciante para mí solo…
– Pfff… -Kate se encogió de hombros-, me estoy aplicando porque es usted arquitecto, pero si le parece un tostón todo lo que le cuento, me lo dice y me callo.
– Dígame una cosa, Kate.
– ¿Qué?
– ¿Por casualidad no tendría usted un genio de mil pares de demonios?
– Sí -terminó por reconocer ella, tras una serie de mohines muy propios de la época de la cuadra, el siglo XVIII-, es posible… ¿Continuamos con la visita?
– Vaya delante que yo la sigo.
Charles se cruzó las manos a la espalda y moderó un poco su sonrisa.
– Y esta escalera -dijo Kate con tono docto-, por ejemplo… ¿acaso no es sublime?
– Lo es.
No era nada del otro mundo, sin embargo. Una escalera de doble tramo y que, al no estar destinada a los queridos caballos de los hidalgos, estaba hecha de una madera de lo más corrientita, que había ido tomando el color de las piedras y desgastándose con las pisadas repetidas de siglos de botas, pero cuyas proporciones, y éste es un tema al que habremos de volver siempre, eran absolutamente perfectas. Hasta tal punto que a Charles ni se le pasó siquiera por la cabeza apreciar las de su bella guía que subía delante de él, ocupadísimo como estaba en calcular la altura de las contrahuellas en función del ancho de los peldaños.
Ancho que los ebanistas denominan «huella», pero, bueno, tampoco era eso motivo para no fijarse en la chica.
Pero qué tontos son a veces los listos…
– Aquí están las habitaciones… Hay cuatro en total… Bueno, tres… La cuarta está condenada…
– ¿Por qué, se está derrumbando?
– No, está esperando bebés lechuza… ¿Cómo se llaman, por cierto? ¿Lechucillas?
– No lo sé…
– No es que sepa usted mucho, ¿eh? -le chinchó Kate, pasando justo delante de él para abrirle la segunda puerta.
El mobiliario era bastante austero. Camitas de hierro con jergones despanzurrados, unas sillas cojas y unos ganchos de los que colgaban correas de cuero medio podridas. Aquí había una chimenea condenada, allá… una… colmena tal vez, más allá un motor a medio desmontar, ahí unas cañas de pescar, montones de libros leídos una y otra vez por generaciones de roedores, trozos de pared de escayola que se caían a trozos, otro gato, unas botas, viejos ejemplares de La vida agrícola, botellas vacías, una rejilla de radiador de un Citroën, una carabina, cajas de cartuchos, un… En las paredes, ingenuas litografías avergonzadas por carteles picantones, una chica Playboy que se tiraba del nudito del bikini haciéndole ojitos a un crucifijo muy torcido hacia un lado, un calendario de 1972 cortesía de los abonos Derome y, por todas partes, la misma moqueta, oscura y gruesa, tejida con suma paciencia por decenas de miles de moscas muertas…
– En los tiempos de los padres de Rene aquí se alojaban los jornaleros…
– ¿Y es aquí donde duermen los niños?
– No -lo tranquilizó Kate-, se me ha olvidado enseñarle la última habitación que está debajo de la escalera… Pero espere… ya que le gustan tanto las armaduras… Venga a ver el granero… Tenga cuidado, no se dé en la ca…
– Demasiado tarde -gimió Charles, aunque, total, un chichón más o menos…
No tardó mucho en quitarse la mano de la frente.
– ¿Es usted consciente, Kate, del trabajo y la inteligencia que necesitaron estos hombres para realizar una estructura como ésta? ¿Ha visto el tamaño de estas vigas de fuerza? ¿Y el largo de la viga cumbrera? Es la viga culminante del tejado, esa de ahí… Aunque sólo sea ya talar, tallar y manipular un tronco de esas dimensiones, ¿se imagina usted el quebradero de cabeza que debía de ser? Y todo está perfectamente enclavijado… Y el pendolón ni siquiera está reforzado con una pieza metálica… -Le indicaba el lugar sobre el que parecía sostenerse la armadura entera-. Son tejados llamados de mansarda que permiten ganar mucha altura bajo el techo… Por eso tiene lucernas tan bonitas…
– Vaya, sí, un par de cosillas sí que sabe usted…
– No. No tengo ni idea de arquitectura rural. Nunca he tenido, para utilizar la jerga de mis colegas, orientación patrimonial. Me gusta inventar, no restaurar. Pero claro, cuando veo algo así, yo que siempre estoy experimentando con nuevos materiales y nuevas técnicas ayudándome con programas informáticos cada vez más perfeccionados, me siento… cómo le diría yo… siento que las cosas me superan un poco…
– ¿Y matrimonial? -soltó Kate cuando estaban ya de vuelta en la escalera.
– ¿Cómo?
– Acaba de decirme que no tiene orientación patrimonial, pero por lo demás, ¿está… está usted casado?
Charles se sujetó a la barandilla carcomida.
– No.
– ¿Y… vive con… con… la madre de Mathilde?
– No.
Ay.
No era nada. Una astilla a la que no le gustaban las trolas.
¿Había mentido?
Sí.
Pero ¿acaso vivía (vivir lo que se dice vivir) con Laurence?
– Mire… Ya han instalado todo su campamento…
En el centro de la habitación se veía una montaña de cojines y sacos de dormir. Había también una guitarra, paquetes de caramelos, una botella de Coca-Cola, una baraja de tarot y varias cervezas.
– Caramba… esto promete -dijo Kate, soltando un silbido-. Estamos en el guadarnés… El único sitio cómodo de este lugar llamado «Les Vesperies»… El único sitio donde el parqué es bonito y el revestimiento de madera está cuidado… El único sitio en el que ha habido jamás una estufa digna de ese nombre… Y ¿para qué todo esto, según usted?
– ¿Para el administrador?
– ¡Para el cuero, mi querido amigo! Para protegerlo de la humedad. ¡Para que las sillas y las bridas de sus señorías gozaran de una higrometría perfecta! Todo el mundo se pelaba de frío, pero las fustas, no, por favor, ellas tenían que estar al calorcito. ¿No le parece formidable? Siempre he pensado que fue esta habitación la culpable de la suerte que corrió el palomar…
– ¿Qué palomar?
– El que los lugareños desmontaron piedra a piedra para consolarse de no haber podido quemar ellos mismos el castillo… Usted sabrá de esto más que yo, pero los palomares eran verdaderamente los símbolos odiados del Antiguo Régimen… Cuanto más quería fardar el señor, más grande era su palomar, y cuanto más grande era éste, más semillas comían las palomas. Una paloma puede zamparse cerca de cincuenta kilos de grano al año… Por no mencionar los brotes tiernos de la huerta, que es lo que más les gusta…
– Sabe usted tanto como Yacine…
– Bueno, es que… ¡todo esto me lo ha contado él!
Kate se reía.
Ese olor… Era el de Mathilde cuando era pequeña… Y, por cierto, ¿por qué había dejado de montar a caballo? Con lo que le gustaba-Sí… ¿por qué? ¿Y por qué no lo sabía Charles? ¿De qué más se había permitido no enterarse? ¿Enfrascado en qué reunión estaba aquel día? Una buena mañana Mathilde le había dicho «ya no hace falta que me lleves al club», y él no había buscado siquiera conocer la razón de esa decisión. ¿Cómo era pos…? -¿En qué piensa?
– En mis anteojeras… -murmuró Charles. Se volvió de espaldas y observó los ganchos, los soportes de las sillas, las bridas rotas, el banco que era a la vez un baúl, la pequeña pila de mármol del rincón, el tarro lleno de… alquitrán (?), el bidón de Emouchine fuerte, las trampas para ratones, los excrementos de estos pequeños roedores, los calzadores bajo la ventana, ese arnés impecablemente bien cuidado, que sería el del burro lo más seguro, las herraduras alineadas sobre una estantería, los cepillos, los limpiacascos, las gorras de equitación para niños, las mantas de los ponis, la estufa que había perdido su chimenea pero había ganado a cambio seis cervezas y esa especie de mueble con forma de tipi que lo intrigaba…
– ¿Qué es eso? -le preguntó a Kate.
– Un tentemozo.
Ah.
Bueno, lo buscaría en el diccionario…
– ¿Y eso de ahí? -preguntó Charles, con la frente pegada al cristal.
– La perrera… O lo que queda de ella…
– Era inmensa…
– Sí. Y lo que queda de ella lleva a pensar que a los perros los trataban igual de bien que a los caballos… No sé si alcanza a distinguirlo desde aquí, pero hay medallones con perfiles de chuchos esculpidos encima de cada puerta… No… Ya no se ve nada… Tendría que limpiar y arreglar todo esto… Bueno, esperaremos hasta que maduren las moras… Mire… hasta las rejas son bonitas… Cuando los niños eran pequeños, y yo quería un poco de tranquilidad un rato, los instalaba ahí»
Para ellos era como un parque, y a mí me permitía hacer otras cosas sin preocuparme de que se ahogaran en el río… Un día me convocó la maestra de… Alice, creo que era: «Mire, me pone usted en una situación muy violenta, créame, pero la niña ha contado en clase que la encierra en una perrera con sus hermanos, ¿es verdad eso?»
– Y ¿qué pasó entonces? -Charles escuchaba entretenidísimo.
– Pues que le pregunté si también les había hablado de los látigos. Y nada, con eso ya me creé una sólida reputación…
– Es maravilloso…
– ¿El qué, azotar a los niños?
– No… Todas estas cosas que cuenta…
– Bah… Bueno, ¿y qué hay de usted? No dice nada…
– No. Yo… A mí me gusta escuchar…
– Sí, ya lo sé, hablo demasiado… Pero son tan pocas las veces que llega hasta aquí un ser civilizado…
Entreabrió la otra ventana y repitió a las corrientes de aire:
– Son tan pocas las veces…
Volvieron sobre sus pasos.
– Me muero de hambre… ¿Usted no?
Charles se encogió de hombros.
No era una respuesta, pero es que se había quedado sin respuestas.
Ya no sabía cómo enfocar el plano. No conseguía leer la escala. Ya no sabía si debía marcharse o quedarse; seguir escuchándola o huir de ella; saber en qué iba a terminar todo eso o meter las llaves del coche en el buzón de la agencia de alquiler como ponía en su contrato.
No era calculador pero en eso consistía su vida, en anticiparse a lo que fuera a ocurrir y…
– Yo también -afirmó, para ahuyentar al cartesiano, al maestro en lógica matemática, al que revisaba los proyectos, leía y aprobaba, al que estaba bien anclado en una vida llena de disposiciones, de cláusulas y de garantías-. Yo también.
Después de todo, había recorrido ese camino para reencontrarse con Anouk y presentía que ya no andaba muy lejos. Incluso había puesto la mano ahí, sobre esa nuca. Justo ahí…
– Entonces vamos a ver lo que nos han dejado los caracoles…
Kate buscó un cesto que Charles se apresuró a quitarle de las manos. Y, como la víspera, y bajo la misma gran aguada de cielo pálido, dejaron atrás el patio de la granja y se fueron alejando por entre los campos.
Carraspiques, margaritas, milenramas de formas gráciles, celidonias, ficarias, pies de león, Charles ignoraba todos esos nombres de flores, pero dio rienda suelta al empollón que había en él.
– ¿Qué es esa… ese tallo blanco de ahí?
– ¿Dónde?
– Justo ahí delante…
– El rabo de un perro.
– ¿En serio?
La sonrisa de Kate, por burlona que fuera, era… cuadraba bien con el paisaje-
La tapia de la huerta estaba en muy mal estado, pero la verja, enmarcada por sus dos pilares, todavía resultaba imponente. Charles los acarició al pasar y sintió la cosquilla áspera de los líquenes.
Kate entró en un cobertizo para buscar un cuchillo; la puerta chirrió. Charles la siguió entre las hileras de hortalizas plantadas. Todas las hileras estaban hechas con tiralíneas, impecablemente cuidadas y dispuestas a cada lado de dos caminos en cruz. Había un pozo en el centro y montones de flores en todos los rincones.
No, no es que fuera empollón, le gustaba aprender.
– Y esos arbolitos de ahí, esos que están como retorcidos, bordeando los caminitos, ¿qué son?
– ¿«Retorcidos»? -se indignó Kate-. ¡Querrá decir podados! Son manzanos… que crecen y dan fruto sin necesidad de espaldera, a ver qué se ha creído usted…
– ¿Y esa cosa azul magnífica que hay en la tapia?
– ¿Eso? ¿La mezcla bordelesa? Es para la vid…
– ¿Hacen vino?
– No. Ni siquiera nos comemos las uvas. Tienen un sabor horrible…
– ¿Y esas grandes corolas amarillas?
– Eso es eneldo.
– ¿Y eso? ¿Esa especie de plumeros?
– Espárragos…
– ¿Y esas bolas gordas?
– Cabezas de ajos…
Kate se dio la vuelta para mirarlo.
– Charles, ¿es la primera vez que ve usted una huerta?
– Desde tan cerca, sí…
– ¿De verdad? -preguntó Kate, con un aire afligido de verdad-. Pero ¿y cómo ha hecho para vivir hasta ahora?
– Yo también me lo pregunto…
– ¿Nunca ha comido tomates o frambuesas recién cogidos?
– Quizá de niño…
– ¿Nunca ha saboreado una uva espina? ¿Nunca ha comido una fresa silvestre todavía tibia? ¿Nunca se ha roto los dientes y pinchado la lengua con avellanas demasiado amargas?
– Mucho me temo que no… ¿Y esas enormes hojas rojas de la izquierda?
– ¿Sabe lo que le digo? Debería hacerle todas estas preguntas al viejo Rene, le haría tanta ilusión… Y además él de estas cosas sabe mucho más que yo… Yo apenas tengo permiso para venir a la huerta… De hecho, mire… -se agachó-, vamos a coger sólo unas lechugas para acompañar nuestro festín, y hala, devolvemos el cuchillo a su sitio, y aquí no ha pasado nada…
Y eso fue lo que hicieron.
Charles inspeccionaba el contenido de su cesto.
– ¿Y ahora qué lo preocupa?
– Pues que debajo de una hoja… hay una babosa enorme…
Kate se inclinó hacia delante. Su nuca… Cogió al bichito y lo dejó en un cubo junto a la tapia.
– Antes, Rene las aplastaba a todas, pero Yacine le ha dado tanto la vara que ya ni se atreve a ponerles un dedo encima. Ahora las tira todas en la huerta del vecino…
– ¿Por qué del vecino?
– Porque le mató su gallo…
– ¿Y por qué a Yacine le interesan las babosas?
– Sólo estas tan gordas… Porque leyó no sé dónde que pueden vivir entre ocho y diez años…
– ¿Y qué?
– My goodness! ¡Es usted tan pesado como él! Yo qué sé… Piensa que si la naturaleza, o Dios, o lo que usted quiera ha creado a propósito un animal tan pequeño, tan repulsivo y, sin embargo, tan robusto, alguna razón tendrá que haber, y que librarse de él aplastándolo con la azada es un insulto a toda la creación. Tiene muchas teorías como ésta, de hecho… Observa a Rene trabajar en la huerta y le da conversación durante horas, contándole los orígenes del mundo, desde la primera patata hasta nuestros días.
»El niño, feliz, porque tiene quien lo escuche, y el viejo está encantado. Un día me confesó que antes de morir se sacaría el graduado escolar gracias a Yacine, y las babosas gordas están felices de la vida. Las sacan de esta huerta y ven mundo… Vamos, que todo el mundo sale ganando de alguna manera… Sígame, vamos a volver por un sitio especial para que admire las vistas, y luego veremos qué travesuras nos están preparando… Siempre es preocupante cuando los niños están demasiado silenciosos.
Bordearon lo que quedaba de tapia y tomaron por un sendero de tierra que los llevó hasta lo alto de una colina.
Prados ondulados y delimitados por setos hasta donde alcanzaba la vista, gavillas de heno, bosques, un cielo inmenso y, abajo, un grupo de chiquillos, algunos en bañador, otros a lomos de animales de pelo, riendo, gritando, chillando y corriendo por la orilla de un río de aguas muy oscuras que fluían hasta perderse detrás de otros bosquecillos…
– Bueno… Está todo en orden -suspiró Kate-. Vamos a poder descansar un poco nosotros también…
Charles no se movía.
– ¿Viene?
– ¿Se acostumbra uno?
– ¿A qué?
– A esto…
– No… Todos los días son diferentes…
– Ayer -pensó Charles en voz alta-, el cielo era rosa, y las nubes, azules; y esta noche es al contrario, las nubes son… ¿Hace… hace mucho que vive usted aquí?
– Nueve años. Venga conmigo, Charles… Estoy cansada… He madrugado mucho hoy, tengo hambre y un poco de frío…
Charles se quitó la chaqueta.
Era un truco muy viejo. Ya lo había hecho miles de veces por lo menos.
Sí, era un truco muy viejo eso de cubrir con una chaqueta los hombros de una mujer bonita en el camino de vuelta, pero la gran novedad es que el día anterior Charles llevaba una sierra mecánica, y hoy, un cesto lleno de babosas…
¿Y mañana?
– Usted también parece cansado -le dijo ella.
– Trabajo mucho…
– Me lo imagino. ¿Y qué construye, pues?
Nada.
Charles apartó el brazo.
Acababa de entrarle de repente un bajón tremendo.
No había contestado a su pregunta…
Kate inclinó la cabeza. Pensó que tampoco ella llevaba calcetines bajo las botas…
Que tenía el vestido manchado, las uñas, rotas, y las manos, horribles. Que ya no tenía veinticinco años. Que se había pasado toda la tarde vendiendo bizcochos caseros en el patio de un pequeño colegio en vacaciones. Que había mentido. Que había un restaurante a quince kilómetros. Que le había debido de parecer ridícula enseñándole su puñado de ruinas como si se hubiera tratado de un magnífico palacio. A él, encima… A ese hombre que seguramente los habría visitado todos… Y que lo había aburrido con sus historias de jamelgos, de gallinas y de niños medio salvajes…
Sí, pero… ¿de qué otra cosa habría podido hablarle?
¿Qué otras cosas había en su vida?
Empezó por esconderse las manos en los bolsillos.
Lo demás sería más difícil de disimular.
Bajaban la colina, hombro contra hombro, silenciosos y muy lejos el uno del otro.
El sol se ponía detrás de ellos, y sus sombras eran inmensas.
– I -murmuró Kate muy despacio-.
I will show you something different from either
Your shadow at morning striding before you
Or your shadow at evening rising to meet you
I will show you your fear in a handful of dust*
Como Charles se había quedado parado mirándola de un modo que le hacía sentir incómoda, Kate se sintió obligada a precisar:
– T. S. Eliot…
Pero a Charles le traía sin cuidado el nombre del poeta, era todo lo demás lo que… lo que… ¿cómo lo había adivinado Kate?
Esa mujer… que reinaba sobre un mundo lleno de fantasmas y de niños, que tenía unas manos tan hermosas y recitaba versos transparentes al atardecer, ¿quién era?
Te enseñaré algo que no es
Ni tu sombra por la mañana extendida delante de ti,
Ni tu sombra por la tarde saliendo a tu encuentro,
Te ensenaré tu miedo en un puñado de polvo.
– ¿Kate?
– Mmm…
– ¿Quién es usted?
– Tiene gracia, es justo lo que me estaba preguntando yo en este preciso momento… Pues bien… así, viéndome desde lejos, se diría que soy una gruesa granjera con botas que trata de hacerse la interesante recitándole retazos de un poema deprimente a un hombre cubierto de esparadrapos…
Su risa sacudió las sombras de ambos.
–
7
Los recibieron los gemidos del viejo perro tumbado en su camastro. Kate se acuclilló en el suelo, apoyó la cabeza del animal en su regazo y le rascó las orejas diciéndole palabras cariñosas. Luego, y ahí Charles flipó, para emplear la expresión preferida de Mathilde, extendió los brazos, lo cogió por debajo y lo aupó en volandas (mordiéndose el labio) para sacarlo a hacer pis al patio.
Flipó tanto que ni siquiera se atrevió a seguirla.
¿Cuánto pesaría un animalote como ése? ¿Treinta kilos? ¿Cuarenta?
Esa chica no terminaría nunca de… ¿de qué? De anonadarlo. De alucinarlo, como también gustaba de decir su pequeño diccionario de argot de catorce años y medio. Sí, de alucinarlo mazo.
Su sonrisa, su nuca, su coleta, su vestidito años setenta, sus caderas, sus bailarinas, su bandada de chiquillos en los campos, sus proyectos de limpiar y arreglarlo todo, su capacidad de réplica, sus lágrimas cuando menos se las esperaba uno y, ahora, el levantamiento a pulso del perrazo en cuatro segundos y medio, era…
Era demasiado para él.
Kate volvió con las manos vacías.
– ¿Qué le pasa? -preguntó, sacudiéndose el polvo de los muslos-. Ni que acabara de ver a la Virgen en bikini. Esto lo dicen los niños de por aquí… Me encanta esta expresión… «¡Eh, Michael! ¿Qué pasa, tronco, has visto a la Virgen en bikini, o qué?»… ¿Le apetece una cerveza?
Estaba inspeccionando la puerta de su nevera.
Charles debía de estar poniendo de verdad cara de tonto, porque Kate extendió el brazo para enseñarle qué era aquello de «una cerveza».
– ¿Sigue usted en este planeta?
Y, perpleja ante su desconcierto por algo tan banal como una cerveza, Kate encontró otra explicación más racional:
– Tiene las patas traseras paralizadas… Es el único perro que no tiene nombre… Lo llamamos el Gran Perro, y es el último caballero de esta casa… Sin él probablemente no estaríamos aquí esta noche… Bueno, yo por lo menos desde luego no estaría aquí…
– ¿Por qué?
– Pero bueno… ¿todavía no ha tenido bastante? -suspiró Kate.
– Bastante ¿de qué?
– De mis novelitas rurales.
– No.
Al ver que Kate se ponía ya a trajinar junto al fregadero, Charles cogió una silla y la dejó a su lado.
– Lavar lechugas es de la cosas que sí sé hacer -le aseguró-. Tenga… Siéntese aquí… Coja su cerveza y cuénteme…
Kate vacilaba.
El maestro arquitecto frunció el ceño y blandió el dedo índice, como si tratara de amaestrarla.
– Sit!
Kate terminó por obedecer, se quitó las botas, se tiró del borde del vestido para cubrirse las piernas y se reclinó hacia atrás sobre el respaldo de la silla.
– Oh… -gimió-. Es la primera vez que me siento desde anoche. Ya no me podré levantar más…
– No alcanzo a concebir siquiera -añadió Charles- que pueda usted cocinar para tanta gente con un fregadero tan poco práctico. ¡Es que esto ya no es ni decoración rústica, es… es puro masoquismo! O esnobismo tal vez, ¿qué le parece a usted?
Kate blandió el cuello de la botella para indicarle una puerta junto a la chimenea.
– La antecocina… No hay criada, pero encontrará un gran fregadero, e incluso, si busca con atención, un lavaplatos…
Acto seguido, soltó un sonoro eructo.
Como buena Lady que era.
– Perfecto… pero… no importa, me quedo aquí con usted. Ya me las apañaré.
Charles desapareció, volvió, trajinó, abrió armarios, encontró cosillas y se apañó con ellas.
Ante una sonrisa divertida.
Mientras batallaba con las babosas, Charles añadió:
– Sigo esperando el siguiente episodio…
Kate se volvió hacia la ventana.
– Llegamos aquí en… el mes de octubre, creo… Más tarde le diré en qué circunstancias, ahora tengo demasiada hambre como para enrollarme tanto… Y al cabo de unas semanas, como cada vez anochecía más temprano, empecé a tener miedo… Era algo muy nuevo para mí, esto del miedo.
»Estaba sola con los niños y, todas las noches, a lo lejos se veían resplandores de faros… Al principio en el otro extremo del camino de robles, pero luego cada vez más cerca de la casa… No era nada, sin embargo… Sólo los faros de un coche parado… Pero lo peor era eso, precisamente: que no fuera nada. Como un par de ojos amarillos acechándonos… Se lo comenté a Rene. Me dio el fusil de caza de su padre, pero claro… no es que me sirviera de mucho… Entonces, una mañana, después de dejar a los niños en el colegio, fui a la Sociedad Protectora de Animales, que se encuentra a unos veinte kilómetros de aquí. Bueno, no es exactamente eso… Más bien una especie de refugio que es a la vez un desguace para coches. Un sitio… agradable, con un dueño bastante… pintoresco, por decirlo de alguna manera. Ahora ya somos amigos, no hay más que ver la cantidad de personajillos de cuatro patas que nos ha entregado desde entonces, pero aquel día, créame, no las tenía todas conmigo. Pensaba que iba a acabar estrangulada, violada y desguazada. -Kate se reía-. Me decía: mierda, ¿y ahora quién va a ir a recoger a los niños a la salida del colegio?
»Pero no tendría que haberme preocupado. Lo del ojo en blanco, el agujero en la cabeza, los dedos que le faltaban en las manos y los tatuajes fantasiosos era sólo… un estilo. Le comenté mi problema, se quedó un rato callado y luego me indicó que lo siguiera. "Con éste, ya nadie vendrá más a tocarle las narices, se lo digo yo…" Yo di un respingo de espanto. En una jaula apestosa, una especie de lobo trataba de mordernos tirándose como un loco contra la reja. El dueño añadió entre dos escupitajos: "¿Tiene una cadena?"
»Pues…
Charles, dejando un momento sus lechugas, se dio la vuelta riendo.
– ¿Y tenía usted cadena, Kate?
– ¡No sólo no tenía cadena sino que sobre todo me preguntaba cómo demonios iba a poder meterme en el coche con él! ¡Me iba a comer viva, estaba claro! Pero bueno… no me amilané… El dueño cogió una correa, abrió la jaula gritando, sacó a ese monstruo lleno de babas y luego me lo tendió como si se tratara de un radiador o de una llanta cromada. "Normalmente siempre cobro algo, por principio, pero con éste… bah, iba a darle matarile de todas formas… Bueno, pues nada, ahí se lo dejo y me marcho, ¿eh?, que tengo mucho curro…" Y me dejó ahí plantada. Aunque eso de "plantada" no es más que una expresión, porque en un segundo el otro macho de esta historia me arrastró con él. También hay que decir que, por aquel entonces, yo aún era un poco femenina, ¡todavía no me había transformado en Charles Ingalls, el de La casa de la pradera.
El otro Charles, el nuestro, se divertía demasiado como para pensar en llevarle la contraria.
– Por fin conseguí tirar del perro hasta el maletero del coche, y entonces…
– ¿Y entonces?
– Entonces ahí sí que me amilané…
– ¿Le devolvió el perro al tipo ese?
– No. Decidí volver andando… Bueno, el perro me siguió arrastrando unos cien metros más o menos, hasta que al final me decidí a soltar a ese chalado. Le dije: «O vienes conmigo y entonces vivirás como un pacha, y cuando seas viejo te picaré yo misma la carne y te sacaré en brazos a hacer pis todas las noches, o te vuelves allí de donde procedes y terminas de esterilla en una vieja Renault 5 destartalada. Tú eliges.» Por supuesto, se largó sin pensárselo dos veces campo atraviesa, y pensé que ya no volvería a verlo más. Pero no… Volvía a aparecer de vez en cuando… Lo veía perseguir a los cuervos, se metía en los sotobosques y daba grandes vueltas alrededor de mí. Grandes vueltas menos grandes cada vez… Y, tres horas después, tras cruzar el pueblo, me seguía ya tranquilamente, con la lengua fuera. Le di de beber y quise encerrarlo en la perrera hasta que Rene me pudiera llevar a mi coche en su moto, pero otra vez se puso como loco, así que le pedí que me esperara, y lo dejamos ahí.
Kate recuperó el aliento con un sorbito de cerveza.
– Cuando volvimos, tengo que decir que estaba un poco cagada de miedo…
– ¿De que se hubiera escapado?
– ¡No, de que se zampara a los niños! Nunca olvidaré esa escena… Por aquel entonces todavía aparcaba el coche en el patio de la granja… No sabía que el puente se estaba derrumbando… El perro estaba tumbado ante mi puerta y levantó la cabeza; yo apagué el motor y me volví hacia los niños: «Tenemos un nuevo perro, parece muy fiero, pero yo creo que no es más que pura apariencia… Ya lo veremos, ¿vale?»
»Salí la primera, cogí a Hattie en brazos y di la vuelta al coche para sacar a los otros dos. El perro acababa de levantarse, yo intenté dar un par de pasos, pero Sam y Alice se agarraban con todas sus fuerzas a mi abrigo. El perro se acercó a nosotros, gruñendo, y yo le dije: "Calla, tonto, ¿no ves que son mis niños…?", y nos fuimos de paseo. No le oculto que tenía las piernas… likejelly, y que los niños tenían aún más miedo que yo… Y bueno, al final terminaron por soltarse de mi abrigo… Llegamos hasta los columpios, y el perrazo se tumbó en el camino. Después volvimos a casa, cenamos, y él encontró su sitio delante de la chimenea… Los problemas empezaron más adelante… Mató a una oveja, luego a otra, y a otra más… A una gallina, a dos, a diez… Yo pagaba a los campesinos para reembolsarles las pérdidas, pero Rene me indicó con un gruñido caso ininteligible para mí que los cazadores hablaban mucho de mi perro en el bar del pueblo. Que se preparaba una batida… Entonces, una noche, lo advertí: "Si sigues así, te van a matar, entérate…"
Charles se peleaba con una escurridora de ensalada que debía de ser del año de la tana.
– ¿Y qué pasó entonces?
– Pues hizo como de costumbre: me escuchó. El caso es que en esa época nos habían dado un cachorrito y… no sé… a lo mejor quería darle buen ejemplo… Sea como fuere, se tranquilizó.
»Antes de venir aquí yo nunca había tenido animales, y encontraba a la gente patética con sus mascotas, pero este perro, sabe usted, me…
»Me adiestró bien él a mí…
»Un caballero, como le decía antes… Sin él, no lo habría conseguido… Me sirvió de ángel de la guarda, de niñera, de socorrista en el río, de confidente, de mensajero, de antidepresivo, de… de muchas cosas… Cuando perdía a los niños de vista, él me traía de vuelta el rebaño, y cuando me entraba la depre, se ponía a hacer trastadas para distraerme… Que si una gallinita que pasaba por ahí, que si una pelota, que si la pierna del cartero, el súper asado del domingo… ¡Oh, sí! ¡Cómo se esforzaba para hacerme levantar la cabeza! Por todo eso, lo… cargaré con él hasta el final…
– ¿Y los faros que la visitaban por la noche?
– La noche siguiente, los faros aparecieron de nuevo. Yo estaba en camisón detrás de la ventana de la cocina y creo que olió mi miedo. Se puso a aullar como un poseso delante de la puerta. En cuanto le abrí, en un segundo se plantó en el otro extremo del camino de robles. Supongo que debió de despertar a todo el pueblo… Después ya dormí tranquila. Esa noche y todas las demás…
»Al principio, la gente de aquí me llamaba la mujer del lobo… Bueno -añadió Kate desperezándose-, ¿está preparada la ensalada?
– Estoy haciendo la vinagreta…
– Excellent. Thank you, Jeeves.
* * *
– Eso de ahí -dijo Kate- es mi jardín…
Estaban en el otro lado de la casa: Charles no había visto tantas flores juntas en toda su vida.
Ese jardín era tan caótico, salvaje y pasmoso como todo lo demás.
Ni caminitos, ni hileras, ni arbustos, ni arriates ni césped: sólo flores.
Por todas partes.
– Al principio, era un jardín magnífico… Lo diseñó mi madre, y después… no sé… con los años todo se fue estropeando… También hay que decir que no me ocupo mucho de él… Por falta de tiempo… Cada vez que vuelve mi madre, pone el grito en el cielo y se tira todas las vacaciones a cuatro patas tratando de volver a encontrar sus cartelitos con los nombres de las flores… En ese sentido es aún más inglesa que mi padre… Es una fantástica jardinera… Admiradora de Vita Sackville-West, la famosa escritora apasionada por la jardinería, miembro de la Royal Horticultural Society, de la Royal National Rose Society, de la British Clematis Society, de… Bueno, ya se imagina qué clase de persona es mi madre…
Charles pensaba que las rosas eran unas flores puntiagudas y de color rosa, sobre todo, o blancas, o rojas, cuando uno le pedía al florista que le echara una manita para seducir a una mujer impresionable, por lo que lo sorprendió mucho enterarse de que todos esos arbustos, esas lianas, esas grandes corolas, esos chismes que trepaban y esos pétalos tan sencillitos también eran rosas.
En medio de las flores había una gran mesa rodeada de sillas aún más descabaladas que las de la cocina, debajo de una pérgola a la que se enganchaba todo lo que tenía hojas y gusto por trepar. Kate no se hizo de rogar para hacer inventario.
– Glicinas, clemátides, madreselvas, güiras, aquebias, jazmines-Pero en agosto es cuando más bonito está todo esto. Sentarse aquí en agosto, al final del día, cuando uno está muy cansado y todas las fragancias salen a tomar el fresco, es… maravilloso…
Dejaron sobre la mesa varias pilas de platos, la cesta con los embutidos, las cuatro hogazas de pan, una botella de vino, servilletas, frascos de pepinillos, jarras de agua, una decena de tarros de mostaza reconvertidos en vasos, dos copas y la gran ensaladera.
– Bueno… ahora ya podemos tocar la campana para llamar a todos a cenar…
– Parece usted preocupado -le dijo, una vez de vuelta en casa.
– ¿Puedo utilizar su teléfono?
Sus miradas se cruzaron.
Kate bajó la cabeza.
Acababa de distinguir unos faros a lo lejos.
– S-Sí, claro… -tartamudeó, sacudiendo las manos a su alrededor como buscando un delantal invisible-, es… está ahí, al fondo del pasillo.
Pero Charles no se movía. Esperaba a que Kate volviera a él.
Lo que ella hizo, con una sonrisita, mordisqueándose el labio.
– Tengo que avisar a la agencia. Por el coche que he alquilado, ¿sabe…?
Kate asintió, nerviosa. De una manera que decía no, no quiero saberlo. Y, mientras él se dirigía a París, salió y se agachó junto a la bomba de agua.
Sabías muy bien que no era buena idea, se maldijo Kate, ahogándose en un hilillo de agua cada vez más fría.
¿Qué te creías, you silly old fool, que había venido a fotografiar los puentes de Madison?
Era un viejo aparato con dial. Y se tarda mucho en marcar un número dándole vueltas a un dial. Empezó, pues, por Mathilde para reunir valor.
Buzón de voz.
Le mandó un beso y le aseguró que podía contar con él para llevarla al aeropuerto el lunes por la mañana.
Después llamó a la agencia de alquiler de coches.
Buzón de voz.
Se presentó, explicó la situación y añadió que entendía que le cobraran otro día más de alquiler.
Y, por último, a Laurence.
Contó cinco timbrazos, se preguntó qué demonios iba a decirle…
Buzón de voz.
¿Qué otra cosa si no?
«Tengan la amabilidad de dejarme un mensaje», les rogaba a todos, con un tono en plan muy alta costura.
¿Amabilidad? A Charles le sobraba, desde luego. Se embarcó en una explicación confusa, empleó la palabra «contratiempo» y apenas le dio tiempo a mandarle un b… pues el pitido del aparato le calló la boca.
Charles colgó el auricular.
Observó los restos de salitre y las grietas que recorrían la pared. Tocó esa corrosión y permaneció largo rato ahí, descascarillándose por dentro.
El sonido de la campana lo sacó de su ensimismamiento.
Se reunió con Kate en el patio.
Estaba sentada en el tercer peldaño de una escalera de piedra, había vuelto a calzarse sus bailarinas y se había puesto un jersey grueso.
– ¡Venga a asistir al espectáculo! -le dijo-. ¡La voz en off se la pongo yo!
Charles dudó un momento antes de instalarse a sus pies… Si se sentaba ahí le vería la calva…
Bueno… qué se le iba a hacer.
– El primero en llegar será Yacine, porque es el más comilón y porque nunca está haciendo nada… Yacine no participa nunca en ningún juego… Es miedoso y torpón… Los demás dicen que es porque le pesa demasiado la cabeza… Lo acompañarán Hideous y Ugly, nuestros encantadores Dupont y Dupond de la raza canina… Mire, ahí los tiene… Después Nelson, acompañado de su dueña y seguido de Nedra, que profesa ella también a Alice la misma adoración que su perro…
Se entreabrió la puerta del taller.
– ¿Qué le decía?… Luego los adolescentes… Esas tripas con patas que no oyen nunca nada salvo la campana que anuncia las comidas. Tres carritos de la compra cada quince días, Charles… ¡Tres carritos llenos hasta arriba! Con ellos estarán también Ramón, el Capitán Haddock y la cabra cerrando la marcha… Todos vienen a lo mismo: la zanahoria de por la noche… Sí, sí, la zanahoria -suspiró Kate-, ésta es una casa llena de rituales tontos como éste… Me llevó un tiempo, pero por fin comprendí un día que los rituales tontos ayudan a vivir…
»Y, para terminar, los últimos perros rezagados aquí y allá… El cachorrillo del que le hablaba antes, que se ha convertido en un espléndido mmmm… una especie de basset, dado el asombroso tamaño de sus orejas… y last but not least, nuestro querido Freaky, que seguramente debió de ser el manguito de Frankenstein en una vida anterior… ¿Se ha fijado usted en él?
– No -dijo Charles desde el palco, con la mano a modo de visera delante de los ojos y la sonrisa clavada en los labios-, me parece que no…
– Ya lo verá, es uno rechoncho lleno de cicatrices, con una oreja mal cosida y los ojos saltones…
Silencio.
– ¿Por qué? -quiso saber Charles.
– Por qué ¿qué?
– ¿Por qué todos estos animales?
– Para ayudarme. Señaló la colina con el dedo.
– Ahí están… Dios mío… Son aún más de los que pensaba… Y allá a lo lejos, cerca de los abetos, no sé si alcanza a verlas… nuestras grandes amazonas… Harriet y su amiguita Camille, a lomos de sus ponis, a pleno galope para variar. ¿¿¿Tendré zanahorias suficientes???
El gran desfile que siguió confirmó palabra por palabra todo lo que había anunciado Kate. Pronto el patio se llenó de gritos, remolinos de polvo y cacareos.
Kate vigilaba de reojo las reacciones de su invitado.
– Hace un rato que trato de ponerme en su lugar -le confesó por fin-, me digo: ¿qué pensará de todo esto? Que ha ido usted a parar en una casa de locos, ¿verdad?
No. Charles estaba pensando en el contraste entre la agitación presente y sus balbuceos trabajosos al teléfono.
Últimamente, tenía la impresión de que se pasaba la vida hablando con máquinas…
– No me contesta…
– No intente ponerse en mi lugar -bromeó Charles en un tono agridulce-, es un lugar mucho más…
– Más ¿qué?
Con la punta del zapato, se entretenía en dibujar semicírculos sobre la grava.
– Menos vivo.
De pronto, le entraron muchas ganas de hablarle de Anouk.
– ¡A cenar! -exclamó Kate, poniéndose en pie.
Charles aprovechó que se había alejado para preguntarle a Yacine:
– Dime una cosa… ¿cómo se llaman las crías de las lechuzas?
– Lechuchicillas -sonrió Alice.
Yacine estaba descompuesto.
– ¡Oye, tranquilo! Que si no lo sabes tampoco es tan grave… -lo tranquilizó Charles.
Claro que sí.
Claro que era grave.
– Sé que la cría del pavo se llama «pavezno», pero la de la lechuza… esto…
– ¿Y la cría del águila? -preguntó Charles al azar, para sacarlo del apuro.
Sonrisa de oreja a oreja.
– El aguilucho.
Uf, menos mal.
Bueno, eso de «uf» es una manera de hablar… El niño le dio la tabarra con eso durante buena parte de la cena. Que si el pavezno, que si el osezno, que si el lobezno, que si el perrezno; que si el lobato, que si el cervato, que si el ballenato, que si el gurriato, que si el jabato, que si el gabato, que si el lebrato y que si el gazato.
No. Perdón. El gazapo.
Sentada al otro lado de la mesa, Kate lo miraba asentir concienzudamente con la cabeza y se divertía very much.
Eran doce bajo el emparrado. Todo el mundo hablaba a la vez. El pan y los pepinillos viajaban de un extremo a otro de la mesa, y se contaban anécdotas de la fiesta del colegio.
Quién había ganado qué, que el hijo de la maestra había hecho trampas y al cabo de cuantos chatos se había alejado de la barra el borracho del pueblo.
Los mayores querían dormir al raso, y los pequeños afirmaban que ellos también eran mayores. Con una mano Charles le servía más vino a Kate, y con la otra apartaba el hocico de algo que le babeaba en el hombro… Kate los reñía diciendo: «For Christ sake! ¡Dejad de dar de comer a los perros!», pero nadie la escuchaba porque hablaba chino para ellos. Ella suspiraba entonces y, sin que nadie la viera, le daba canapés de paté al Gran Perro.
A la hora del postre, encendieron velas y linternas. Samuel y su pandilla recogieron los platos sucios y fueron a buscar las tartas que habían sobrado de la fiesta. Hubo algunas peleas. Nadie quería tarta de manzana de Fulanita porque Fulanita olía mal. Los adolescentes, mientras sacaban brillo a las pantallas de sus móviles último modelo, hablaban de buenos rincones para ir a pescar, de las complicaciones en el parto de la última vaca y de la nueva ensiladora de los Gagnoux. Había una chica muy guapa con una camiseta blanca de tirantes con un punto negro dibujado a la altura del pezón izquierdo, seguido de una flecha que advertía: «distribuidor de tortas», y la máquina funcionaba muy pero que muy bien.
Yacine se preguntaba en voz alta si se decía lebrón o lebrato, Nedra contemplaba la llama de una vela, y Charles contemplaba a Nedra.
Parecía un cuadro de La Tour…
Las autostopistas se habían ido en busca de un lugar donde «se captara algo», y Alice moldeaba mariquitas con cera y granos de pimienta del salchichón.
Entre un grito y otro se oía el viento en los árboles y el trino de las crías de las lechuzas.
Charles, atento a todo, se concentraba para después.
Sus tonterías, sus risas, sus rostros.
Ese islote en medio de la noche.
No quería olvidar nada de todo aquello.
Kate lo retuvo sujetándolo por el brazo.
– No, no se levante. Les toca a los niños trabajar un poco… ¿Quiere un café?
Alice se ofreció a preparárselo ella. Nedra trajo el azúcar, y los demás cogieron una linterna para llevar a los animales al prado.
Fue una cena muy alegre y llena de efímeras.
8
Charles y Kate se quedaron solos.
Kate cogió su copa y volvió su silla hacia la oscuridad. Charles se sentó en el sitio de Alice.
Quería ver los bichitos de cera que había hecho…
Luego arqueó la espalda, buscó sus cigarrillos y le ofreció uno a Kate.
– Qué horror -exclamó ella con una vocecita aguda-, me encantaría acompañarlo, pero me costó tantísimo dejarlo…
– Mire, sólo me quedan dos. Fumemos juntos nuestros ultimísimos cigarrillos, y no se hable más.
Kate lanzaba miradas inquietas a todos lados.
– ¿Hay niños?
– Yo no veo ninguno…
– Bien… Genial.
Inspiró una bocanada cerrando los ojos.
– Lo había olvidado…
Se sonrieron y se envenenaron religiosamente.
– Fue por Alice… -declaró Kate.
Bajó la cabeza y prosiguió en voz más baja:
– Estaba en la cocina. Hacía rato que los niños se habían acostado. Fumaba un cigarrillo tras otro y… bebía sola, para retomar la expresión de la madre de Alexis…
»Alice apareció lloriqueando. Le dolía la tripa. Creo que era una época en que a todos nos dolía más o menos la tripa… Quería brazos, mimos, palabras que la tranquilizaran, todas esas cosas que yo ya no era capaz de darles… Pero se las apañó de todas maneras para trepar hasta mi regazo.
»Volvió a meterse el pulgar en la boca, y, por mucho que me esforzara, no se me ocurría nada que decirle para que se calmara o para que se volviera a dormir. Yo… Nada…
»En silencio, contemplábamos el fuego.
»Al cabo de un buen rato, me preguntó: ¿qué quiere decir "prematura"?
»Cuando algo ocurre antes de lo previsto, le contesté. Ella se quedó otro ratito callada y luego añadió: ¿y quién se ocupará de nosotros si tú tienes una muerte prematura?
»Me incliné hacia ella y entonces recordé que me había dejado la cajetilla de tabaco sobre sus rodillas.
»Y que acababa de aprender a leer…
»¿Qué quería que respondiera a eso?
»Tírala al fuego, le dije.
»La contemplé retorcerse y desaparecer entre las llamas y me eché a llorar.
»Me parecía de verdad que acababa de perder mis últimas muletas… Mucho más tarde, la llevé a su cama en brazos y volví corriendo a la cocina. ¿Por qué tanta prisa? ¡Pues para rebuscar entre las cenizas!
»Yo ya estaba muy down, y dejar de fumar de esa manera tan drástica me hundió más todavía… Por aquel entonces ya le había cogido una manía horrible a esta casa fría y triste que me lo había quitado todo, pero al menos le reconocía una virtud: el estanco más cercano estaba a seis kilómetros y cerraba a las seis de la tarde…
Kate aplastó la colilla en el suelo, la recogió, la dejó sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua.
Charles seguía callado.
Tenían toda la noche por delante.
– Son los hijos de mi herm… -Se le quebró la voz-. Perdón… de mi hermana, y… Oh -exclamó, maldiciéndose-, por esto precisamente no quería invitarlo a cenar…
Charles dio un respingo.
– Porque cuando llegó usted anoche con Lucas, incluso detrás de todas sus heridas, o quizá debido a ellas, lo leí en su mirada y…
– ¿Y? -repitió Charles, un poco inquieto.
– Y sabía lo que iba a ocurrir… Sabía que cenaríamos alrededor de esta mesa, que los niños se dispersarían, que me quedaría a solas con usted y que le contaría lo que nunca le he contado a nadie… Me da no sé qué confesárselo, señor Charles Desconocido, pero sabía que esto se lo contaría a usted… Es lo que le dije antes en el guadarnés… Ha habido alguna que otra expedición hasta aquí, pero es usted el primer hombre civilizado que se ha aventurado hasta el gallinero, y, si he de serle sincera, ya no lo esperaba.
Intento de sonrisa algo fallido.
Maldita sea, siempre ese problema de encontrar las palabras adecuadas. Charles nunca las tenía a mano cuando hacía falta. Si todavía el mantel hubiera sido de papel, le habría podido esbozar algo. Una línea de fuga o de horizonte, la idea de una perspectiva o incluso un punto de interrogación, pero, Dios santo, hablar… ¿Qué… qué decir con palabras?
– ¡Todavía está a tiempo de levantarse y marcharse, ¿sabe?! -añadió Kate.
Esa sonrisa le salió algo mejor que la otra.
– Su hermana -murmuró Charles.
– Mi hermana era… Bueno, mire -prosiguió Kate en un tono más alegre-, me voy a poner a llorar ya mismo y así ya me lo quito de encima.
Se tiró de la manga del jersey como quien desdobla un pañuelo.
– Mi hermana, mi única hermana, se llamaba Ellen. Me sacaba cinco años y era una chica… maravillosa. Guapa, divertida, radiante… No lo digo porque fuera ella, lo digo porque así era ella. Era mi amiga, la única que tenía, creo, y mucho más que eso todavía… Se ocupó mucho de mí cuando éramos pequeñas. Me escribía cuando estuve interna, e, incluso después de casarse, nos llamábamos por teléfono casi todos los días. Nunca más de veinte segundos porque siempre había un océano y dos continentes entre nosotras, pero al menos esos veinte segundos no nos los quitaba nadie.
»Sin embargo, éramos muy distintas. Como en las novelas de Jane Austen, ya sabe… La mayor sensible y la pequeña sensitive… Era mi Jane y mi Elinor; ella era tranquila, y yo, turbulenta; ella era dulce, y yo, difícil; ella quería una familia, y yo, misiones; ella esperaba hijos, y yo, visados; ella era generosa, y yo, ambiciosa; ella escuchaba a la gente, y yo, nunca… Como con usted esta noche… Y como era perfecta, me otorgaba el derecho de no serlo yo… Ella era mi pilar, un pilar sólido, así que yo podía irme por ahí por el mundo… La familia se sostendría en pie…
»Ellen siempre me apoyó, me animó, me ayudó y me quiso. Nuestros padres eran maravillosos pero no se enteraban de nada, eran como de otro planeta, así que fue ella la que me crió.
»Hacía mucho, mucho tiempo que no pronunciaba su nombre en voz alta…
Silencio.
– Y, por muy cínica que yo fuera entonces -prosiguió Kate-, no tuve más remedio que reconocer que los happy ends no eran sólo cosa de las novelas victorianas… Ellen se casó con su primer amor, y éste estaba a la altura… Pierre Ravennes… Un francés. Un hombre adorable. Tan generoso como ella… La palabra francesa «beau-frére» [4] tenía entonces mucho más sentido que brother-in-law. Yo lo quería mucho, y la ley no tenía nada que ver con eso. Era hijo único y había sufrido mucho por ello. De hecho, había elegido ser obstetra… Sí, era de esa clase de hombres que saben lo que quieren… Pienso que una cena con tanta gente como la que acabamos de tener nosotros le habría encantado… Decía que quería siete hijos, y nunca se podía saber si lo decía en serio o no. Nació Samuel… Yo soy su madrina… Luego Alice, y después Harriet. No solía verlos muy a menudo, pero siempre me llamaba la atención el ambiente que había en su casa, era… ¿Ha leído a Roald Dahl?
Charles asintió con la cabeza.
– Me encanta ese hombre… Al final de Danny, campeón del mundo hay un mensaje para los jóvenes lectores que dice más o menos así: cuando seáis mayores, por favor no olvidéis que los niños quieren y merecen unos padres que sean sparky.
»No sé cómo traducir esta palabra… ¿Brillantes? ¿Divertidos? ¿Centelleantes? ¿Como la dinamita? Como el champán, quizá… Pero lo que sí sé es que su hogar era… sparkísimo. Yo estaba maravillada y a la vez un poco confused, me decía que yo nunca sabría hacer eso… Que no tenía la generosidad, la alegría y la paciencia necesarias para hacer tan felices a unos niños…
»Lo recuerdo muy bien, me decía, medio en broma y medio para tranquilizarme: si algún día tengo hijos, se los confiaré a Ellen… Y entonces…
Mueca triste.
Charles sintió el deseo de tocarle el hombro o el brazo.
Pero no se atrevía.
– Y entonces, nada… Hoy los libros de Roald Dahl se los leo yo…
Charles le cogió la copa de las manos, se la llenó y se la devolvió.
– Gracias.
Largo silencio.
Las risas y los acordes de guitarra a lo lejos le dieron ánimos para continuar con su relato.
– Un día fui a visitarlos de improviso… Para el cumpleaños de mi ahijado, precisamente… Por aquel entonces yo vivía en Estados Unidos, trabajaba mucho y todavía no conocía a mi sobrina pequeña… Llevaba varios días con ellos cuando se presentó el padre de Pierre. El famoso Louis de las iniciales en la camisa… Era un hombre excéntrico, pintoresco, divertido. Un concentrado puro de sparky, vamos… Un negociante de vinos al que le gustaba beber, comer, reír, lanzar a los niños por los aires y cogerlos por los pies, y abrazar contra su tripón a toda la gente a la que quería.
»Era viudo, adoraba a Ellen, y pienso que ella se casó con él tanto como con su hijo… Hay que reconocer que nuestro padre era ya mayor cuando nosotras nacimos… Profesor de latín y griego en la universidad… Muy bueno pero bastante… ausente… Se sentía más a gusto con Plinio el Viejo que con sus hijas… Cuando Louis vio que yo estaba ahí y podía quedarme a cuidar de los niños, les rogó a Pierre y a Ellen que lo acompañaran a visitar una bodega o no sé qué en Borgoña. Venid, les insistía, os sentará bien… ¡Hace tanto tiempo que no vais a ningún sitio! Vamos… venid… Visitaremos una finca preciosa, comeremos como reyes, dormiremos en un hotel maravilloso y mañana por la tarde ya estaréis de vuelta… ¡Pierre! ¡Hazlo por Ellen! ¡Sácala un poco de sus biberones!
»Ellen no se decidía a marcharse. Creo que no le apetecía nada separarse de mí… Y le diré una cosa, Charles, le diré que la vida es una gran perra, porque fui yo, sí, yo, quien insistió para que se marchara. Veía que esa escapadita hacía tanta ilusión a Pierre y a su padre… Vamos, ve, le dije, ve a comer como una reina y a dormir en una cama con dosel, we'll be fine.
»Dijo que vale, pero yo sabía que le costaba un esfuerzo. Que, una vez más, anteponía los deseos de los demás a los suyos propios…
»Todo fue muy rápido. Decidimos no decir nada a los niños, que estaban viendo los dibujos animados, para no exponernos a una escena inútil. Cuando Mowgli hubiera regresado a su aldea, les diríamos que mamá volvía mañana y listo.
»Auntie Kate se sentía capaz de asumir eso. Auntie Kate no había sacado todavía todos sus regalos de la maleta…
Silencio.
– Sólo que mamá no volvió nunca. Ni papá. Ni el abuelo.
– El teléfono sonó en plena noche, una voz que pronunciaba las erres de una extraña manera me preguntó si era pariente de Louis Rrrravennes, de Pierrre Rrrrravennes o de Élin Sherrrington. Soy su hermana, le contesté, entonces me pasaron con otra persona, algún superior, y esa otra persona tuvo que tragarse el marrón de contarme lo que había pasado.
»¿El conductor había bebido demasiado? ¿Se había quedado dormido? La investigación lo esclarecería, pero lo que estaba claro era que conducía demasiado rápido, y que el otro, el camionero que transportaba maquinaria agrícola, tendría que haberse pegado más al arcén y haber puesto el warning antes de salir a hacer pis.
»Para cuando se subió la bragueta, ya no había nada sparky detrás de él.
Kate se levantó. Acercó la silla al perro, se descalzó y deslizó los pies bajo su flanco muerto.
Hasta ese momento Charles había aguantado el tipo, pero ver a ese perrazo, que ya no podía menear el rabo, levantar la mirada hacia ella con una expresión grave para comunicarle lo mucho que se alegraba de poder serle útil en algo todavía, terminó de romperlo por dentro por completo.
Y ya no le quedaban cigarrillos…
Se llevó la mano a su mejilla tumefacta.
¿Por qué se portaba tan mal la vida con quienes más lealmente la servían?
¿Por qué?
¿Por qué con ésos precisamente?
Charles tenía suerte. Había esperado hasta tener cuarenta y siete años para comprender lo que celebraba Anouk cuando lo mandaba todo a paseo con la excusa de que aún estaban vivos.
Las multas, sus malas notas, el teléfono que les habían cortado, su coche otra vez estropeado, sus problemas de dinero y la locura del mundo.
Por aquel entonces a Charles esa actitud le parecía un poco fácil, cobarde incluso, como si esa simple palabra debiera perdonar todas sus debilidades.
«Vivos.»
Toma, pues claro que estaban vivos…
Era evidente.
De hecho ni siquiera contaba.
De verdad, qué pesada se ponía Anouk con eso…
– Ellen y su suegro murieron en el acto. Pierre, que iba en el asiento de atrás, esperó a llegar al hospital de Dijon para despedirse con una reverencia rodeado de sus colegas… Como se imaginará, ya he tenido la ocasión más de una vez de… -(rictus)-, de relatar estos hechos, como suele decirse… Pero en realidad nunca he contado nada…
– ¿Sigue aquí, Charles?
– Sí.
– ¿A usted sí puedo contárselo?
Charles asintió con la cabeza. Estaba demasiado emocionado para arriesgarse a que oyera el sonido de su voz.
Pasaron varios minutos. Charles pensó que Kate había renunciado a contarle nada.
– De hecho no te crees lo que acaban de anunciarte, no tiene ningún sentido, no es más que una pesadilla. Vuélvete a la cama.
»Pero claro, no puedes, y te pasas el resto de la noche anonadada, mirando el teléfono y esperando a que el capitán no sé qué vuelva a llamar para disculparse. Mirrrrre, ha habido un errrrror en cuanto a la identificación de los cuerrrrrpos… Pero no, la Tierra sigue girando. Los muebles del salón recuperan su lugar, y un nuevo día viene a agredirte.
»Son casi las seis de la mañana y te das una vuelta por la casa para calibrar el alcance de la tragedia. Samuel, en un cuartito azul, seis años recién cumplidos, duerme con la frente apoyada contra su osito de peluche y las manos bien abiertas. Alice, en otro cuartito igual pero rosa, tres años y medio, duerme también, con el pulgar bien anclado ya en la boca… Y, junto a la cama de sus padres, Harriet, ocho meses, abre unos ojos como platos cuando te inclinas sobre su cuna, y te das perfecta cuenta de que ya está un poco decepcionada al volver a ver tu rostro inseguro y no el de su madre…
»Coges en brazos a ese bebé, cierras las puertas de las otras dos habitaciones porque se pone a gorjear y, para ser sinceros, no tienes mucha prisa por que se despierten… Te felicitas por haberte acordado de cuántas cucharadas de leche en polvo hacen falta para preparar el biberón, te acomodas en una butaca junto a la ventana porque, de todas maneras, no te va a quedar más remedio que afrontar ese puto nuevo día, así que mejor que sea absorta en los ojos de un bebé agarrado a una tetina, y no… no lloras, estás en ese estado de…
– Estado de shock -murmuró Charles.
– Right. Numb. Abrazas a ese bebé contra tu pecho para que eructe y casi le haces daño a fuerza de aferrarte tan fuerte a él, como si ese eructito fuera lo más importante del mundo. La última cosa a la que pudieras agarrarte. Perdón, le dices, perdón, y te acunas a ti misma en su nuca.
«Recuerdas entonces que tu avión sale mañana, que acaban de darte una beca que hace mucho tiempo que esperabas, que tienes un novio que acaba de quedarse dormido, a miles de kilómetros de allí, que habías planeado ir a la fiesta de los Miller el fin de semana siguiente, que tu padre está a punto de cumplir setenta y tres años, que tu madre, ese pajarillo inconsecuente, nunca ha sido capaz de cuidar de sí misma, que… que no hay nadie en el horizonte. Pero sobre todo, y de eso aún no eres consciente, que nunca volverás a ver a tu hermana…
»Sabes que tienes que llamar a tus padres, aunque no sea más que porque alguien tiene que ir allí, al lugar del accidente. Responder a preguntas, esperar a que bajen la cremallera de esas fundas de plástico y firmar papeles. Te dices a ti misma, no puedo mandar a Dad, no tiene ninguna… aptitud para ese tipo de situación, en cuanto a mamá… Miras a la gente que camina a grandes zancadas por la calle y le reprochas su egoísmo. ¿Dónde van de esa manera? ¿Por qué hacen como si no hubiera pasado nada? Alice te saca de tu ensimismamiento y lo primero que te pregunta es: ¿ha vuelto mamá?
«Preparas otro biberón, la instalas delante de la tele y bendices esos dibujos animados. De hecho, te pones a verlos con ella. Llega también Samuel, se acurruca a tu lado y dice: estos dibujos son tontos, siempre gana el mismo. Asientes con la cabeza. Desde luego, son estúpidos estos dibujos… Te quedas viendo la tele con ellos todo lo posible, pero llega un momento en que ya no hay nada que ver… Y la víspera les prometiste que los llevarías al Jardín de Luxemburgo, así que habrá que vestirse, ¿no?
»Samuel es quien te enseña dónde tirar la basura y cómo subir el respaldo del carrito de Harriet. Te fijas en cómo lo hace él y ya presientes que ese niño todavía tiene muchas cosas que enseñarte sobre la vida…
»Vas por la calle y no reconoces nada, ya sé que deberías llamar a tus padres pero no tienes valor para hacerlo. Ni por ti, ni por ellos. Mientras no digas nada es como si no hubieran muerto. El policía todavía está a tiempo de llamar para disculparse.
»Es domingo, y el domingo no cuenta. Es un día en el que nunca ocurre nada. En el que uno se queda con su familia.
»Los veleros de juguete en el estanque, los torniquetes de la entrada, los columpios, el guiñol, todo vale. Un joven alto sube a Samuel a lomos de un burro, y su sonrisa es una tregua maravillosa. Aún no puedes saberlo, pero es el principio de una gran pasión que os llevará hasta el concurso de doma de Meyrieux-sur-Lance casi diez años más tarde…
Kate sonreía.
Charles, no.
– Luego les llevas a comer patatas fritas al Quick de la calle Soufflot y les dejas jugar toda la tarde en la piscina de bolas.»Estás ahí. No has probado bocado. Simplemente los miras.
»Dos niños se divierten como locos en el área de juegos de un establecimiento de comida rápida un día de abril en París, y lo demás no tiene ninguna importancia.
»Durante el camino de vuelta, Samuel te pregunta si estarán ya en casa sus padres cuando lleguéis, y como eres una cobarde, contestas que no lo sabes. No, que no eres cobarde, lo que pasa es que de verdad no lo sabes. Nunca has tenido hijos, no sabes si es mejor decirles las cosas de sopetón o crear una especie de… progresión dramática que les permita familiarizarse con lo peor. Decir primero que han tenido un accidente de coche, darles la merienda, luego anunciarles que están en el hospital, bañarlos, añadir que es un poco grave y… Si de ti dependiera, se lo dirías de golpe, pero, por desgracia, no depende de ti. De pronto lamentas no estar en Estados Unidos, allí no te costaría encontrar el número de un teléfono de ayuda y una psicóloga súper segura de sí misma para ayudarte. Estás perdida y te quedas un buen rato mirando el escaparate de la juguetería que está en la esquina con la calle de Rennes, para ganar tiempo…
»Nada más entrar en casa, Samuel se precipita sobre el piloto rojo del contestador telefónico. No te has dado cuenta porque estás peleándote con el minúsculo abriguito de Harriet, y, por encima de los grititos de alegría de Alice que se ha puesto a abrir su regalo del menú infantil en pleno vestíbulo, reconoces la voz del capitán.
»No se disculpa en absoluto. Más bien te echa la bronca. No entiende que aún no lo hayas llamado y te ruega que anotes el teléfono de la comisaría y la dirección del hospital donde están los cuerpos. Se despide torpemente y vuelve a ofrecerte su más sincero pésame.
»Samuel te mira, y tú, tú… miras a otra parte… Con Harriet en brazos, ayudas a su hermana a trasladar todos sus bártulos y, mientras metes al bebé en su parquecito, una vocecita a tu espalda pregunta: Los cuerpos ¿de quién?
»Entonces te lo llevas a su habitación y respondes a su pregunta. El niño te escucha muy serio, y a ti te deja de piedra su… self-control, y luego él también vuelve a concentrarse en sus cochecitos de juguete.
»No te lo puedes creer, estás un poco aliviada pero a la vez toda esa situación te parece muy… fishy. Bueno, cada cosa a su tiempo. Por ahora que juegue, que juegue… Pero cuando sales de su habitación, te vuelve a preguntar, entre dos rrrrummm, rrrrrummm: Vale, ya no van a volver nunca más, pero ¿hasta cuándo?
»Entonces te escapas corriendo a la terraza y te preguntas dónde guardarán en esta casa el alcohol de verdad. Te sacas el teléfono a la terraza y, desde allí, empiezas por llamar a tu novio. Te da la impresión de haberlo despertado, le expones fríamente la situación y, al cabo de un silencio tan largo como… el océano que te separa de él, resulta que es tan desesperante como los propios niños: Oh, honey… I feel so terribly sorry for you but… when areyou coming back? Cuelgas el teléfono y por fin te echas a llorar.
»Nunca te habías sentido tan sola en toda tu vida, y, por supuesto, la cosa no ha hecho más que empezar.
»Es exactamente el tipo de situación en que necesitarías llamar a Ellen…
»¿Charles?
– ¿Sí?
– ¿Lo estoy aburriendo?
– No.
– El alcohol de verdad, le decía hace un momento… ¿Le gusta el whisky? Espéreme un segundo…
Le enseñó la botella.
– ¿Sabía usted que uno de los mejores whiskis del mundo se llama Port Ellen?
– No. Si yo no sé nada, ya lo sabe…
– Es muy difícil de encontrar… Hace más de veinte años que la destilería cerró, me parece…
– ¡Entonces resérvelo para otra ocasión! -protestó Charles.
– No. Estoy feliz de beberlo con usted esta noche. Ya verá, es extraordinario. Un regalo de Louis, precisamente… Una de las pocas cosas que nos ha seguido hasta aquí… Él habría sabido hablarle mejor que yo de las notas de cítricos, de turba, de chocolate, de madera, de café, de avellana y de no sé qué más, pero para mí no es más que… Port Ellen… [Lo maravilloso es que aún quede! Hubo una época en que necesitaba beber para poder dormir, y no es que me anduviera con mucho criterio a la hora de elegir las botellas… Pero ésta nunca me hubiera atrevido a utilizarla para ahogar las penas. Lo estaba esperando a usted, Charles.
– Es broma -dijo, tendiéndole una copa-, no me haga caso. ¿Qué va a pensar de mí? Soy ridícula.
Una vez más, Charles no supo encontrar las palabras adecuadas. No era en absoluto ridícula, era… No sabía decir… Una mujer con notas de madera, de sal, y quizá también de chocolate…
– Bueno, termino mi historia… Creo que ya he pasado lo peor… Luego hubo que vivir, y, digan lo que digan, siempre es más fácil cuando uno no tiene más remedio que vivir. Llamé a mis padres. Mi padre se atrincheró en su mutismo, as usual, y mi madre se puso histérica. Dejé a los niños a cargo de la hija de la portera y cogí el coche de mi hermana para reunirme con ella en el infierno. Todo fue complicadísimo… No sabía que morir fuera tan complicado… Me quedé allí dos días… en un hotel deprimente… Seguramente allí fue donde empecé a aprender a beber… Pasada la medianoche, cerca de la estación de Dijon resulta más fácil encontrar una botella de J &B que unos somníferos… Fui a las pompas fúnebres y lo organicé todo para que incineraran sus cuerpos en París. ¿Por qué incinerarlos? Supongo que porque no sabía dónde iban a vivir los niños… Es una tontería, pero no quería enterrarlos lejos de sus hij…
– No es ninguna tontería -la interrumpió Charles.
A Kate le sorprendió el sonido de su voz.
– A Louis lo enterraron con su mujer en la región de Bordelais. ¿Dónde si no? -sonrió-. Pero las urnas de Pierre y de Ellen están aquí…
Charles dio un respingo.
– En uno de los silos… entre todos los trastos… Me parece que los niños ya las habrán visto mil veces sin sospechar ni por un momento que… Bueno, ya sacaré el tema cuando sean un poco mayores… Eso también es algo que he descubierto… ¿Qué hacer con nuestros difuntos? En términos abstractos, es tan sencillo… Uno piensa que su recuerdo es mucho más importante que el tipo de sepultura, y por supuesto así es, pero en términos prácticos, sobre todo cuando dichos difuntos no son de verdad los nuestros, ¿qué hacer? Para mí fue algo muy complicado porque… me llevó mucho más tiempo que a ellos pasar el duelo… Ahora ya no está, pero durante mucho tiempo hubo una foto inmensa de ellos en la cocina. Quería que asistieran a todas nuestras comidas… No sólo en la cocina, de hecho… Repartí fotos por toda la casa… Me obsesionaba la idea de que los niños pudieran olvidar a sus padres. Cuando lo pienso, lo que los habré atormentado con esto… En el salón había una estantería en la que colocábamos religiosamente los regalos que los niños hacían en el colegio para el Día de la Madre. Un año Alice trajo… ya no me acuerdo qué era… un joyero, creo… Y, por supuesto, como todo lo que hace Alice, era una maravilla. La felicité y fui a colocarlo en el altar con los demás regalos. En ese momento no dijo nada, pero cuando me fui, lo cogió y lo estrelló con todas sus fuerzas contra la pared. «¡Lo había hecho para ti!», se puso a gritar. «¡Para ti! ¡No para una muerta!» Recogí los pedazos y fui a la cocina a quitar la foto. Una vez más, esos niños acababan de educarme, y me parece que fue ese mismo día cuando dejé de vestir de luto. Es bueno el whisky, ¿eh?
– Divino -contestó Charles entre dos sorbos.
– Por esta misma razón nunca he querido que me llamaran mamá, y ahora, con un poco de distancia, pienso que fue muy difícil para ellos… Quizá no tanto para Sam, pero sí para las niñas… Sobre todo en el colegio… En el recreo… Pero yo no soy vuestra mamá, les repetía, vuestra mamá era mucho mejor que yo. Les hablaba mucho de ella… y también de Pierre… Aunque no lo conocí mucho… Hasta que un buen día comprendí que ya no me escuchaban. Creía ayudarlos pero no era más que… morbosa. Era a mí a quien quería ayudar… Por ello había siempre como una sombra por encima de esa palabra, «mamá», como si fuera una palabrota. Que es ya el colmo, si uno lo piensa… Sin embargo, no consigo sentirme culpable por ello, porque… adoraba a mi hermana…
»Incluso ahora, no pasa un día sin que hable con ella… Me parece que actuaba así para… no sé… para rendirle homenaje… Vaya -dijo entonces Kate, levantando la cabeza-, cómo se lo pasan ésos…
Desde el valle nos llegaba el eco de risas y chapuzones.
– Me parece que eso de bañarse a medianoche les encanta… Para volver a lo de antes, fue Yacine, el sabio Yacine, el que nos relajó a todos. Había llegado el día anterior, no decía nada, escuchaba todas nuestras conversaciones, y entonces, cuando estábamos en la mesa cenando, se dio una palmada en la frente y dijo: «Aaaaah, ya estáaaaa… ya lo tengoooooo… ¡Kate significa mamá en inglés!» Y todos lo miramos sonriendo: lo había entendido todo…
– Pero el hombre que me asignó a la caseta de puntería, por ejemplo… Dijo «su hijo» al hablar de Samuel…
– Pues sí… ¿Cómo podía saber él que «su hijo» significa your nephew en el idioma de Les Vesperies…? ¿Vamos a ver qué hacen?
Como de costumbre, los acompañaron unos cuantos chuchos rescatados de la perrera.
Kate, que estaba descalza, caminaba con cuidado. Charles le ofreció el brazo.
Olvidó sus heridas y sus dolores, y se irguió muy orgulloso.
Se sentía como si escoltara a una reina en plena noche.
– ¿No les parecerá que los molestamos? -preguntó preocupado.
– Qué va… Les encantará vernos…
Los mayores hacían el ganso a la orilla del río, y los pequeños se divertían fundiendo gominolas al fuego.
Charles aceptó un cocodrilito medio deshecho que se parecía un poco al blasón que llevaba en el pecho.
El sabor era infame.
– Mmm… delicioso.
– ¿Quieres otro?
– No, no, gracias, no te molestes.
– ¿Vienes a bañarte?
– Pues…
Las chicas hablaban en un rincón, y Nedra apoyaba la cabeza sobre el hombro de Alice.
Esa niña sólo le hablaba al fuego…
Kate exigió una serenata. El músico de guardia obedeció encantado.
Estaban todos sentados con las piernas cruzadas, y Charles se sintió de nuevo como si tuviera quince años.
Pero con una buena mata de pelo…
Pensaba en Mathilde… Si hubiera estado allí, le habría enseñado canciones algo más interesantes que esos acordes tan estudiados. Pensaba en Anouk, tan sola en su cementerio asqueroso, a cientos de kilómetros de sus nietos. En Alexis, que había dejado su alma en la consigna y tenía que «cumplir con sus objetivos» vendiendo cámaras frigoríficas a las cantinas de la región. En el rostro de Sylvie, en la dulzura y la generosidad con las que le había contado toda una vida en la que precisamente esas dos virtudes habían brillado por su ausencia… En Anouk de nuevo, a la que había seguido hasta allí y que habría disfrutado tanto haciendo el ganso con los hijos de Ellen… Que se habría zampado kilos y kilos de gominolas repugnantes y se habría lanzado a hacer un numerito de gitana bailando y dando palmas alrededor de la hoguera.
Que a estas alturas seguramente ya estaría bañándose…
– Necesito apoyarme contra un árbol -reconoció Charles con una mueca, llevándose la mano al pecho.
– Claro… Vámonos allá… -Kate cogió la linterna de camino-. Le duele, ¿verdad?
– Nunca había estado tan bien, Kate…
– Pero… ¿qué le ha pasado exactamente?
– Ayer por la mañana me atropello un coche. No es nada grave.
Kate le indicó un par de sillones club de piel de corteza y clavó el candelabro bajo las estrellas. -¿Por qué? -Por qué ¿qué? -¿Por qué lo atropello un coche?
– Porque… Es una historia bastante larga… Primero preferiría escuchar el final de la suya. La mía se la contaré la próxima vez.
– No habrá próxima vez, lo sabe perfectamente…
Charles se volvió hacia ella y…
– Bueno, volvamos donde nos habíamos quedado -prefirió decir, en lugar de una especie de declaración de poca monta.
La oyó suspirar.
– Se la contaré -le dijo Charles- porque soy… soy exactamente igual que usted. Yo…
Joder, lo que venía después era… ya se le estaba pegando en el paladar.
Al fin y al cabo no podía declararle que ya no la esperaba. Ella había dicho eso como una broma, con lo del gallinero, los conquistadores y todo eso, mientras que él, lo suyo… era…
Lo pensaba en serio…
– Usted ¿qué?
– Nada. Se lo diré cuando me toque.
Silencio.
– Kate…
– ¿Sí?
– Me alegro mucho de haberla conocido… Pero mucho, mucho, mucho…
– …
– Y ahora cuénteme lo que ocurrió entre los gritos de su madre histérica y la fiesta de hoy…
– ¡Eh, Yacine! ¡Ven un momento, tesoro! Ve a buscarnos la botella y las dos copas que nos hemos dejado sobre la mesa, anda, haz el favor. -Y, dirigiéndose a Charles, añadió-: Sobre todo no vaya a imaginarse otra cosa, porque el caso es que le hice caso.
– ¿A quién?
– A Manouk. Ya no bebo sola. Pero es que necesito mi Port Ellen para conducirlo a usted hasta aquí… ¿Por qué me mira de esa manera?
– Por nada… Debe de ser la única persona del mundo en haberle hecho caso…
Yacine, jadeante, les tendió la botella y las copas y volvió a sus comistrajos a la brasa.
– So… Back to hell… Mis padres llegaron al día siguiente. Si los niños aún no se habían dado cuenta de que su vida se había convertido en un campo de minas, las caras de espanto de su Granny desde luego les dieron más de una pista… A través de una amiga de Ellen encontré a una joven au pair para que les echara una mano y me volví a mi campus en Ithaca.
– ¿Todavía era usted estudiante?
– No, soy… bueno, era ingeniera agrónoma. En parte lo llevaba en la sangre -bromeó-, mi madre me había enseñado la jardinería, pero ¡yo quería salvar a la humanidad! No quería ganar ninguna medalla en el Chelsea Flower Show, ¡quería resolver de una vez por todas el problema del hambre en el mundo! Jajá -añadió sin reír-, encantador, ¿verdad? Trabajé muchísimo sobre un montón de enfermedades y… le contaré todo eso más tarde… Por aquella época acababan de concederme una beca para estudiar las manchas negras de la papaya.
– ¿En serio? -preguntó Charles divertido.
– En serio. Ring Spot Virus… Pero bueno… ese problema lo resolvieron sin mí. Aunque… no se lo he enseñado antes pero tengo un pequeño laboratorio por ahí…
– Anda ya, ¿de verdad?
– Pues sí… Ahora ya no salvo al mundo, fabrico plantas para ayudar a los ricos a vivir mejor y más tiempo… Digamos que lo mío es la farmacopea del confort, vamos… En este momento estoy desarrollando investigaciones punteras en torno al tejo… ¿Ha oído hablar alguna vez del terpeno que se extrae del tejo, que tiene propiedades contra el cáncer? ¿No? Well… ésa es otra historia… En la que nos ocupa, estoy en mi pequeño apartamento, con mi novio, y éste me pregunta si voy a preparar una ensalada de pasta para la barbacoa en casa de los Miller.
»The situation was totally insane. ¿Qué demonios se me había perdido a mí en casa de los Miller cuando tenía dos urnas metidas en un armario, tres huérfanos a mi cargo y unos padres a los que consolar? La noche siguiente fue muy larga. Comprendía, escuchaba los argumentos de mi novio, pero era ya demasiado tarde… Yo era quien había convencido a Ellen de que se marchara a divertirse un poco y me parecía que tenía… ¿cómo decirlo?… mi parte de… responsabilidad en ese asunto…
Sorbo de turba para ayudar a digerir esa palabra.
– Lo peor es que Matthew y yo nos queríamos… Incluso creo que habíamos pensado casarnos… Bueno, total, que hay noches en las que desaparecen vidas en unas horas… Y yo sabía del tema… A la mañana siguiente, me recorrí la administración entera y, cuidadosamente, procedí a… to delete me. Me anulé, me taché, me suprimí de todos los papeles que me tendían mis colegas con cara de enfado como si fuera una niña egoísta que rompe sus juguetes y no cumple sus promesas.
»Había currado como una loca para llegar hasta ahí, y ahora me iba con el rabo entre las patas, creo incluso que me sentía culpable… Hasta debí de pedirles perdón… En pocas horas abandoné todo lo que tenía: el hombre al que amaba, mis diez años de estudios, mis amigos, mi país adoptivo, mis cepas débiles, mis ADN, mis papayas e incluso a mi gato…
»Matt me acompañó al aeropuerto. Fue horroroso. Le dije: "¿Sabes?, seguro que hay un montón de proyectos apasionantes en Europa…" Trabajábamos los dos en lo mismo… Él asintió y me dijo algo a lo que di mil vueltas en la cabeza durante mucho tiempo: "Sólo piensas en ti."
»Subí al avión llorando. Yo que tanto había viajado por las plantaciones del mundo entero, a partir de aquel día no volví a coger un avión…
»Todavía pienso en él alguna vez… Cuando estoy aquí, perdida en este agujero, con mis botas, medio congelada, y miro a Sam entrenando con su burro, con mis dichosos perros, el viejo Rene y su dialecto incomprensible, y todos los chavales del pueblo subidos a las vallas jaleándome hasta que termine de hacerse el bizcocho de turno, pienso en él, en lo que me dijo, y un fantástico Fuck you! me reconforta y me calienta el corazón mucho más que la gorda de Aga…
– ¿Quién es Aga?
– La cocinera… Lo primero que compré al venirme aquí… Y era una locura, de hecho… Me dejé todos mis ahorros… Pero mi abuela tenía una en su casa en Inglaterra, y yo sabía que no podría salir adelante sin una como ésa… En su lengua tienen la misma palabra para el aparato y para la señora que cocina, y esa vaguedad léxica siempre me ha parecido de lo más pertinente. Para mí, para todos nosotros, es una persona de verdad. Una especie de abuela buena, cálida, amable y presente, y nunca nos separamos de sus faldas. El horno que hay abajo a la izquierda, por ejemplo, es muy útil…
»Cuando ya se han acostado los niños, y yo no puedo más, me siendo delante y meto los pies dentro. Es… lovely… ¡Menos mal que nunca viene nadie en ese momento! La mujer del lobo con los pies dentro del horno, ¡tendrían miga para cotillear sobre mí varios años seguidos! Sí, por aquel entonces teníamos una birria de coche, pero una Aga azul Wedgwood que me había costado lo mismo que un Jaguar…
»Bueno… volvamos a nuestra historia, esta historia de grandes sacrificios. Mis padres se marcharon, y la joven au pair me dio a entender que la más difícil de tratar había sido mi madre, y… y ¿qué?
»Y fue muy duro…
»Samuel volvió a mojar la cama, Alice tenía pesadillas y seguía preguntándome todos los días cuándo no estaría ya muerta mamá.
Los llevé a un psicólogo pedagogo que me dijo: hágales preguntas, constantemente, oblíguelos a verbalizar su tristeza y, sobre todo, sobre todo, no permita nunca que duerman con usted. Le contesté que sí a todo, y lo mandé a la porra al cabo de tres sesiones.
»No les hice nunca preguntas, pero me convertí en la mayor experta en Playmobil, en Lego y en pegatinas del mundo entero. Cerré la puerta de la habitación de Pierre y de Ellen, y dormimos todos juntos en la de Sam. Los tres colchones en el suelo… Parece ser que es lo peor que se puede hacer, pero a mí me pareció tremendamente eficaz. Se acabaron las pesadillas y el mojar la cama, y les contaba un montón de cuentos para que se durmieran… Sabía que Ellen les hablaba en francés, pero les leía Enid Blyton, Beatrix Potter y todos los libros de nuestra niñez en inglés, así que tomé su relevo.
»No los obligaba a "verbalizar su tristeza", pero Samuel me corregía a menudo para explicarme cómo les leía su madre tal o cual párrafo y para decirme que imitaba la voz enfadada del señor Mac-Gregor o la de Winnie the Pooh mucho mejor que yo… Y hoy, incluso con Yacine y con Nedra, estamos leyendo Oliver Twist en versión original. ¡Lo que no les impide sacar unas notas malísimas en el colegio, créame!
»Y entonces llegó el primer Día de la Madre desde la muerte de Ellen… El primero de una larga serie que todavía nos afecta un poco… Y fui a ver a las maestras para pedirles que dejaran ya esa maldita historia de la hora de las mamas… Me lo contó Alice una noche… Que eso le daba ganas de llorar todo el tiempo… "Y ahora, niños, poneos los abrigos, ¡porque llega la hora de las mamas!" Les pregunté si podían añadir "y de las tías", pero nunca cuajó…
»¡Ah! El cuerpo docente… Son los molinos a los que me enfrento yo… ¿Se puede creer que Yacine es el último de su clase? ¿Él, se lo puede usted creer? ¿El niño más brillante, más curioso que he conocido en mi vida? Y todo porque no sabe sostener un lápiz como es debido. Me imagino que nunca le han enseñado a escribir… Yo lo he intentado, pero no ha servido de nada, por mucho que se esfuerce, no hay quien entienda lo que escribe. Hace unos meses tuvo que hacer un trabajo sobre Pompeya. Se tiró un montón de tiempo y le salió un trabajo magnífico. Alice había hecho todas las ilustraciones, y los demás llegamos incluso a hacer algunas reproducciones a partir de moldes en la mesa de la cocina. Todo el mundo participó en ese trabajo… Pues bien, sólo sacó 10 sobre 20 porque la profesora había precisado que los textos debían ser manuscritos. Fui a verla para asegurarle que lo había escrito él todo al ordenador, pero me contestó que claro, "de cara a los demás" tenía que comportarse así…
»De cara a los demás…
»Odio esa expresión.
»La vomito.
»De cara a los demás, ¿cómo es nuestra vida desde hace nueve años?
»¿Un naufragio?
»Un alegre naufragio…
»Por ahora me contengo porque después viene Nedra, pero cuando todos hayan terminado la escuela primaria, iré a ver a esa maestra y le diré: "Señora Christéle R, es usted una gilipollas." Sí, soy una malhablada pero no he tenido que arrepentirme porque me ha valido una recompensa muy bonita…
»Le contaba esta anécdota a no sé quién, que pensaba insultar un día de éstos a esta malvada, y Samuel, que estaba ahí con sus amigos, dijo soltando un gran suspiro: "Mi verdadera madre nunca haría eso…" Era una bonita recompensa porque las cosas no son nada fáciles con él últimamente… Supongo que será la típica crisis de adolescencia, pero en nuestro caso es mucho más complicada… Nunca ha echado tanto de menos a sus padres… Ya no se pone más que la ropa de su padre y de su abuelo, y, claro… la tía Kate con sus bizcochos y sus zanahorias por la ventana se ha convertido para él en algo un poco tontorrón como modelo de vida… Por suerte, esa frasecita pronunciada con ternura me ha recordado que el desagradecido glotón, vago y granujiento todavía conserva un poco de sentido del humor… Pero bueno, no tengo que dejar que esto me distraiga de mi objetivo. ¡Esa imbécil se puede ir preparando!
Risas.
– Pero ¿cómo han venido a parar aquí?
– Ahora llego a eso… Páseme su copa.
Charles estaba ebrio. Ebrio de historias.
– De modo que hice lo que pude… A menudo era un completo desastre, pero estos niños dieron muestras de una bondad y una paciencia ejemplares… Como su madre… Su madre a la que yo tanto echaba de menos… Porque la verdad sea dicha, la que lloraba por las noches era yo. Cuando los niños sufrían, quería que Ellen estuviera ahí, y cuando eran felices, era peor todavía. Vivía en su casa, entre sus cosas, utilizaba su cepillo de pelo y le cogía prestados sus jerséis. Leía sus libros, sus notitas en la puerta de la nevera, e incluso sus cartas de amor, una noche de inmensa tristeza… No tenía a nadie con quien hablar de ella. Mis dear est friends se levantaban cuando yo me iba a la cama, y entonces todavía no había internet, Skype y todos esos satélites geniales que han transformado nuestro gran planeta en un pueblo…
»Quería que me enseñara a imitar la voz de Winnie, y la de Tigger, y la de Rabbit. Quería que me enviara señales desde allá arriba para decirme lo que pensaba de mis iniciativas disparatadas y si era tan grave dormir todos juntos compartiendo nuestras tristezas… Quería que volviera a decirme que ese chico no valía la pena y que había hecho bien al no darle la oportunidad de que volviera conmigo. Quería que me abrazara y me preparara grandes tazones de leche caliente con azahar a mí también…
»Quería llamarla por teléfono y contarle lo difícil que era criar a los hijos de una hermana que había desaparecido cuidándose mucho de despedirse de ellos para que no se pusieran tristes. Quería rebobinarlo todo y decirle: deja que se marchen los dos a probar ese vino, tú y yo nos quedamos aquí y nos terminaremos la botella de jerez; te contaré historias de papayas y cotilleos de quién se acuesta con quién en la universidad.
»Le habría encantado que le dijera eso, de hecho, lo estaba deseando…
»Creo que me estaba volviendo loca y que habría sido más razonable mudarnos de esa casa, pero no podía imponerles esa decisión… Y además no era tan fácil… Se me ha olvidado contarle todo el lado… técnico, por decirlo de alguna manera, de este asunto… El consejo de familia, la vista ante el juez que otorga la tutela, el notario y todos esos tejemanejes para tener con qué criarlos… ¿Eso también le interesa, Charles, o nos vamos directamente al campo?
– Me interesa mucho, pero…
– ¿Pero?
– ¿No van a coger frío bañándose tan tarde?
– Pfff… Éstos no hay manera de que revienten… Dentro de un momento los chicos se pondrán a perseguir a las chicas, y todo el mundo entrará en calor, créame-Silencio.
– Está usted muy atento, ¿eh?
Charles se puso colorado en la oscuridad.
La distribuidora de tortas acababa de pasar delante de ellos gritando, perseguida por Bob Dylan.
– ¿Qué le decía?… Por cierto… ¿usted dejaría preservativos en el guadarnés?
Charles cerró los ojos.
Esa chica era una verdadera montaña rusa…
– Pues yo los he dejado… Junto a la caja de terrones de azúcar para los caballos… Cuando se lo dije a Sam, me miró asustado, como si fuera una horrible pervertida, pero, mientras tanto, ¡la horrible pervertida tiene la conciencia tranquila!
Charles se cuidó muy mucho de decir nada. Sus hombros se rozaban de vez en cuando, y el tema era un poco… en fin, dejémoslo…
– Sí. El lado técnico me interesa mucho -sonrió, sin despegar los ojos del fondo de su copa.
En la oscuridad no era fácil decirlo, pero le pareció oír su sonrisa.
– La cosa va para largo -le advirtió.
– Tengo todo el tiempo del mundo…
– El accidente tuvo lugar un 18 de abril, y yo me «busqué la vida», como dicen mis queridos adolescentes, como pude hasta finales del mes de mayo, luego hubo que convocar lo que llaman un «consejo de familia», o lo que es lo mismo, tres personas de la rama paterna y otras tantas de la materna. Por nuestro lado, la cosa estaba clara, Dad, mi madre y yo, pero del lado de Pierre todo resultó bastante más complicado. Eso no era una familia, era un nido de víboras, y hasta que se pusieron todos de acuerdo tuvimos que anular una primera reunión del consejo de familia.
»Al verlos llegar, sentí una enorme ternura por Louis y su hijo. Comprendí entonces por qué Louis no quería verlos más y por qué Pierre se había enamorado perdidamente de mi hermana. Era gente… ¿cómo decirle?… bien armada… Sí, eso es… Bien armada en la vida… Estaban la hermana mayor de Louis, su marido y Edouard, el tío materno de Pierre… y… ¿me sigue todavía?
– Sí.
– El tío Edouard tenía una sonrisa bonita y regalos para los niños; los otros dos, llamémoslos los «contables», pues era la profesión de él y la obsesión de ella, que cuadraran las cuentas, me refiero, empezaron por preguntarme si sabía francés. ¡La cosa empezaba bien!
Kate se reía.
– I think I’ve never spoken French as well as… ¡tan bien como aquel día! ¡Les planté a esos dos paletos de provincias un francés digno de Chateaubriand lleno de imperfectos del subjuntivo de esos que ya nadie usa!
»Entonces, primer punto… ¿A quién nombrar tutor de los niños? Bueno… no hubo tortas precisamente. La jueza me miró, y yo le sonreí. Asunto arreglado. Segundo punto, ¿a quién nombrar protutor? Es decir, ¿quién se encargaría de vigilarme? ¿Quién "controlaría mi gestión"? Y claro, enseguida, los paletos se pusieron nerviosos. Las otitis, las pesadillas y los dibujos de monigotes sin brazos de esos niños no tenían mucha importancia, pero su patrimonio, cuidadito…
Con el pretexto de imitarlos, Kate le daba muchos codazos como quien no quiere la cosa…
– ¿Qué quería que hiciera contra tan viles canallas? ¿Morirme en el acto, fulminada, o sumirme en la más honda desesperación? Miraba el rostro de mi anciano papaíto, que tomaba apuntes mientras mi madre retorcía su pañuelo gimiendo, y los escuchaba contarle al juez sus historias de dinero. Mi pobre papá estaba sin blanca, donde había algo más de cash era del lado de Louis… Un piso en Cannes y otro en Burdeos, sin contar el de Pierre y Ellen. Bueno… de Pierre sobre todo… La experta en contabilidad conocía la escritura de venta mejor que yo, por supuesto… El problema es que Louis y su hermana estaban en litigio desde hacía más de diez años por un pedazo de tierra o qué sé yo qué y… bueno, le ahorro los detalles…
»Good Lord, presentí que todo ese asunto iba a traer cola… Al final el que se llevó el título fue el cuñado de Louis. Artículos 420 y siguientes del código civil, recordó la jueza, la función del protutor es la de representar a los menores incapacitados cuando los intereses de éstos se hallan en conflicto con los del tutor. Nos pusimos todos de acuerdo mientras el secretario judicial cumplía con su tarea de secretario judicial, pero recuerdo que mi cabeza no estaba ahí. Me decía:
«Diecisiete años…
«Diecisiete años y dos meses bajo su atenta mirada…
»Help.
– Al salir del tribunal, mi padre abrió por fin la boca y dijo: «Alea jacta est.»
»Pues sí que me ayudaba mucho eso a mí… Y como adivinaba mi angustia, añadió que no tenía nada que temer, que lo había escrito Virgilio, Numero deus impare gaudet…
– ¿Lo que significa? -preguntó Charles.
– Que estos niños eran tres, y que a la Divinidad le complacían los números impares.
Kate lo miró riéndose.
– Cuando le decía que me sentía sola, ¡se lo decía por algo, créame! Luego nos reunimos muchas veces con el notario para definir la renta que se me ingresaría cada trimestre y asentar la certeza de que estos niños podrían seguir estudios superiores si hasta entonces los tutelaba como Dios manda… Lo cual supuso, no sostendré lo contrario, un enorme alivio. Diecisiete años y dos meses, incluso con un capitalito como ése, me las podría apañar, y, a menos que se largaran con la pasta al cumplir la mayoría de edad, debían poder salir adelante…
»Pero bueno… eso ya se verá… Como le decía antes: a cada día le basta su afán… Vamos, una última copa cada uno, hasta que nos caigamos al río rodando…
– Entre todas esas citas y esos miles de llamadas telefónicas, la vida sigue su curso.
«Pierdo las cartillas de sanidad, compro zapatos de verano, trabo amistad con las otras madres, oigo hablar mucho de Ellen, sonrío vagamente, abro su correo y contesto con fotocopias de su acta de defunción, me pongo a cocinar, aprendo a transformar las pounds and onces, las cups, las tables poons, los feet, las inches y todo lo demás, asisto a mi primera fiesta de fin de curso en el colegio, empiezo a apañármelas bien con la voz tonta de Tigger, mantengo el tipo, me vengo abajo, llamo a Matthew en plena noche, lo molesto en medio de una manipulación, no puede hablar conmigo, ya me llamará. Lloro hasta la mañana siguiente y cambio mi número de teléfono por miedo a que me llame de verdad y encuentre argumentos más convincentes para hacerme volver…
»Llega el verano. Nos vamos con mis padres a su casa de campo en las afueras de Oxford. Son semanas terribles. Terriblemente tristes. A mi padre lo consume el dolor, y mi madre confunde siempre a Alice con Hattie. No sabía que las vacaciones escolares eran tan largas en Francia… Me siento como si hubiera envejecido veinte años. Me gustaría volver a ponerme la bata y encerrarme en el laboratorio con mis semillas… Les leo menos cuentos pero ayudo a Harriet a dar sus primeros pasos y me… me cuesta seguirla…
»Sería la reacción postraumática, me imagino… Mientras estuviéramos en el andam… ¿andamio?, ¿andamiaje?
– ¿De qué? -quiso saber Charles.
– De esa nueva vida…
– Entonces andamiaje, que es un conjunto de andamios, parece que necesitaba usted bastantes…
– Eso. Mientras estábamos en el andamiaje, yo actuaba, plantaba cara, pero ahí, en casa de mis padres, me derrumbé por completo. No había nada que hacer más que aguantar durante diecisiete años y un mes. Mientras estoy allí tengo que sostener a cinco personas, así que le ahorro los detalles de unas vacaciones horrorosas. Porque he adelgazado mucho y me he dejado todas mis cosas en Estados Unidos, cada vez llevo más a menudo la ropa de Ellen y no… no me encuentro nada bien…
»Nos ahogamos en París, los niños se sienten como leones enjaulados, y le doy el primer azote a Samuel, y entonces, de repente, decido alquilar una casita en un pueblecito perdido… Se llama Les Marzeray, y vamos todos los días empujando el carrito de Hattie para hacer la compra y tomarnos un refresco enfrente de la iglesia.
»Aprendo a jugar a la petanca y vuelvo a leer libros que cuentan historias tristes pero inventadas. La de la tienda de comestibles me indica una granja donde podría encontrar huevos e incluso un pollo. El dueño no es muy simpático, pero por intentarlo…
»Los niños van cogiendo colorcito, caminamos mucho, comemos de picnic y dormimos la siesta en los prados. Samuel se extasía ante una burra y su cría, y Alice empieza a hacer un precioso herbario. It runs in the blood…
Sonrisa.
– Me pasa como a ella, descubro o redescubro la naturaleza de otra manera que a través de la lente de mi microscopio, me compro una cámara desechable y le pido a un turista que me saque una foto con los niños. La primera… Está en la repisa de la chimenea de la cocina, y es lo más valioso que tengo en el mundo… Nosotros cuatro, delante de la fuente junto a la panadería de Les Marzeray, aquel verano… Convalecientes, en equilibrio precario sobre el murete de la fuente, sin atrevernos apenas a sonreír a ese desconocido, pero… vivos…
Lágrimas.
– Perdone -prosigue Kate, frotándose la nariz contra la manga de su jersey-, es el whisky… ¿Qué hora es? Casi la una… Tengo que acostarlos.
Charles, que se sentía con el corazón un poco apretado por todo lo que le había contado Kate, le propuso a Nedra llevarla en brazos.
La niña no quiso.
Yacine caminaba junto a él, silencioso. Sentía un poco de náuseas. Harriet y Camille los seguían, arrastrando sus sacos de dormir.
Hacía demasiado frío para dormir al raso…
* * *
Kate llevó de nuevo al perro a la cocina y desapareció en el piso de arriba después de preguntarle a Charles si podía reavivar el fuego.
Charles se angustió un momento, pero no, hombre, tan torpe no podía ser… Fue a buscar unos leños a la leñera, enjuagó las copas y fue a instalarse, él también, al calorcito de la abuelita de hierro fundido. Se agachó, acarició al perro, acarició el esmalte de la cocinera, abrió todos los hornos y levantó las dos tapaderas.
Bajo la palma de su mano, las temperaturas eran todas diferentes.
Anda que no estaba descubriendo cosas…
Buscó la foto de la que acababa de hablarle e hizo una mueca de tristeza.
Eran tan pequeños…
– Es bonita, ¿eh? -dijo Kate a su espalda.
No. Charles no habría dicho eso exactamente.
– No había caído en la cuenta de lo pequeños que eran…
– Menos de ochenta kilos -contestó Kate.
– ¿Cómo?
– Era lo que pesábamos entonces… Los cuatro juntos en la báscula de la estación de autobuses… Pero bueno… Pegando saltos encima con los pies juntos, los libros y todos los peluches, conseguimos que nos regañara el señor de la ventanilla. ¡Señora! ¡Controle a sus críos, caramba! ¡Van a cargarse la báscula con sus tonterías!
»Good.
»Era exactamente lo que pensaba hacer…
Kate había ladeado un sillón de mimbre al que le faltaba un reposabrazos. Charles estaba un poco por debajo de ella, rodeándose las rodillas con los brazos, sentado en un minúsculo reposapiés tapizado de capullos de rosa y de agujeros de polillas.
Se quedaron un momento callados.
– El dueño poco simpático era Rene, ¿verdad?
– Sí -sonrió Kate-. Y mire, me voy a dar el gusto… Me voy a tomar mi tiempo para contarle esto… Pero me parece que no está muy cómodo, ¿no?
Charles se volvió para apoyar la espalda contra la chimenea.
Por primera vez, se encontró frente a ella. Miraba su rostro iluminado únicamente por ese fuego que iba a vigilar él, y la dibujó.
Empezó por sus bonitas cejas, muy rectas, luego… esto…
Cuántas sombras…
– Tómese todo el tiempo que quiera -murmuró.
– Era un 12 de agosto… El día del cumpleaños de Harriet… Su primera velita… Un día triste o alegre, había que decidirse por una de las dos opciones. Decidimos prepararle una tarta y nos fuimos en busca de aquellos famosos huevos frescos. Pero era un pretexto… Ya me había fijado en esa granja alejada del pueblo durante nuestros paseos los días anteriores y quería verla de cerca.
»Hacía mucho calor, recuerdo, pero en cuanto llegamos al largo camino bordeado de robles empezamos a sentirnos mejor… Algunos estaban enfermos, y yo pensaba en todos esos genomas de hongos que probablemente otros estarían secuenciando en ese preciso momento…
»Samuel pedaleaba delante sobre su bicicletita contando los árboles, Alice buscaba bellotas "con agujero" y Hattie dormía en su carrito.
»Incluso con la perspectiva de soplar la velita yo estaba bastante tristona. No entendía del todo adónde íbamos así… Yo también me sentía debilitada por una especie de sarna o de no sé qué parásito… ¿ La Solitudina vulgaris, quizá? Ebrios de caminatas y de aire libre, los niños se dormían muy temprano y me dejaban larguísimas veladas en las que rumiar mi mala suerte. Había vuelto a fumar y antes le he mentido… No me leía todas las novelas que me había traído… Pero leía haikus… Un librito que había cogido de la mesita de noche de Ellen…
«Desgastaba, a fuerza de pasarlas una y otra vez, páginas que decían:
Cubierto de mariposas
el árbol muerto
¡florece!
»O:
Sin preocupaciones
sobre mi almohada de hierba
me he ausentado.
»Pero el único que de verdad me obsesionaba entonces lo había leído en la puerta de un cuarto de baño en la universidad:
Life's a bitch
and then you die [5]
»Sí, ése sonaba bien…
– Y sin embargo se acuerda todavía -replicó Charles-. De los japoneses, me refiero…
– No tengo mérito. Hoy el libro está en nuestro cuarto de baño… -respondió Kate sonriendo.
»Sigo, entonces… Cruzamos el puente, y los niños se pusieron como locos. ¡Que si las ranas! ¡Que si las arañas acuáticas! ¡Que si las libélulas! No sabían dónde mirar…
»Samuel había dejado tirada su bici, y Alice se había quitado las sandalias. Les dejé jugar un rato mientras cogía para ella juncos y ranúnculos acu… ranunculus aquaúlis… Y entonces Harriet, a la que había dejado arriba en su carrito, se manifestó y volvimos con ella, con nuestros tesoros en las manos. Luego… No sé lo que pensaría usted ayer cuando llegó con Lucas, pero para mí estas tapias, este patio, esta casita oculta tras la parra y todos estos edificios alrededor… cansados pero tan vigorosos todavía, fue… love at first sight. Llamamos a la puerta, nadie vino a abrirnos, y, por el calor, nos metimos a merendar en uno de los silos. Samuel se precipitó sobre los tractores y miraba, fascinado, las viejas carretas. "¿Tú crees que habrá caballos?" Riendo, las niñas desmenuzaban sus galletas entre las gallinas, y yo estaba desesperada porque se me había olvidado la cámara. Era la primera vez que los veía así… Comportándose exactamente como la edad que tenían, ni más ni menos…
»Llegó entonces un perro. Una especie de pequeño fox terrier a quien también le gustaban las chocolatinas y era capaz de saltar hasta el hombro de Sam. Su amo venía detrás… Esperé a que dejara los cubos en el suelo y se refrescara con la manguera antes de atreverme a molestarlo.
»Como buscaba a su perro, nos descubrió a los tres y fue tranquilamente a nuestro encuentro. Apenas me había dado tiempo a saludarlo cuando ya los niños lo acosaban a preguntas.
»"¡Bueno!", exclamó, alzando las manos. "¡Vaya acento más marcado que tenéis!"
»Les dijo cómo se llamaba su perro, Filou, y lo animó a dar vueltecitas que hicieron reír a los niños.
»Un chucho de lo más salado…
»Le dije que habíamos ido a buscar huevos. "Hombre, seguro que en la cocina tengo alguno, pero los críos preferirán ir a buscarlos ellos mismos, ¿a que sí?", y nos llevó a su gallinero. Para no ser un señor muy simpático, yo lo encontraba bastante amable…
»Luego lo seguimos hasta su cocina para buscar una caja, y entonces me di cuenta de que debía de hacer mucho, mucho tiempo que vivía solo… Estaba todo tan sucio… Por no hablar del olor… Nos ofreció algo de beber, y nos sentamos todos alrededor del hule, que se nos pegaba a los codos. Era un zumo muy raro, y había moscas muertas en el azucarero, pero los niños se portaron muy bien. No me atrevía a sacar a Hattie de su carrito. El suelo estaba tan… pegajoso… como todo lo demás… En un momento dado ya no pude más y me levanté para abrir la ventana. Él me miró sin decir nada, y creo que nuestra amistad nació en ese preciso instante, cuando me di la vuelta diciendo: "Aaaaah… Así está mucho mejor, ¿no?"
»Era un solterón que no sabía muy bien dónde meterse y que nunca había visto niños desde tan cerca, yo era una futura solterona que no tiraba la toalla porque un picaporte estuviera duro y a la que todavía le quedaban diecisiete años de tirar del carro, y los dos nos sonreímos en medio de esa brisa tibia…
»Sam le contó que los huevos los necesitábamos para prepararle una tarta de cumpleaños a su hermanita pequeña. Él miró a Harriet, que estaba en mi regazo: "¿Hoy es su cumpleaños?" Yo asentí con la cabeza, y él añadió: "Pues me parece que tengo un peluche para esta niña…" Horror, yo me preguntaba qué chisme asqueroso le iría a dar… ¿Un conejo rosa ganado en una caseta de tiro en una feria en 1912?
»"Seguidme", declaró, ayudando a Alice a bajarse de la silla. Nos llevó a otro edificio y se puso a gruñir en la oscuridad: "Pero ¿ande se habrán metido ahora…?"
»Los encontraron los niños, y ahí ya sí que tuve que soltar a Hattie…
Charles empezaba a conocer las sonrisas de Kate, pero ésa era de verdad más contagiosa que las demás…
– ¿De qué se trataba?
– De unos gatitos… Cuatro minúsculos gatitos escondidos debajo de un coche muy viejo… Los niños se volvieron locos con ellos. Le preguntaron si los podían coger en brazos, y nos fuimos todos a jugar en el césped que había detrás de la casa.
«Mientras se divertían con los animalitos como si fueran golosinas, el viejo y yo nos sentamos en un banco. El hombre tenía al perro en su regazo mientras se liaba un cigarrillo. Sonreía mirándolos y me felicitó: yo también tenía una carnada bien maja… Me eché a llorar al instante. Tenía un montón de sueño atrasado, no había hablado con un adulto amable desde… Ellen, así que se lo conté todo.
»Se quedó un buen rato callado con el mechero en la mano y luego me dijo: "Serán felices de todas maneras, ya lo verá… ¿Y bien? ¿Cuál ha elegido la pequeñaja?"
«Fueron los mayores quienes decidieron por ella, y le prometí que vendríamos a buscar al gatito el día que nos volviéramos a París. Nos acompañó hasta los robles. La parte de abajo del carrito estaba llena de verduras de su huerto, y los niños se dieron la vuelta muchas veces para decirle adiós con la manita.
»Una vez de vuelta en nuestra cocinita alquilada me di cuenta de que no teníamos horno… Planté una vela en una magdalena, y los niños se fueron a la cama, agotados. Uf, por fin se había terminado ese maldito día… Había decidido que tenía que ser un día alegre, pero no lo habría conseguido nunca de no ser por esa casa que, en mi opinión, tenía un bonito nombre de crepúsculo…
»Estaba fumando en la terraza cuando Sam llegó, arrastrando su osito de peluche. Era la primera vez que venía a verme así. La primera vez que me abrazaba… Y allí no era el fuego sino las estrellas lo que contemplábamos para no sentirnos tan solos…
»"¿Sabes?, creo que no debemos quedarnos ese gatito", me declaró por fin, muy serio.
»"¿Te da miedo que se vaya a aburrir en París?"
»"No, pero no quiero que lo separemos de su mamá y de sus hermanos…"
»Oh, Charles… Me puse a llorar como la magdalena de la velita… Todo, todo me hacía llorar.
»"Pero podemos ir a verlo mañana, ¿eh?", añadió Samuel.
»"Por supuesto." Volvimos al día siguiente, y al otro, y al final nos pasamos el resto de las vacaciones en la granja. Los niños jugaban en los silos mientras yo vaciaba la cocina en el patio y hacía una buena limpieza. Ese señor Rene, con sus gallinas, sus vacas, el viejo caballo que le habían encargado que cuidara, su perrito y su caos enorme se convirtió en nuestra nueva familia. Por primera vez, me sentía bien. Protegida. Tenía la impresión de que nada malo podía aguardarnos detrás de esas tapias, que el resto del mundo estaba al otro lado del foso…
»El día de nuestra partida estábamos todos muy emocionados y le prometimos que volveríamos a verlo en el puente de Todos los Santos. "Entonces tendréis que venir a verme al pueblo, porque ya no estaré viviendo aquí…" ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Era demasiado viejo ya, nos dijo, no quería pasar otro invierno allí solo. Había estado muy enfermo el año anterior y había decidido irse a vivir a casa de su hermana, que acababa de quedarse viuda. Iba a alquilarles la casa a unos jóvenes, y sólo se quedaría con la huerta.
»¿Y los animales?, preguntaron enseguida los niños, preocupados. Bah… Se llevaría las gallinas y a Filou, pero el resto, bah…
»Ese "bah" sonaba a matadero…
»Bueno, pues nada, iríamos a verlo al pueblo… Nos dimos un último paseo bien grande antes de marcharnos, y no pude llevarme todas las cajas de verduras que me había preparado tan amablemente porque el coche era demasiado pequeño.
Kate se puso de pie, levantó la tapadera de la izquierda y llenó de agua un hervidor.
– El piso de París también nos pareció muy pequeño… Y las aceras… Y la plaza… Y los aparcamientos… Y el cielo… Y los árboles del bulevar Raspail… Y hasta el Jardín de Luxemburgo, donde ya no quería ir porque los paseítos cortísimos a lomos de burro se habían convertido en un lujo…
»Todas las noches me decía que iba a meter las cosas en cajas de cartón y a cambiar la decoración del piso, y todas las mañanas aplazaba la difícil tarea hasta el día siguiente. A través de un antiguo colega, la American Chestnut Foundation me propuso traducir una enorme tesis sobre las enfermedades del castaño. Apunté a Hattie en una guardería, y aquí también le ahorro todas las complicaciones administrativas… Todas esas humillaciones miserables… Y, mientras los mayores estaban en el colegio, yo batallaba con el Phytophtora cambivora y demás Endothia parasítica.
»Odiaba ese trabajo, me pasaba el rato mirando el cielo gris por la ventana y me preguntaba si habría una espumadera en la cocina de Rene…
»Y entonces llegó un día que fue más negro que los demás… Hattie estaba siempre mala, tenía mocos, tosía y por las noches se ahogaba con las flemas. Era dificilísimo conseguir una cita con el pediatra, y los plazos de espera para consultar a un fisio me ponían de los nervios. Sam, que ya casi sabía leer, se moría de aburrimiento en su clase de primero de primaria, y la maestra de Alice, la misma que el año anterior, seguía exigiendo la firma de los padres en las notas que entregaba a los alumnos. No podía reprochárselo, claro, pero si yo hubiese elegido ser maestra, habría estado más atenta a esta niña que dibujaba ya mucho mejor que todas las demás…
»¿Qué más pasó aquel día? La portera me había dado la vara diciéndome que el carrito de Hattie ensuciaba el portal, acababa de recibir una carta del presidente de la comunidad con el presupuesto para las obras del ascensor, era un gasto exorbitante y del todo imprevisto, la cocinera estaba estropeada, se me acababa de colgar el ordenador y había perdido catorce páginas sobre el castaño… y, icing on the cake, cuando por fin había conseguido una cita con el fisio, se me llevó el coche la grúa… Otra, más lista, habría pedido un taxi, pero yo lloré.
«Lloraba tanto que los niños ni siquiera se atrevían a decirme que tenían hambre.
»Por fin Samuel preparó cuencos con cereales para todo el mundo y… la leche no estaba buena, se había puesto agria…
»"No llores por eso", decía, "nos los podemos comer con yogur, ¿sabes?"…
»Qué buenos eran, cuando lo pienso…
»Nos fuimos a la cama, todos juntos en nuestro campamento de colchones. No tuve ánimo para leerles un cuento, así que nos los contamos en la oscuridad… Como ocurría a menudo, acabábamos hablando y soñando con Les Vesperies… ¿Cómo estarían ya de grandes los gatitos? ¿Se los habría llevado Rene al pueblo? ¿Y el burrito? ¿Le llevarían otros niños manzanas al salir del colegio?
«Esperadme un momento, les dije.
»Debían de ser las nueve de la noche, fui a llamar por teléfono y al volver pisé a Samy para hacerle de rabiar. Me volví a meter en el edredón entre los tres niños y pronuncié despacio estas palabras: "Si queréis, nos vamos a vivir allí para siempre…"
»Se hizo un gran silencio y luego Sam murmuró: "Pero… ¿nos podemos llevar nuestros juguetes?"
»Lo estuvimos hablando un ratito más todavía y, cuando por fin se durmieron, me levanté y me puse a guardar las cosas en cajas de cartón.
El hervidor silbaba.
Kate dejó una bandeja junto al fuego. Olía a tila.
– Lo único que me había dicho Rene al teléfono era que la casa aún no estaba alquilada. Los jóvenes que tenían previsto instalarse allí la encontraban demasiado aislada. Quizá eso debería haberme mosqueado… Que gente del lugar, con niños pequeños, hubiera renunciado a irse a vivir allí… Pero estaba demasiado nerviosa para hacer caso de nada… Mucho más tarde, aquel invierno, tuve ocasión de volver a pensar en todo eso. Pasamos tanto frío algunas noches… Pero bueno, nos habíamos acostumbrado a dormir como de acampada, así que instalamos nuestros colchones en el salón junto a la chimenea. Físicamente, nuestros primeros años aquí fueron los más duros de mi vida, pero me sentía… invulnerable…
»Luego vinieron el Gran Perro y el burrito para darle las gracias al chavalín que me había ayudado a cargar con la leña todas las tardes, y los gatos tuvieron más gatitos, y así poco a poco esto se convirtió en este alegre caos que conoce hoy en día… ¿Quiere miel?
– No, gracias. Pero… ¿vive… vive usted sola desde hace todos estos años?
– ¡Ah! -sonrió Kate, escondida detrás de su tazón-. Mi vida sentimental… No sabía si iba a evocar también ese capítulo…
– Claro que lo va a evocar -replicó Charles, removiendo las brasas.
– ¿Ah, sí? ¿Y por qué?
– Me resulta necesario para terminar mi relación topográfica.
– No sé si merece la pena…
– Usted cuénteme, y ya veremos…
– ¿Y la suya?
– Bueno, ¡ya veo que siempre me toca a mí el trabajo difícil! Se la cuento, pero sepa usted que no es muy gloriosa que digamos…
Kate inclinó el cuerpo para estar más cerca del fuego, y Charles pasó una página invisible.
Ahora tocaba dibujar su perfil…
– Pese a lo duros que fueron, los primeros meses pasaron muy deprisa. Tenía tantas cosas que hacer… Aprendí a tapar grietas, a revestir paredes, a pintar, a cortar leña, a poner una gotita de lejía en el agua de las gallinas para que no enfermaran, a lijar persianas, a matar ratas, a pelearme con las corrientes de aire, a comprar carne en oferta y a cortarla en filetes antes de congelarla, a… a hacer un montón de cosas de las que nunca me habría creído capaz, y, siempre, con una niña pequeña muy curiosa pegada a las faldas…
»Por aquel entonces me acostaba a la misma hora que los niños. Después de las ocho de la tarde, estaba out oforder. De hecho era lo mejor que podía pasarme… Nunca me arrepentí de mi decisión. Hoy en día la cosa se ha vuelto más complicada por los colegios, y mañana lo será más aún, pero hace nueve años, créame, esta vida de robinsones nos salvó a todos. Y luego llegó el buen tiempo… La casa ya casi resultaba cómoda, y volví a mirarme en un espejo para peinarme. Es una tontería, pero hacía casi un año que eso ya no me pasaba…
»Una mañana me puse un vestido y, al día siguiente, me enamoré.
Kate se reía.
– Naturalmente, en ese momento esa historia me parecía el colmo del romanticismo. La flecha inesperada de un Cupido que se había perdido en el campo y todas esas foolisherías, pero ahora, con un poco de distancia, y visto cómo terminó todo… Bueno, resumiendo, que hoy en día he desterrado al angelote de las flechas.
»Era primavera y yo quería enamorarme. Quería que un hombre me abrazara. Estaba hasta el gorro de ser una Superwoman con botas que había tenido tres niños en menos de nueve meses. Quería que alguien me besara y me dijera que tenía la piel suave. Aunque ya no fuera verdad en absoluto…
»Me puse, pues, un vestido para acompañar a la clase de Samuel a visitar no sé qué con los alumnos del otro maestro y… me senté a su lado en el autobús en el trayecto de vuelta…
Charles dejó sus dibujos. El rostro de Kate se movía demasiado. Hacía diez minutos, la chica tenía la edad de la humanidad, y cuando sonreía así, en el fondo del autobús, apenas tenía quince años.
– Al día siguiente encontré un pretexto para atraerlo hasta aquí y lo violé.
Kate se volvió hacia Charles.
– Bueno… ¡con su consentimiento, ¿eh?! Era complaciente, amable, un poco más joven que yo, soltero, había nacido aquí, era un auténtico manitas, se le daban genial los niños, sabía muchísimo de pájaros, de árboles, de estrellas, de senderismo… Ideal, vaya… ¡Embálemelo que lo congelo!
»No… no debería ponerme ahora tan cínica… Estaba enamorada… Me moría de amor y lo quise mucho, mucho… La vida se había vuelto mucho más fácil… Se mudó aquí. Rene, que lo había conocido cuando era niño, nos dio su bendición, el Gran Perro no se lo comió y él nos aceptó a todo el lote sin una queja. Fue un bonito verano, y Hattie tuvo una tarta de verdad para celebrar sus dos años… Y también fue un bonito otoño… Nos enseñó a amar la naturaleza, a mirarla, a comprenderla, nos suscribió a El autillo, una revista sobre pájaros, me presentó a un montón de gente encantadora a la que nunca habría conocido de no ser por él… Me recordó que tenía menos de treinta años, que era alegre y que me gustaba levantarme tarde por las mañanas…
»Me volví idiota perdida. Repetía: "¡He conocido al hombre de mi vida! ¡He conocido al hombre de mi vida!"
»La primavera siguiente, quise tener un hijo. Quizá fuera un poco pronto, pero me apetecía mucho. Supongo que para mí era una manera de estrechar más todos los lazos. Con él, con Ellen, con esta casa… Quería un hijo que fuera mío para estar segura de no abandonar jamás a los otros tres… ¿No sé si alcanza a comprenderme?
No. Charles estaba demasiado celoso para tratar de comprender toda esa historia.
«Lo quise mucho…», había dicho Kate.
Ese «mucho» le había mordido justo debajo del cocodrilo, donde tenía el corazón.
Ni siquiera sabía lo que significaba…
Y además, ¡qué menos que a ese maestro paleto se le dieran bien los niños y supiera reconocer la Osa Mayor!
– Claro que la comprendo -murmuró muy serio.
– No funcionó… Como siempre, otra mujer habría tenido más paciencia que yo, pero al cabo de un año me fui a la ciudad grande más cercana para someterme a una serie de pruebas médicas. Me había quedado con tres niños sin una queja, ¡así que tenía derecho a uno que fuera mío propio, ¿no?!
»Mi vientre me obsesionó tanto que descuidé un poco todo lo demás…
»¿Que ya no dormía todas las noches en casa? Sería porque necesitaba tranquilidad para corregir los dictados de sus alumnos… ¿Que ya no recorría la región con nosotros los domingos en busca de un nuevo mercadillo? Sería porque estaba un poco harto de nuestros trastos… ¿Que ya no me hacía el amor con la misma ternura? ¡La culpa era mía! Con todos esos cálculos que le cortaban el rollo a cualquiera… ¿Que le parecía que los niños metían mucho jaleo? Pues sí… a ver, qué remedio, eran tres… ¿Y que hacían lo que les daba la gana? Pues sí… me parecía que la Vida les debía al menos eso… su niñez tenía que ser como un magnífico corte de mangas… ¿Que hablaba demasiado a menudo en inglés cuando me dirigía a ellos? Pues sí… cuando estoy cansada hablo la lengua que me sale más natural…
»Que… Que… Que… ¿Que había solicitado un traslado para el curso siguiente?
»Vaya… Ahí ya no me quedaban argumentos.
»No vi venir nada… Creía que había hecho como yo, que las palabras que había pronunciado y las promesas de compromiso, aunque fueran sin juez ni secretario judicial, tenían sentido. Pese a los inviernos que se anunciaban duros y a una dote un poco cargadita…
«Consiguió el traslado, y yo me convertí en lo que era cuando le conté mi último cigarrillo…
»Una tutora abandonada…
»Qué desgraciada fui, cuando lo pienso -sonrió Kate tristona-. Pero y además, ¿¡qué cono pintaba yo ahí!? ¿Por qué había mandado mi vida a la mierda en una casa tan destartalada? Por qué estaba ahí empeñada en jugar a ser Karen Blixen en ese montón de estiércol… Empeñada en acarrear leña todas las noches y en ir a hacer la compra cada vez más lejos para que nadie comentara nada sobre la cantidad de botellas que trataba de disimular entre el chocolate y las latas de comida para gatos…
»A toda esa depresión vino a añadirse algo mucho más pernicioso todavía: la falta de autoestima. Vale, nuestra relación había salido mal, pero bueno… eso le pasaba a mucha gente… La pega eran esos tres años que nos separaban… No me decía: se ha marchado porque ya no me quería; me decía: se ha marchado porque soy vieja.
»Demasiado vieja para ser amada. Demasiado fea, con una carga demasiado pesada. Demasiado vieja, demasiado pelleja, demasiado compleja.
»No muy glamorosa con mi sierra mecánica, mis labios cortados, mis manos enrojecidas y mi cocinera que pesaba seiscientos kilos…
»No… No mucho, no.
»No le guardaba rencor por haberse marchado, lo comprendía.
»Yo en su lugar habría hecho exactamente lo mismo…
Kate se sirvió otra taza de tila y sopló largo rato sobre el agua ya tibia.
– Lo único positivo de toda esta historia -bromeó-, ¡es que seguimos suscritos a El autillo! ¿Conoce al que la edita? ¿A Pierre Déom?
Charles le indicó con un gesto que no.
– Es fantástico. Un… un genio… Me extrañaría que lo quisiera, pero este señor se merecería un bonito sepulcro en el Panteón… Pero bueno… yo ya no era muy capaz de distinguir entre una avellana roída por una ardilla y otra mordisqueada por un ratón de campo… Aunque… debió de interesarme al menos un poco, de lo contrario no estaríamos aquí esta noche…
»La ardilla la parte en dos mitades, mientras que el ratón de campo excava en ella un agujero como cinceladito. Para más detalles, véase la repisa de esta chimenea…
»Yo era más bien un ratón de campo… Seguía entera, pero estaba totalmente vacía por dentro. Útero, corazón, porvenir, confianza, valor, armarios… Todo estaba vacío. Fumaba, bebía hasta cada vez más tarde por la noche, y entonces, como Alice había aprendido a leer, ya no pude morirme de una muerte prematura, así que en lugar de eso, me pillé una especie de depresión…
»Me preguntaba usted antes por qué tengo tantos animales, pues bien, en ese momento lo supe. Era para levantarme por las mañanas, tener que dar de comer a los gatos, abrirles la puerta a los perros, llevar heno a los caballos y distraer a los niños. Los animales seguían dando vida a esta casa y entretenían a los niños lejos de mí…
»Los animales se reproducían en la estación de los amores y sólo pensaban en comer el resto del tiempo. Era un ejemplo fantástico. Ya no les leía cuentos y les daba besos de fantasma, pero todas las noches, al cerrar las puertas de sus habitaciones, velaba porque todos estuvieran abrazados a su gatito correspondiente, que les servía de bolsa de agua caliente…
»No sé cuánto habría podido durar aquello ni hasta dónde habría llegado exactamente… Empezaba a perder el norte. ¿No estarían mejor los niños en una verdadera familia de acogida? ¿Con un papá y una mamá "como es debido"? ¿No era mejor que dejara plantado todo aquello y me volviera a Estados Unidos con ellos? O sin ellos, ya que estaba…
»¿No sería mejor…? Ya ni siquiera hablaba con Ellen y bajaba la cabeza para no cruzarme con su mirada…
»Mi madre me llamó una mañana. Al parecer había cumplido treinta años.
»¿Ah, sí?
»¿Ya?
»¿Sólo treinta?
»Me inflé a vodka para celebrarlo.
»Había fracasado en mi vida. Estaba de acuerdo en dar la talla lo mínimo necesario, tres comidas al día y llevarlos y traerlos del colegio, pero nada más.
»En caso de reclamación, diríjanse al juez.
»En ésas estaba cuando conocí a Anouk, y me puso la mano en la nuca…
Charles observaba con atención los morillos de la chimenea.
– Y entonces un día recibí una llamada de la secretaría de la clínica de ginecología donde me habían hecho análisis unas semanas antes… No podían decirme nada por teléfono, tenía que desplazarme hasta allí. Apunté la cita aunque sabía perfectamente que no acudiría. La cuestión ya no estaba, y probablemente ya no lo estaría nunca, a la orden del día.
»Y sin embargo fui… Para salir un poco, para cambiar de aires y porque Alice necesitaba tubos de pintura o no sé qué otra cosa totalmente inencontrable aquí.
»Me recibió el médico. Comentó mis radiografías. Tenía las trompas y el útero completamente atrofiados. Minúsculos, taponados, en absoluto aptos para la procreación. Tendría que volver a someterme a una larga serie de pruebas más complejas, pero había leído en mi historial médico que había pasado largas temporadas en África, y pensaba que podía haber contraído allí la tuberculosis.
»Pero… yo no recuerdo haber estado enferma, me defendí. Se mantenía muy sereno, debía de ser el oficial de mayor graduación del cuartel y estaba acostumbrado a anunciar noticias desagradables. Me habló largo rato, pero yo no lo escuché. Era una forma de tuberculosis que podía haberme pasado inadvertida y… ya no me acuerdo qué más me dijo… Tenía el cerebro tan necrosado como todo lo demás…
»Lo que sí recuerdo es que, una vez en la calle, me toqué el vientre por debajo del jersey. Lo acaricié incluso… Me sentía totalmente perdida.
»Menos mal que se estaba haciendo tarde. Tenía que espabilarme si quería que me diera tiempo a pasar por una papelería grande antes de recoger a los niños a la salida del colegio. Le compré de todo… Todo aquello con lo que Alice habría soñado… Tubos de pintura, pasteles, una caja de acuarelas, carboncillos, papel, pinceles gruesos y finos, un kit de caligrafía china, abalorios… De todo.
»Luego me fui a una juguetería y les compré de todo también a los otros dos… Era una locura, ya tenía problemas para llegar a fin de mes, pero me daba igual. Life was definitely a bitch.
«Llegaba muy tarde, a punto estuve de sufrir un accidente con el coche y llegué despeinada y sin aliento ante la verja del colegio. Era casi de noche, y los vi allí sentaditos en el patio a los tres, esperándome angustiados.
»No había nadie más que ellos en el patio…
»Los vi levantar la cabeza y vi también sus sonrisas. Sonrisas de niños que acababan de comprender que no, no los había abandonado. Me precipité sobre ellos y los abracé a los tres. Reí, lloré, les pedí perdón, les dije que los quería, que nunca nos separaríamos, que éramos los mejores y que… que ya debían de estar esperándonos los perros, ¿no?
«Abrieron sus regalos, y yo empecé de nuevo a vivir.
– Y ya está -añadió, dejando el tazón sobre la bandeja-, ahora ya lo sabe todo… No sé qué informe les hará a los que le han encargado la misión de venir hasta aquí, pero en lo que a mí respecta, se lo he enseñado todo…
– ¿Y los otros dos? Yacine y Nedra… ¿De dónde salen?
– Oh, Charles -suspiró Kate-, va a hacer… -tendió la mano hacia él, le cogió la muñeca y la volvió para consultar su reloj- siete horas ya que le hablo de mí sin parar… ¿No está hasta el gorro?
– No. Pero si está cansada…
– ¿De verdad no le queda ni un solo cigarrillo? -lo interrumpió ella.
– No.
– Shit. Bueno… pues nada, entonces ponga otro leño en la chimenea… Enseguida vuelvo…
Se puso un vaquero por debajo del vestido.
– Empezar de nuevo a vivir, para mí que tenía el vientre muerto, significaba abrir mi casa a otros niños.
»Era una casa tan grande, había tantos animales, tantos escondites, tantas cabañas… Y además yo tenía tanto tiempo a fin de cuentas… Hice una solicitud en los servicios sociales para convertirme en madre de acogida, o asistente maternal, como lo llaman ahora. Mi idea era acoger niños durante las vacaciones. Ofrecerles un campamento fantástico, buenos recuerdos… Bueno, no sé muy bien qué más, pero me parecía que la vida de aquí se prestaba a todo eso… Que estábamos todos en el mismo barco y que teníamos que ayudarnos unos a otros… Y que… que yo podía servir para algo… a pesar de todo… Se lo comenté a los niños, y debieron de contestarme algo así como: pero… ¿entonces tendremos que prestarles nuestros juguetes?
»No se veía nada traumático en el horizonte…
»Conocí un mundo nuevo. Fui a buscar un formulario a la oficina de Protección Materna e Infantil, la PMI, y rellené cuidadosamente todas las casillas. Mi estado civil, mis ingresos, mis motivaciones… Utilicé el diccionario para no hacer faltas de ortografía y adjunté fotos de la casa. Ya pensaba que se habían olvidado de mí cuando unas semanas más tarde me llamó una trabajadora social para decirme que vendría a comprobar si podía obtener el visto bueno de la PMI.
Kate se tocó la frente, riendo.
– ¡Me acuerdo que el día anterior lavamos a todos los perros en el patio! ¡Hay que reconocer que apestaban…! Y les hice trenzas a las niñas… Creo incluso que me disfracé de señora como Dios manda… ¡Éramos per-fec-tos!
»La trabajadora social era joven y sonriente, su compañera, la puericultora, era… algo menos afable… Para empezar les propuse dar una vuelta por la granja, y allá que nos fuimos con Sam, sus hermanas, los niños del pueblo que siempre andaban por aquí, los perros, la… no, la llama no estaba todavía con nosotros… Bueno, se imagina el cortejo…
Charles se lo imaginaba perfectamente.
– Estábamos orgullosísimos. Era la casa más bonita del mundo, ¿verdad? La puericultora nos aguaba la fiesta preguntándonos cada dos por tres si no era peligroso. ¿Y el río? ¿No es peligroso? ¿Y el foso del castillo? ¿No es peligroso? ¿Y las herramientas? ¿No son peligrosas?
»¿Y el pozo? ¿Y el matarratas en la cuadra? ¿Y… ese perrazo de ahí?
»¿Y su estupidez?, tenía ganas de contestarle, ¿no ha hecho ya estragos en su vida?
»Pero bueno, me porté muy bien. Mire, mis niños han sobrevivido hasta ahora, le dije en broma.
»Luego las hice pasar a mi bonito salón… No lo conoce, pero es muy elegante. Lo llamo mi Bloomsbury… Los frescos de las paredes y la chimenea no son de Vanessa Bell ni de Duncan Grant, sino de la hermosa Alice… Por lo demás, el ambiente se parece mucho al de Charleston. Acumulación de objetos de todo tipo y condición, cuadros… En la época de esa visita era un poco más civilizado que ahora. Los muebles de Pierre y de Ellen todavía parecían buenos, y los perros no tenían permiso para subirse a los sofás de tela de chintz…
»Hice el paripé completo. Tetera de plata, servilletas bordadas, scones, cream and jam. Las niñas servían el té, y yo me estiraba la falda antes de sentarme. La Reina en persona habría estado… delighted…
»La joven trabajadora social y yo enseguida nos caímos bien. Me hacía preguntas muy pertinentes sobre mi… visión de las cosas… Mis ideas en materia de educación, mi capacidad de autocrítica, de adaptarme a los niños difíciles, mi paciencia y mi grado de tolerancia… Incluso a pesar de esa falta de autoestima de la que le hablaba antes y que desde entonces se ha convertido en una leal compañera, en ese terreno me sentía intocable. Me parecía que lo había demostrado… Que esa casa llena de corrientes de aire respiraba tolerancia, y que los gritos de los niños en el patio hablaban por mí…
»La otra idiota no nos escuchaba. Miraba, espantada, los cables eléctricos, los enchufes, el hueso roído que había escapado a mi atención, el cristal roto de la ventana, las manchas de humedad en las paredes…
»Estábamos hablando tan tranquilas, cuando de repente soltó un grito: un ratón se había acercado para comprobar si no había caído alguna miga bajo el velador…
»Holy Shit!
»No, si lo conocemos bien, traté de tranquilizarla, este ratón es como de la familia, ¿sabe…? Los niños le dan cereales todas las mañanas…
»Era la pura verdad, pero me daba perfecta cuenta de que no me creía…
»Se fueron al final de la tarde, y yo recé al cielo para que el puente no se derrumbara bajo su coche. Se me había olvidado avisarlas de que lo aparcaran al otro lado…
Charles sonreía. Estaba en primera fila, y la función era de verdad buenísima.
– No conseguí el visto bueno. Ya no me acuerdo de los argumentos y tal, pero así en general la pega era que la instalación eléctrica no cumplía la normativa. Pues vale… En ese momento me sentó fatal, pero luego se me olvidó… ¿Eran niños lo que quería? ¡Pues no tenía más que mirar por la ventana! Los había por todas partes…
– Eso mismo me dijo la mujer de Alexis -replicó Charles.
– ¿El qué?
– Que era usted como el flautista de Hamelín… Que atraía a todos los niños fuera del pueblo…
– ¿Para ahogarlos, tal vez? -preguntó, irritada.
– …
– PffF… Otra imbécil… ¿Cómo puede su amigo vivir con ella?
– Le he dicho antes que ya no es amigo mío.
– Ésa es la historia que me tiene que contar, ¿no?
– Sí.
– ¿Ha venido usted hasta aquí por él?
– No… Por mí…
– …
– Me llegará el turno. Se lo prometo… Y ahora hábleme de Yacine y de Nedra…
– ¿Por qué le interesa tanto todo esto?
¿Qué podía contestarle?
Para mirarla el mayor tiempo posible. Porque es usted la faz luminosa de la mujer que me ha traído hasta usted. Porque, a su manera, se habría convertido en lo que es usted si hubiera tenido una infancia menos traumática…
– Porque soy arquitecto -contestó.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
– Me gusta entender por qué se sostienen en pie los edificios…
– ¿Ah, sí? Y entonces, nosotros, ¿qué somos? A zoo? Some kind of boarding house or… a hippy camp?
– No. Son… Aún no lo sé… Lo estoy pensando. Ya se lo diré… Y ahora, vamos… Estoy esperando la historia de Yacine…
Kate estiró la nuca. Estaba cansada.
– Unas semanas más tarde, me llamó por teléfono la simpática, a la que le gustaban mis normas… Me repitió cuánto lo sentía, se puso a despotricar contra la administración y sus reglamentos estúp… Entonces yo la interrumpí. No importaba. Ya lo había superado.
»Y justamente, a propósito de eso… Tenía ahí a un niño que necesitaba unas vacaciones… Vivía con una de sus tías, pero la cosa no marchaba nada bien… ¿No podríamos, quizá, pasar por alto la bendición del consejo general? Sólo sería cuestión de unos pocos días… Para que el niño pudiera cambiar un poquito de aires… No se habría atrevido a saltarse las normas de esa manera si hubiera sido otro niño, pero éste, ya lo vería, era de verdad asombroso… Y la chica añadió riendo: "¡Creo que se merece ir a ver a sus ratones!"
»Era para las vacaciones de Semana Santa, creo… Una mañana me lo trajo "a escondidas", si se puede decir así, y… ya conoce usted al personaje… Lo adoramos enseguida.
»Era irresistible, hacía un montón de preguntas, se interesaba por todo, era muy servicial, se había enamorado de Hideous, madrugaba mucho para ayudar a Rene en la huerta, sabía lo que significaba mi nombre y les contaba muchísimas cosas a mis pequeñajos que nunca habían salido de ese pueblo…
«Cuando la trabajadora social vino a recogerlo, fue… horrible.
»Yacine lloraba a moco tendido… Me acuerdo que lo cogí de la mano y me lo llevé hasta el fondo del patio, y entonces le dije: "Dentro de unas semanas llegarán las vacaciones de verano, y entonces te podrás quedar dos meses…" Pero él, contestó entre hipidos y sollozos, quería quedarse pa-ra sieeeeeem-preeeee. Le prometí que le escribiría a menudo, y entonces dijo que vale, que si le daba la prueba, de que no lo olvidaría, entonces de acuerdo. Vale, se subiría al coche con Nathalie…
»Mientras achuchaba a su perro preferido para despedirse de él, ella, esa fantástica funcionaría que funcionaba según lo que le dictaba su corazón, me confesó antes de irse que el padre de Yacine había matado a su mujer a golpes delante del niño.
»Para mí fue un shock. Eso me pasaba por jugar a las damas de la caridad… Quería montar un campamento de vacaciones, no que me cayera encima otro aluvión de desgracias y de tristeza…
»Pero bueno… ya era demasiado tarde… Yacine se marchó, pero lo que no se me iba de la cabeza era la imagen de un hombre machacando a la madre de sus hijos en un rincón del salón… Y yo que pensaba que ya estaba un poco curtida… Pero no. La vida siempre nos reserva bonitas sorpresas…
»De modo que le escribí… Le escribimos todos… Saqué un montón de fotos de los perros, las gallinas y de Rene, y le metía una o dos en cada carta… Y volvió, a finales del mes de junio.
»Pasó el verano. Llegaron mis padres. Se metió a mi madre en el bolsillo y repetía con ella los nombres en latín de todas las flores; luego le pedía a mi padre que se los tradujera. Mi padre leía bajo la gran robinia, y le declamaba: Tytire, tu patulae recubans sub tegmine fagi, enseñándole a cantar el nombre de la bella Amaryllis…
»Yo era la única que conocía su historia y me maravillaba que un niño que había vivido cosas tan terribles pudiera ser un elemento tan apaciguador…
»Los niños se burlaban todo el rato de él porque era muy miedica, pero él no se molestaba nunca. Decía: os miro porque medito sobre lo que hacéis… Yo sabía muy bien que ya no quería volver a correr el más mínimo riesgo de hacerse daño nunca más. Los dejaba jugar a los "indios que torturan" y se iba con Granny a contemplar las rosas…
»A partir de mediados de agosto empecé a hacerme mala sangre por su marcha.
«Habíamos quedado con Nathalie en que vendría a buscarlo el 28. El 27 por la noche Yacine desapareció.
»Al día siguiente, organizamos una batida entre todos para encontrarlo, pero fue en vano. Y Nathalie se marchó muy preocupada. Esta historia podía costarle cara… Le prometí que se lo llevaría yo misma en cuanto lo encontrara. Pero al día siguiente seguía sin aparecer por ningún lado… Nathalie estaba ya asustadísima. Había que llamar a los gendarmes. ¿Y si se había ahogado? Mientras trataba de tranquilizarla, vi algo raro en la cocina y le dije: déjame un poco más de tiempo, y si no te prometo que aviso a los gendarmes…
»Los niños estaban muy angustiados, cenaron en silencio y se fueron a la cama, llamándolo por los pasillos.
»En mitad de la noche fui a la cocina a prepararme un té. No encendí la luz, me senté en un extremo de la mesa y le hablé: Yacine, sé dónde estás. Ahora tienes que salir de ahí. No querrás que los gendarmes vengan a sacarte de ahí, ¿no?
»No hubo respuesta.
»Naturalmente…
»Yo en su lugar habría hecho lo mismo, de modo que hice lo que habría querido que hicieran conmigo, de haber estado en su lugar.
»Yacine, escúchame. Si sales ahora, me las apañaré con tus tíos y te prometo que te podrás quedar con nosotros.
»Por supuesto, era un riesgo, pero bueno… Por varias alusiones que me había hecho Nathalie, había comprendido que el tío en cuestión no estaba muy por la labor de tener una boca más que alimentar…
»Yacine, please. ¡Te vas a llenar de pulgas si sigues ahí con el perro! ¿Acaso te he mentido una sola vez desde que me conoces?
»Y entonces oí: "Ayyyyyy… ¡No te imaginas el hambre que tengo!"
– ¿Dónde estaba? -quiso saber Charles.
Kate se dio la vuelta.
– En ese banco de ahí, el que está contra la pared y que parece un gran baúl… No sé si puede verlas, pero en la parte de delante hay dos aberturas… Es un banco-caseta de perro que encontré en un anticuario nada más mudarnos aquí… Me parecía una idea genial, pero por supuesto los perros nunca quisieron meterse ahí dentro… Prefieren los sofás de Ellen… Y ese día, como por casualidad, Hideous estaba ahí metido y ni siquiera había salido para babear alrededor de la mesa mientras cenábamos…
– Elementary, my dear Watson -dijo Charles sonriendo.
– Le di de cenar, llamé a su tío y lo inscribí en el colegio. Y ésta es la historia de Yacine… En cuanto a Nedra, llegó de la misma manera, como de contrabando, pero en circunstancias mucho más dramáticas… Lo único que sabían de ella era que la habían encontrado en una especie de casa ocupada o algo así y que tenía rotos los huesos de la cara. Fue hace dos años, ella debía de tener tres, en fin… Nunca se supo mucho más… Y a Nedra también me la trajo Nathalie.
»También en este caso iba a ser algo provisional… El tiempo de que se le curara la mandíbula, que le habían roto de una bofetada o alguna agresión, de que pasara la convalecencia mientras le buscaban algún familiar en alguna parte…
»Y créame, Charles, cuando se tienen todos los dientes de leche pero ningún documento de identidad, la vida es muy complicada… Dimos con un médico que aceptó operarla cobrando en dinero negro, pero para todo lo demás es desesperante. No han querido aceptarla en el colegio, así que las clases se las tengo que dar yo. Bueno… hago lo que puedo, porque como no habla…
– ¿Nada de nada?
– Sí… algo… Cuando está sola con Alice… Pero lleva una vida de perros… No. Perdón. No tiene ni comparación con mis perros. No es nada tonta y entiende perfectamente su situación… Sabe que pueden venir a buscarla en cualquier momento, y que yo no podré hacer nada por evitarlo.
Charles comprendió de pronto por qué se había escapado corriendo el día anterior.
– Siempre podrá esconderse en el banco…
– No… No es lo mismo… Yacine tiene derecho a estar aquí, es como si estuviera interno. Me he limitado a invertir las fechas y lo obligo a pasar las vacaciones con su familia. Mientras que ella… No lo sé… Le estoy preparando un expediente de adopción, pero también esto es dificilísimo. Siempre el problema de las normas… Tendría que buscarme un marido bueno y amable que fuera funcionario -sonrió Kate-, un profesor o algo así…
Dobló la espalda y estiró los brazos delante del fuego.
– Halaaaa, ya estáaaaa -bostezó-, ya lo sabe todo.
– ¿Y los otros tres?
– ¿Qué pasa con ellos?
– También podría haberlos adoptado…
– Sí… Lo pensé… Para quitarme de encima a los protutores, por ejemplo, pero…
– ¿Pero?
– No sé, sería como matar a sus padres otra vez…
– ¿Ellos nunca se lo han comentado?
– Sí. Claro que sí. De hecho se ha convertido en una especie de juego entre nosotros… «Sí, sí, ordenaré mi habitación cuando me adoptes…» Y las cosas están muy bien así…
Largo silencio.
– No sabía que existía -murmuró Charles.
– Que existía ¿el qué?
– Gente como usted…
– Y tenía razón. No existe. Yo, al menos, no tengo la impresión de existir…
– No la creo.
– Sí, hombre… No hemos salido mucho en estos nueve años… Intento siempre ahorrar algo de dinero para llevarlos a hacer un gran viaje, pero no lo consigo. Sobre todo porque el año pasado compré la casa… Era una obsesión que tenía. Quería que estuviéramos en nuestra propia casa. Quería que, más tarde, los niños fueran de algún sitio concreto. Los obligaré a marcharse, pero quería que tuvieran esta base… Le di la tabarra a Rene todos los días con esto, hasta que conseguí convencerlo. No puedo, se quejaba, esta casa es de mi familia desde la Gran Guerra… ¿Por qué cambiar las cosas? Y además tenía unos sobrinos en Guéret…
»Dejé de tomarme un café con él todas las mañanas al volver de dejar a los niños en el colegio, y, al cabo de cinco días, Rene ya no pudo más y tiró la toalla.
»"Tonto", le reproché con cariño, "pero si sabes que tus sobrinos somos nosotros"…
»Por supuesto, primero tuve que pedir permiso al juez y a mi querido protutor, y todos se pusieron a darme la vara. Pero ¿cómo? No era una idea sensata. ¿Y por qué estas ruinas? ¿Y cuánto me iba a costar el mantenimiento de una casa como ésta?
»Joder… Y eso que ellos no habían vivido los inviernos tan duros que vivimos nosotros… Al final terminé por decirles: la cosa es muy sencilla, o me permitís vender uno de los pisos para comprar esta casa, u os devuelvo a los niños. La nueva jueza tenía otros problemas más importantes, y los otros dos son tan idiotas que se tomaron en serio mi amenaza…
»Fui al notario con Rene y su hermana y cambié una mierda de casa en la urbanización de las Mimosas por este magnífico reino. Qué fiesta montamos esa noche… Invité a todo el pueblo… Incluso a Corinne Le Men…
»Para que vea lo feliz que estaba…
»Ahora vivo del alquiler de dos pisos que tienen unos presidentes de comunidad muy entregados… Siempre hay obras que hacer, siempre hay que remozar fachadas y demás jodiendas… Well… No importa, las cosas están bien así… ¿Quién se ocuparía de las fieras si nos marcháramos?
Silencio.
– ¿Vivir? ¿Sobrevivir? Quizá… Pero existir, lo que se dice existir, no. Me he curtido, me he hecho más fuerte, pero mi pobre cerebro me ha dejado colgada por el camino. Ahora me dedico a hacer pasteles y los vendo en la fiesta del colegio…
– Sigo sin creerla.
– ¿No?
– No.
– Y sigue teniendo razón… Claro, de lejos parezco un poco una santa, ¿no? Pero no hay que creer en la bondad de los generosos. En realidad son los más egoístas…
»Se lo confesé antes, cuando le hablaba de Ellen, soy una mujer ambiciosa…
»¡Ambiciosa y muy orgullosa! Era un poco ridícula, pero lo decía en serio cuando declaraba que quería erradicar el hambre en el mundo. Mi padre nos había educado enseñándonos las lenguas muertas, y mi madre opinaba que Margaret Thatcher llevaba un bonito peinado, o que la última pamela de la Reina Madre no pegaba nada con su vestido. So… no tenía mucho mérito que yo aspirara a una vida de horizontes un poco más amplios, ¿no le parece?
»Sí, era ambiciosa. Y ya ve… Ese destino que nunca habría podido tener yo sola porque nunca le habría llegado ni a la suela de los zapatos a mis modelos de comportamiento, me lo ofrecieron estos niños… Un destino muy pequeñito -dijo, haciendo una mueca-, pero bueno… lo bastante entretenido para mantenerlo despierto a usted hasta las tres de la mañana…
Kate se dio la vuelta y le sonrió, mirándolo a los ojos. Y entonces, en ese preciso instante, Charles lo supo. Supo que estaba perdido.
– Sé que tiene prisa, pero no se marchará ya mismo, ¿no? Puede dormir en la habitación de Samuel, si quiere-Porqué Kate había cruzado los brazos, desvelándoselo así, y porque ya no tenía ninguna prisa, Charles añadió:
– Una última cosa…
– ¿Sí?
– No me ha contado la historia de ese anillo…
– ¡Es verdad! Pero ¿dónde tengo la cabeza?
Kate se miró la piedra engastada.
– Pues bien…
Se inclinó hacia él y se llevó el dedo al pómulo derecho.
– ¿Ve esta estrellita de aquí? ¿En medio de las patas de gallo?
– Claro que la veo -aseguró Charles, que era miope perdido.
– Primera y última bofetada que me dio mi padre en toda su vida… Yo tendría unos dieciséis años, y su anillo me hizo una herida… El pobre lo pasó fatal… Tan pero tan mal que ya nunca más volvió a llevar ese anillo…
– Pero ¿y qué había hecho usted? -se indignó Charles.
– Ya no me acuerdo… ¡Debí de decir que Plutarco me la traía floja!
– ¿Y eso por qué, vamos a ver?
– ¡Pues porque Plutarco escribió un tratado sobre la educación de los niños que me tenía hasta el gorro, mire usted por dónde! No, lo digo de broma, supongo que sería por alguna historia de que quería salir por la noche… Da igual, lo que fuera… El caso es que sangraba… Por supuesto, exageré muchísimo, y lo que ocurrió es que ya nunca más volví a ver ese anillo…
»Un anillo que de hecho me gustaba mucho… De niña me hacía soñar… Esa piedra tan azul… Ya no me acuerdo… pero creo que se llama «niccold»… Y el dibujo… Ahora está muy sucia, pero mire a este joven caminando a grandes zancadas con una liebre en el hombro… Me encantaba… Tenía un trasero tan bonito… A menudo le preguntaba a mi padre qué había sido de ese anillo, pero ya no se acordaba. Quizá lo había vendido…
»Y, diez años más tarde, al salir del despacho del juez, cuando ya se habían tirado los dados, fuimos a tomar un té a la plaza de Saint-Sulpice. Mi anciano papaíto hizo como que buscaba sus gafas y sacó el anillo, que llevaba escondido en un pañuelo. You make us proud, he said, y me lo regaló. Here, you'll need it too when you're looking for résped… Al principio me estaba demasiado grande y me bailaba en el dedo corazón, pero, de tanto cortar leña, ¡ahora se me sujeta muy bien en estos dedazos que tengo!
»Mi padre murió hace dos años… Fue otra tristeza enorme… Pero una tristeza más natural…
»Cuando venía a visitarnos en verano, le encargaba que vigilara la cocción de las mermeladas… Ésa sí que era tarea para él… Se cogía su libro, se sentaba delante de la cocinera y con una mano pasaba las páginas mientras con la otra removía la olla con una cuchara de madera… Y fue durante una de esas largas tardes de mermelada de albaricoque cuando me dio mi última clase de civilización antigua.
»Había dudado mucho antes de regalarme este anillo, me confesó, porque, según su amigo Herbert Boardman, esa imagen estaba relacionada con un tema muy recurrente en el repertorio de la gemología antigua, el de los "sacrificios campestres".
»A partir de ahí enlazó con una larga teoría sobre la noción de sacrificio con las Elegías de Fulanito y toda la peña con ilustración sonora, pero yo ya no lo escuchaba. Contemplaba su reflejo en la olla de cobre y pensaba que había tenido suerte de crecer bajo la mirada de un hombre tan delicado…
»Pues, ¿sabes?, me decía, esa noción de sacrificio es muy relativa y…
»Take it easy, Dad, lo tranquilicé, sabes perfectamente que there is no sacrifice at all en todo esto… Anda… Concéntrate porque si no se te va a quemar la mermelada…
Kate se puso de pie suspirando:
– Ea. Se acabó. Usted haga lo que quiera, pero yo me voy a dormir…
Charles le quitó la bandeja de las manos y se fue a la antecocina.
– Lo increíble -le dijo desde allí- es que, con usted, todo son historias, y todas las historias son bonitas…
– Pero claro que todo son historias, Charles… Absolutamente todo y para todo el mundo… Lo único que pasa es que nunca hay nadie que quiera escucharlas…
* * *
Kate le dijo: la última habitación al fondo del pasillo. Era un pequeño dormitorio abuhardillado, y Charles, como en el de Mathilde, estuvo un buen rato contemplando las paredes de ese adolescente. Una foto en especial retuvo su atención. Estaba clavada con chinchetas encima de la cama, en el lugar habitual del crucifijo, y la pareja que salía sonriendo le provocó la última emoción del día.
Ellen era exactamente como Kate la había descrito: radiante… Pierre salía besándola en la mejilla sujetando en brazos a un niño pequeño dormido.
Charles se sentó en el borde de la cama, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas.
Qué viaje…
En toda su vida jamás había sentido un desfase tal… Esta vez no se lamentaba, sencillamente estaba… perdido.
Anouk…
¿Qué lío era ése ahora?
¿Y por qué te marchaste, cuando toda esa gente a la que habrías adorado se había esforzado tanto por seguir adelante?
¿Por qué no viniste a verla más a menudo? Tú que siempre nos repetías una y otra vez que a la verdadera familia la conoce uno en el camino…
¿Qué me dices entonces? Esta casa era la tuya… Y esta nuera, también… Te habría consolado de la otra, de la de verdad…
¿Y por qué no te volví a llamar nunca más? He trabajado tanto durante estos años y, sin embargo, no dejaré nada que me sobreviva… Los únicos cimientos importantes, los que me han llevado hasta esta habitacioncita y que habrían merecido toda mi atención, los llené a base de egoísmo y de concursos… La mayoría de los cuales perdí… No, no me flagelo, tú habrías odiado que lo hiciera, sólo…
Charles se sobresaltó. Un gato había encontrado su mano.
En una de las paredes del cuarto de baño descubrió la letra de Kate en versión original. Era una cita de E. M. Forster que decía más o menos:
«I believe in aristocracy, though… Y, sin embargo, creo en la aristocracia. Si es que es el término exacto, y si es que puede emplearlo un demócrata. No en una aristocracia basada en el rango y la influencia, sino en la de las personas solícitas, discretas y valientes. Los miembros de esta aristocracia se encuentran en todas las naciones, en el seno de todas las clases sociales y en todas las edades. Y hay una suerte de complicidad secreta entre ellos cuando se cruzan unos con otros. Representan a la única y verdadera tradición humana, la única victoria permanente de nuestra extraña raza sobre la crueldad y el caos.
»Miles de ellos perecieron en la oscuridad; pocos son grandes nombres. Están a la escucha de los demás como de sí mismos, son atentos sin exagerar, y su valentía no es una pose sino más bien una aptitud para soportarlo todo. Y además… they can take ajoke… tienen sentido del humor…»
Pues sí que…, suspiró Charles, ya que se había ido sintiendo cada vez más poquita cosa conforme Kate le contaba su vida, pues, hala, ahora encima esto… Hace tan sólo unas horas habría leído ese texto reparando tan sólo en algunos dilemas de traducción, queer race, swankiness… Pero en ese momento de verdad oía las palabras. Había comido sus bizcochos, había bebido su whisky, se había paseado con ellos toda la tarde y los había visto encarnarse en una sonrisa al borde siempre de las lágrimas.
El castillo ya no estaba, pero la nobleza permanecía.
Encorvado y con el pantalón por los tobillos, Charles se sintió avergonzado.
Mientras paseaba la mirada por el papel pintado rosa, descubrió la antología de haikus.
La abrió al azar y leyó:
Sube despacio
pequeño caracol
¡Estás en el monte Fuji!
Charles sonrió, le dio las gracias a Kobayashi Issa por su apoyo moral y se durmió en una cama de adolescente.
* * *
Se levantó al alba, liberó a los perros y, antes de meterse en el coche, dio un rodeo para atrapar los primeros rayos de sol sobre las paredes ocre de la cuadra. Pegó las manos a la ventana, vio a un montón de jóvenes dormidos, fue a la panadería y compró una hornada entera de cruasanes. Bueno… de lo que la vendedora, todavía abotargada de sueño, llamaba cruasanes…
Un parisino habría dicho: «Esa especie de brioches torcidas…» Cuando volvió, en la cocina olía muy bien a café, y Kate estaba en su jardín.
Charles preparó una bandeja con el desayuno y se reunió con ella.
Kate dejó a un lado las tijeras de podar, caminaba descalza sobre el rocío, tenía aún más cara de sueño que la panadera y le confesó que no había pegado ojo en toda la noche.
Demasiados recuerdos…
Juntó las manos sobre el cuenco de café para entrar en calor.
El sol se levantó en silencio. Kate ya no tenía nada que decir, y Charles, demasiado que desentrañar…
Como los gatos, los niños vinieron a frotarse contra el cuerpo de Kate.
– ¿Qué van a hacer hoy? -le preguntó Charles.
– No lo sé… -Su voz sonaba algo triste-. ¿Y usted?
– Tengo mucho trabajo…
– Ya me lo imagino… Lo hemos apartado del buen camino…
– Yo no diría eso…
Y como la conversación iba tomando aires de blues, Charles añadió más alegremente:
– Tengo que irme a Nueva York mañana, y, por una vez, iré en plan turista… Voy a una fiesta de homenaje a un viejo arquitecto al que aprecio mucho…
– ¿En serio, va usted a Nueva York? -preguntó Kate, contenta-. ¡Qué suerte! Ay, si me atreviera le pediría que me…
– Atrévase, Kate, atrévase. Dígame.
Mandó a Nedra a que le trajera algo de su mesilla de noche, y se lo tendió a Charles.
Era una cajita metálica con un tejón dibujado en la tapa.
Badger
Healing balm
Relieffor hardworking hands
Alivia las manos de los que trabajan duro…
– ¿Qué es, grasa de tejón? -preguntó Charles, divertido.
– No, de castor, creo… Sea lo que sea, no conozco nada más eficaz… Antes me las mandaba una amiga desde Nueva York, pero se mudó…
Charles dio la vuelta a la caja y tradujo en voz alta:
– «Paul Bunyon dijo un día: denme el Badger suficiente, y podré eliminar las grietas del Gran Cañón.» Caramba, nada menos… ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿En un drugstore?
– ¿Irá usted por la zona de Union Square?
– Desde luego -mintió Charles.
– Miente…
– En absoluto.
– Mentiroso…
– Kate, tendré algo de tiempo libre y me sentiré… muy honrado de dedicárselo a usted… ¿Está justo en Union Square?
– Sí, las venden en una tiendecita que se llama Vitamin Shoppe, creo… Y si no, quizá en los Whole Foods…
– Perfecto. Ya me las apañaré.
– Y…
– ¿Y?
– Si sigue todo recto por Broadway, encontrará la librería Strand. Si le sobran otros dos minutos, ¿podría dar una vuelta por las estanterías por mí? Hace tanto tiempo que sueño con eso…
– ¿Quiere que le traiga algún libro en concreto?
– No. Sólo el ambiente… Entre, vaya hasta el fondo a la derecha, allí donde están las biografías, mírelo todo con atención y respire pensando en mí…
¿Respirar pensando en usted? Mmm… ¿de verdad necesito irme tan lejos para eso?
De camino al cuarto de baño, encontró a Yacine enfrascado en una enciclopedia.
– Dime una cosa, ¿cuánto mide el monte Fuji?
– Pues… a ver, espera… «Punto culminante de Japón constituido por un volcán apagado, 3.776 metros.» ¿Apagado? Ni de coña.
Se dio una ducha preguntándose cómo una familia tan numerosa aguantaba en un lugar tan austero. No había ni rastro de ninguna crema de belleza… Fue de habitación en habitación para darles un beso a los niños y les pidió que lo despidieran de los mayores cuando se despertaran.
Buscó a Kate por todas partes.
– Se ha ido a llevarle unas flores a Totette -le dijo Alice-. Me ha dicho que te diga adiós de su parte.
– Pero… ¿y cuándo vuelve?
– No lo sé.
– ¿Ah, no?
– Por eso me ha dicho que te diga adiós…
De modo que ella también había preferido evitar una escena inútil…
Esa separación imposible se le antojó muy violenta.
Bajo las copas oscuras de los robles, volvió a pensar en la muerte de Ellen mientras Baloo enseñaba a Mowgli a cantar su canción:
No hace falta mucho para ser feliz.
¡Oh, no! No hace falta mucho para ser feliz…
Charles expulsó el aire y sintió un dolor en el pecho. Giró a la derecha y salió al asfalto de la carretera.
CUARTA PARTE
1
París 389
Durante los trescientos ochenta y ocho primeros kilómetros, Charles no pensó en nada más que en esas horas tan cálidas. Puso el piloto automático, y lo asaltó una multitud de imágenes.
Nedra como un pajarillo herido con su mandíbula rota, los nombres de los caballos, la sonrisa de Lucas en el retrovisor, su gran sable de cartón dorado, el campanario de la iglesia, los rectángulos de tiza en los troncos de los castaños, la carta de amor que Alexis guardaba en su cartera, el sabor del Port Ellen, los chillidos de uno de los bellezones cuando Leo había querido mojarla con su espray «Señuelo de jabalí, aroma a jabalina en celo», el olor de las gominolas de fresa fundiéndose a la brasa, el chapoteo del agua en la noche, la noche bajo las estrellas, las estrellas que ese hombre del que Kate había querido un hijo pretendía conocer, los burros del Jardín de Luxemburgo, el Quick al que tantas veces había llevado a Mathilde, la juguetería de la calle Cassette ante cuyo escaparate se habían quedado extasiados ellos también y que se llamaba Erase una vez…, las moscas muertas en las habitaciones de los mozos de cuadra, el tonto del haba de Mathew que no había sabido aislar el ADN de la felicidad, la curva de la rodilla de Kate cuando había ido a sentarse a su lado, el abordaje que había seguido, la perplejidad de Alexis, esa funda que ya nunca abría, la sonrisa triste del Gran Perro, el ojo torvo de la llama, el ronroneo de ese gato que había acudido a sacarlo de su tristeza inconsolable, la vista que se extendía ante sus cuencos de café esa mañana, la muralla de seguridad en la que Corinne había circunscrito a su fragilísimo marido, la risa de su Marión que bien pronto la derrumbaría, la manera que tenía de soplarse sobre el mechón de pelo aunque lo llevara bien recogido, el griterío de los niños y el estruendo de las latas de conserva en el patio, el rosal Wedding Day que se caía a pedazos bajo la pérgola, los vestigios de Pompeya, la danza de las golondrinas y las quejas de la lechuza cuando habían evocado a Nino Rota, la voz de Nounou mandándolos a la cama por última vez, la vejiga del camionero, el viejo profesor que había dejado en la mejilla de su hija pequeña la impronta de un hermoso efebo, el sabor de la fruta tibia que nunca había probado, ese polo que ya no se pondría más, el pronóstico de Rene, el jaleo que montaron todos sobre la báscula de la estación, el ratón en la alfombra del salón, los diez niños con los que habían cenado la víspera, los deberes bajo la lámpara de la cocina y el visto bueno que no le habían dado, ese puente que se vendría abajo algún día y los aislaría definitivamente del mundo, la belleza de las armaduras, las manchas de liquen gris verdoso sobre las piedras de la escalera, su tobillo al lado, la forma de las cerraduras, la delicadeza del perfil de las molduras, el siniestro total del coche, sus dos noches en un hotel cerca del velatorio, el taller de Alice, el olor de las zapatillas de deporte chamuscadas, el lunar que tenía en la nuca que lo había obsesionado mientras habían durado sus confidencias, como si Anouk le guiñara un ojo cada vez que reía o lloraba, la resistencia al impacto de Yacine y la de todos ellos, el aroma de la madreselva y las claraboyas «a la capuchina», el pasillo del primer piso, en cuya pared todos habían escrito sus sueños, el sueño de Kate, el pésame del policía, las urnas en el silo, los preservativos entre los terrones de azúcar, el rostro de su hermana, esa vida que había abandonado, esas camas que había acercado unas a otras, ese pasaporte que debía de haberle caducado ya, sus sueños de abundancia que la habían dejado estéril, el grosor de las paredes, el olor de la almohada de Samuel, la muerte de Esquilo, los faros en la noche, sus sombras, la ventana que Kate había abierto, el…
Durante el último kilómetro, en un París donde el aire era «bastante bueno» según el pronóstico del día, se dio cuenta de que había hecho todo el trayecto de ida obsesionado por la muerte, y el de vuelta, estupefacto ante la vida.
Un rostro se había superpuesto a otro, y esa misma letra que unía ambos nombres terminó de sacudirlo de arriba abajo.
Los manuales de instrucciones no servían de nada, el destino, relatado al oído al menos, era un caso único.
2
Se fue directamente al estudio. Estuvo a punto de ponerse como una fiera porque no habían apagado todas las luces, pero decidió que no, que mejor otro día. Puso a cargar el móvil, buscó su bolsón de viaje y se cambió por fin. Mientras se peleaba con una de las perneras del pantalón, vio el montón de correo que lo esperaba sobre su mesa.
Se abrochó el cinturón y encendió el ordenador sin pestañear. Las malas noticias estaban detrás, lo demás no serían más que contrariedades, y las contrariedades ya no lo afectarían. Las nuevas normas, el plan Grenelle sobre el medio ambiente, las leyes, los decretos hipócritas para salvar un planeta ya exangüe, los presupuestos, las tasas, los intereses, las conclusiones, las llamadas, los recordatorios y las reclamaciones… Espuma, espuma, no era más que espuma todo. Junto a nosotros vivían los miembros de otra casta que se reconocían entre sí cuando se cruzaban y que le habían confiado sus secretos.
Pero él no pertenecía a ese grupo. No era en absoluto valiente y se había cuidado muy mucho de no soportar ni el más mínimo dolor. Pero ya no podía hacer caso omiso de ellos. Anouk le había dado un pajarito muerto, y él se había aventurado dentro de un gallinero…
Había salido de él desfigurado, pero ahora en sus bodegas transportaba oro y especias.
Que no se cubriera de honores al cartógrafo, que no se lo recibiera en la corte, que simplemente le permitieran transformar todo aquello en plomo.
No era el relato de su vida lo que lo había afectado tanto, sino lo que le había contado a su sombra.
Quizá no regresara jamás allí, quizá no tuviera nunca la oportunidad de despedirse de ella, quizá no supiera nunca si Samuel había practicado lo suficiente, ni oyera la voz de Nedra, pero una cosa era segura, tampoco se marcharía nunca de allí.
Dondequiera que fuera, hiciera lo que hiciese a partir de ahora, estaría con ellos y avanzaría en la vida con las manos abiertas.
A Anouk le traía sin cuidado desintegrarse allí o en otra parte. Le traía sin cuidado todo salvo lo que acababa de darle habiéndose privado ella de ello.
Para retomar la expresión de Kate, no llegaría jamás «ni a la suela de los zapatos» de sus modelos de comportamiento, no había tenido hijos y perecería «en la oscuridad», pero hasta entonces, viviría. Viviría.
Era su premio gordo, escondido bajo los patés y los salchichones.
Tras esos elevados pensamientos lírico-charcuterescos, leyó sus correos electrónicos y se puso a trabajar.
Al cabo de unos minutos, se levantó y se dirigió a la estantería.
Buscaba un diccionario de los colores.
Había una cosa que le rondaba por la cabeza desde la primera hoguera…
Veneciano: color de cabello con reflejos caoba. El color llamado rubio veneciano contribuye a la belleza de las venecianas.
Exactamente lo que Charles pensaba…
Aprovechó para buscar «tentemozo» en el diccionario.
Tienes razón, tío, todavía no te has marchado de allí, ¿eh?…
Charles se encogió de hombros y se puso a trabajar de verdad. ¿Que le llovían marrones por todos lados? No importaba. Tenía al alcance de la mano «cada uno de los palos que cuelgan del pértigo del carro que, puestos de punta contra el suelo, impiden que el carro se vuelque hacia delante».
Se concentró hasta las siete, devolvió el coche y regresó a su casa a pie.
Esperaba encontrar a alguien al otro lado de la puerta…
Los dos contestadores a los que acababa de preguntar uno después de otro no habían podido responder a esa pregunta.
Todavía un poco tieso, Charles subía por la calle de Les Patriarches.
Tenía hambre y soñaba con oír una campana a lo lejos…
3
– No te doy un beso, acabo de aplicarme una mascarilla -le advirtió Laurence casi sin articular-. No te imaginas lo agotada que estoy… Me he tirado todo el fin de semana con unas coreanas histéricas perdidas… Creo que me voy a dar un baño y luego me iré a la cama…
– ¿No quieres cenar?
– No. Hemos tenido que ir al Ritz y he comido demasiado. ¿Y tú qué tal? ¿Te ha ido bien?
Laurence no levantó la cabeza. Estaba repanchingada en el sofá y hojeaba el Yogue americano.
– Mira esto qué vulgar…
No. Charles no tenía ganas de mirar nada.
– ¿Y Mathilde?
– En casa de una amiga.
Se agarró al picaporte y sufrió un momento de… de abatimiento.
Era una cocina a medida diseñada por uno de los amigos de Laurence, un decorador de interiores, diseñador de espacios, creador de volumen, pasador de luz y otras chorradas por el estilo.
Paredes de arce claro, anchas pilastras verticales de acero inoxidable peinado, encimera de piedra dolomítica, puertas correderas, fregadero soldado de una sola pieza, columna de calor, columna de frío, electrodomésticos de Miele, campana extractora, cafetera, bodega, horno a vapor y toda la pesca.
Oh, sí. Preciosa…
Limpia, pulcra, inmaculada. Bonita como una morgue.
El problema es que no había nada para comer… Muchos tarros de crema en la puerta de la nevera, pero no de los prados de Isigny, por desgracia… eran cremas de belleza… Coca-Cola light, yogures 0 %, platos al vacío y pizzas congeladas.
Es cierto que Mathilde se marchaba al día siguiente… Y era ella quien pautaba las pocas comidas que preparaban en casa… Laurence cocinaba para los amigos, pero al parecer sus horarios imprevisibles y sus continuos viajes los habían dispersado…
Ahora ya sólo tenía facturas…
Y porque acababa de adoptar ese buen propósito, el de no lamentarse de su indigencia, sacó de su maletín el último número de la revista Moniteur y fue a avisar a Laurence de que se bajaba al bar de la esquina.
– Pero… -la mascarilla se llenó de arrugas- ¿qué te ha pasado?
Debía de parecer tan sorprendido como ella, porque Laurence añadió:
– ¿Te has pegado con alguien?
Ah… ¿Se refería a eso?
Había ocurrido hacía tanto tiempo… En otra vida…
– No, me… me di contra una puerta…
– Es terrible.
– Bah… Hay cosas peores…
– ¡No, me refería a tu cara!
– Ah. Perdón…
– ¿Estás seguro de que estás bien? Te noto como raro…
– Tengo hambre… ¿Me acompañas?
– No. Acabo de decirte que estoy agotada…
Charles hojeó su biblia semanal por encima de un entrecot y pidió otra cerveza para bajar las patatas a la bearnesa. Comió con apetito, mientras consultaba las páginas de ofertas de proyectos con una mirada casi nueva. No sabía si era por lo mucho que había dormido en casa de Alexis o por su noche en Les Vesperies, pero el caso es que ya no se sentía nada cansado.
Pidió un café y se levantó para comprar una cajetilla de tabaco.
Dio media vuelta ante el mostrador.
Dejar de fumar sería una manera de alterar la naturaleza de esa sensación de carencia.
(Esa idea no era suya.)
Volvió a sentarse, toqueteó un terrón de azúcar, clavó la uña en el envoltorio de papel blanco, preguntándose lo que estaría haciendo en ese preciso segundo…
Las diez menos veinte…
¿Estarían aún en la mesa? ¿Estarían cenando fuera? ¿Sería la noche tan cálida como ayer? ¿Habrían encontrado las niñas un acuario decente para el Señor Blop? ¿Los mayores habrían dejado el guadarnés en el estado en el que habrían querido encontrarlo los hermanos Blasón de regreso del exilio? ¿Estaría bien cerrada la cerca del prado? ¿Estaría el Gran Perro otra vez tumbado a los pies de la cocinera?
¿Y ella?
¿Estaría delante de la chimenea? ¿Leyendo? ¿Soñando? Y si era así, ¿qué estaría soñando? ¿Pensaría en…?
No formuló esa pregunta entera. Había luchado con fantasmas durante más de seis meses, acababa de zamparse una montaña de patatas fritas para recuperar el tiempo y los agujeros del cinturón y ya no quería perder de vista su premio gordo.
Ya no estaba cansado. Había marcado con un círculo dos o tres proyectos que le parecían interesantes, le habían encargado una misión de la mayor importancia, tenía que encontrar un tejón en Nueva York, no sabía su apellido, pero tenía la certeza de que escribiendo «Señorita Kate de Les Vesperies» en el sobre un cartero la encontraría y le entregaría su bálsamo.
Llamó a Claire, le habló de Alexis y la hizo reír. Tenía tantas cosas que decirle… Tengo una audiencia muy importante mañana por la mañana, no tengo más remedio que revisar mis apuntes, le explicó, ¿quedamos un día de éstos para comer juntos?
Justo cuando iba a colgar, Charles volvió a decir su nombre.
– ¿Sí?
– ¿Por qué son tan cobardes los hombres?
– Pues… ¿por qué me preguntas esto de repente?
– No lo sé… Acabo de cruzarme con un montón estos últimos días…
– ¿Que por qué? -suspiró Claire-. Porque no dan la vida, creo… Perdóname, es una respuesta muy trillada, pero es que me coges un poco de sopetón y todavía no me he preparado del todo bien el caso… Pero… ¿lo dices por mí?
– Por todas vosotras…
– ¿Estás mal de la cabeza o qué?
– Sí. Espera, que te lo voy a enseñar…
Claire, perpleja, dejó el móvil sobre su montón de marrones pendientes. Vibró de nuevo. Entonces descubrió el rostro de mil colores de su hermano y se echó a reír una última vez antes de volver a enfrascarse en sus centrales de depuración.
Alexis en chanclas y delantal delante de su barbacoa de gas… Qué bueno… Y su hermano que tenía una voz tan alegre esa noche…
De modo que había recuperado a su Anouk…, malinterpretó con una sonrisa algo melancólica.
* * *
¿Melancólica? La palabra se quedaba corta. Al volver aquella mañana, Kate sabía que ya no estaría su coche, y sin embargo… no pudo evitar buscarlo con la mirada.
Vagó todo el día como alma en pena. Volvió sin él a todos los lugares que le había enseñado. Los silos, el gallinero, la cuadra, la huerta, la colina, el río, la pérgola, el banco en el que habían desayunado entre las matas de salvia y… Todo estaba desierto, vacío.
Les dijo varias veces a los niños que estaba cansada.
Que nunca había estado tan cansada…
Cocinó mucho para permanecer en esa cocina donde habían pasado parte de la noche con Ellen.
Por primera vez en años, la perspectiva de las vacaciones de verano la angustió tremendamente. Dos meses ahí, sola con los niños… Dios mío…
– ¿Qué te pasa? -le preguntó Yacine.
– Me siento vieja…
Sentada en el suelo, Kate tenía la espalda apoyada contra la cocinera, con la cabeza del Gran Perro en el regazo.
– ¡Que no, que no eres vieja! Si todavía te falta mucho para cumplir los veintiséis…
– Tienes razón -se rió Kate-, ¡falta muchísimo incluso!
Aguantó el tipo hasta que las golondrinas terminaron su danza, pero ya estaba en la cama cuando Charles se cruzó con Mathilde en el pasillo.
– ¡Caray! -se sobresaltó ella-. ¿De qué era esa puerta? -Se puso de puntillas-: A ver… ¿dónde tengo que apuntar para darte un beso?
La siguió y se desplomó sobre su cama mientras ella preparaba el equipaje, contándole su fin de semana.
– ¿Qué tipo de música quieres oír?
– Algo bueno…
– ¿No querrás jazz, espero? -preguntó ella horrorizada.
Mathilde estaba de espaldas, contando sus pares de calcetines, cuando Charles le preguntó:
– ¿Por qué dejaste de montar a caballo?
– ¿Por qué me preguntas eso ahora?
– Porque acabo de pasar dos días maravillosos entre niños y caballos y no he dejado de pensar en ti…
– ¿De verdad?-preguntó Mathilde con una sonrisa.
– Todo el tiempo. Todo el rato me preguntaba por qué no te había llevado a ti también…
– No lo sé… Porque era lejos… Porque…
– Porque ¿qué?
– Porque tenías miedo todo el tiempo…
– ¿De los caballos?
– No sólo. De que me cayera… De que perdiera… De que me hiciera daño… De que pasara calor o pasara frío… De que hubiera atasco… De hacer esperar a mamá… De que no me diera tiempo a terminar los deberes… De que… Tenía la impresión de fastidiarte los fines de semana…
– ¿Ah, sí? -murmuró Charles.
– Pero no era sólo eso…
– ¿Qué, entonces?
– No lo sé… Bueno, ahora ya vas a tener que devolverme la cama…
Charles cerró la puerta al salir y se sintió como si lo hubieran expulsado del paraíso.
El resto de la casa lo intimidaba.
Vamos, se zarandeó, ¿a qué venían esas tonterías? Pero ¡si estás en tu casa! ¡Hace años que vives aquí! Son tus muebles, tus libros, tu ropa, tu hipoteca… Come on, Tcharlz.
Vuelve.
Vagó por el salón sin saber qué hacer, se preparó un café, pasó la bayeta, hojeó unas revistas sin leer siquiera las imágenes, levantó los ojos hacia su biblioteca, la encontró demasiado bien ordenada, buscó un disco pero ya no recordaba cuál, lavó su taza, la secó, la guardó, volvió a pasar la bayeta, se sentó en un taburete, se tocó el costado, decidió limpiarse los zapatos, fue al vestíbulo, se agachó, hizo otra mueca, abrió un mueble y limpió todos sus pares de zapatos, uno tras otro.
Apartó los cojines, encendió una lámpara, dejó el maletín sobre la mesa de centro, buscó sus gafas, sacó sus papeles, leyó las imágenes sin enterarse de los textos, volvió a empezar, se reclinó hacia atrás y escuchó los sonidos de la calle. Se incorporó, volvió a intentarlo, se deslizó las gafas hacia arriba para frotarse los párpados, cerró esa carpeta y apoyó las manos encima. Sólo veía su rostro.
Le hubiera gustado estar cansado.
Se lavó los dientes, abrió discretamente la puerta del dormitorio conyugal, distinguió la espalda de Laurence en la penumbra, dejó su ropa en la butaca que le había sido atribuida, contuvo la respiración y levantó su esquina del edredón.
Recordaba su última actuación. Sintió su aroma, su calor. Tenía el corazón hecho un lío. Quería amar.
Se acurrucó contra ella, alargó la mano y la deslizó entre sus muslos. Como siempre, lo sobrecogió la suavidad de su piel, le levantó el brazo y le lamió la axila mientras aguardaba a que se diera la vuelta y se abriera del todo. Dejó que sus besos siguieran la curva de sus caderas, la cogió del codo para impedir que se moviera y…
– ¿A qué huele? -preguntó Laurence.
Charles no entendió su pregunta, los tapó a los dos con el edredón y…
– ¿Charles? ¿Qué es ese olor? -volvió a preguntar, apartando el edredón de plumas.
Charles suspiró. Se alejó de ella. Respondió que no sabía.
– Es tu chaqueta, ¿no? Tu chaqueta apesta a hoguera…
– Quizá…
– Quítala de la butaca, por favor. Me desconcentra.
Charles salió de la cama y recogió su ropa.
La tiró dentro de la bañera. Si no vuelvo ahora, no volveré nunca.
Volvió a la habitación y se tumbó en la cama dándole la espalda. «¿Y bien?», decían sus uñas dibujando grandes ochos sobre su hombro.
Y bien nada. Le había demostrado que todavía se empalmaba. Aparte de eso, que se fuera a tomar por saco.
Los grandes ochos se transformaron en pequeños ceros y luego desaparecieron.
Una vez más, fue ella quien se quedó dormida la primera. Normal.
Había tenido que ir al Ritz y se había tragado a unas coreanas histéricas perdidas.
Charles, en cambio, contaba ovejas.
Y vacas, y gallinas, y gatos, y perros. Y niños.
Y sus beauty marks.
Y kilómetros…
Se levantó al alba y deslizó una notita bajo la puerta de Mathilde.
«A las once abajo. No te olvides del carné de identidad.» Y tres crucecitas porque así era como se mandaban besos allí donde ella iba a pasar las vacaciones.
Abrió la puerta del portal.
Y respiró.
4
– Nos sobra casi una hora, ¿quieres comer algo?
– …
No era su Mathilde de siempre.
– Eh -le dijo, agarrándola de la nuca-, estás agobiada, ¿o qué?
– Un poco… -susurró contra su pecho-. Ni siquiera sé adónde voy…
– Pero si me has enseñado las fotos, parecen muy kind estos MacNoséqué…
– Pero un mes se hace largo…
– No, hombre… Se te pasará volando… Y además, Escocia es un sitio precioso… Te va a encantar… Anda, vamos a comer algo…
– No tengo hambre.
– Pues entonces a beber algo. Sígueme…
Se abrieron camino entre maletas y carritos y encontraron una mesa al fondo del todo de un bareto algo guarrete. Sólo en París son tan sucios los aeropuertos, pensó. ¿Sería por las treinta y cinco horas semanales, la famosa desenvoltura frenchy o la certeza de tener, al alcance de unos taxis gruñones, la ciudad más bonita del mundo? Charles no lo sabía, pero siempre sentía la misma consternación.
Mathilde mordisqueaba su pajita, lanzaba miradas inquietas a su alrededor, consultaba la hora en su móvil y ni siquiera se había puesto los cascos de su Mp3.
– No te preocupes, tesoro, nunca he perdido un avión en mi vida…
– ¡Es verdad! ¿Te vienes conmigo? -fingió malinterpretar ella.
– No -le dijo Charles meneando la cabeza de lado a lado-, no. Pero te mandaré un sms todas las noches…
– ¿Me lo promise?
– I promise.
– Pero no en inglés, ¿eh?
Mathilde en cambio se esforzaba por aparentar más desenvoltura de la que en realidad tenía…
Charles también.
Era la primera vez que se marchaba tan lejos y tanto tiempo.
La perspectiva de esas vacaciones lo angustió tremendamente. Un mes en ese piso, los dos y sin esa niña… Dios mío…
Le cogió la mochila de las manos y la acompañó hasta los rayos X.
Como Mathilde caminaba muy despacio, Charles estaba convencido de que miraba los escaparates. Le propuso comprarle alguna revista.
No le apetecía.
– ¿Entonces unos chicles?
– Charles… -dijo Mathilde, y se quedó parada.
Charles ya había vivido esa escena. La había acompañado a menudo cuando se marchaba de campamento y sabía que esa niña tan chulita perdía toda la seguridad en sí misma conforme se iban acercando al punto de encuentro.
Mathilde buscó su mano, y Charles se sintió halagado de ser el brazo que la niña quería apretar, y se preparó algunas frases firmes pero tranquilizadoras que guardarle en el bolsillo trasero.
– ¿Sí?
– Me ha dicho mamá que os vais a separar…
Charles tropezó ligeramente. Acababa de chocar contra un Airbus.
– ¿Ah, sí?
Dos silabitas hechas papilla que podían significar: «Ah, ¿entonces te lo ha dicho?», o: «¿Ah, sí? No lo sabía…»
No tuvo fuerzas para fanfarronear.
– No lo sabía.
– Ya… Está esperando a que te encuentres mejor para decírtelo.
Es un avión muy grande, el A380, ¿no?
– …
– Dice que hace varios meses que no eres tú mismo, pero que en cuanto te encuentres mejor, os separaréis…
– Pues… pues vaya conversaciones raras tenéis para tu edad -consiguió articular.
La terminal se erguía ante ellos.
– ¿Charles?
La niña se dio la vuelta.
– ¿Mathilde?
– Me iré a vivir contigo.
– ¿Cómo dices?
– Si os separáis de verdad, te aviso que me iré contigo.
Como tuvo la elegancia de mascullarle estas últimas palabras con el tono de una cow-girl escupiendo un pegote de tabaco de mascar, Charles la imitó:
– ¡Sí, ya te veo venir yo a ti! ¡Dices eso para que siga haciéndote los deberes de mates y de física!
– Damn. ¿Cómo lo has adivinado? -Mathilde hizo un esfuerzo por sonreír.
Charles no pudo hacer lo mismo. Tenía un tren de aterrizaje en el estómago.
– Y aunque fuera verdad, sabes muy bien que no es posible… Nunca estoy en casa…
– Por eso, justamente… -siguió bromeando ella.
Pero como él ya no le seguía el rollo, añadió:
– Es asunto vuestro, me trae sin cuidado, pero me iré contigo. Que lo sepas…
Anunciaron su embarque.
– No hemos llegado a ese punto todavía -le murmuró Charles al oído abrazándola.
Mathilde no dijo nada. Debió de encontrarlo muy ingenuo. Cruzó la puerta de embarque, se dio la vuelta y le mandó un beso.
El último de su niñez.
Su vuelo desapareció de la pantalla.
Charles seguía ahí. No se había movido ni un milímetro, esperaba a que llegara el auxilio. Se oyó un sonido en su bolsillo: tiene un nuevo mensaje.
«TQ.»
Se le resbaló la mano sobre las teclas y tuvo que secársela sobre el corazón para tranquilizarla un poco.
«MI 2.»
Consultó su reloj, dio media vuelta, empujó a un montón de gente, tropezó con unas maletas, dejó la suya en la consigna, corrió hasta la parada de taxis, intentó colarse, le cayó una bronca, descubrió a un motorista con un cartel que decía «Todas direcciones» y le rogó que lo llevara allí donde el jarrón acababa de desbordarse.
Nunca más en su vida cogería un avión tambaleándose.
Nunca más.
5
A un centenar de metros del instituto en el que estudiaría Mathilde el próximo curso, Charles entró en una agencia inmobiliaria, anunció que buscaba un apartamento de dos habitaciones lo más cerca posible de ahí, le enseñaron unas fotos, añadió que no tenía tiempo, eligió el más luminoso, dejó su tarjeta de visita y firmó un talón por una cantidad considerable para que lo tomaran en serio.
Volvería dos días después.
Volvió a ponerse el casco y le pidió a su chófer que lo llevara a la otra orilla del Sena.
Le confió su maletín, asegurándole que no tardaría mucho.
La famosa moqueta beis de la casa Chanel… Se volvió a ver más de diez años atrás con sus zapatones en el visor del mozo de servicio.
La mandó llamar. Añadió que se trataba de algo urgente.
Le sonó el móvil.
– ¿Ha perdido el avión? -se inquietó Laurence.
– No, pero ¿puedes bajar un momento?
– Estoy en plena reunión…
– Entonces no bajes. Sólo quería decirte que me encuentro mejor.
Charles oyó el crujido de los engranajes dentro de la cabeza de Laurence, debajo de su bonito coletero.
– Pero… creía que tú también tenías que coger un avión…
– Ahora lo cojo, no te preocupes… Me encuentro mejor, Laurence, me encuentro mejor.
– Pues mira, no sabes cuánto me alegro -dijo, y soltó una risita algo nerviosa.
– Así que me puedes dejar.
– Pero ¿de qué…? ¿De qué me estás hablando?
– Mathilde me ha contado vuestras confidencias…
– Es ridículo… Espérame, enseguida bajo…
– Tengo prisa.
– Enseguida bajo.
Por primera vez desde que la conocía, la encontró demasiado maquillada.
Charles no tenía nada que añadir.
Había alquilado un apartamento, tenía que marcharse pitando, iba a perder el avión.
– Charles, para. No era nada… Conversaciones de chicas… Ya sabes cómo son estas cosas…
– No te preocupes -le sonrió-, no te preocupes, el que se va soy yo. El cabrón soy yo.
– Bueno… si tú lo dices…
Charles admiraría su clase hasta el final.
Laurence añadió algo, pero no la oyó porque ya se había puesto el casco y asintió con la cabeza sin saber a qué.
Le dio una palmadita al joven motorista en el muslo para apremiarlo a zigzaguear entre los coches.
No podía de ninguna manera perder ese avión. Tenía que encontrar un tejón.
* * *
Unas horas más tarde, Laurence Vernes iría a la peluquería, sonreiría a la pequeña Jessica poniéndose la bata, se acomodaría delante de un espejo mientras otra chica le preparaba el tinte, cogería una revista, hojearía los cotilleos, levantaría la cabeza, miraría al frente y se echaría a llorar.
Después, no se sabe.
Laurence Vernes ya no está en la historia.
6
Charles atacó un enorme proyecto titulado P.B. Tran Tower/Exposed Structures y lo deshuesó hasta que la azafata le pidió que levantara la mesita plegable.
Charles releyó sus apuntes, comprobó el nombre del hotel, miró por la ventanilla el trazado de las ciudades y pensó que esa noche dormiría bien. Ya no lo afectaría el desfase horario.
Pensó en muchas otras cosas. En el trabajo que acababa de avanzar, que le hacía feliz y que podía realizar en cualquier lugar del mundo. En su despacho, en un apartamento desconocido, en el asiento de un avión o en…
Cerró los ojos y sonrió.
Todo iba a ser muy complicado.
Tanto mejor.
Era su profesión al fin y al cabo, encontrar soluciones…
«Detalle de una juntura entre los módulos de piedra de las columnas que pone de manifiesto la inserción del sistema de contraviento de acero», precisaba el pie de su último esquema.
La gravedad, los terremotos, los ciclones, el viento, la nieve… Todas esas jodiendas llamadas «cargas de explotación» y que, acababa de recordar, lo divertían mucho…
Envió un mensaje a las Highlands y decidió dejar su reloj como estaba.
Quería vivir a la vez que ella.
* * *
Se levantó muy temprano, preguntó en recepción cuándo le traerían el esmoquin que había alquilado, se tomó un café en un vaso de cartón mientras bajaba por Madison y, como siempre en esa ciudad, deambuló con la cabeza levantada. Nueva York, para un niño que había disfrutado con los juegos de construcciones, no era sino una tortícolis constante.
Por primera vez en años, entró en varias tiendas y se compró ropa. Una chaqueta y cuatro camisas nuevas.
¡Cuatro!
Se daba la vuelta de vez en cuando. Estaba al acecho, temía algo. Una mano en el hombro, un ojo dentro de un triángulo, una voz bajada de un rascacielos que le dijera: «Eh, tú… No tienes derecho a ser tan feliz… ¿Qué es eso que has robado ahora, eso que escondes contra tu corazón?»
No, si lo que pasa es que… creo que tengo una costilla rota…
A ver, pues levanta los brazos entonces.
Y Charles, obedeciendo, se dejaba arrastrar por la corriente de passers-by.
Meneaba la cabeza de lado a lado, se llamaba estúpido y consultaba su reloj para recordar dónde estaba.
Casi las cuatro de la tarde… Penúltimo día de clase… Los niños habrían vaciado el contenido de sus taquillas en sus carteras gastadas… Kate le había contado que, todas las tardes, acompañada por los perros, iba a esperarlos al otro extremo del camino, allí donde los dejaba el autobús del colegio, y que cargaban todos sus bártulos sobre la albarda del burro, «… ¡eso cuando consigo arrastrarlo conmigo!».
Había añadido que un centenar de robles apenas bastaban para que a todos les diera tiempo de contarle todo lo que les había pasado durante el… Una mano acababa de agarrarlo por el hombro. Charles se dio la vuelta.
Con la otra mano, un hombre vestido con un traje oscuro le señalaba el semáforo: DON'T WALK. Charles le dio las gracias y oyó que el hombre le respondía que era bienvenido.
Encontró la tienda de las vitaminas y arrambló con las seis cajas que tenían en el almacén. Con eso había para colmar un buen montón de grietas… Dejó la bolsita de papel sobre el mostrador y se metió las cajas en los bolsillos.
Le gustaba esa idea.
La de sentir su peso.
Abrió la puerta de la librería Strand. «Dieciocho millas de libros», pregonaba el eslogan. No pudo verlos todos, pero pasó allí varias horas. Saqueó la sección de arquitectura, por supuesto, pero también se regaló a sí mismo una recopilación de la correspondencia de Oscar Wilde, una novela corta de Thomas Hardy, Fellow-Tonws-men, que se le antojó por la siguiente sinopsis: «Notables de la ciudad de Port Bredy, en Wessex, Barnet y Downe son viejos amigos. Sin embargo el destino no los ha tratado por igual. Barnet, un hombre próspero, ha sido desdichado en el amor y sufre hoy las consecuencias de un matrimonio juicioso pero desprovisto de ternura. Downe, un abogado sin blanca, vive feliz en su modesta casa, rodeado de una esposa que lo quiere y unos hijos que lo adoran. El azar de una noche los invitará a reconsiderar sus destinos…», their different lots in life… y un genial More Than Words de Liza Kirwin que hojeó feliz mientras se comía un bocadillo, sentado al sol sobre unos escalones.
Era una selección de cartas ilustradas provenientes del Smithsoniaris Archive Of American Art.
Enviadas a esposas, novios, amigos, jefes, clientes o confidentes, por pintores, jóvenes artistas, perfectos desconocidos, pero también por Man Ray, el genial Gio Ponti, Calder, Warhol o Frida Kahlo.
Cartas finas, conmovedoras o puramente informativas, siempre acompañadas de un dibujo, un esquema, una caricatura o una viñeta precisando un lugar, un paisaje, un estado de ánimo o incluso un sentimiento cuando el alfabeto no bastaba para ello.
More Than Words… Más que palabras… Este libro, que nuestro callado Charles había descubierto por casualidad en un carrito cuando ya se dirigía a pagar a las cajas, lo reconcilió con una parte de sí mismo. La que había abandonado en un cajón con sus cuadernos de dibujo y su minúscula caja de acuarelas.
Charles, que por aquel entonces dibujaba por gusto… No buscaba todo el rato esbozar decisiones y le traían sin cuidado los contravientos de acero y los cables de precompresión…
Le cogió cariño a un tal Alfred Frueh, que más tarde se convertiría en uno de los grandes caricaturistas de The New Yorker y envió cientos de cartas absolutamente maravillosas a su novia. Contándole sus viajes por Europa poco antes de la Primera Guerra Mundial, detallando en cada etapa las costumbres locales, las tradiciones, el mundo que lo rodeaba… Transportando bajo el brazo un edelweiss de verdad, secado, que luego le haría llegar a lápiz desde Suiza, demostrándole lo feliz que estaba de leer las cartas que le mandaba ella, que había recortado en formato sello y con las cuales se representaba a sí mismo: leyéndolas en la bañera, ante su caballete, en la mesa, en la calle, debajo del camión que lo estaba atropellando, en su cama, mientras su casa ardía o un tigre lo atravesaba con una espada. Enviándole él también su propia art gallery en mil pedazos de papel y en tres dimensiones para compartir con ella los cuadros que le habían emocionado en París, y, todo ello, adornado con textos llenos de humor, tiernos y tan… elegantes…
A Charles le hubiera gustado ser ese hombre. Alegre, confiado, enamorado. Y talentoso.
Y luego ese otro, ese tal Joseph Lindon Smith, el del trazo perfecto, que contaba con detalle sus sinsabores de pintor de humanidades en el viejo continente a unos padres muy preocupados por él; que se dibujaba bajo una lluvia de monedas en una calle de Venecia o medio muerto por un empacho de melones.
Dear Mother and Father, Behold Jo joeating fruití Saint-Exupéry dibujado de Principito, preguntándole a Hedda Sterne si quería ir a cenar con él y… venga, ya lo seguirás viendo luego… hojeándolo una última vez antes de cerrarlo, vio el autorretrato de un hombre perdido, encorvado, sujetándose la cabeza entre las manos, ante una fotografía de su amada. Oh! I wish I were with you. Sí, oh. Ojalá.
Dio un rodeo para pasar por el Flatiron Building, ese inmenso edificio con forma de plancha que lo impresionó tanto en su primera visita… Construido en 1902, uno de los más altos de su época y, sobre todo, una de las primeras estructuras de acero. Charles levantó los ojos.
1902…
¡Joder, 1902!
Qué genios…
Y como se había perdido, fue a parar delante del escaparate de una tienda de material para reposteros. N. Y. Cake Supplies. Pensó en ella, en todos ellos, y se dejó un dineral en moldes para galletas.
Nunca en su vida había visto tantas. De todas las formas posibles e imaginables…
Encontró perros, gatos, una gallina, un pato, un caballo, un pollito, una cabra, una llama (sí, había moldes en forma de llama…), una estrella, una luna, una nube, una golondrina, un ratón, un tractor, una bota, un pez, una rana, una flor, un árbol, una fresa, una caseta para perros, una paloma, una guitarra, una libélula, un cesto, una botella y… un corazón.
La dependienta le preguntó si tenía muchos hijos.
Yes, contestó Charles.
Volvió a su hotel molido y cargado de bolsas como buen turista que era y que le encantaba haber sido.
Se dio una ducha y, sin necesidad de molde, adoptó la forma de un pingüino y pasó una velada deliciosa. Howard lo abrazó diciendo «My son!» y le presentó a un montón de gente interesantísima. Habló mucho rato de Ove Arup con un brasileño y dio con un ingeniero que había trabajado en el revestimiento de la ópera de Sydney. Conforme bebía, su inglés iba ganando en fluidez, y al final Charles terminó en una terraza enfrente de Central Park ligándose a una chica guapa in the moon light.
Le preguntó si era arquitecta.
– Nat meee… graznó la chica.
Era…
Charles no se enteró. Comentó que era fantástico y la escuchó soltarle un montón de chorradas sobre París que era so romantic, el queso, so good y los franceses, so great lovers.
Charles observaba sus dientes perfectos, sus manos con manicura, su inglés sin monarquía y sus brazos delgaduchos. Se ofreció a traerle otra copa de champán y se perdió por el camino.
Compró celo y un rollo de papel de regalo en una tiendecita paquistaní, paró un taxi en la calle, se quitó el cuello postizo y se fue tarde a la cama.
Embaló por separado perros, gatos, una gallina, un pato, un caballo, un pollito, una cabra, una llama, una estrella, una luna, una nube, una golondrina, un ratón, un tractor, una bota, un pez, una rana, una flor, un árbol, una fresa, una caseta para perros, una paloma, una guitarra, una libélula, un cesto, una botella y un corazón.
Todo eso bien envuelto y mezclado en un paquete, Kate no comprendería nada.
Se durmió pensando en ella.
En su cuerpo, un poco.
Pero sobre todo en ella.
En ella con su cuerpo alrededor.
Era una cama inmensa, en plan double big obeso King Size, entonces ¿cómo era posible?
¿Cómo era posible que esa mujer, que apenas conocía, ocupase ya todo el espacio?
Otra pregunta más para Yacine…
Desayunó en el patio y dibujó, en el papel de cartas del hotel, las tribulaciones de un tejón en Nueva York.
Las suyas, pues.
Sus bolsillos llenos de grasa de castor, su deambular por Strand, su sesión de lectura en medio de vagabundos y adolescentes rebeldes (se esforzó mucho por que se viera bien la camiseta de uno de ellos: Keep shopping every thing is under control), su pelaje repeinado, ataviado con un bonito esmoquin, su cola al viento en la terraza con una tejona nada molona, su noche pasada cortando pedacitos de celo que se le quedaba pegado en las garras y… no… no contó lo exigua que era la cama…
Encontró el código postal de Les Marzeray en internet, fue al Post Office y precisó Kate and Co. en el paquete.
Volvió a cruzar el océano descubriendo el destino de Downe y de Barnet.
Horroroso.
Después leyó las cartas que Wilde había escrito desde la cárcel.
Refreshing.
Al aterrizar, se irritó por haber perdido cinco horas de vida. Preparó su expediente de «inquilino solvente», pasó por casa de Laurence, metió su ropa, unos cuantos discos y algunos libros en una maleta más grande y dejó su juego de llaves bien a la vista encima de la mesa de la cocina.
No. Ahí Laurence no lo vería.
Sobre la encimera del cuarto de baño.
Un gesto del todo estúpido. Todavía tendría que llevarse tantas cosas, pero bueno… Digamos que fue por la mala influencia del dandi…, de aquel que, abandonado por todos y agonizando ante un papel pintado que detestaba, todavía había tenido la chulería de murmurar: «Decididamente, los dos no podemos seguir aquí: o se va el papel pintado, o me voy yo…»
Charles se marchó.
7
Nunca trabajó tanto como en ese mes de julio.
Dos de sus proyectos habían pasado la primera ronda de selección. Uno no tenía mayor interés, un edificio administrativo de lo más garbancero; el otro, más emocionante pero también mucho más complicado, era muy importante para Philippe. La concepción y la realización de una nueva Zona de Urbanización Concertada (ZUC) en un nuevo barrio periférico. Era un proyecto enorme, y Charles tardó en dejarse convencer.
El terreno estaba en pendiente.
– ¿Y qué pasa? -replicó su socio.
– ¿Que qué pasa? Espera, te elijo una al azar… Mira, la del pasado 15 de enero, por ejemplo:
»"Cuando es necesaria una pendiente para colmar un desnivel, debe ser inferior a un 5 %. Cuando es superior a un 4 %, se prevé un descansillo encima y debajo de cada plano inclinado y cada 10 metros de plano continuo. A lo largo de toda ruptura de nivel de más de 0,40 metros, es obligatoria una barandilla que permita tomar apoyo. En caso de imposibilidad técnica, debida principalmente a la topografía y a la disposición de las edificaciones existentes, se tolera un desnivel continuo superior a un 5 %. Ese desnivel puede ser de un 8 % como máximo en un tramo inferior o igual a 2 metros y hasta…"
– Basta.
Charles se instaló en su mesa de trabajo meneando la cabeza de lado a lado. Detrás de esas cifras absurdas, la administración les indicaba que la pendiente media de un terreno edificable no podía ser superior a un 4 %.
¿En serio?
Charles se puso a pensar en el grave peligro que representaban la calle Mouffetard, la calle Lepic, la colina de Fourviére y las stradine que subían al asalto de las colinas de Roma…
Por no hablar de los barrios de Alfama y del Chiado en Lisboa. Y de la ciudad de San Fran…
Vamos… A trabajar… Aplanemos, nivelemos, uniformicemos, puesto que era eso lo que querían, transformar el país en un gigantesco suburbia.
¡Y todo en desarrollo sostenible, ¿eh?!
Claro. Claro.
Charles se consolaba reservando las pasarelas para el final. Le encantaba dibujar y concebir pasarelas y puentes. A su juicio, en ellos resultaba visible la mano del hombre.
En el vacío, la industria se veía obligada todavía a quitarse el sombrero ante los que concebían todo aquello…
De haber podido elegir, habría nacido en el siglo XIX, en la época en que los grandes ingenieros eran también grandes arquitectos. Los mejores logros, según Charles, ocurrían cuando se utilizaban materiales por primera vez. Maillart el hormigón, Brunel y Eiffel el acero, o Telford el hierro colado…
Sí, esos tipos se lo tenían que haber pasado muy bien… Entonces los ingenieros eran también empresarios y corregían sus errores a medida que se iban presentando. Resultado, sus errores eran perfectos.
El trabajo de Heinrich Gerber, de Ammann o de Freyssinet, el viaducto del Kochertal de Leonhardt, y el viaducto colgante de Brunel en Clifton. Y el Verreza… Bueno, que te vas por las ramas. Tienes entre manos una Zona de Urbanización Concertada, así que concéntrate y saca el código de urbanismo.
«… hasta un 12 % en un tramo igual o inferior a 0,50 metros.»
Pero esas dudas quizá fueran beneficiosas… Ponerse en la situación de ganar era también ponerse en la de fracasar. Querer lograr algo a toda costa llevaba a una actitud tímida y conservadora. No escandalizar… Philippe y él estaban de acuerdo sobre ese punto, y Charles trabajó en ese proyecto como un poseso. Pero relajado.
Flexible, inclinado.
La vida estaba en otra parte.
Cenaba casi todas las noches con el joven Marc. Descubrían, al fondo de peregrinos callejones sin salida, salones interiores de restaurantuchos que seguían abiertos después de medianoche, comían en silencio y probaban cervezas de todo el mundo.
Siempre terminaban por declarar, ebrios de agotamiento, que iban a escribir una guía. Pendiente acusada del gaznate o La ZUG (Zona de Urbanización de la Glotis), ¡y que por fin, por fin, el mundo reconocería su talento!
Luego Charles lo dejaba en casa en su taxi y se desplomaba sobre un colchón a ras de suelo en una habitación vacía.
Un colchón, un edredón, un jabón y una maquinilla de afeitar era todo lo que tenía por ahora. Oía la voz de Kate, «esta vida de robinsones nos salvó a todos…», se dormía desnudo, se levantaba con el sol y tenía la impresión de que el puente de su vida lo estaba construyendo ahí.
Habló varias veces con Mathilde por teléfono, le anunció que se había marchado de la calle Lhomond y había instalado su campamento al otro lado del Sena, al pie de la montaña Sainte-Geneviéve, en el Barrio Latino.
No, todavía no había elegido su habitación.
Esperaba a que volviera ella…
Nunca había tenido conversaciones tan largas con ella y se dio cuenta de lo mucho que había madurado en esos últimos meses. Le habló de su padre, de Laurence, de su hermanastra pequeña, le preguntó si había ido a algún concierto de Led Zeppelin, por qué Claire no había tenido hijos y si era verdad eso de que se había chocado con una puerta.
Por primera vez, Charles habló de Anouk a alguien que no la había conocido. Por la noche, mucho tiempo después de haberse despedido de Mathilde con un beso, le pareció evidente. Haberla compartido con un corazón que tenía la edad del suyo cuando…
– Pero ¿la querías?, o sea, ¿era amor lo que sentías por ella? -terminó por preguntarle Mathilde.
Y como no le contestó enseguida pues buscaba otra palabra, más exacta, más precisa, menos comprometedora, oyó un gruñido desengañado que le dio la bofetada que esperaba desde hacía más de veinte años para poder volver en sí:
– Mira que soy tonta… Cuando se quiere es amor lo que se siente.
* * *
El 17 de julio estrechó por última vez la manaza de su chófer ruso. Acababa de pasarse dos días arrancándose el poco pelo que le quedaba en un solar fantasma. Pavlovich había desaparecido, la mayor parte de la gente se había ido con la constructora Bouygues, los que se habían quedado amenazaban con sabotearlo todo si no les pagaban siu minutu, doscientos cincuenta kilómetros de cables se habían quedado en doce y todavía faltaba una autorización por…
– ¿Qué autorización? -bramó Charles, sin tomarse siquiera la molestia de hablar en inglés-. ¿Qué otro chantaje me tenéis preparado? ¿Cuánto queréis en total, hostia? ¿Y dónde estaba ese cabronazo de Pavlovich? ¿Él también se había marchado a Bouygues?
Ese proyecto había sido un berenjenal desde el principio. Ni siquiera suyo, de hecho, sino de un amigo de Philippe, un italiano que había ido a suplicarles di salvargli, que salvaran Vonore, la reputazione, le finanze, lo studio, la famiglia e la santa Vergine. Sólo le había faltado santiguarse besándose luego la punta de los dedos… Philippe había aceptado, y Charles no había dicho nada.
Imaginaba que debajo de todo eso había una partida de billar a tres bandas cuyo secreto sólo conocía el genio incorruptible de su acólito. Salvar ese proyecto era meterse a Fulanito en el bolsillo, Fulanito que era el brazo derecho de Menganito, Menganito que tenía 10.000 metros cuadrados que descentralizar y… en resumen, que Charles había estudiado los planos, creído que sería fácil, recuperado su ejemplar de Tolstoi cuyas páginas empezaban ya a amarillear y, como el pequeño Emperador, se había marchado con seiscientos mil hombres a enseñarles lo buenos estrategas que eran…
Y, como él, volvió aniquilado.
No, ni siquiera. Le traía totalmente sin cuidado. Se limitó a estrechar largo rato la mano de Viktor y sintió crujir un poco sus falanges y las sonrisas de ambos. En otra vida habrían sido buenos amigos…
Le tendió también el fajo de rublos que llevaba encima. Viktor se mostró reacio a aceptarlos.
– Por las clases de ruso…
– Nyet, nyet -decía, mientras seguía aplastándole los metacarpos.
– Para tus hijos…
Ah, bueno, entonces sí. Lo liberó.
Se dio la vuelta una última vez, no vio las llanuras desoladas, las ruinas de soldados hambrientos con los pies helados y envueltos en trapos o en pieles de borrego, sino un último tatuaje. Un alambre de espino en un brazo que se había alzado muy alto para desearle mucha shtchastya…
La vuelta, en cambio, fue difícil. Vivir como un joven estudiante cuando la vida se ponía difícil apenas le pesaba, pero aterrizar de una derrota cuando uno ya no tenía hogar era… otra paliza más.
No tuvo valor para coger un taxi y rumió su hundimiento en el tren.
Mísero trayecto. Triste y sucio. Bloques de pisos a la derecha, campamentos de gitanos a la izquierda… Y de hecho, ¿por qué llamarlo «campamentos de gitanos»? No seamos tan delicados, barrio de chabolas era la expresión más adecuada. Agradezcámosle a la mundialización el que nos permita gozar de las mismas curiosidades que en muchos otros lugares… Avanzando por esa vía férrea, Charles veía desfilar un montón de horrores y recordó que Anouk había muerto por ahí.
Nounou en un retrete cutre, y ella, en su casilla de salida…
Y con ese humor de ruina total llegó a su campamento al otro lado de la estación del Norte.
Fue directamente al despacho de su socio y abrió su mochila.
– Terror belli, decus pacis…
– ¿Cómo? -preguntó Philippe, suspirando con el ceño fruncido.
– Terror durante la guerra, escudo durante la paz, te lo devuelvo…
– ¿De qué estás hablando?
– De mi bastón de mariscal. Ya no iré más allí…
El resto de su conversación fue extremadamente técnico, financiero más bien, y cuando Charles cerró la puerta sobre toda la amargura que acababa de causar, decidió largarse sin pasar por la casilla reposabrazos desgastados.
Tenía un peso de más de 2.500 kilómetros de retirada en el corazón, dos horas más en su reloj biológico, volvía a estar cansado y tenía que pasar por el tinte si quería vestirse al día siguiente.
Cuando ya cruzaba el umbral, Barbara le hizo un gesto sin interrumpir su conversación telefónica.
Le indicaba un paquete sobre una estantería.
Ya lo vería mañana… Dio un portazo, se quedó parado, sonrió como un bobo, deshizo el camino andado y reconoció el matasellos.
Que daba fe.
No lo abrió inmediatamente y, como unas semanas atrás, cruzó París con una sorpresa bajo el brazo. Pero sin la inquietud de entonces.
Bajó por el bulevar Sebastopol, con unos andares ligeros, la costilla, flotando en su pecho, y el aire feliz del lechuguino que acaba de conseguir una primera cita. Sonriendo a los parquímetros y contemplando una y otra vez su dirección cuando el muñequito estaba en rojo.
(Bulevar así llamado, huelga recordarlo, en memoria de una victoria franco-inglesa en Crimea. ¡Nada menos!)
Contemplaba de nuevo el paquete en los pasos de cebra. Ya se imaginaba Charles que su letra sería así. Sinuosa y serpenteante… Como los motivos de su vestido… Y también sabía que se desbordaría de las casillas. Y que elegiría sellos bonitos…
Se apellidaba Cherrington.
Kate Cherrington…
Qué bobo era…
Y qué orgulloso se sentía.
De serlo aún a su edad.
Aprovechó ese subidón para llenar la despensa. Dejó un carro enorme en la caja del supermercado y prometió que estaría en casa dos horas después cuando se lo llevaran.
Salió de la tienda con un cepillo y un cubo lleno de productos de limpieza, limpió su apartamento por primera vez desde su primera visita, enchufó la nevera, abrió packs de agua, guardó metódicamente los cereales de Mathilde, su mermelada preferida, su leche semidesnatada y su champú muy suave, colocó toallas en el cuarto de baño, puso bombillas y se preparó el primer filete de su pisito de soltero.
Apartó el plato, quitó las migas y fue a buscar su regalo.
Abrió la tapa de una caja de hojalata y descubrió perros, gatos, gallinas, patos, caballos, pollitos, cabras, llamas, estrellas, lunas, nubes, golondrinas, ratones, tractores, botas, peces, ranas, flores, árboles, fresas, casetas para perros, palomas, guitarras, libélulas, cestos, botellas y…
Bien. Los colocó en hileras sobre la mesa. Como le gustaba hacer a él, metódicamente y por categorías.
Había varias galletas de cada forma, pero con forma de corazón sólo había una.
¿Era una señal? Era una señal… ¡Era una señal!
El calificativo de «bobo» se quedaba muy, pero que muy corto, ¿verdad?
Dear Charles,
Yo he preparado la masa, Hattie y Nedra han hecho las galletas, Alice les ha añadido ojos y bigotes, Yacine ha encontrado su dirección (¿seguro que es la suya?) y Sam ha ido a llevar el paquete al correo…
Thanks.
I miss you.
We all miss you.
K.
No se comió ninguna galleta, las volvió a colocar en hilera, pero esta vez de pie, en la repisa de la chimenea de la habitación donde vivía y se durmió pensando en ella.
En la forma que tendría si ella se apoyaba sobre su cuerpo como un molde para galletas.
A la mañana siguiente, dibujó su chimenea en medio de la nada y añadió: I miss you too.
Y, como había comentado Kate a propósito de la palabra «cocinera», se le antojaron muy prácticas las vaguedades semánticas del inglés.
Ese «you» podía significar tanto «vosotros» como «usted».
Que eligiera ella…
Charles podría, o debería, haber bajado más la guardia, pero no sabía hacerlo.
Su separación de Laurence, por muy de esperar que fuera, le había dejado un sabor desagradable de cobardía en la boca.
Una vez más, se había escondido detrás de su mesa, de sus perspectivas y de su AutoCAD. Ese programa de trabajo en el que todo era perfecto puesto que todo era virtual. Había proyectado en otra parte para no tener que elaborar nada él mismo, y, plantándose bien firme sobre sus desniveles, estaba seguro de no tropezar.
Calculaba. Calculaba y calculaba sin parar.
Pensaba en Kate sin parar pero nunca de verdad.
Era… era incapaz de explicarlo… como una luz… como si la certeza de saber que existía, aun lejos de él, aun fuera de él, bastara para tranquilizarlo. Por supuesto, a veces albergaba pensamientos más… encarnados, por decirlo de alguna manera, aunque tampoco tanto… Fanfarroneaba cuando soñaba con jugar a hacer galletitas con ella. En verdad se sentía… ¿cómo decirlo?… impresionado quizá… Sí, venga… impressed. Por mucho que Kate se hubiera esforzado en no impresionarlo, por mucho que hubiera sudado, eructado, por mucho que lo hubiera mandado a la mierda levantando su anillo, por mucho que se hubiera puesto de morros, se hubiera sonado la nariz en la manga, por mucho que hubiera soltado tacos, bebido como un cosaco, profanado la Educación nacional, por mucho que se hubiera cagado en los servicios sociales, por mucho que hubiera fustigado sus curvas, sus manos, su orgullo, por mucho que se hubiera denigrado a menudo y por mucho que lo hubiera abandonado sin decirle ni adiós, ese adjetivo cuadraba bien con ella.
Era una tontería, era una lástima y era inhibitorio, pero era así. Cuando pensaba en ella, Charles concebía un mundo, más que una mujer cicatrizada con forma de estrella.
De hecho, pensándolo bien, desde el primer momento Kate había distribuido los papeles. Él era el forastero, el visitante, the explorer, el Cristóbal Colón que había aterrizado ahí porque se había equivocado de camino.
Porque una niña tenía los dientes torcidos, y su madre era aún más retorcida que esos dientes.
Y, dejando que reanudara su camino sin despedirse de él, había alterado la brújula a propósito…
Por lo que veo hemos vuelto a los manuales de instrucciones… ¿Qué era esa historia de puente, esa vida monacal, esa Gran Austeridad sublime? ¿Echas de menos tu edredón de plumas de oca, es eso?
No, es que…
Que ¿qué?
Joder, pues que me duele la espalda… Me duele tanto la espalda…
¡Pues cómprate una cama!
No, pero no es sólo eso…
Entonces ¿qué es?
El sentimiento de culpa…
¡Aaaaaaah…! Pues buena suerte, entonces… Porque ya lo verás, para eso no hay manuales de instrucciones.
¿No?
No. Si los buscas, seguro que alguno encuentras, los mercaderes del Templo están por todas partes, pero más te valdría ahorrarte ese dinero y gastártelo en un somier. Además, acaba de escribirte que te echa de menos.
– Bah… Miss you en inglés no es más que una expresión sin más. Como Take care o All my love…
No ha escrito Miss you, sino I miss you.
Ya, pero…
Pero ¿qué?
Vivía en la Cochinchina, tenía un montón de niños, animales que tardarían treinta años en morirse, una casa que olía a perro mojado y…
Basta, Charles, basta. Aquí el que apesta eres tú.
Y porque esos diálogos entre Charles Cogito y Charles Ergo Sum no lo llevaban a ningún parte, y sobre todo porque tenía mucho trabajo, prefería trabajar.
Qué estúpido…
Por suerte, estaba Claire.
8
Claire le había dicho tengo que llevarte a este sitio no te lo puedes perder, de verdad, tengo que llevarte. La comida es deliciosa, pero aparte el tío es que es genial.
– ¿Qué tío?
– El camarero…
– ¿Sigues con esa fantasía del camarero? ¿Lo del pulgar en el chaleco y las caderas ceñidas bajo el gran delantal blanco?
– No, no, no, para nada. Él… ya lo verás, es… No te lo sé explicar… pero me encanta… Es como una especie de aristócrata con muchísima clase. No sé, parece como de otro planeta. Como una mezcla entre el duque de Windsor y Jacques Tati haciendo del señor Hulot…
Al apuntar la fecha de esa comida en su agenda, puso los ojos en blanco.
Las manías de la chiflada de su hermana…
Quedaron a principios de agosto, justo cuando ya los dos habían dado carpetazo a sus proyectos y se habían despedido de sus asistentes respectivos. Al final de la tarde Claire tenía que coger un tren para asistir a un festival de música soul en el Périgord negro.
– ¿Me llevas a la estación?
– Tendremos que coger un taxi, ya sabes que no tengo coche…
– Sí, por eso, si es lo que te quería decir… Después de dejarme en la estación, ¿te puedes quedar con mi coche un tiempo? Es que ya no tengo abono para el aparcamiento…
Volvió a poner los ojos en blanco. Le parecía un tostón tener que pelearse con los parquímetros parisinos. Bueno… Lo dejaría en casa de sus padres… Hacía tanto tiempo que no los veía…
– Vale.
– ¿Has apuntado bien la dirección del restaurante?
– Sí.
– ¿Estás bien? Tienes la voz rara… ¿Ha vuelto ya Mathilde?
Yes…, pero no la había visto. La había ido a recoger Laurence, y se habían marchado directamente a Biarritz.
No había tenido la ocasión, o el valor, de contarle sus peripecias conyugales a su hermana.
– Te dejo, tengo una cita -le dijo.
* * *
Claire no se lo podía haber descrito mejor: el aire torpe, la poesía, lo desgarbado del señor Hulot pero con la clase y la flor en el ojal de Su Alteza Real Edward.
Abrió los brazos de par en par, los acogió en su minúsculo restaurantito como si fuera la escalinata del palacio Saint-James, alabó el nuevo vestido de Claire en alejandrinos y, con una ligera tartamudez, les indicó una mesa junto a la ventana.
– ¿Qué estás mirando? -quiso saber ella.
– Los dibujos…
Claire dejó a un lado la carta y siguió la mirada de su hermano.
– Según tú, ¿es un hombre o una mujer? -le preguntó Charles.
– ¿El qué? ¿Esa espalda de ahí?
– No. La mano que sujetaba la sanguina…
– No lo sé. Ahora se lo preguntamos.
Tati de Windsor les sirvió una copa de vino tinto sin que se la pidieran y se volvió para comentarles los platos escritos en la pizarra, cuando de la ventana que comunicaba con la cocina se oyó un gruñido:
– ¡Teléfono!
Les rogó que lo disculparan y fue a coger el móvil que le tendían.
Charles y Claire lo vieron enrojecer, palidecer, sentir una turbación que se elevaba de su alma agitada, llevarse la mano a la frente, soltar el teléfono, agacharse, perder las gafas, volver a ponérselas torcidas, precipitarse hacia la salida, coger su chaqueta del perchero y cerrar con un portazo, mientras dicho perchero se estrellaba contra el suelo, arrastrando con él un mantel, una botella, dos juegos de cubiertos, una silla y el paragüero.
Silencio en la sala. Todos se miraron pasmados.
De los fogones se elevó un rosario de maldiciones. Apareció el cocinero, un joven con aire malhumorado que se limpió las manos en el delantal antes de recoger su móvil.
Sin dejar de mascullar para el cuello de su camisa, lo dejó sobre la barra, se agachó, sacó una botella magnum de champán y se puso a abrirla tomándose todo el tiempo del mundo.
El que fue necesario para que su ceño fruncido se transformara en algo que vagamente recordaba a una sonrisa…
– Bueno… -dijo, dirigiéndose a todos los presentes-, parece que mi socio acaba de darle un heredero a la corona…
El corcho salió despedido. El cocinero añadió:
– A esta ronda invita el tito…
Le tendió la botella a Charles rogándole que sirviera a todo el mundo. Él tenía trabajo.
Se alejó con su copa en la mano agitando la cabeza como si no se pudiera creer lo emocionado que estaba…
Se dio la vuelta. Con la barbilla les señaló la libreta abandonada sobre el mostrador.
– Tendrán que anotar ustedes mismos lo que quieran tomar, muchas gracias; arranquen la primera hoja y déjenmela aquí encima -masculló, señalando la ventanita de comunicación-. Y quédense una copia, porque también les pediré que calculen su propia cuenta…
La puerta se cerró y oyeron:
– ¡Y si es posible, escriban en letras de molde! ¡Soy analfabeto!
Y soltó una carcajada.
Gigantesca. Gastronómica.
– Joder, Philou… ¡Joder!
Se volvió hacia su hermana:
– Jo, tienes razón, este sitio es de lo más pintoresco…
Sirvió a ambos una copa de champán y pasó la botella a la mesa de al lado.
– No me lo puedo creer -murmuró Claire-, y yo que pensaba que este tío era totalmente asexual…
– ¡Ah! Típico de las mujeres… En cuanto un chico es bueno y simpático, lo castráis.
– No, hombre -protestó Claire.
Bebió un sorbo y añadió:
– Mira, tú eres el chico más bueno y simpático que conozco y…
– Y ¿qué?
– No. Nada… Vives con una mujer estooo… súper… despampanante…
– Lo siento -rectificó Claire-. Perdóname. Ha sido una tontería.
– Me he marchado, Claire…
– Te has marchado ¿adónde?
– De casa.
– ¿En serio? ¡Anda ya! -dijo riéndose.
– Síiiii… -contestó él con aire lúgubre.
– ¡Más champán!
Y, al ver que no reaccionaba, dijo:
– ¿Estás triste?
– Todavía no.
– ¿Y Mathilde?
– No sé… Dice que quiere venirse conmigo…
– ¿Dónde vives ahora?
– Cerca de la calle de Les Carmes…
– No me extraña…
– ¿Que me haya marchado?
– No. Que Mathilde quiera irse contigo…
– ¿Por qué?
– Porque a los adolescentes les gusta la gente generosa. Después uno se pone una coraza, pero a esa edad todavía se necesita algo de benevolencia… Oye, ¿y cómo vas a hacer con el trabajo?
– No lo sé… Tendré que organizarme de otra manera, me imagino…
– Vas a tener que cambiar de vida…
– Mejor. Estaba cansado de la otra… Creía que eran los desfases horarios, pero para nada, era… lo que acabas de decir… Un problema de benevolencia…
– No doy crédito… ¿Y cuánto hace que te marchaste?
– Un mes.
– O sea, ¿desde que volviste a ver a Alexis, entonces?
Sonrió. Pero qué lista era Claire…
– Eso es…
Claire esperó a esconderse detrás de la carta de vinos para soltar un pequeño:
– ¡Gracias, Anouk!
Él no contestó. Seguía sonriendo.
– Oye, tú… -le dijo ella, mirándolo por debajo de la carta-, tú has conocido a alguien…
– No…
– Mentiroso. Te has puesto colorado.
– Serán las burbujas del champán…
– ¿Ah, sí? ¿Y cómo son esas burbujas? ¿Rubias?
– Color ámbar…
– Caray… Espera… Vamos a elegir si no queremos que el cromañón de la cocina nos eche la bronca, y luego tengo… -consultó su reloj- tres horas para sonsacarte… ¿Qué vas a tomar? ¿Corazones de alcachofa? ¿Besugo?
Charles buscaba sus gafas.
– A ver, ¿dónde ves eso?
– Justo delante de mí -contestó su hermana riéndose.
– ¿Claire?
– ¿Mmm?
– ¿Cómo hacen los hombres que están en el otro bando en un tribunal?
– Lloran a su mamá… Bueno, yo ya he elegido. ¿Y bien? ¿Quién es?
– No lo sé.
– Joooder, no… no me vengas con ésas…
– Mira, te lo voy a contar todo, y luego, tú que eres tan lista, me dirás si pillas lo que es…
– ¿Es una mutante?
Asintió con la cabeza.
– ¿Qué tiene de especial?
– Una llama.
– ¡¿!?
– Una llama, tres mil metros cuadrados de techumbre, un río, cinco hijos, diez gatos, seis perros, tres caballos, un burro, gallinas, patos, una cabra, bandadas de golondrinas, un montón de cicatrices, un anillo con una piedra engastada, látigos, un cementerio de bolsillo, cuatro hornos, una sierra mecánica, una trituradora, una cuadra del siglo XVIII, una armadura de tejado impresionante, dos idiomas, centenares de rosas y unas vistas maravillosas.
– Pero ¿qué es eso? -preguntó Claire, abriendo unos ojos como platos.
– ¡Ah! Estás tan perdida como yo, por lo que veo…
– ¿Cómo se llama?
– Kate.
Cogió la hoja de la libreta donde habían apuntado sus consumiciones y fue a dejarla ante la madriguera de la bestia.
– Y… -añadió Claire- ¿es guapa?
– Te lo acabo de decir…
* * *
Entonces volvió a sentarse a la mesa.
El cementerio junto al vertedero, las letras que había pintado con espray sobre la lápida, Sylvie, el nudo en la garganta, la paloma, su accidente en el bulevar Port-Royal, la mirada vacía de Alexis, su vidita sin sueños y sin música como terapia de substitución, las siluetas alrededor de la hoguera, el legado de Anouk, la caseta de puntería, el color del cielo, la voz al teléfono del policía, los inviernos en Les Vesperies, la nuca de Kate, su rostro, sus manos, su risa, esos labios que no había dejado de mordisquearse, sus sombras, Nueva York, la última frase de la novela corta de Thomas Hardy, su cama llena de astillas y las galletas que contaba todas las noches.
Claire no había probado bocado.
– Se va a enfriar -le advirtió él, señalando su plato. -Pues sí. Si te quedas ahí parao como un idiota jugueteando con tus galletitas, se va a enfriar, puedes estar seguro…
– ¿Qué otra cosa quieres que haga?
– Que tomes las riendas del proyecto.
– No has visto el obrón que es esto…
Claire apuró su copa, le recordó que invitaba ella, consultó la pizarra y dejó el dinero en la mesa.
– Tenemos que ir yendo…
– ¿Ya?
– Es que no tengo billete…
– ¿Por qué pasas por aquí? -le preguntó.
– Te estoy llevando a tu casa.
– ¿Y el coche?
– Te dejaré cuando hayas metido en el maletero una bolsa de viaje y tus cuadernos de dibujo…
– ¿Qué?
– Eres demasiado viejo, Charles. Ahora ya tienes que espabilarte. No vas a ponerte con ella otra vez como con Anouk… Ya eres… demasiado viejo. ¿Lo entiendes?
– …
– No te digo que vaya a funcionar, ¿sabes?, pero… ¿Te acuerdas de cuando me obligaste a ir a Grecia contigo?
– Sí.
– Pues nada… Ahora me toca a mí…
Le llevó la maleta y la acompañó hasta su compartimento.
– ¿Y tú, Claire?
– ¿Yo?
– No me has contado nada de tus amores… Claire esbozó una muequita de horror para no tener que contestarle.
– Está demasiado lejos -dijo.
– ¿El qué?
– Todo…
– Es verdad. Tienes razón. Vuelve con Laurence, sigue encendiéndole velas a Anouk, sigue dejando que Philippe se aproveche de tu talento y sigue arropando a Mathilde en su camita hasta que se largue de casa. Así todo será menos difícil y menos cansado.
Le plantó un beso antes de añadir:
– Y ya que estás, pon miguitas de pan en el balcón para los pajaritos…
Y desapareció sin darse la vuelta.
Pasó por una tienda de artículos de acampada, después por el estudio, llenó el maletero de libros y de expedientes de proyectos, apagó el ordenador y la lámpara, y le dejó una larga nota a Marc explicándole lo que tenía que hacer. No sabía cuándo volvería, no sería fácil localizarlo en el móvil, ya lo llamaría él y le deseaba mucho ánimo.
Después dio un rodeo por la calle de Anjou. Había ahí una tienda donde seguro que tenían…
9
Se montó toda una película. Quinientos kilómetros de tráiler y casi otro tanto de versiones distintas de la primera escena.
Tan bonito como la mejor película de amor. Él aparecía, ella se daba la vuelta. Él sonreía, ella se quedaba de piedra al verlo. Él abría los brazos, ella corría a abrazarlo. Él hundía la cabeza en su pelo, ella, en su cuello. Él decía no puedo vivir sin usted, ella estaba demasiado emocionada para contestar. Él la levantaba en volandas, ella reía. Él se la llevaba hacia… estooo…
Bueno, ésa era ya la segunda escena, y seguro que el plato estaba lleno de extras…
Quinientos kilómetros era película por un tubo… Se lo había imaginado todo, todito, todo, y, por supuesto, nada ocurrió como él había previsto.
Eran cerca de las diez de la noche cuando cruzó el puente. La casa estaba vacía. Oyó risas y ruidos de cubiertos en el jardín, siguió la luz de las velas y, como en el fondo del prado la otra vez, vio volverse muchos rostros antes de que ellos vieran el suyo.
Rostros y siluetas de adultos desconocidos. Mierda… Ya podía rebobinar toda la película…
Yacine se precipitó a su encuentro. Al agacharse para darle un beso vio que ella se levantaba a su vez.
Ya no se acordaba de que era igual de guapa que como él la recordaba.
– Qué buena sorpresa -dijo ella. -¿La molesto?
(¡Ah! ¡Qué diálogos! ¡Qué emoción! ¡Qué intensidad!) -No, claro que no… Han venido unos amigos míos americanos a pasar unos días… Venga… Se los voy a presentar…
¡Corten!, pensó, ¡fuera todo esto de aquí! ¡Estos pesados no pintan nada en este plano!
– Con mucho gusto…
– ¿Qué lleva ahí? -preguntó ella al ver el bulto que tenía bajo el brazo.
– Un saco de dormir…
Y, como en una película de Charles Balanda, se dio la vuelta, le sonrió en la penumbra bajando la cabeza, desvelándole así la nuca, y apoyó la mano en su espalda para indicarle el camino.
Instintivamente, nuestro joven protagonista aflojó el paso.
Desde donde está, el espectador probablemente no se haya dado cuenta, pero la sensación de esa palma, esos cinco largos dedos ligeramente separados unos de otros y lastrados con un sacrificio campestre con un trasero perfecto, presionando suavemente sobre el algodón tibio de su camisa fue… algo especial…
Tomó asiento en un extremo de la mesa, le pasaron un vaso, un plato, cubiertos, pan y una servilleta, lo recibieron con varios Hil, varios Nice to meet you!, besos de niños, hocicos de perros, una sonrisa de Nedra, un amable gesto de cabeza de Sam, en plan «bienvenido, gringo, ya puedes intentar hacer pis en mi territorio, es inmenso y nunca apuntarás lo bastante lejos», aromas de flores y de hierba segada, luciérnagas, un cuarto de luna, una conversación que iba demasiado rápida y de la que no entendía nada, una silla cuya pata trasera izquierda se iba hundiendo tranquilamente en la sala de estar de un topo, una enorme porción de tarta de pera, otra botella, un caminito de puntos hecho de migas entre su plato y los de los demás, riñas, preguntas y peticiones de opinión sobre un tema que no había seguido bien. La palabra bush surgía a menudo en la conversación, pero… estooo, ¿se referirían al político o a los arbustos…?, y… en resumen, una especie de momento delicioso, como suspendido en el tiempo.
Pero también los brazos de Kate, rodeando sus rodillas, sus pies descalzos, su repentina alegría, su voz que ya no era del todo la misma cuando se expresaba en su lengua y sus miradas de reojo que Charles atrapaba entre dos sorbos de vino y que parecían decir cada vez: So… ¿No estoy soñando? Ha vuelto…
Él le devolvía la sonrisa y, tan silencioso como siempre, tuvo la impresión de no haber sido nunca tan locuaz con una mujer.
Después vino el café, los espectáculos, el licorcito, las imitaciones, el bourbon, más risas, más prívate jokes e incluso un poco de arquitectura, pues era gente bien educada…
Tom y Debbie estaban casados y enseñaban ambos en la Universidad de Cornell; el otro, Ken, alto y melenudo, era investigador. Le pareció que rondaba mucho alrededor de Kate… Well, era difícil de decir con estos americanos que siempre se estaban sobando con cualquier excusa. Siempre con sus sweeties, sus honeys, sus hugs y sus gimme a kiss p'arriba y p'abajo…
Le traía sin cuidado. Por primera vez en su vida, había decidido dejarse llevar y vivir.
Vi-vir.
Ni siquiera sabía si sería capaz de estar a la altura de tamaño desafío…
Estaba ahí de vacaciones; feliz y un poco borracho, construyendo con terrones de azúcar un templo para las efímeras muertas por la Luz que Nedra le iba trayendo sobre chapas de cerveza. Respondiendo yes o sure cuando convenía, no cuando era más acertado y concentrándose en la punta de su cuchillo para darle un toque más dórico a sus columnas.
Sus ZUC, sus PLU, sus POZ y sus POS no tardarían en darle alcance…
Espiaba a su rival entre plato y plato.
Además, llevar el pelo largo a esa edad era… pathetic.
Y lucía en la muñeca una esclava enorme, por si acaso se le olvidaba cómo se llamaba. Y hablando de su nombre, no tenía desperdicio, el novio de Barbie, nada menos…
Sólo le faltaba la caravana…
Pero, sobre todo, y eso el melenudo velludo de la camisa hawaiana lo ignoraba por completo, el modelo que había elegido era el Himalaya Hght.
Le había costado un ojo de la cara, sí, pero estaba forrado de plumas de pato con tratamiento de Teflón.
¿Te enteras, Sansón?
De Teflón, chaval, de Teflón.
Vamos, todo esto para decirte que puedo aguantar aquí una buena temporadita…
El Himalaya, pero light.
Su plan para el verano.
Cuando se alejó por el patio con la vela en la mano, Kate hizo un esfuerzo por sacar a la superficie la buena anfitriona que había en ella ofreciéndole el fosa… digo el sofá…
Pero pfff… Estaban todos demasiado pedo para jugar a los buenos modales.
– Hey! -le gritó-, don't… no se pierda camino de la cuadra, ¿eh?
Levantó la mano para darle a entender que no era tan stupid, qué se había creído.
– Eso ya está hecho, baby, eso ya está hecho -rió, tropezando con la gravilla.
Ah, sí, y tanto. Estaba de verdad perdidito…
Se instaló en la cuadra, le costó Dios y ayuda encontrar la manera de abrir su puto saco de dormir y se quedó roque sobre un somier de moscas muertas.
Qué maravilla…
10
Por supuesto, esta vez los cruasanes fue a comprarlos Ken… Y haciendo footing además…
Con sus bonitas Nike, su cola de caballo (¿?) y las mangas de la camiseta subidas hasta los hombros. (Brillantes.) (De sudor.)
Bueno, bueno, bueno…
Carraspeó y dejó a un lado sus guiones tórridos.
Si al menos ese tío hubiera sido un estúpido… Pero no. Tenía la cabeza bien amueblada. Era un hombre adorable. Apasionado, apasionante y divertido. Y sus compatriotas as well.
El tono había quedado claro: reinaría en esa casa una atmósfera, ¡choca esos five!, de camaradería y de buen rollo en plan acampada de boy scouts. Qué se le iba a hacer. Mejor así. Los niños estaban felices de tener de pronto tantos adultos cuya atención reclamar, y Kate estaba feliz de ver felices a los niños.
Nunca había estado tan guapa… Incluso esa mañana, con la resaca oculta tras unas grandes gafas de sol…
Guapa como una mujer que conoce el precio de la soledad y entrega por fin las armas.
Tenía un permiso de unos días y, little by little, se iba alejando de ellos. Ya no quería tomar la iniciativa, les confiaba la casa, los niños, los animales, los interminables partes meteorológicos de Rene y los horarios de las comidas.
Leía, se bronceaba, dormía la siesta al sol y ni siquiera trataba de fingir querer ayudarlos.
Y no era sólo eso… Ya no había vuelto a tocar a Charles. Ni una sola sonrisita cómplice más, ni una sola mirada que durara más de un segundo. Se había acabado el kidding me or teasing you. Se habían acabado los tesoros en la paja y los sueños de misionero.
Al principio sufrió por esa frialdad aparente que había adoptado la forma, tan desagradable, de la camaradería.
Entonces ¿así estaban las cosas? Por inesperado que fuera, ¿a partir de entonces se vería relegado al papel de miembro de una pandilla? Kate ya nunca lo llamaba por su nombre sino que decía you guys dirigiéndose a todos en general.
Shit.
¿Le haría tilín el tipo ese de la melena? No era muy probable…
Le hacía tilín ella misma.
Jugaba, hacía el ganso, desaparecía con los niños y buscaba que le echaran la bronca a la vez que a ellos.
En el mismo plano que ellos.
Bendecía a esos adultos brindando docenas de veces por ellos a lo largo de comidas que duraban cada vez más y había aprovechado la presencia de ellos cuatro para mandar a paseo a la tutora.
Y eso la hacía feliz.
Charles, que, y era algo muy inconsciente, podría, o debería, haberse sentido… ¿cómo decir?… ¿intimidado?, ¿cohibido?, por esos muñoncitos de alas que asomaban por debajo de los tirantes de su sujetador, no hizo en cambio sino quererla más todavía.
Pero bueno, se cuidaba muy mucho de que ella lo notara… Había encajado bastantes golpes últimamente, y ese hueso que se asentaba sobre su columna vertebral para protegerle el corazón se estaba consolidando. No era el momento de abrir los brazos sin ton ni son.
No. No era ninguna santa… ¡Era una vaga de tres pares de narices que no daba un palo al agua, bebía como un cosaco, cultivaba maría (en eso consistía, pues, su «farmacopea del confort»…) y ni siquiera oía la campana de las comidas!
No había nada moral en ella.
Menos mal.
Ese descubrimiento bien valía un poco de indiferencia.
Paciencia, pequeño caracol, paciencia…
Pero ¿qué hacía él exactamente para tener tiempo de rumiar todas esas tonterías de viejo adolescente transido de amor? Barrer moscas.
No estaba solo. Se había traído también a Yacine y a Harriet que, tras ceder sus dormitorios a los de las barras y estrellas, habían decidido exiliarse con él.
Echaron a suertes las habitaciones y se pasaron dos días enteros comiendo telarañas y recorriéndose los diferentes silos como si fueran los almacenes del museo del Mobiliario nacional. Comentando, arreglando, decapando y dando una nueva capa de pintura a mesas, sillas, espejos y demás vestigios roídos por las termitas y los Capricornios de las encinas. (Yacine, algo irritado por tanta imprecisión acerca de los agujeros en la madera, les dio una clase: si la madera estaba agujereada, entonces era culpa de los Capricornios de las encinas; si tenía un aspecto como podrido-hojaldrado-friable, entonces era culpa de las termitas.)
Organizaron una pequeña party de inauguración, y Kate, al descubrir su habitación desnuda, decapada, blanqueada con lejía pura, austera y monacal, con todas sus carpetas de proyectos apiladas al pie de la cama, su portátil y sus libros sobre el ingenioso escritorio que se había montado en una recámara, se quedó un momento callada.
– ¿Ha venido aquí para trabajar? -murmuró.
– No. Eso es sólo para impresionarla…
– ¿Ah, sí?
Todos los demás estaban en la habitación de Harriet.
– Hay algo que querría decirle -añadió, asomándose a la ventana.
– ¿Sí?
– Yo… Usted… Bueno… Si yo…
Charles se agarraba a su puñadito de cacahuetes.
– No. Nada -dijo Kate, dándose la vuelta-. Una habitacioncita muy cosy, ¿eh?
En los tres días que llevaba ahí, era la primera vez que la tenía para él solo, de modo que dejó dos minutos sus insignias de simpático lobato:
– Kate… hábleme…
– Soy… soy como Yacine -declaró ella bruscamente.
– No sé cómo decirle esto, pero… nunca más me expondré al más mínimo riesgo de volver a sufrir.
– ¿Entiende?
– Es algo que me contó Nathalie… Muchos niños que están en hogares de acogida cuando sienten que va a haber algún cambio de pronto se vuelven odiosos y causan los peores tormentos a su familia. ¿Y sabe por qué actúan de esa manera? Por instinto de supervivencia. Para prepararse mental y físicamente a una nueva separación. Se vuelven odiosos para que su marcha se perciba como un alivio. Para pisotear el amor… Esa… esa burda trampa en la que tan cerca han estado de dejarse atrapar una vez más…
Kate deslizaba el dedo por el espejo.
– Pues yo soy como ellos, ¿sabe? Ya no quiero volver a sufrir.
Charles buscaba alguna palabra. Una, dos, tres. Más incluso, si eran necesarias, pero alguna palabra, por Dios bendito, alguna palabra…
– Usted nunca dice nada -suspiró Kate. Y, alejándose hacia la habitación de al lado, añadió: -No sé nada de usted. Ni siquiera sé quién es ni por qué ha vuelto, pero hay algo que debe saber. He acogido a mucha gente en esta casa and, es verdad, there is a Welcome on the mat, but…
– ¿Pero?
– No le daré la oportunidad de abandonarme…
Kate volvió a asomar la cabeza por la puerta, vio a ese peso ligero noqueado de pie y paró la cuenta atrás.
– Para volver a temas más serios, ¿sabe lo que falta aquí, darling?
Y, como Charles estaba de verdad demasiado down, añadió:
– Una Mathilde.
Escupió el protector y algunos dientes con él, y le devolvió la sonrisa antes de seguirla junto al buffet.
Y, mientras la miraba reír, alzar la copa y jugar a los dardos con los demás, pensó vaya mierda, entonces no lo iba a violar…
Se acordó también de un chiste de la ausente en cuestión.
– ¿Sabes por qué los caracoles avanzan tan despacio?
– Pues…
– Porque la baba es pegajosa.
Entonces dejó de babear.
11
Lo que sigue se llama felicidad, y la felicidad es algo muy embarazoso.
No se relata.
Eso dicen.
Eso dicen algunos.
La felicidad es sosa, empalagosa, boring y siempre laboriosa. La felicidad aburre al lector. Mata el amor.
Si el autor tuviera dos dedos de frente, procedería, pues, a una elipsis.
Lo pensó. Consultó su manual de procedimientos literarios: Elipsis: supresión de palabras que serían necesarias para la plenitud de la construcción, pero que las que sí están expresadas dan a entender lo suficiente para que no quede ni oscuridad ni incertidumbre.
¿?¿?
¿Por qué omitir palabras que serían necesarias para la plenitud de la construcción de un relato en el que, justamente, tampoco es que haya habido tantas?
¿Por qué privarse de ese placer?
¿Con el pretexto de la escritura, escribir: «Esas tres semanas en Les Vesperies fueron las más felices de su vida» y mandarlo de vuelta a París?
Es verdad. Esas seis palabras: las, más, felices, de, su, vida, no dejarían ni oscuridad ni incertidumbre…
«Fue muy feliz y tuvo muchos hijos.»
Pero el autor refunfuña.
Se ha tenido que tragar taxistas, comidas familiares, cartas-bomba, desfases horarios, insomnios, desbandadas, concursos fallidos, solares embarrados, una inyección de Valium/potasio/morfina, cementerios, morgues, cenizas, cierres de cabarets, una abadía en ruinas, renuncias, negaciones, rupturas, dos sobredosis, un aborto, contusiones, demasiadas enumeraciones, decisiones judiciales e incluso coreanas histéricas perdidas.
Aspiraba también a un poquito de hierba-Perdón. De verde.
¿Qué hacer?
Seguir leyendo ese manual de procedimientos literarios.
Otras definiciones: 1. Un relato elíptico respeta estrictamente la unidad de acción, evitando todo episodio innecesario y reuniendo todo lo esencial en unas pocas escenas.
De modo que tendríamos derecho a unas cuantas escenas…
Gracias.
La Academia es demasiado amable.
Pero ¿cuáles?
Puesto que todo son historias…
El autor rechaza esta responsabilidad. La de distinguir lo que es «innecesario» de lo que no lo es.
Y, antes que juzgar, prefiere delegar en la sensibilidad de su protagonista.
Ha demostrado lo que vale…
Abre su cuaderno.
En el cual lo más parecido a una elipsis sería una elipse, o, lo que es lo mismo, un anfiteatro romano, la columnata de la plaza de San Pedro o la ópera de Pekín de Paul Andreu, pero en ningún caso una omisión.
En la página de la izquierda, un ticket de caja de la tienda de bricolaje a la que Ken, Samuel y él habían ido el día anterior. Siempre hay que guardar el ticket de caja. Eso lo sabe todo el mundo.
Nunca está bien lo que has comprado. Nunca es el taco que hace falta, ni los clavos son del largo suficiente… Siempre se te olvida algo, y en este caso no habían comprado suficiente papel de lija. Las chicas se quejaron de las astillas…
En la página de la derecha, croquis y cálculos. Nada del otro mundo. Un juego de niños.
Un juego para los niños, precisamente. Y para Kate.
Kate, que no iba nunca a bañarse con ellos en el río…
– Hay demasiado cieno -se quejaba con una mueca.
Charles era la cabeza, Ken, los brazos, y Tom, la barca de apoyo, con cervezas fresquitas en el otro extremo de una cuerda enganchada al escalmo.
Los tres juntos diseñaron y realizaron un magnífico embarcadero.
E incluso un trampolín construido sobre pilotes.
Fueron a buscar enormes bidones de aceite en el vertedero cercano y los recubrieron con tablones de pino.
Previo incluso unos escalones y una barandilla estilo «dacha rusa» para tender a secar las toallas y acodarse en ella durante los interminables concursos de salto de trampolín que se desarrollarían después…
Siguió reflexionando durante la noche y, a la mañana siguiente, trepó a un árbol con Sam e instaló un cable de acero entre las dos orillas.
Es lo que se ve en la tercera página.
Esa especie de barra rara fabricada con un viejo manillar de bicicleta: la tirolina de los niños.
Volvió por tercera vez (¡!) a la tienda de bricolaje y compró dos escalerillas más sólidas. Luego, con los otros «mayores» se pasó el resto del día relajado en su súper playa de madera, animando a un montón de monitos que pasaban por encima de sus cabezas gritando ¡Banzai! antes de dejarse caer en mitad de la corriente.
– Pero ¿cuántos son? -preguntó pasmado.
– El pueblo entero -sonreía Kate.
Estaban incluso Lucas y su hermana…
Los que no sabían nadar estaban desesperados.
Pero no por mucho tiempo.
Kate no soportaba ver a un niño desesperado. Fue a buscar una cuerda.
Los que no sabían nadar se ahogaban, pues, sólo a medias. Tiraban de ellos con la cuerda hasta la orilla y esperaban a que se hubieran recuperado de tantas emociones y de todo el agua que habían tragado antes de darles permiso para volver a lanzarse.
Los perros ladraban, la llama rumiaba, y las arañas acuáticas se mudaban de casa.
Los niños que no tenían traje de baño estaban en calzoncillos, y los calzoncillos mojados se volvían transparentes.
Los más púdicos se marchaban con su bicicleta. La mayoría volvía con un traje de baño y un saco de dormir en la cesta.
En cuanto a Debbie, se encargaba de las meriendas. She loved el horno para pasteles de la Aga.
En los dibujos de las páginas siguientes no se ve más que esto: siluetas de tarzanitos entre el cielo y el agua, colgadas de un viejo manillar de bicicleta. Con las dos manos, con una sola mano, con dos dedos, con un dedo, del derecho, del revés, cabeza abajo. A vida. A muerte.
Pero también se ve a Tom remando en su barca para recoger a los más sonados, docenas de sandalias y de zapatillas de deporte alineadas en la orilla, reflejos centelleantes de sol en el agua por entre las ramas de un álamo, a Marión sentada en el primer escalón tendiéndole una porción de bizcocho a su hermano y aun bobo detrás que estaba a punto de empujarla al agua riéndose como el tonto que era.
Su perfil, para Anouk, y el de Kate, para él.
Esbozo rápido. No se atrevía a dibujarla demasiado tiempo.
Pasaba olímpicamente de los discursos de las trabajadoras sociales.
Vino el propio Alexis a recoger a sus niños.
– ¿¡Charles!? Pero ¿qué haces aquí?
– Ingeniería offshore…
– Pero… ¿hasta cuándo te quedas?
– Depende… Si encontramos petróleo en el fondo del río, entonces me imagino que todavía me quedaré un tiempecito más…
– ¡Pues ven a cenar a casa algún día!
Y Charles, el amable Charles, contestó que no.
Que no le apetecía.
Mientras Alexis se alejaba pagando con sus hijos la humillación recibida, pero ¿qué son todas esas marcas que tenéis en los muslos? ¿Qué va a decir mamá?, y mira tu traje de baño, tiene un agujero, y ¿dónde has puesto los calcetines?, y que si esto no está bien y que lo de más allá tampoco, Charles se volvió y se dio cuenta de que Kate lo había oído. Todavía no me ha contado su historia…, decía su mirada.
– Tengo una botella de Port Ellen en mi maletín -le contestó él.
– ¿En serio?
– Yes.
Kate se volvió a poner las gafas sonriendo.
Nunca se había bañado, y mucho menos se había puesto en bañador.
Los había engañado bien…
Llevaba largas camisas de algodón, con aberturas en los faldones hasta las caderas y a las que siempre les faltaban varios botones… No la dibujaba a ella, pero sí lo que había detrás de ella para poder mirarla tranquilamente. Muchos dibujos de esas páginas se apoyan, pues, sobre su piel. Mirad bien el primer plano, siempre se ve un trozo de rodilla, un pedazo de hombro o su mano apoyada en la barandilla…
¿Y ese chico guapo de ahí?
No, no es Ken. Es su boy-friend de mil novecientos años.
Las dos páginas siguientes están arrancadas.
Eran los mismos dibujos del embarcadero y la tirolina, pero pasados a limpio y rigurosamente acotados.
Para Yacine, que los había mandado a la redacción de la revista Ciencias y Vida júnior para la sección «Concurso de innovaciones».
– Mira… -le dijo una noche, trepando hasta su regazo.
– Oh, no -gimió Samuel-, otra vez con eso, qué pesado… Hace dos años que nos da la vara con esa historia…
Y como Charles, como de costumbre, no entendía nada, intervino Kate.
– Todos los meses se precipita sobre esa página para saber qué pequeño genio a la fuerza menos listo que él se ha llevado los mil euros…
– Mil euros… -repitió el eco- y siempre es una birria lo que inventan… Mira, Charles, hay que enviar -le cogió la revista de las manos- «el prototipo de un invento original, útil, ingenioso o incluso divertido. Remitir un dossier con los esquemas y una descripción precisa…». Es exactamente lo que tú has hecho, ¿no crees? ¿Entonces? ¿Qué me dices? ¿Quieres mandarlo?
Habían mandado, pues, las páginas, y ya desde el día siguiente y hasta el final de las vacaciones, Yacine y Hideous se precipitarían corriendo cada vez que vieran llegar al cartero.
El resto del tiempo, se preguntaban lo que harían con tanto dinero…
– ¡Pues págale una operación de cirugía estética a tu chucho! -se burlaban los celosos.
Unas pocas líneas-Tesoro, corazón, mi niña mayor, mi pirateadora preferida…
¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Surfear o ligarte a los surfistas?
Pienso a menudo en…
El borrador termina ahí. Sonó la campana, y, todavía groggy de haber estado pensando en ella, se reunió con los demás dando un rodeo por la colina. El único lugar en el que se podía pillar un poco de satélite a condición de ponerse a la pata coja, con el brazo levantado y contorsionarse hacia el oeste.
Oyó su voz, su risa, ecos de olas y de piña colada.
Mathilde le preguntó cuándo se venía él también, pero no escuchó los balbuceos de su padrastro hasta el final. Tenía que irse, la estaban esperando.
Le mandó un beso y añadió:
– ¿Quieres que te pase con mamá?
Dejó de contorsionarse hacia el oeste.
«Sólo llamadas de emergencia», parpadeaba la pantalla. ¿Qué fingía no comprender esa hija de padres divorciados? ¿Que se había alquilado un pisito de soltero para el verano?
Esa noche bebió poco y se retiró a su mansarda mucho antes del toque de queda.
Le escribió una larga carta.
Mathilde,
Esas canciones que no paras de escuchar todos los días…
Buscó otro sobre.
No tenía esperanza alguna de ganar. No había inventado nada original y, por primera vez en su vida, fue del todo incapaz de proporcionar un esquema preciso.
Cuartilla, testuz, barbada, garganta, remos, menudillo, fosas supraorbitarias, no conocía ninguno de estos términos, y, sin embargo, esos dibujos probablemente sean los más bellos de su cuaderno.
Kate se llevó a los turistas de excursión, y él trabajó toda la mañana.
Almorzó como le habían enseñado, unos cuantos tomates robados de la huerta y un pedazo de queso, y luego se fue a pasear por los lindes con ese libro que Kate le había prestado, un «fantástico tratado de arquitectura…».
La vida de las abejas de Maurice Maeterlinck.
Buscaba una bonita perspectiva para ahuyentar su tristeza.
En efecto, se quedaba pensando hasta cada vez más tarde por la noche, volvía a empezar diez veces sus cálculos y se daba de bruces con sus desniveles del 4 %.
Era un hombre en familia sin familia. Tenía cuarenta y siete años y ya no sabía muy bien dónde situarse en la curva…
¿De modo que había recorrido ya la mitad del camino?
No.
¿De verdad?
Dios mío…
¿Y ahora? ¿No estaba perdiendo el poco tiempo que le quedaba?
¿Debía marcharse?
¿Adónde?
¿A un apartamento vacío, frente a una chimenea condenada?
¿Cómo era posible? Después de haber trabajado tanto, ¿cómo era posible encontrarse tan desprovisto de todo a su edad?
A ver si iba a resultar ahora que la imbécil de Corinne tenía razón…
Como una rata, la había seguido hasta el río. ¿Y ahora qué? ¡Socorro, se ahogaba!
Quizá hasta era posible que por las noches se estuviera tirando al señor Barbie mientras él construía sus parcelas de mierda. Y encima le picaba la entrepierna… (Los ácoros de la cosecha.)
Se apoyó contra el tronco de un árbol, a la sombra.
Primera frase:
«No tengo intención de escribir un tratado de apicultura o de cría de abejas.»
Contra todo pronóstico, devoró aquel libro. Era la novela del verano. Tenía todos los ingredientes: la vida, la muerte, la necesidad de vivir, la necesidad de morir, la lealtad, matanzas, la locura, los sacrificios, la fundación de una ciudad, las jóvenes reinas, el vuelo nupcial, la matanza de los machos y el talento genial como constructoras de las hembras. Esa extraordinaria celda hexagonal que «alcanza desde todos los puntos de vista la perfección absoluta, y [de la] que ni todos los genios reunidos podrían mejorar el más mínimo aspecto».
Asintió con la cabeza. Buscó con la mirada las tres colmenas de Rene y releyó uno de los últimos párrafos:
«Y de la misma manera que las abejas llevan escrito en la lengua, la boca y el estómago que tienen que producir miel, también llevamos nosotros escrito en los ojos, los oídos, la médula de nuestros huesos, en todos los lóbulos de nuestro cerebro, en todos los sistemas nerviosos de nuestro cuerpo que hemos sido creados para transformar lo que absorbemos de los frutos de la tierra en una energía particular y de una cualidad única en este planeta. Ningún otro ser, que yo sepa, ha sido diseñado para producir como nosotros ese extraño fluido que llamamos pensamiento, inteligencia, entendimiento, razón, alma, espíritu, potencia cerebral, virtud, bondad, justicia, saber; pues posee mil nombres, aunque sólo tenga una esencia. Todo en nosotros le ha sido sacrificado. Nuestros músculos, nuestra salud, la agilidad de nuestros miembros, el equilibrio de nuestras funciones animales, el sosiego de nuestra vida soportan el esfuerzo cada vez más grande de su preponderancia. Es el estado más valioso y el más difícil al que se pueda elevar la materia. La llama, el calor, la luz, la propia vida y el instinto más sutil que la vida, así como la mayor parte de las fuerzas inasibles que coronaban el mundo antes de nuestra venida palidecieron en contacto con este nuevo efluvio.
»No sabemos adónde nos conduce, lo que hará de nosotros ni lo que haremos nosotros de él.»
Caray… pensó, pues sí que estamos apañaos…
Se quedó traspuesto riendo. Estaba totalmente dispuesto a producir ese extraño fluido que requería que le sacrificara sus músculos, la agilidad de sus miembros y el equilibrio de sus funciones animales.
Qué idiota.
Se despertó con un estado de ánimo del todo distinto. Un caballo, bien grande, bien gordo, terrible, pastaba a menos de un metro de él. Creyó que se iba a desmayar, y lo atenazó una crisis de ansiedad como pocas veces le había ocurrido en su vida.
No movía un solo músculo, tan sólo parpadeaba cuando una gota de sudor resbalaba sobre sus ojos.
Al cabo de varios minutos de taquicardia, cogió discretamente su cuaderno, se secó la palma de la mano en la hierba seca y dibujó un punto.
«Lo que no comprendan -no dejaba de repetir Charles a sus jóvenes colaboradores-, lo que se les escape o los supere, dibújenlo. Aunque sea mal, aunque sea a grandes trazos. Querer dibujar algo es tener que detenerse a observarlo, y observar, ya lo verán, ya es comprender…»
Cuartilla, testuz, barbada, garganta, remos, menudillo, fosa supraorbitaria, ignoraba esas palabras, y la letrita redonda que las escribía al pie de sus dibujos a la acuarela, combados aún por su sudor, era la de Harriet.
– ¡Fantástico! ¡Dibujas genial! ¿Me regalas éste? Otra página arrancada más, pues.
Dio un rodeo por el río para enjuagarse la coraza y, frotándose con su camisa húmeda, decidió que aprovecharía la marcha de los demás para desaparecer él también sin que nadie se diera cuenta.
No trabajaba como es debido y, por preferir, habría preferido que lo ahogara de verdad.
Esa vida entre dos aguas lo entontecía.
Decidió preparar la cena mientras esperaba a que volvieran y fue al pueblo para hacer algunas compras.
Aprovechó que estaba de nuevo en tierra civilizada para escuchar sus mensajes.
Marc le exponía brevemente un montón de contrariedades y le pedía que le devolviera la llamada lo antes posible, su madre se quejaba de lo ingrato que era y le describía con todo detalle los problemillas del verano, Philippe quería saber lo que había avanzado en los proyectos y le contaba su reunión con el comité de investigación de Sorensen, y Claire, por fin, le echaba una buena bronca ante el monumento a los caídos por la patria.
¿Recordaba que tenía su coche?
¿Cuándo tenía intención de devolvérselo?
¿Acaso había olvidado que se marchaba la semana siguiente a casa de Paule y de Jacques?
¿Y que era demasiado vieja pelleja para hacer autostop?
¿Por qué estaba ilocalizable?
¿Es que estaba demasiado ocupado follando para pensar en los demás?
¿Era feliz?
¿Eres feliz?
Cuenta.
Se sentó en una terracita, pidió un vino blanco y pulsó cuatro veces la tecla de rellamada.
Empezó por lo más desagradable y luego sintió una gran alegría al oír la voz de las personas a las que quería.
Se le ocurrió una cosa fantástica.
Lamió la cuchara de madera, tapó las cazuelas, puso la mesa canturreando a Jacques Brel y su Ne me quitte pas, «on a vu souvent rejaillir le feu d'un anden volcan qu'on croyait trop vieux…» [6] y todas esas tonterías. Dio de comer a los perros y a las gallinas.
Si lo viera Claire… Con su «pitas, pitas, pitas» y su gesto austero de sembrador…
A la vuelta, vio a Sam y a Ramón entrenándose en la gran pradera denominada «del castillo», haciendo slalom entre haces de paja.
Fue a su encuentro. Apoyó los codos en la barrera saludando a todos esos adolescentes que dormían como él en las cuadras y con los que se juntaba cada vez más a menudo para echar interminables partidas de póker.
Ya había perdido 95 euros, pero consideraba que no era un precio muy alto para dejar de darle vueltas a la cabeza en la oscuridad.
El borrico no parecía muy motivado, y, al pasar Sam delante de ellos gruñendo, Michael le dijo:
– Pero ¿por qué no lo azotas?
Le encantó su respuesta.
A los verdaderos jinetes, las piernas y las manos; a los incapaces, la fusta.
Una revelación tal bien valía una página virgen.
Cerró su cuaderno, recibió a la señora de la casa y a sus invitados con copas de champán y un festín bajo el emparrado.
– No sabía que cocinara tan bien -dijo Kate, maravillada.
Charles volvió a servirle.
– Es cierto que no sé nada -añadió ella, algo más seria.
– No pierde nada por esperar.
– Esperanza no me falta…
Su sonrisa permaneció largo rato sobre el mantel, y Charles consideró que con eso había alcanzado el último refugio antes de coronar la cumbre. Qué expresión más horrorosa… Antes de su último golpe de piolet… ¡Jajá! ¿Y ésa te parece mejor acaso? Estaba otra vez pedo y se enganchaba a todas las conversaciones sin seguir ninguna. Un día de éstos, la agarraría del pelo y la arrastraría por todo el patio antes de dejarla sobre su artilugio de Teflón para lamerle las heridas.
– ¿En qué piensa? -le preguntó Kate.
– He puesto demasiado paprika.
Estaba enamorado de su sonrisa. Se estaba tomando su tiempo para decírselo, pero se lo diría mucho tiempo.
Tenía más de dos veces veinte años y estaba frente a una mujer que había vivido dos veces más que él. El porvenir se había convertido para ambos en algo aterrador.
Porque esa cosa fantástica que se le había ocurrido en efecto había sido fantástica, desdeñó su cuaderno durante varios días.
Un único dibujo da fe de ello… Y además medio borrado por un cerco de un vaso de licor…
Era la noche en que estaban todos en la plaza del pueblo. La víspera, sus queridos parisinos llegaron armando un jaleo de espanto (la tonta de Claire recorrió todo el camino de robles tocando la bocina…), Sam y su pandilla maltrataban el flipper, mientras los pequeños jugaban alrededor de la fuente.
Charles formó equipo con Marcy con Debbie, y les dieron una paliza monumental. Y eso que Kate les había advertido:
– Ya veréis, los viejos os dejarán ganar la primera partida para que os confiéis, and then… they'll kick your assü!
Con el ass bien kickado como los parisinos y los yanquis idiotas que eran, se tomaban copitas de anís para consolarse, mientras Claire, Ken y Kate trataban trabajosamente de salvar el honor.
Tom anotaba los puntos.
Cuanto más perdían, más rondas pagaban, y cuanto más rondaban las botellas, menos veían dónde estaba ese fucking boliche.
La que aparece en ese único dibujo de un fin de semana de lo más animado es Claire.
No está muy concentrada. Flirtea con Barbie boy en un inglés básico pero muy gráfico: «You tiras my biutiful chippendale ¿or no tiras? Bicós if you not tiras correctly, estamos in big shit, ¿you anderstand? Show mi, plis, what you are capaz to do with your two balls…»
El súper genio, investigador de átomos del átomo, no anderstandaba nada de nada salvo que esa chica estaba loca, que liaba porros como nadie y que si seguía agarrándose a su brazo mientras él trataba desesperadamente de salvar la última partida, la iba a tirar a la fountain, ¿ok?
Más tarde, y en un inglés más preciso, le contaría a qué se dedicaba su hermana y que se había convertido en una de las abogadas más temibles de Francia, y probablemente de Europa, en su ámbito de acción.
– But… what does she do?
– She saves the world.
– No?
– Absolutely.
Ken levantó la mirada hacia la chica que bromeaba con un abuelete mientras escupía los huesos de aceituna apuntando a la cabeza de Yacine, y se quedó muy perplejo.
– Pero ¿qué le estarás contando tú ahora? -le preguntó Claire a su hermano, inquieta.
– Tu profesión…
– Yes! -dijo, dirigiéndose al pasmado-, I am very good in global warming! Globaly I can calentar anything, you know… Do you still live en casa de your parents?
Kate se reía. También Marc, que había hecho el trayecto con Claire en coche desde París y que era según él el sistema de navegación más birria del mercado.
Pero tenía muy buena música… Menos mal, porque se habían perdido la friolera de seis veces, nada menos…
Entre paliza y paliza comían tocino y patatas muy grasientas, y con sus tonterías y sus carcajadas habían conseguido reunir a todo el pueblo bajo los tilos.
Era el don de Kate, pensó.
El don de crear vida dondequiera que fuera…
– ¿A qué estás esperando? -le preguntó Claire dos días después por la noche, al otro lado del puente, antes de cargar ella también en su cochecito kilos de frutas y verduras.
Y como su hermano seguía frotando el parabrisas, le arreó un patadón en el culo.
– Eres más tonto que hecho aposta, Balanda…
– Ay.
– ¿Sabes por qué nunca serás un gran arquitecto?
– No.
– Pues porque eres más tonto que hecho aposta.
Risas.
Tom acababa de volver a aparecer, cargado de ice-creams para los niños, y Marc recogía las bolas perdidas cuando Kate anunció:
– ¡Venga! La del consuelo y nos vamos…
Los abueletes se sacaron unos trapos de los bolsillos para limpiar las bolas, asintiendo con la cabeza.
– ¿Qué es eso? -quiso saber, inquieto-. ¿Va a haber que brindar con un matarratas típico del lugar, o algo así?
Kate se apartó soplando el mechón de la frente.
– ¿Que es qué? ¿La del consuelo? ¿Nunca había oído esa expresión?
– No.
– Pues… está la primera partida, la segunda, luego la decisiva, después la revancha y, por último, la del consuelo. Es una partida en la que ya nadie se juega nada… Una partida sin competición, sin perdedores… Por el placer de jugar y ya está…
Jugó perfectamente, permitiendo así que su equipo gan…, no, honrara ese concepto tan maravilloso. La partida del consuelo.
Cuando ya se iba a acostar, después de despedirse de todos y de dejar a su hermana muy ocupada con sus clases particulares (sospechaba que hablaba inglés mucho mejor de lo que estaba demostrando y que se inventaba challenges con su propia lengua), ésta le anunció:
– Tienes razón, vete a dormir. Mañana por la mañana tienes que estar a las once en la estación de Limoges.
– ¿En Limoges? Pero ¿qué cono quieres que vaya a hacer allí? -Es lo que me ha parecido más práctico para ella. -Ella ¿quién?
– ¿Cómo se llamaba? -Claire frunció el ceño, haciendo como que trataba de recordar el nombre-. Mathilde, creo… Sí, eso es… Mathilde.
«Las» «más» «felices» «de» «su» «vida».
He ahí por qué.
Cuando volvía con ella, los encontraron a todos todavía, una vez más, y como siempre, sentados a la mesa.
Se apiñaron para hacerles sitio, y juntos celebraron dignamente la llegada del nuevo miembro de la banda.
Pasaron el resto de la tarde a la orilla del río.
Por primera vez desde que estaba allí, no se llevó su cuaderno. Todas las personas a las que quería en este mundo estaban junto a él, y no podía soñar, imaginar, concebir o dibujar nada más.
Absolutamente nada.
* * *
Al día siguiente se encontraron con Alexis y Señora en el mercado.
Claire tardó varios segundos en decidirse a besarlo.
Pero lo besó.
Alegre, tierna y cruelmente.
Ya estaban lejos cuando Corinne le preguntó quién era esa chica.
– La hermana de Charles…
– ¿Ah, sí?
Y, volviéndose hacia el quesero, añadió:
– Oiga, ¿no se le habrá olvidado ponerme el gruyere rallado, como la última vez?
Y, volviéndose luego hacia la sombra en que se había convertido su marido, le dijo:
– ¿Y tú a qué estás esperando para pagar?
Nada, no estaba esperando a nada. Eso era exactamente lo que estaba haciendo.
Volvería al día siguiente a Les Vesperies con el pretexto de pedir prestada una herramienta, y uno de los niños le anunciaría que Claire ya se había marchado.
Charles, que estaba trabajando con Marc en el salón, no se tomaría la molestia de levantarse.
Tom, Debbie y Ken, tras aplazar mil veces la prolongación de su viaje hacia España, se marcharon también.
Y la madre de Kate, que había llegado el día anterior, ocupó a su vez la habitación de Hattie.
Y hablando de Hattie, ya empezaba a dársele muy bien el póker, y, buena niña como era, le cedió su segunda habitación a Mathilde…
Dos noches nada más.
Después Mathilde se bajó el colchón al guadarnés.
Charles, a quien preocupaba al principio cómo resultaría la mezcla «ratón de ciudad con ratón de campo», pronto se tranquilizó. A partir del segundo día Mathilde volvió a subirse a lomos de un caballo, enchufó un par de altavoces a su mp3 y los desplumó a todos al póker.
Y eso que Charles sabía que era muy farolera. Podría haberlos avisado…
Se iba a la cama ahíto, oyendo su risa, más fuerte que todas las demás.
Una mañana que estaban los dos solos, Mathilde le preguntó:
– ¿Qué es esta casa?
– Pues creo que es lo que se llama una casa, precisamente…
– ¿Y Kate?
– ¿Qué pasa con Kate?
– ¿Estás in love?
– ¿Tú crees?
– A tope -dijo ella, poniendo los ojos en blanco.
– Vaya, hombre. ¿Y es preocupante?
– No sé… ¿Y qué pasa entonces con ese apartamento que ni siquiera he visto?
– No cambia nada… Pero, a propósito de eso… Quería hacerte una pregunta…
Se la hizo y obtuvo la respuesta que quería oír. Se acordó entonces de Claire y de lo que le había comentado sobre la benevolencia. Esa abogadita siempre sacaba las conclusiones acertadas…
Y lo mismo ocurría con sus alegatos…
– ¡Charles, has recibido una carta! -gritaba Yacine desde la escalera.
Reconoció la letra de su hermana y la forma de un CD.
«Si la cabra no se ha zampado tu portátil, escucha una y otra vez la pista 18. La letra no es muy complicada, y con el vozarrón que tienes nos la cantarás muy bien…
»Gud lac.»
Le dio la vuelta a la carátula y vio que era la banda sonora original de una comedia musical de Colé Porter.
¿El título?
Kiss me, Kate.
– ¿Qué es eso? -preguntó Mathilde.
– Una tontería de tu tía… -contestó, sonriendo como un bobo.
– Pjff… Anda que no sois críos los dos…
Más tarde, al leer el libreto, se enteraría de que se trataba de una adaptación de La fierecilla domada de Shakespeare.
Otro título que podría estar mejor traducido… The Taming, domesticar, domar, Of The Shrew es, por desgracia, mucho más hipotético…
Las cuatro páginas siguientes son todo un catálogo de casitas de madera.
Una mañana le propuso a Nedra, que pasaba largas horas jugando sólita en las entrañas de un gran boj, construirle una casa de verdad.
Por toda respuesta obtuvo un largo parpadeo.
– Primera regla: antes de construir lo que sea, encontrar el emplazamiento adecuado… Así que sígueme para decirme dónde la quieres…
Nedra vaciló unos segundos, buscó a Alice con la mirada y por fin se levantó alisándose la faldita.
– Desde las ventanas ¿qué quieres ver? ¿El sol levantándose o poniéndose?
Sentía tener que someterla a ese suplicio, pero no podía hacer las cosas de otra manera, era su profesión…
– ¿Levantándose?
La niña asintió con la cabeza.
– Tienes razón. Sur, sureste, es lo más sensato…
Dieron en silencio una gran vuelta alrededor de la casa…
– Aquí estaría bien porque tienes unos cuantos árboles para darte sombra, y el río no está lejos… ¡Es muy importante tener un punto de agua!
Al verlo bromear así, Nedra se iba alegrando poco a poco, y en un momento incluso, porque había que saltar por encima de unas zarzas, se olvidó de sí misma y le dio la mano.
Ya estaban colocados los cimientos.
Después de comer le trajo el café, como siempre desde su primera visita, y se apoyó contra su hombro mientras dibujaba toda la gama de chalés que ofrecía la sociedad Balanda & Co.
La comprendía. Como ella, encontraba que los dibujos expresaban las cosas mejor que las palabras, y, para ella, dibujó un montón de combinaciones. El tamaño de las ventanas, la altura de la puerta, el número de balcones, el largo de la terraza, el color del techo y lo que se perforaría en medio de las persianas: ¿rombos o corazoncitos? Adivinó qué modelo iba a indicarle…
Había pensado de verdad en marcharse, pero Mathilde había llegado, y Kate, entre la loca de su madre y Mathilde, precisamente, acababa de interponerle de nuevo otro obstáculo en él panorama. Razón por la cual se concentró en esa chiquillada.
Adelantó muchísimo trabajo con Marc y le permitió marcharse a casa de sus padres con la mayor parte de sus proyectos en el maletero del coche. Ahora, para entretenerse, estaba obligado a ocuparse las manos en algo.
Y además… construir casitas miniatura le había salido bastante bien hasta entonces. Buscando bien, seguramente encontraría un poco de mármol en los silos… El otro día le había parecido ver un trozo de repisa de chimenea rota…
Al principio Kate se contrarió al enterarse de que pagaba a Sam y a sus amigos, pero él no quiso saber nada. Todo buen peón merecía un salario…
Los amigos, más perezosos que venales, no tardaron en dejarlos colgados y les dieron la oportunidad de conocerse mejor. Y de apreciarse. Como suele ocurrir cuando uno las pasa canutas en el tajo, entre dos joder qué calor, unas cuantas cervecitas y otras tantas ampollas.
La tercera noche, mientras se desvestían en el embarcadero, le hizo la misma pregunta que a Mathilde.
Comprendió sus dudas mejor que nadie. Se encontraba exactamente en la misma situación que él.
En la página siguiente hay una foto. La imprimió mucho después de su vuelta, y estuvo varias semanas muerta de risa sobre su escritorio antes de que se decidiera por fin a guardarla ahí.
Situación del solar al finalizar las obras.
Situación del solar a secas.
La foto la sacó Granny, y fue épico explicarle cómo pulsar un solo botón sin preocuparse de nada. Poor Granny estaba totalmente pez en híbridos digitales…
Salen todos. En el umbral de la casa de Nedra. Kate, Charles, los niños, los perros, el Capitán Haddock y todo el gallinero.
Todos sonrientes, todos guapos, todos pendientes del tembleque de una señora mayor que volvía a montar su gran número de diva superada por la tecnología, pero todos confiados.
La conocían de toda la vida… Al final lo haría bien.
Alice se encargó de la decoración (la víspera fue a buscar sus libros y lo inició en el trabajo de Jephan de Villiers… Y era lo que más le gustaba de esos niños… Esa manera que tenían siempre de llevarlo hacia terrenos desconocidos… Ya fueran los principios de doma de Samuel, él talento de Alice, el humor agrio de Harriet o las cincuenta anécdotas por minuto de Yacine… Por otro lado eran del todo normales y corrientes, agotadores, exigentes, irrespetuosos, con mala fe, traviesos, vagos, astutos y se peleaban sin parar, pero tenían algo que los demás niños no tenían…).
Una libertad, una ternura, una viveza (o incluso una valentía, porque había que ver cómo aceptaban sin rechistar ni quejarse todas las tareas que ese inmenso caserón les imponía), un gusto por la vida y una suerte de familiaridad con él mundo que no dejaba de fascinarlo.
Recordaba una reflexión que había hecho la mujer de Alexis con respecto a ellos…: «Esos pequeños mormones…», pero no estaba en absoluto de acuerdo con ella. Para empezar los había visto pelearse como fieras por una consola, tirarse tardes enteras chuteando, poniendo al día sus blogs o buscando los mejores vídeos en YouTube (lo habían obligado a tragarse todos los episodios de una serie de dibujos animados muy divertidos, de lo cual no se arrepentía; de hecho, no se había reído con tantas ganas en su vida), pero, sobre todo, no le daba en absoluto la impresión de que se hubieran atrincherado al otro lado de su puente.
Era exactamente lo contrario… Todo lo que palpitara de vida iba hacia ellos como atraído por un imán, para disfrutar de su alegría, de su valentía, de su… aristocracia… Sus clases, su mesa, sus prados, sus colchones eran un desfile permanente, y cada día traía su lote de caras nuevas.
El último ticket de supermercado medía más de un metro (se había encargado de hacer la compra Charles… y de ahí esa aberración… se había comportado, según parece, como un parisino de vacaciones…), y la playa corría el riesgo de venirse abajo en las horas punta.
¿Lo que los hacía diferentes de los demás? Kate.
Y que esta mujer tan poco segura de sí misma y que, se lo había confesado a Charles, caía cada invierno en una especie de depre que podía durar varios días durante los cuales era físicamente incapaz de levantarse, hubiera sabido dar tanta seguridad a esos niños huérfanos, de padre y de madre, como tenía que precisar en los formularios, le parecía… milagroso.
– Vuelva hacia mediados de diciembre -dijo Kate riéndose para calmar al iluminado-, cuando hace cinco grados de temperatura en el salón, hay que romper el hielo del agua de las gallinas todas las mañanas y tomamos cereales en todas las comidas porque yo ya no tengo fuerzas ni ánimo para nada… Y cuando llega la Navidad… esa maravillosa fiesta familiar en la que sólo estoy yo como símbolo de todo el árbol genealógico, y ya me dirá si le sigue pareciendo un milagro…
(Pero otra vez, después de una cena especialmente deprimente en la que nuestros cuatro profesionales del planeta habían hecho un balance en cifras del todo alarmante e irrefutable de… bueno… lo sabemos muy bien…, Kate se desahogó a gusto:
– Esta vida… tan singular… discriminatoria incluso… que impongo a los niños… es lo único que podría absolverme… Hoy en día el mundo es de los comerciantes, pero ¿y mañana? Me digo a menudo que sólo podrán salvarse aquellos que sepan distinguir una baya de un champiñón o plantar una semilla…
Después, elegante como era, se había reído y había dicho muchas tonterías para hacerse perdonar su lucidez…)
Alice se encargó, pues, de la decoración, y Nedra los invitó a ver su palacio.
No exactamente. Se podía mirar, pero no entrar. Tendió incluso una cuerda delante de la puerta. Los demás se indignaron, pero ella no dio su brazo a torcer. Esa casa era su casa. Su casa en una tierra que no la quería en ella y, exceptuando a Nelson y a su dueña, nadie tenía derecho de asilo.
Ah, se siente, hay que tener documentos de identidad…
Charles y Sam habían hecho las cosas bien. Por mucho que el lobo soplara y soplara, el bunker resistiría. Las paredes se asentaban sobre una capa de cemento, y los clavos que sujetaban los tablones eran más largos que la palma de su mano.
Se ve de hecho en la foto que está un poco agobiada…
Cuando Granny les dio por fin permiso para dispersarse, Kate se volvió hacia ella:
– Dime una cosa, Nedra… ¿Le has dado las gracias a Charles?
La niña asintió con la cabeza.
– No oigo nada -insinuó Kate, inclinándose hacia ella.
La niña dirigió la mirada al suelo.
– Déjelo -dijo él, violento-, yo sí que la he oído…
Por primera vez, la vio enfadada:
– Caray, Nedra, tampoco creo que sea pedirte tanto… Dos palabritas a cambio de todo este trabajo, tampoco es como para que te duela la boca, ¿no te parece?
La niña se mordía la boca, precisamente.
La autoridad legal, tan pálida como su camisa, añadió antes de alejarse:
– ¿Sabes lo que te digo? Me importa un bledo no entrar en la casa de una egoísta… Estoy decepcionada. Tremendamente decepcionada.
No debía haber reaccionado así.
La palabrita tan esperada se encontraba en la página siguiente, y adoptaría una forma que habría de dejarlos a todos sin habla.
El dibujo no es suyo, ocupa una página doble y no es exactamente un dibujo.
Fue Sam el que copió a grandes rasgos el recorrido para memorizarlo.
Cuadrados, cruces, líneas de puntos y flechas en todos los sentidos…
De modo que aquí lo tenemos ya… Ese famoso concurso de doma por el que se había largado…
Tercer fin de semana del mes de agosto… Todavía no se había atrevido a sacar el tema delante de Mathilde, pero tenían los días contados. Su buzón de voz estaba saturado de amenazas, y Barbara, muy lista ella, se las había agenciado para encontrar el número de teléfono de Kate. Todo el mundo lo estaba esperando, ya tenía concertadas una decena de citas, y París empezaba a tener un tufillo a yugo y a brida, para volver al momento que nos ocupa…
Unas horas antes, Sam había ganado con holgura las últimas eliminatorias, y todos habían acampado al otro lado del picadero.
Qué expedición…
Ramón y su adiestrador se marcharon la víspera, a su ritmo, para calentar, y ya habían pasado allí una noche.
– Si pasas la primera ronda -declaró Kate dejando un cesto bajo su silla-, nos reunimos allí contigo con los sacos de dormir y acampamos al raso con vosotros para soportaros durante el concurso…
– To support is apoyar, not soportar, Auntie Kay…
– Thank you sweetheart, pero sé lo que me digo… Os vamos a soportar, a tu borrico y a ti, como llevamos haciéndolo en los últimos diez años. ¿Le parece bien el plan, Charles?
Oh, a él… todo le parecía bien… Ya tenía la cabeza en sus cláusulas de penalización por demora… Y además sería una manera de dormir a menos de cien metros de ella por una vez…
Bueno, eso lo decía sólo por decir, ¿eh? Hacía ya tiempo que había abandonado sus sueños de poder trepar algún día a la alcoba de Kate… Esta mujer necesitaba más un amigo que un hombre. Hala, ya lo había entendido. Gracias. Bah… Los amigos son menos perecederos… Se servía copitas de Port Ellen a escondidas en su habitacioncita y se las bebía a la salud de ese maravilloso amigo de vacaciones en el que se había convertido.
Cheese.
Por supuesto, los niños saltaron de alegría y se fueron corriendo a sus habitaciones a llenar sus mochilas de jerséis gordos y de paquetes de galletas. Alice pintó una magnífica pancarta, ¡Dale caña, Ramón!, pero Sam le hará prometer que sólo la sacará en caso de victoria.
– Podría desconcentrarlo, ¿entiendes…?
Todos pusieron los ojos en blanco. También es cierto que el tontorrón del burro se paraba en seco a nada que hubiera una brizna de hierba torcida o que una mosca se tirara un pedo.
Qué lejos estaba el podio todavía…
Están todos sentados en el suelo alrededor de una hoguera, hay quien asa al fuego salchichas, nubes, camembert o pedazos de pan, y sus risas y sus historias se entremezclan con esos aromas estooo… algo dispares. Los amigos también los han seguido. Bob Dylan practica con su guitarra, las chicas mayores leen la mano a las pequeñas, Yacine explica a Charles que esa telaraña de ahí la araña la tejió cerca del suelo para atrapar en ella a insectos saltadores, como los saltamontes, por ejemplo, mientras que ésa de ahí, ¿la ves?, ésa de ahí arriba, pues es para los insectos voladores… ¿Lógico, no? Lógico. Y Charles está muy friendly con su súper coleguita. Después de prepararle un sandwich club, ha ido a buscarle una gavilla de paja para que le sirva de cojín…
Suspiro…
Kate, que estaba bastante nerviosa desde que había llegado su madre…
– ¿Lo de acampar todos aquí esta noche es para huir de ella? -le preguntó.
– Quizá… Qué tontería, ¿verdad? Ser tan sensible a mi edad al humor de mi vieja mummy… Es porque me recuerda otra época… Una época en que yo era la más joven y la más despreocupada… Estoy triste, Charles… Echo de menos a Ellen… ¿Por qué no está aquí esta noche? Me imagino que uno tiene hijos para vivir momentos como éstos, ¿no?
– Está aquí, puesto que hablamos de ella -murmuró.
– ¿Y usted por qué nunca ha tenido?
– Hijos, digo…
– Porque hasta ahora no me he cruzado con la madre de esos hijos, me imagino…
– ¿Cuándo se marcha?
No se esperaba en absoluto esa pregunta. «Palabra», «palabra», «palabras», sus meninges se volvieron locas estrujándose en busca de palabras.
– Cuando Sam gane el concurso…
Well done, querido protagonista. Esa sonrisa Kate fue a buscarla bien lejos…
* * *
Eran casi las once de la noche, se arrebujaron en las mantas para proseguir la velada alrededor de las brasas y trataron de determinar cuáles eran las nanas que se oían esa noche. ¿Qué era ese trino? ¿Y ese frufrú? ¿Y ese crujido? ¿De qué pájaro? ¿De qué bichito? ¿Y qué decía ese rebuzno lejano?
«¡Ánimo, compañeros! ¡Dentro de unas horas ya no tendremos que distraer a estos estúpidos bípedos!»
Y una voz, quizá la de Leo, susurró con un timbre ronco:
– ¿Sabéis una cosa?… Es la hora de contar historias de miedo…
Algunos chillidos de terror lo animaron a ello. Leo empezó a contar una historia bien gore llena de vísceras y hemoglobina con marcianos crueles y moscardones transgénicos. Buah… Como si eso les fuera a quitar el sueño…
Kate, en cambio, puso el listón muy alto:
– Heliogábalo. ¿Os dice algo ese nombre?
Sólo las llamas crepitaron.
– Hubo muchos tarados entre los emperadores romanos, pero él desde luego se llevaba la palma… Bueno, para empezar tomó el poder a los catorce años entrando en Roma en un carro tirado por mujeres desnudas… La cosa empezaba ya fuertecita… Estaba loco. Loco de atar. Cuentan que espolvoreaba polvo de piedras preciosas en todas sus comidas, que ponía perlas en el arroz, que le gustaba comer cosas raras y crueles, que le volvía loco un asado de lenguas de ruiseñor, de loro y de crestas de gallo que les arrancaban a los animales vivos, que daba foie a las fieras de su circo, que un día mandó matar a seiscientas avestruces para comerse sus cerebros, todavía calentitos, que le encantaban las vulvas de no recuerdo qué hembra de animal, que… Bueno, dejémoslo aquí. Todo esto no es más que el aperitivo.
Hasta las llamas parecían impresionadas.
– He aquí la anécdota que Leo se muere por oír: Heliogábalo era famoso por los banquetes con orgía que organizaba… Cada uno tenía que ser mejor que el anterior. Es decir, peor. Necesitaba cada vez más matanzas, más terror, más violaciones, más camas redondas, más comida, más alcohol… Más de todo, vamos. El problema es que se aburría enseguida… Entonces un día le encargó a un escultor que le hiciera un toro de metal hueco por dentro con una puertecita en un lado y un agujero en la boca para oír los sonidos que saldrían del interior… Al principio de esas fiestas tan nice, abrían la puertecita y metían a un esclavo dentro del toro. Cuando éste empezaba a aburrirse un poco ahí dentro, ordenaban a otro esclavo que encendiera una hoguera debajo del toro, y entonces todos los invitados se acercaban sonrientes. Sí, sí. Era súper divertido porque, claro, el toro… mugía y gritaba.
Glups.
Silencio de muerte.
– ¿Es una historia real? -preguntó Yacine.
– Totalmente.
Mientras los niños enlazaban un escalofrío tras otro, se volvió hacia Charles y murmuró:
– No voy a decírselo, claro, pero yo veo en esto una metáfora de la humanidad…
Dios mío… Pues sí que estaba triste, sí… Había que hacer algo…
– Sí, pero… -prosiguió Charles lo bastante fuerte para imponerse sobre los gritos de horror de los niños- ese tipo murió unos años más tarde, a los dieciocho, creo, en un retrete, ahogándose con la esponja que servía para limpiarse el culo.
– ¿De verdad? -preguntó Kate, asombrada.
– Totalmente.
– ¿Cómo lo sabe?
– Me lo ha dicho Montaigne.
Kate se arrebujó más en su manta entrecerrando los párpados.
– Es usted genial…
– Totalmente.
No lo fue por mucho tiempo. La historia que contó él, lo de que al empezar una obra siempre encontraban huesos enterrados, y que no había que decírselo a nadie porque si no la investigación policial mandaba a la porra el hormigón que ya estaba listo para verter y les hacía perder mucho dinero, no impresionó a nadie.
Un fracaso total…
En cuanto a Samuel, recordó la única clase de lengua y literatura en la que no se había dormido.
– Es la historia de un tío joven, un campesino, que se niega a enrolarse como carne de cañón en los ejércitos de Napoleón… Eso que se llamaba el impuesto de sangre… Duraba cinco años, estabas seguro de reventar como un perro, pero si tenías pasta, podías pagar a alguien para que fuera a palmarla en tu lugar…
»Él no tiene, así que deserta.
»El prefecto manda llamar a su padre, le da una paliza y lo humilla, pero el pobre hombre de verdad no sabe dónde está su hijo… Un poco más tarde se lo encuentra muerto de hambre en el bosque, y entre los dientes todavía tiene la hierba que había tratado de comerse. Entonces el viejo se carga al hijo a hombros y lo lleva sin decir nada a nadie, caminando tres leguas hasta la prefectura…
»El gilipollas del prefecto estaba en un baile. Cuando vuelve a eso de las dos de la madrugada, se encuentra con el pobre campesino esperándolo en la puerta de su casa, y éste le dice: "Usted lo ha querido, señor prefecto, pues nada, aquí lo tiene." Deja el cadáver contra la pared y se larga.
Esta historia era algo más fresca y ligera… Ya no estaba muy seguro, pero le parecía que era de este escritor, cómo se llamaba, ah, sí, Balzac, eso…
Las chicas no se sabían ninguna historia, y Clapton prefería seguir con la música de fondo… Gling, gling. Enlazaba uno tras otro acordes bien macabros…
Yacine se apuntó también.
– Bueno, os aviso que va a ser corta…
– ¿Otra historia sobre la matanza de las babosas? -preguntaron varias voces preocupadas.
– No, es sobre los señores feudales del Franco Condado y de la Alta Alsacia… Los condes de Montjoie y los señores de Méchez, si preferís…
Gruñidos por parte de los jóvenes vaqueros, si era una historia intelectualoide, no, gracias.
El pobre narrador, interrumpido, ya no sabía si debía seguir o no.
– Venga, cuenta -lo animó Harriet-, vuelve a contarnos historias de las ceremonias en que se nombraban caballeros y todas esas cosas sobre las gabelas. Nos encantan.
– No, precisamente no se trata de la gabela, era una cosa que se llamaba el «derecho de esparcimiento»…
– Ah, síiiii… ¿para instalar hamacas en las almenas…?
– Para nada -comentó Yacine desalentado-, mira que sois tontos… Durante las noches de invierno, estos señores tenían, abro comillas, «el derecho de destripar a dos de sus siervos para calentarse los pies entre sus entrañas humeantes», en virtud, como acabo de deciros, de este famoso derecho de esparcimiento. Y hala, ya está, fin de la historia. Ésta sí que los dejó a todos impresionados. Yacine se quedó muy reconfortado con el coro de «Buajjj», «¿En seriooo?», «¿Estás seguro?» y «Qué asssssco»…
– Bueno, venga -anunció Kate-, esta historia no hay quien la supere… Time to go to bed…
Ya empezaban a ponerse nerviosos tratando de abrir cremalleras atascadas cuando una protesta tenue los dejó a todos estupefactos:
– Yo también tengo una historia que contar…
No, estupefactos, no. Petrificados.
Sam, siempre tan elegante, dijo bromeando para aliviar la tensión del momento:
– ¿Estás segura que es una historia horrible, Nedra?
La niña asintió con la cabeza.
– Porque si no es así -añadió-, más valdría que te callaras, por una vez…
Las risas que siguieron animaron a la niña a seguir hablando.
Miraba a Kate.
¿Cómo había dicho la otra noche? Numb.
She was numb.
Numb y con una gran sonrisa toda hoyuelos, atenta esperando a que hablara Nedra.
– Es la historia de unlbrriz…
– ¿Eh?
– ¿Qué?
– ¡Habla más fuerte, Nedra!
El fuego, los perros, las rapaces y hasta el viento estaban prendidos de sus labios.
Nedra carraspeó:
– De… de… de una lombriz…
Kate se había puesto de rodillas.
– Entonces, estoooo… Una mañana sale y ve a otra lombriz y le dice: Hace bueno, ¿eh?. Pero la otra no contesta. Entonces repite: Hace bueno, ¿¡eh!? De nuevo no contesta…
Era difícil, porque hablaba cada vez más bajo pero nadie se atrevía a interrumpirla…
– ¿Vive usted por aquí?, preguntó la lombriz, retorciéndose un poco de lo nerviosa que estaba, pero la otra seguía sin abrir la boca, entonces la lombriz se vuelve a su agujero muy molesta, diciendo: Jo, otra vez le estabablndoampropcla.
– ¿Qué? -protestaron los presentes, frustrados-. ¡Articula, Nedra! ¡No nos hemos enterado de nada! ¿Qué dijo la lombriz?
Nedra levantó la cabeza, dejando ver una muequita confusa, se sacó de la boca el mechón de pelo que masticaba a la vez que las palabras y repitió con valentía:
– ¡Jo! Otra vez le estaba hablando a mi propia cola…
Era entrañable porque los demás no sabían si tenían que sonreír o fingir que estaban horrorizados.
Para quebrar ese silencio, aplaudió muy bajito. Todos lo imitaron pero tan fuerte que parecía que se iban a partir las manos. Entonces los perros se despertaron sobresaltados y se pusieron a ladrar, acto seguido Ramón se puso a rebuznar, provocando a su vez que todos los burros del campamento le rogaran que se callara. Se oyeron por doquier tacos, clamores, más ladridos, restallidos de látigos y ruidos de chapa, y la noche entera celebró la cortesía de una lombriz.
Kate estaba demasiado conmovida para poder unirse a la algarabía.
Mucho más tarde, abriría un ojo para asegurarse de que los coyotes no estaban al acecho, buscaría su rostro al otro lado de las cenizas, trataría de discernir sus párpados, los vería abrirse y darle las gracias a su vez.
Quizá lo había soñado… No importa, volvió a arrebujarse entre sus plumas del Himalaya sonriendo de felicidad.
Debió de pensar un día que construiría grandes cosas y gozaría del reconocimiento de sus iguales, pero tenía que resignarse al hecho de que los únicos edificios que tendrían importancia en su vida serían las casas de muñecas…
* * *
Por alguna razón que aún nadie se explica, Ramón nunca llegó a franquear el último vado antes de la meta. Ese mismo en el que había chapoteado diez veces por lo menos…
¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe. Quizá alguna lenteja de agua se deslizara por la superficie, o una rana graciosilla le hiciera burla… Sea como fuere, se quedó parado a unos metros del título y esperó a que lo adelantaran todos los demás para dignarse a seguirlos.
Y eso que sólo Dios sabe cuánto lo habían mimado… Las chicas lo habían cepillado, peinado, lustrado y halagado toda la mañana, hasta el punto de que Samuel había tenido que decir: «Bueno, ya basta, que tampoco es una muñeca…»
No sacaron la pancarta, nadie hizo fotos ni se puso gafas de sol para evitar cualquier reflejo desagradable, Sam lo animó con prudencia apretando dolorosamente el trasero, pero en vano… Ramón prefirió darle una lección a su amo… Lo importante era aplicarse en el colegio y estudiar mucho, no jugar a los cochecitos entre dos estúpidos obstáculos…
Su amo, que para la ocasión lucía el frac de su bisabuelo y era el único de todos los concursantes que no empleaba la fusta.
El más capaz, vaya…
Lo único que se le ocurrió decir, cuando ya todos se arremolinaban a su alrededor, con unas caras muy largas, fue:
– Ya me imaginaba yo que esto podría pasar. Ramón es muy emotivo… ¿Verdad, tesoro? Anda, ven, nos largamos de aquí…
– ¿Y tu recompensa? -preguntó inquieto Yacine.
– Bah… Ve a buscarla tú… ¿Kate?
– Sí.
– Thanks for the great support. I appreciate.
– You are welcome, darling. -And it was a fantastic evening, right? -Yes, really fantastic. Today I feel like we're all champions, you know…
– We sure are.
– ¿Qué dicen? -quiso saber Yacine.
– Que somos todos campeones -le contestó Alice.
– Campeones ¿de qué?
– ¡Pues de burros, de qué va a ser!
Se ofreció a volver con él. Era muy amable, pero pesaba demasiado para ir a lomos de Ramón… Y además le apetecía estar un rato a solas…
Adoraba a ese chaval. Si hubiese tenido un hijo, habría elegido ese modelo exactamente…
El dibujo siguiente es el único que no está terminado.
Y hay pelos encajados en el pliegue de en medio…
Cuando guarde su cuaderno en el maletín después de hacer el equipaje, su primer reflejo será el de soplar para que se vayan volando, pero luego, no, decidirá encerrarlos ahí para siempre.
Como señaladores.
De la página que acababa de pasar.
Estuvo toda la mañana y todo el día anterior con Yacine, enfrascados en la construcción de un Patator. Había habido que volver por segunda vez a la tienda de bricolaje (no comment) porque ya no les valía un tubo de PVC, ahora hacía falta uno de metal.
Para el Patator químico… El que podía lanzar despedido un trozo de patata hasta Saturno siempre y cuando estuviera en su punto la reacción Coca-Cola/Mentos (con la de bicarbonato de sodio/vinagre sólo se llegaba hasta la Luna, era mucho menos divertido…).
Anda que no los había mantenido ocupados el artefacto ese… Había habido que robarle patatas a escondidas a Rene, devolverle a Kate su súper vinagre de Módena y encima aguantar su bronca cuando ese vinagre no valía gran cosa, volver pitando a la panadería porque las tontas de las chicas se habían zampado todos los Mentos, impedir que Sam se bebiera la Coca-Cola, rogarle a Freaky que escupiera la válvula que estaba mordisqueando, hacer un montón de pruebas, volver a la tienda a comprar una lata porque las botellas grandes de Coca-Cola no tenían gas suficiente, apartar a todo el mundo, correr al río a enjuagarse las manos porque las tenían demasiado mugrientas para cerrar bien fuerte el tapón, volver por cuarta vez a la tienda, cuya dueña empezaba a sospechar (aunque, bueno… hacía ya mucho tiempo que no se hacía ilusiones sobre la salud mental de la gente de esa casa…), porque la Coca-Cola light debía de funcionar mejor que la normal y…
– ¿Sabes?, creo que es más sencillo construir un centro comercial en Rusia con Serguei Pavlovich, mi querido Yacine… -terminó por suspirar.
Ahora se los ve volver tristones a casa. Podrían haber preparado diez kilos de patatas fritas con todo lo que acababan de desperdiciar y encima todavía tienen que comprobar una cosa en internet.
Kate estaba cortándole el pelo a Sam en el patio.
– Yacine, después te toca a ti…
– Pero… no hemos terminado el Patator…
– Precisamente -dijo ella incorporándose-, sin esa pelambrera tendrás las ideas más claras… Y además deja a Charles descansar un poco…
Sonrió. No se atrevía a decírselo, pero empezaba a tener dos patatones en la garganta… Fue a buscar su cuaderno y otra silla y se sentó junto a ellos para dibujarlos.
Kate podó la pelambrera de Yacine, cortó las puntas de las chicas, la melena recta o a capas, según el humor y la última tendencia de moda en Les Vesperies. Mechones de todos los tamaños y de todos los colores caían al suelo entre el polvo.
– Sabe usted hacer de todo -observó maravillado.
– Casi de todo…
Cuando Nedra se levantó de la silla, la peluquera sacudió el gran trapo-capa y se volvió hacia el dibujante:
– ¿Y usted?
– Yo ¿qué? -contestó éste sin levantar la cabeza.
– ¿No quiere que le corte el pelo a usted también?
Tema delicado. Se le partió la mina del portaminas con un golpe seco.
– ¿Sabe, Charles? -prosiguió Kate-, no tengo muchos principios o teorías… Sí, eso ya lo sabe… ha visto cómo vivimos… Y en lo que respecta a los hombres, por desgracia aún menos… Pero de una cosa desde luego estoy segura…
Jugueteaba con su Rotring como un poseso.
– Cuanto menos pelo tiene un hombre, menos debe tener…
– ¿Có… cómo? -se atragantó.
– ¡Rápese del todo! -exclamó Kate riendo-. ¡Quítese de encima ese problema de una vez por todas!
– ¿Usted cree?
– Estoy convencida.
– Ya, pero… eso de la virilidad, ya sabe… Cuando Dalila le corta el pelo a Sansón, con el pelo pierde también toda su fuerza, y…
– Come on, Charlie! ¡Estará mil veces más sexy!
– Bueno… Si usted lo dice…
Horror… Llevaba veinte años cuidando de su cabello ralo como mamá pata a sus patitos, y ahora esta chica iba a acabar con todo en dos minutos…
Ya se dirigía al tajo cuando oyó estas palabras pronunciadas en tono quirúrgico:
– Sam, la maquinilla.
Horror.
– Kate, deje que gire la silla hacia la estatua del fauno… Que al menos dibuje sus bonitos rizos para consolarme…
Su ayudante volvió con el maletín de tortura, y los niños se lo pasaron pipa sacando los diferentes tamaños de las piezas.
– ¿A cuánto se lo vas a cortar? ¿A cinco milímetros?
– No, eso es demasiado. Córtaselo al dos…
– ¡Estás loco! ¡Va a parecer un skin! Córtaselo al tres, Kate…
El condenado no decía ni mu, pero no le costó nada reproducir la amable sonrisa burlona del sátiro que tenía enfrente.
Trazó a continuación la línea del cuello, bajó hasta los líquenes de su… Cerró los ojos.
Sentía el vientre de Kate contra sus omóplatos, se apoyó en él con la mayor discreción posible y bajó la barbilla mientras sus manos lo rozaban, lo palpaban, lo tocaban, lo acariciaban, le quitaban los pelillos sueltos, le alisaban el pelo y lo presionaban. Se turbó tanto que se colocó el cuaderno más arriba sobre los muslos y siguió con los ojos bien cerrados sin preocuparse ya del ruido de la maquinilla.
Le hubiera gustado que su cabeza no tuviera fin y estaba dispuesto a perder toda la virilidad del mundo con tal de que ese retortijón delicioso fuera eterno.
Kate dejó la maquinilla y recuperó las tijeras para terminar bien el trabajo. Y, mientras estaba así delante de él, concentrada en el largo de sus patillas, inclinada sobre él, transmitiéndole su calor, su olor, su perfume, deslizó la mano sobre su cadera…
– ¿Le he hecho daño? -preguntó ella preocupada, dando un paso atrás.
Abrió los ojos, comprendió que su público seguía ahí, al menos los más pequeños, esperando a ver su reacción cuando volviera a cruzarse con su reflejo, y decidió que había llegado el momento de asegurarse un último punto de anclaje antes de lanzar la última cuerda.
– ¿Kate?
– Ya casi he terminado, no se preocupe…
– No. No termine nunca. Perdone, no es eso lo que quería decir… He estado pensando en algo, ¿sabe?…
Kate estaba de nuevo detrás de él y le afeitaba la nuca con una cuchilla.
– Soy toda oídos…
– Estooo… ¿Le importa parar un momentito?
– ¿Teme que pueda degollarlo?
– Sí.
– Oh, God… ¿Qué tiene que decirme?
– Pues que… cuando empiece el curso viviré solo con Mathilde, y me estaba diciendo que…
– Que ¿qué?
– Que si Sam de verdad sigue sintiéndose muy desgraciado en el internado, podría venirse a vivir conmigo…
La cuchilla calló.
– ¿Sabe? -prosiguió-, tengo la suerte de vivir en un barrio donde hay un montón de institutos muy buenos, y…
– ¿Por qué «cuando empiece el curso»?
– Porque es… es el final de la historia que está dentro de la botella de Port Ellen…
La cuchilla volvió al trabajo.
– Pero… ¿tiene sitio para él?
– Una habitación muy bonita con parqué, molduras y hasta una chimenea…
– ¿De verdad?
– Sí…
– ¿Y se lo ha comentado a él?
– Claro.
– ¿Y qué piensa Sam de todo esto?
– Le gusta la idea, pero teme dejarla sola… Lo que de hecho comprendo perfectamente… Pero lo vería…
– ¿En vacaciones?
– No, yo… pensaba traérselo de vuelta todos los fines de semana…
La cuchilla volvió a pararse.
– ¿Cómo ha dicho?
– Podría ir a buscarlo al instituto los viernes por la tarde, coger el tren con él y comprar un cochecito que dejaría aparcado en la estación de…
– Pero -lo interrumpió Kate- ¿y qué hay de su vida?
– Mi vida, mi vida -fingió irritarse-, ¡a la porra mi vida! ¡No tiene usted el monopolio del sacrificio, ¿sabe?! Y, para esta historia de adoptar a Nedra, no quiero afligirla, pero sería mucho más fácil para usted si pudiera justificar una especie de… presencia masculina, aunque fuera facticia, a su lado… Mucho me temo que estos funcionarios de las administraciones siguen estando muy chapados a la antigua… Por no decir directamente que son todos unos misóginos…
– ¿Usted cree? -fingió afligirse Kate.
– Por desgracia, sí…
– ¿Y haría usted eso por ella?
– Por ella. Por él. Por mí… -Por usted ¿en qué sentido?
– Pues… por la salvación de mi alma, me imagino… Para estar seguro de ir al cielo con usted.
Kate reanudó su tarea en silencio mientras Charles bajaba cada vez más la cabeza, a la espera del veredicto.
No la veía, pero la sonrisa del verdugo estaba en la hoja de la cuchilla.
– Usted… -terminó por murmurar Kate- no habla mucho, pero cuando por fin se pone a ello, es…
– ¿De lamentar?
– No. Yo no diría eso…
– ¿Y qué diría?
Kate le limpió el cuello con una esquinita del trapo, sopló suave y largamente en el espacio entre la camisa y su piel, causándole escalofríos que le recorrieron toda la columna vertebral y llenándole el cuaderno de pelillos; luego se incorporó y declaró:
– Vaya a buscar esa puta botella… Lo espero delante de la perrera.
Se alejó desconcertado mientras Kate subía a la habitación de Alice. Mathilde y Sam estaban también allí.
– Oídme una cosa… Me llevo a Charles a hacer un poco de botánica. Os confío la casa.
– ¿Cuánto tiempo vais a estar fuera?
– Hasta que lo encontremos.
– Hasta que encontréis ¿el qué?
Pero Kate ya bajaba la escalera de cuatro en cuatro para preparar una cesta de supervivencia.
Y mientras trajinaba de esta manera, sin acordarse ya de dónde estaba la cocina, abriendo y cerrando puertas y cajones, Charles se sentía del todo pasmado.
Era él, sin duda, pero no se reconocía.
Parecía más viejo, más joven, más viril, más femenino, más dulce tal vez, y sin embargo le había sorprendido notarse tan áspero al tacto… Sacudió la cabeza sin que lo preocupara cómo le cayeran sobre la frente los mechones de pelo, levantó la mano ante su rostro para volver a situarse en una escala que le resultara familiar, se tocó las sienes, los párpados, los labios, y trató de sonreír para ayudarse a sí mismo a adoptarse.
Metió la botella en uno de los bolsillos de su chaqueta (como Bogart en Sabrina; pero sin el pelo, claro…) y su cuaderno en el otro.
Le cogió la cesta de las manos, dejó dentro el whisky de dieciocho años y siguió su índice.
– ¿Ve ese puntito gris allá a lo lejos? -preguntó ella.
– Creo que sí…
– Es una choza… Una casita para que pudieran descansar los que curraban en el campo… Pues bien, ahí es donde lo llevo…
Se cuidó muy mucho de preguntarle para qué. Pero ella no pudo evitar precisar:
– El lugar ideal para preparar un expediente de adopción, si quiere saber mi opinión…
Es el último dibujo.
Y es su nuca…
El trocito de ella que Anouk había tocado con un gesto tan furtivo y que Charles acababa de acariciar durante horas.
Era muy temprano, ella aún dormía, estaba tumbada boca abajo y, por el minúsculo ventanuco, un rayo de luz le revelaba lo que tanto había lamentado no discernir en la oscuridad.
Era aún más hermosa de lo que su mano le había sugerido…
Le subió la sábana hasta los hombros y cogió su cuaderno. Con delicadeza, le apartó el pelo, se prohibió volver a besar ese lunar por miedo a despertarla y dibujó la cumbre más alta del mundo.
La cesta estaba volcada, y la botella, vacía. Le había contado, entre dos abrazos, cómo había llegado hasta ella. Desde las partidas de canicas hasta Mistinguett, encajada entre el asfalto y lo poco de él que aún palpitaba aquella mañana…
Al hablarle de Anouk, de su familia, de Laurence, de su profesión, de Alexis, de Nounou, le confesó que la había amado desde el primer minuto, alrededor de aquella gran hoguera, y nunca había echado a lavar el pantalón que llevaba entonces para conservar en el fondo de los bolsillos el serrín que le había dejado en la palma de la mano al saludarlo.
Y no sólo ella, de hecho… también sus hijos… «Sus hijos» y no «los niños», porque por mucho que tratara de defenderse, por muy distintos que fueran, eran todos a su imagen… Absoluta y maravillosamente sparky.
Creyó al principio que se sentirla demasiado impresionado, o emocionado, para hacerle el amor como lo hacía en sus sueños, pero luego habían venido también las caricias, las confesiones y las palabras de Kate… El efecto saludable de la botella y las notas de miel y de cítricos de ambas…
Su vida, su historia, se había entregado sin trabas y la había amado en consecuencia. Sincera y cronológicamente. Primero como un adolescente algo torpe, luego como un estudiante concienzudo, después como un joven arquitecto ambicioso, luego como un ingeniero inventivo y, por fin, y fue lo mejor, como un hombre de cuarenta y siete años, sereno, rapado, feliz, que había alcanzado una meta lejana que nunca había previsto y mucho menos esperado, y sin más bandera que plantar que esos miles de besos que, uno al lado de otro, formarían el molde para galletas más preciso.
Su cuerpo. Lo desmenuzaría. Lo mordisquearía. Se atiborraría con él. Sería como Kate quisiera que fuera…
Sintió su mano buscando la suya, cerró su cuaderno y se aseguró de no haberse equivocado con las perspectivas…
– ¿Kate?
Acababa de abrir la puerta.
– ¿Sí?
– Están todos aquí…
– ¿Quiénes?
– Tus perros…
– Bloody hell…
– Y la llama también.
– Ooooh… -gimieron las sábanas.
– ¿Charles? -le dijo ella a su espalda.
Estaba sentado en la hierba, mordiendo un melocotón del color del cielo.
– ¿Sí?
– Será siempre así, ¿sabes…?
– No. Será mejor. -Nunca nos dejarán enp…
Kate no pudo terminar la frase, mordía una boca con sabor a melocotón.
12
– Bueno, ¿qué…? ¿Has encontrado un trébol de cuatro hojas?
– ¿Por qué me preguntas eso?
– Por nada -se rió Mathilde.
Se había encaramado al alféizar de la ventana.
– Parece que nos vamos mañana…
– Yo no tengo más remedio que volver a París, pero tú te puedes quedar algún día más si quieres… Kate te acompañará a la estación…
– No. Me voy contigo.
– ¿Y no… no has cambiado de opinión?
– ¿Sobre qué?
– Sobre tu modalidad de custodia y lo de con quién vas a vivir…
– No. Ya iremos viendo… Me adaptaré… Me parece que el que caerá en el olvido será mi padre, pero bueno… Aunque ni siquiera sé si se dará cuenta de nada… En cuanto a mamá… nos vendrá bien a las dos…
Dejó sus papeles dos minutos y se volvió hacia ella.
– Nunca sé cuándo hablas en serio y cuándo fanfarroneas… Tengo la impresión de que últimamente estás encajando muchas cosas y encuentro tu alegría un poco sospechosa…
– ¿Qué quieres que haga?
– No sé… Que estés enfadada con nosotros…
– Pero ¡si estoy enfadadísima con vosotros, no te preocupes! Os encuentro estúpidos, egoístas y decepcionantes. Adultos, vamos… Además estoy súper celosa… Ahora tienes un montón de niños aparte de mí y siempre te marcharás al campo… Pero hay cosas en la vida que uno no se puede bajar de internet, ¿eh?
– ¿Y te molesta lo de que Sam se venga a vivir con nosotros?
– No… Es un tío guay… Y además tengo curiosidad por ver cómo se las apaña este tío en el instituto Henri IV…
– ¿Y si la cosa no marcha bien?
– ¡Entonces te preocuparás tanto que te saldrán canas! Ah, no, ¡olvidaba que estás calvo!
Jijiji.
Los acompañaron todos al completo hasta el andén, y Kate no necesitó escapar para despedirse de él: volvía la semana siguiente para recoger a su joven interno.
Se deshizo de los niños repartiéndoles unas monedas ante la máquina de caramelos, cogió a su amor por la nuca y la bes…
Se oyeron «Uuuuuuuhs» por todos lados, cerró la boca para hacerlos callar, pero Kate se la volvió a abrir a la vez que blandía el dedo del anillo, enseñándolo, por si a alguien se le había olvidado.
– Bah, vaya una cosa -dijo Yacine burlón-, en el libro de los récords salen unos americanos que se besaron durante treinta horas y cincuenta y nueve minutos sin parar.
– No te preocupes, Patator. Ya practicaremos…
13
Causó sensación con su cabeza rapada al cero. Estaba moreno, había engordado, había ganado en presencia, madrugaba, trabajaba con facilidad, propuso a Marc hacerlo fijo en el estudio, se encargó de inscribir a Samuel en el instituto, compró camas y escritorios, les dejó las habitaciones a los niños y él se instaló en el salón.
Dormía en una cama de 90 y le mortificaba tener tanto sitio.
Tuvo una larga conversación con la madre de Mathilde, que le deseó ánimo y le preguntó cuándo se pasaría a recoger sus libros. -Bueno, ¿qué? ¿Parece que te vas a dedicar a la cría intensiva? No supo qué contestar, así que colgó.
Voló a Copenhague y volvió por Lisboa. Empezaba a establecer las bases de una nueva carrera de consejero y consultor en lugar de concursos, procedimientos y responsabilidades. Seguía escribiéndole cartas con dibujos todos los días y le enseñó a responder al teléfono.
Aquella noche lo cogió Hattie.
– Hola, soy yo, ¿todo bien?
– No.
Era la primera vez que oía a esa locatis quejarse.
– ¿Qué pasa?
– El Gran Perro se está muriendo…
– ¿Está Kate?
– No.
– ¿Y dónde está?
– No lo sé.
Canceló todas sus citas, le cogió prestado el coche a Marc y la encontró, en mitad de la noche, acurrucada ante su cocinera.
El perro no era más que un estertor.
Se acercó a ella por detrás y la abrazó. Kate le tocó las manos sin darse la vuelta:
– Sam se va a marchar, tú nunca estarás aquí, y ahora él también me abandona…
– Estoy aquí. Aquí, detrás de ti. Soy yo.
– Lo sé, perdona…
– Mañana habrá que llevarlo al veterinario…
– Iré yo.
Esa noche la estrechó tan fuerte entre sus brazos que le hizo daño.
A propósito. No quería, decía ella, llorar por un perro.
Vio vaciarse la jeringuilla mientras pensaba en Anouk, sintió el hocico seco del Gran Perro morir en la palma de su mano y dejó que Samuel lo llevara en brazos hasta el coche.
Samuel, que lloraba como un niño pequeño contándole una vez más el día que salvó a Alice de ahogarse en el río… Y el día que se comió todos los confits de pato… Y el día que se comió todos los patos… Y todas esas noches que había velado por ellos, dormido delante de la puerta cuando acampaban en el salón, para protegerlos de la corriente…
– Va a ser difícil para Kate -murmuró.
– Cuidaremos de ella…
Silencio.
Como Mathilde, ese chico no se hacía muchas ilusiones sobre el mundo de los adultos…
Si hubiese estado menos triste, se lo habría dicho. Que era a un tiempo una persona física y moral, sometida al yugo de la responsabilidad decenal. Se lo habría dicho riendo, claro, y habría añadido que estaba dispuesto a remozar el puente cada diez años para impedir que se alejaran de él.
Pero Sam se daba la vuelta una y otra vez para asegurarse de que el gran tótem de su infancia estaba cómodamente instalado detrás, antes de sonarse la nariz con la camisa de un padre al que apenas había conocido.
Por decencia, pues, calló.
Cavaron juntos la fosa mientras las chicas le escribían poemas.
El lugar lo eligió Kate.
– Tumbémoslo en la colina, así seguirá… perdón -lloraba-, perdón…
Todos los chiquillos del verano estaban ahí. Todos. Y también Rene, que se había puesto una chaqueta para la ocasión.
Alice leyó un textito muy conmovedor que decía más o menos anda que nos las has hecho pasar canutas a veces, pero no te olvidaremos nunca… Y luego le tocó a…
Se dieron la vuelta. Alexis y sus hijos subían a su encuentro.
Alexis. Sus hijos. Y su trompeta.
… Harriet. Que no pudo terminar de leer lo que se había preparado. Volvió a doblar el papel y escupió entre dos sollozos: «odio la muerte».
Los niños lanzaron terrones de azúcar en la fosa antes de que Charles y Samuel la volvieran a llenar y, mientras ambos se afanaban con las palas, Alexis Le Men tocó.
Charles, que, hasta ese momento, había respetado y comprendido su dolor sin compartirlo, interrumpió un momento su tarea de enterrador.
Se llevó la mano a la cara.
Unas gotas de… de sudor le nublaban la vista.
Ya no recordaba que era así como lloraba Alexis.
Qué concierto-Para ellos solos… Una tarde de final del verano… Bajo los últimos vuelos de las golondrinas… En lo alto de una colina que dominaba por un lado una región suntuosa y, por otro, una granja rescatada del Terror…
El músico mantenía los ojos cerrados y se balanceaba suavemente de atrás hacia delante como si los acordes le devolvieran su propio aliento antes de perderse entre las nubes.
El corte de mangas. La balada. El solo de un hombre que no debía de tocar desde sus años de cucharitas calentadas sobre la llama de un mechero y que recurría a un viejo perro para llorar todas las muertes de su vida…
Sí.
Qué concierto…
– ¿Qué era lo que has tocado? -le preguntó cuando bajaban todos en fila india de la colina.
– No lo sé… Réquiem por un cabrón que me destrozó dos pantalones…
– ¿Quieres decir que…?
– ¡Huy, pues claro! ¡Tenía demasiado miedo como para no improvisar!
Pensativo, lo siguió aún unos cuantos metros y luego le dio una palmadita en el hombro.
– ¿Sí?
– Bienvenido, Alex, bienvenido…
Éste le pegó un porrazo en su costilla frágil.
Para enseñarle a no ponerse tierno cuando tenía un oído tan birria.
– Por supuesto, os quedáis a cenar los tres… -declaró Kate. -Gracias, pero no. Tengo que…
Se cruzó con la mirada de su antiguo vecino, hizo una pequeña mueca y prosiguió más alegremente:
– ¡Tengo que… llamar por teléfono!
Reconoció esa sonrisa, era la que tenía cuando se disponía a tirar y a mandar por los aires el súper boloncio de Nicolás Dupont en el patio del recreo-
Aquella noche volvió a tocar para todos esos ojos enrojecidos. Todas las tonterías de su infancia y las mil y una maneras que tenían de darle la vara a Nounou.
– ¿Y La Strada ?-pidió Charles. -En otra ocasión…
Estaban delante de los coches.
– ¿Cuándo te vuelves a París? -quiso saber Alexis, inquieto. -Mañana en cuanto amanezca. -¿Tan pronto?
– Sí, es que he venido sólo para… Iba a decir una emergencia. ' -… asistir a la revelación de un joven talento… -¿Y cuándo vuelves? -El viernes por la noche.
– ¿Podrías pasarte un momento por mi casa? Me gustaría enseñarte una cosa… -Vale.
– ¡A la cama, pequeñín!
– Eso es…
Kate no comprendió las últimas palabras que le murmuró al oído.
¿De eso nada? ¿Estás sonada? ¿Eres un hada?
No. Debía de ser otra cosa. Las hadas no tienen las manos tan feas…
14
Y se encontró, pues, de nuevo ante el interfono del número 8 del Cercado de los Olmos…
Dios santo, qué jodienda tener que perder el poco tiempo que podía disfrutar en Les Vesperies en esa casa de mierda…
– ¡Voy! -dijo Alexis.
Genial. No tendría que descalzarse ni que aguantar a la señora de la casa.
Lucas le saltó al cuello.
– ¿Adónde vamos? -quiso saber.
– Sígueme.
– Pues aquí es…
– Aquí es ¿qué?
Estaban los tres en mitad del cementerio.
Y como Alexis no contestaba, le indicó con un gesto que lo había entendido.
– Mira, perfecto. Aquí estará exactamente entre tu casa y la de Kate. Cuando necesite tranquilidad, se irá a tu casa, y cuando necesite folclore, se irá a casa de Kate.
– Huy, yo sé muy bien dónde se irá…
Charles, que encontraba esa sonrisa un poco triste, se la devolvió.
– No hay problema -añadió Alexis-, yo ya he tenido bastante folclore en mi vida…
Buscaron a Lucas, que jugaba al escondite con los muertos.
– ¿Sabes…? Era sincero cuando me llamaste la primera vez… Y sigo pensando que…
Le indicó con un gesto que no importaba, que no hacía falta que se justificara, que…
– Pero cuando vi todo lo que hacían ellos por ese chucho, me…
– ¿Balanda? Me gustaría que hicieras el viaje conmigo… Su amigo asintió.
* * *
Más tarde, mientras volvían por la carretera.
– Dime una cosa… ¿vas en serio con Kate?
– Qué va. En absoluto. Sólo me pienso casar con ella y adoptar a todos esos niños. Y ya que estoy, también a los animales… Pienso elegir a la llama como dama de honor.
Reconoció esa risa.
Al cabo de unos cuantos pasos silenciosos.
– ¿No crees que se parece a mi madre?
– No -se protegió.
– Sí… Yo encuentro que sí. Es igual. Sólo que más fuerte…
15
Pasó a recogerlo a la estación y fueron directamente al vertedero. Vestían los dos camisa blanca y chaqueta clara.
Cuando llegaron, ya había ahí dos tíos grandotes quitando la lápida.
Con las manos a la espalda y sin pronunciar una sola palabra, los observaron subir el ataúd a la superficie. Alexis lloraba, Charles no. Recordaba lo que había consultado la víspera en el diccionario:
Exhumar, v. tr. Volver a la actualidad cosas ya olvidadas. Desenterrar, recordar, rememorar, resucitar, revivir.
Los encorbatados de las pompas fúnebres se encargaron del resto de la operación. La llevaron hasta el coche y cerraron las puertas con los tres dentro.
Estaban sentados uno en frente del otro y separados por una extraña mesa baja de madera de abeto…
– De haberlo sabido, me habría traído una baraja -bromeó Alexis.
– No, por favor… ¡Aún habría sido capaz de hacernos trampas!
En los baches y en las curvas apoyaban instintivamente la mano sobre aquella que iba sujeta y requetesujeta para que no resbalara. Y, una vez que ya estaban allí, las manos, me refiero, las dejaban largo rato y, con el pretexto de seguir con los dedos los dibujos de la madera, la acariciaban a escondidas.
Hablaron poco entre ellos y de temas sin importancia. Del trabajo de ambos, de sus problemas de espalda, de dolores de muelas, de la diferencia de precio entre un puente de un dentista de ciudad y de otro de campo, del coche que se tenía que comprar, de los mejores concesionarios de automóviles de ocasión, del abono de aparcamiento en la estación y de esa grieta en el hueco de la escalera de Alexis… De lo que había opinado el perito y del modelo de carta que Charles le daría para el seguro.
Ni uno ni otro, era obvio, tenía ganas de exhumar nada más que el cuerpo de esa mujer que los había querido tanto.
Aunque en un momento dado, y tenía que sacar él el tema porque era siempre él quien determinaba los ambientes y tamizaba la iluminación, evocaron el recuerdo de Nounou.
No. El recuerdo, no; la presencia más bien. La vitalidad, el brío de ese personajillo enjoyado que siempre les traía un bollo relleno de chocolate a la salida del colegio.
– Nounou… ya estamos hasta las narices de bollos con chocolate… ¿La próxima vez no nos puedes traer otra cosa?
– ¿Y el mito qué, pequeñines míos? ¿Y el mito qué? -contestaba él, sacudiendo con la mano las migas de las pecheras de sus camisas-. Si os traigo otra cosa, terminaréis por olvidaros de mí, mientras que así, ya lo veréis, ¡os dejo migas para toda la vida!
Ya lo veían, sí.
– Un día tendríamos que ir a verlo con los niños -propuso Alexis más alegre.
– Pfff… -suspiró, exagerando ese «pfff» (era un pésimo actor)-, ¿tú sabes dónde está?
– No… Pero podríamos preguntárselo a…
– ¿A quién? -replicó el fatalista-. ¿Al Círculo de Amigos de los Viejos Mariposones?
– ¿Cómo se llamaba…?
– Gigi Rubirosa.
– ¡Joder, sí, eso es! ¿Y todavía te acuerdas?
– Pues no, justamente. He estado tratando de acordarme desde que recibí tu carta, pero me acaba de volver a la memoria en este preciso momento.
– ¿Cuál era su verdadero nombre?
– Nunca lo supe…
– Gigi… -murmuró Alexis pensativo-, Gigi Rubirosa…
– Sí, Gigi Rubirosa, el gran amigo de Orlanda Marshall y de Jackie la Moule…
– ¿Cómo te acuerdas de todo eso?
– Nunca olvido nada. Por desgracia.
Silencio.
– Bueno… nada de lo que merece la pena recordar…
Silencio.
– Charles… -murmuró el ex yonqui.
– Calla.
– Tendrá que salir, sin embargo…
– Vale, pero otro día, ¿eh? Una vez tú y una vez yo… Es que es verdad, joder -fingió enfadarse-, ¡qué pesados sois los Le Men con vuestros psicodramas! ¡Lleváis así cuarenta años! ¡¿¿¿Y qué pasa con el descanso de los vivos, eh???!
Levantó del suelo su maletín. Tras un segundo de vacilación, lo dejó delante de él, sacó sus proyectos y le demostró a Anouk, apoyándose sobre ella, que no, tu vois, je n’ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui, etc. [7]
A Nounou le había gustado esa canción más que a nadie…
Y los manuales de instrucciones, mira, siempre los hay a montones… También los recuerdos y los anhelos… Et la vie separe ceux qui… ni ni ni… Tout doucement, sansfaire de bruit… [8]
Lo de Cora Vaucaire era diferente. La había conocido bien…
– ¿Qué estás tarareando?
– Chorradas.
* * *
Era casi la una cuando llegaron al pueblo. Alexis propuso a los enterradores invitarlos a almorzar en el bar.
Éstos vacilaron. Tenían prisa y no les gustaba dejar la mercancía al sol.
– Vamos… si es un momento nada más… -insistió.
– Luego podrán marcharse a tumba abierta -bromeó.
– Nadie se enterará de que se han entretenido un rato, somos una tumba -añadió Alexis.
Y ambos se partieron de risa como los dos jóvenes idiotas que nunca habían dejado de ser.
Tras el último sorbo de cerveza, volvieron a sus cuerdas y sus poleas.
* * *
Cuando Anouk estuvo de nuevo al fresco, Alexis se acercó a la fosa, se quedó parado, bajó la cabeza y…
– ¿Le importa apartarse, señor? -lo turbaron.
– ¿Cómo?
– Mire, es que ahora ya sí que tenemos la hora pegada… Así que vamos a meter el otro ahora mismo, y así ya podrá recogerse luego…
– ¿El otro qué? -se sorprendió Alexis.
– Pues… el otro…
Alexis se dio la vuelta, descubrió un segundo ataúd apoyado sobre unos caballetes junto a la familia Vanneton-Marchanboeuf, volvió a dar un respingo y captó la sonrisa de su amigo.
– ¿Qué… quién es?
– Vamos… Haz un esfuerzo… ¿Es que no ves las boas y los lazos rosas en las asas?
Alexis se derrumbó, y tardó mucho en consolarlo de esa sorpresa.
– ¿Có… cómo lo has hecho? -tartamudeó, mientras los profesionales guardaban su material.
– Lo compré.
– ¿Eh?
– Para empezar recordaba muy bien su nombre. También es que le he dado bastante al coco estos últimos meses… Luego fui a ver a su sobrino y lo compré.
– No te entiendo.
– No hay nada que entender. Estábamos sentados bebiendo una copa, hablando; el normando no estaba de acuerdo, se le hacía raro, decía, y a mí me hacía gracia que esta gente que se había metido tanto con él cuando estaba vivo se mostrara de pronto tan delicada con sus restos mortales… Entonces me puse a la altura de su zafiedad y saqué el talonario.
»Fue muy fuerte, Alex… Fue grandioso. Fue… como en un relato de Maupassant… El idiota del sobrino trataba de envolverse en esa burda estupidez que le hacía las veces de dignidad, pero al cabo de un rato su mujer intervino y le dijo: "Hombre, Jeannot… Tendríamos que cambiar la caldera… ¿Y qué más te da que el Maurice descanse ahí o en otro sitio, eh? Total, los sacramentos los ha recibido ya… ¿Eh?" Los sacramentos… ¿No te parece sublime? Entonces pregunté cuánto costaba una caldera nueva. Me dijeron una cantidad, y yo la copié en el talón sin decir ni mu. ¡A ese precio, me parece que estoy calentando la región entera!
Alexis se lo estaba pasando pipa.
– Espera, que ahora viene lo mejor… Lo había rellenado todo bien, el talón, la fecha, el lugar, pero justo cuando estaba a punto de firmar, levanté el bolígrafo:
»"Les diré una cosa… visto lo que esto me cuesta, necesito al menos…" largo silencio… "seis fotos".
»"¿Cómo?"
»"Quiero seis fotos de Nou… de Maurice", repetí. "Las seis fotos o no hay trato."
»Tendrías que haber visto el jaleo que se armó en un momento… ¡Sólo encontraban tres! ¡Había que llamar a la tía Fulanita! ¡Que sólo tenía una! ¡Pero puede que la Bernadette también tenga alguna! ¡Y el hijo se fue a toda pastilla donde la Bernadette! Y mientras tanto, los demás registraban todos los álbumes poniéndose nerviosos con el papel de calco. Ah… Qué bueno… Por una vez era yo el que le ofrecía un show a Nounou… Bueno, total, que esto…
Se sacó un sobre del bolsillo.
– Aquí están… Verás qué lindo sale… Por supuesto, en la que mejor se lo reconoce es en la que sale de bebé, y en bolas, sobre una piel de fiera… ¡Sí, sí, ahí se ve que está en su salsa!
Alexis las pasaba una tras otra sonriendo.
– ¿No quieres alguna?
– No… Quédatelas…
– ¿Por qué?
– Es tu única familia…
– Y la de Anouk también, de hecho… Por eso fui a buscarlo…
– No… -dijo Alexis-, no sé qué decirte, Charles…
– No digas nada. Lo he hecho por mí.
Luego se inclinó de repente hacia delante e hizo como si se estuviera atando un zapato.
Alexis acababa de cogerlo por el hombro en plan «compañero de fatigas», y ese abrazo lo había importunado.
Lo de Nounou lo había hecho por él mismo. El resto, su complicidad, ya no era de este mundo.
Como Alexis se sorprendió al verlo alejarse hacia el coche fúnebre, lo llamó:
– ¿Adónde vas?
– Me vuelvo con ellos.
– Pero… ¿y…?
No tuvo el valor de escuchar el final de su frase. Tenía una reunión en la obra al día siguiente a las siete de la mañana y no le bastaría con la noche para prepararla como es debido.
Se instaló junto a los dos carroñeros y, cuando el cartel tachado en rojo de Les Marzeray desaparecía a su derecha, sintió el único momento de tristeza del día.
Haber estado tan cerca de ella y no haberla besado era… mortificante.
Por suerte sus compañeros de viaje resultaron ser de lo más animados.
Empezaron por zafarse de esas caras de circunstancias, se aflojaron el nudo de la corbata, se quitaron la chaqueta y se desmadraron del todo. Le contaron a su pasajero un montón de historias a cuál más sórdida y salaz.
Que si muertos que se tiran pedos, que si móviles que suenan, que si amantes ocultas que salen a la luz con el hisopo, que si las últimas voluntades de algunos bromistas difuntos que, sic, «los habían matado» de risa, que si las reacciones de unos vivos chalados, un montón de anécdotas para entretenerse cuando les tocara jubilarse, y todo lo que uno pueda evocar que sea para morirse de risa.
Una vez agotada la fuente de anécdotas, un programa humorístico de la radio cogió el relevo.
Vulgar, machista y cojonudo.
Charles, que les había aceptado un cigarrillo, aprovechó que tiraba la colilla por la ventanilla para deshacerse también de su brazal de luto.
Se rió, le pidió a Jean-Claude que subiera el volumen, se liberó del aura de duelo y se concentró en la nueva pregunta del oyente, el señor François Macías.
Gayolas.
16
La escena tiene lugar a mediados de septiembre. El fin de semana anterior, cogió dos kilos de moras, forró veinticuatro libros de texto (¡veinticuatro!) y ayudó a Kate a recortarle las pezuñas a la cabra. Claire vino con él y sustituyó a Dad ante las ollas de cobre, mientras charlaba durante horas con Yacine.
La víspera, había sentido un flechazo total por el herrero y estaba pensando en reconvertirse y dedicarse a ser la nueva Lady Chatterley.
– ¿Habéis visto ese pecho debajo del delantal de cuero? -se extasió hasta la noche-. ¿Lo has visto, Kate? ¿Lo has visto?
– Olvídalo. En lugar de cerebro tiene un martillo en la cabeza…
– ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has comprobado?
Kate esperó a que Charles estuviera en la habitación de al lado para decirle que sí, que había pasado por ese yunque…
– Sí, bueno, da igual -suspiraba nuestra picapleitos preferida-, ese pecho…
Unas horas más tarde, sobre unas almohadas tan felices como ellos, Kate le preguntaría a Charles si iba a pasar el invierno.
– No comprendo el sentido de tu pregunta…
– Entonces olvídala -murmuró ella dándose la vuelta y devolviéndole el brazo para poder tumbarse boca abajo.
– ¿Kate?
– ¿Sí?
– Es que es una expresión ambigua…
– ¿De qué tienes miedo, amor mío? ¿De mí? ¿Del frío? ¿O del tiempo?
– De todo.
Como única respuesta, la acarició largo rato.
El pelo, la espalda, el bottom.
Ya no luchaba con las palabras.
No había nada que decir.
Volver a hacerla gemir.
Hasta que se quedara dormida.
Ahora estaba en su despacho y trataba de comprender los resultados gráficos del análisis de los arcos sometidos a cargas desiguales provoc…
– ¿Qué es toda esta mierda? -Philippe surgió de pronto de su despacho tendiéndole un taco de papeles.
– No lo sé -contestó, sin apartar los ojos de la pantalla de su ordenador-, pero me lo vas a decir tú…
– ¡La confirmación de una inscripción a un concurso de mierda para hacer una sala de fiestas de mierda en un agujero perdido entre vacas y paletos! ¡Eso es lo que es!
– No va a ser ninguna mierda mi sala de fiestas -replicó él muy tranquilo inclinándose sobre sus gráficos.
– Charles… ¿de qué va esto? ¿Descarrilas o qué? Me entero de que estabas en Dinamarca la semana pasada, que a lo mejor vas a volver a trabajar para el viejo Siza, y ahora est…
Puso el salvapantallas del juego Balltrap, rodó hacia atrás con su silla y cogió su chaqueta.
– ¿Tienes tiempo de tomar un café?
– No.
– Pues sácalo.
Y como Philippe se dirigía ya hacia la cocinita del estudio, añadió:
– No. Aquí no. Fuera. Tengo un par de cosillas que contarte…
– ¿De qué me quieres hablar ahora? -suspiró su socio bajando las escaleras.
– De nuestro contrato de matrimonio.
* * *
Cinco tazas vacías los separaban.
Por supuesto, no le había contado lo fuerte que era sujetar los cuernos de una cabra aterrorizada mientras otra persona le hacía la pedicura, pero sí lo suficiente para que su compañero se hiciera una idea de la extraña arca en la que se había embarcado.
Silencio.
– Pero… ¿qué… qué has ido tú a hacer en ese rincón perdido?
– Encontrarme -sonrió.
Silencio.
– ¿Te sabes el dicho sobre el campo?
– No, a ver, ¿cómo es…?
– «De día te aburres, y de noche pasas miedo.»
Seguía sonriendo. No veía muy bien cómo podía alguien aburrirse ni un solo segundo en esa casa y de qué podía tener miedo cuando tenía la suerte de dormir en brazos de una súper heroína…
De pechos tan bonitos…
– Y no dices nada -prosiguió Philippe abrumado-, estás ahí, sonriendo como un bobo…
– Te vas a aburrir a saco. -No.
– Claro que sí… Ahora estás en una nube porque estás enamorado, pero… ¡joder, tío! Ya vamos sabiendo un poco cómo es la vida, ¿no? (Philippe estaba atacando su tercer divorcio.) -Pues no… Yo precisamente no sabía cómo era… Silencio.
– ¡Eh! -dijo, dándole una palmada en el hombro-, no te estoy anunciando que me largo dentro de quince días, sólo te estoy anunciando que voy a trabajar de otra manera…
Silencio.
– Y todo este jaleo por una mujer a la que apenas conoces, que vive a quinientos kilómetros, que ya tiene cinco críos a cual más hecho polvo y que lleva calcetines de pelo de cabra, ¿es eso?
– No se podría resumir mejor la situación…
Silencio mucho más largo todavía.
– Si quieres que te diga mi opinión, Balanda…
Ah… Ese tonillo paternalista de tío rancio y amargado… Odioso…) Su socio, que se había dado la vuelta para captar la atención del camarero, volvió a sus puntos suspensivos y soltó:
– …es un proyecto precioso.
Y mientras le sujetaba la puerta del café:
– Oye… ¿no hueles un poco a caca de vaca?
17
Por primera vez, su padre no fue a recibirlos a la verja.
Lo encontró en la bodega, totalmente perdido porque ya no se acordaba de lo que había ido a buscar allí.
Le dio un beso y lo ayudó a subir.
Se sintió más triste aún al descubrirlo bajo la luz de las lámparas. Sus rasgos y su piel habían cambiado.
Su piel se había vuelto más densa. Había amarilleado.
Y además… se había cortado tanto para recibirlos como es debido…
– La próxima vez que venga te regalo una máquina de afeitar eléctrica, papá…
– Huy, hijo… No te gastes el dinero en mí, hombre…
Lo acompañó hasta su sillón, se sentó delante de él y lo contempló hasta encontrar algo más alentador en ese rostro lleno de cortes.
Henri Balanda, un príncipe, se dio cuenta e hizo grandes esfuerzos para distraer a su único hijo varón.
Pero, mientras lo entretenía con los problemillas del jardín y los últimos acontecimientos de la cocina, este último no pudo evitar perderse un poco más lejos.
De modo que él también se iba a morir…
¿Es que esto no terminaría nunca?
No se moriría mañana. Con un poco de suerte, tampoco pasado mañana, pero en fin…
Las palabras de Anouk seguían resonando en su cabeza. Le había dado Mistinguett a Alexis y él sólo conservaría eso en su memoria: la vida. Ese privilegio.
La voz aguda de su madre lo sacó de su filosofar de salón.
– ¿Y yo qué? ¿A mí no vienes a darme un beso? ¿Qué pasa, que en esta casa sólo se hace caso a los viejos?
Y, agitando el moño, añadió:
– Por Dios santo… Ese peinado… Nunca me acostumbraré… Tú que tenías un pelo tan bonito… ¿Y ahora por qué te ríes como un tonto, a ver?
– ¡Porque ese comentario vale más que todas las pruebas de ADN del mundo! Un pelo tan bonito… ¡De verdad tienes que ser mi madre para decir semejante chorrada!
– Si de verdad fuera tu madre -replicó ésta molesta-, desde luego te puedo asegurar que a tu edad no serías tan malhablado…
Y dejó que se colgara de su cuello, tan aireado detrás de las orejas…
Nada más terminar de cenar, los chicos subieron a ver el final de la película mientras él ayudaba a su madre a quitar la mesa, y a su padre, a ordenar sus papeles.
Le prometió que volvería una noche de la semana siguiente para ayudarle a rellenar los formularios de la declaración de la renta.
Al decirlo, se prometió a sí mismo que volvería a verlo todas las semanas del presente ejercicio fiscal…
– ¿No quieres una copita de coñac?
– Gracias, papá, pero sabes que ahora tengo que coger carretera… Por cierto, ¿dónde están las llaves de tu coche?
– Sobre la consola…
– Charles, no es sensato marcharte a estas horas… -suspiró Mado.
– No te preocupes. Llevo conmigo a dos que no se callan ni debajo del agua…
A propósito… Se dirigió al pasillo y, con un pie en el primer escalón, les anunció que era hora de irse. -¡Eh! ¿Me habéis oído?
Las llaves… La consola…
– Anda… -dijo extrañado-. ¿Qué habéis hecho del espejo?
– Se lo hemos dado a tu hermana mayor -contestó su madre desde las profundidades del lavaplatos-. Le gustaba mucho… Su parte de la herencia anticipada…
Miraba la mancha que el espejo había dejado en la pared.
Fue aquí, pensó, pensé, donde me perdí de vista hace casi un año.
Y ahí, en esa bandeja, lo esperaba entonces la carta de Alexis…
Ya no era la mirada ausente de un hombre aniquilado por cinco sílabas lo que contemplaba fijamente, sino un gran rectángulo blanco que resaltaba de una forma casi incongruente sobre un fondo gris y sucio.
Nunca antes mi reflejo me había parecido tan fiel a mí mismo.
– ¡Sam! ¡Mathilde! -volví a gritar-. ¡Vosotros haced lo que queráis, pero yo me voy!
Me despedí de mis padres con un beso y bajé a toda velocidad la escalinata de su casa con la misma fiebre que cuando tenía dieciséis años y saltaba la verja para reunirme con Alexis Le Men.
A iniciarme en el be-bop, en la nicotina, en lo que quedaba en el culo de las botellas de la mujer que esa noche estaba de guardia, en las chicas que nunca se quedaban mucho rato porque el jazz era «un coñazo» de música, y a escucharlo tocar a Charlie Parker hasta la saciedad para consolarnos de que se fueran tan pronto…
Toco el claxon.
Los vecinos…
Mi madre debe de estar maldiciéndome…
Espero un par de minutos más y luego me digo que se aguanten.
¡Es que es verdad, hombre! ¡Es que hay que ver cómo abusan! ¡Tengo que tragarme el doble de deberes de matemáticas, el triple de deberes de física, fotos de Ramón en la cocina, cuchillos llenos de Nutella y hasta un comentario de texto sobre El sobrino de Rameau a las doce y cuarto de la noche el jueves pasado!
Les traigo una baguette recién hecha todas las noches e intento ofrecerles una dieta equilibrada en verduras, proteínas y féculas, vacío sus bolsillos y salvo un montón de porquerías cada vez que les lavo los vaqueros, los soporto cuando pegan portazos y no se hablan durante días, los soporto cuando se encierran juntos en sus habitaciones y se tiran riéndose hasta las tantas, me trago su música asquerosa y aguanto sus broncas porque no soy capaz de distinguir las sutilezas entre la música tecno y la tecktonik, me… Nada de todo esto me pesa en realidad, pero que no me hagan perder un solo segundo cuando voy a reunirme con Kate.
Ni uno solo.
Ellos tienen toda la vida por delante…
Y porque he tenido aún la debilidad de conducir muy despacito, me alcanzan jadeantes y furiosos en el semáforo siguiente.
Y, como siempre, se pelean por saber a cuál de los dos le toca ir delante.
Me toca a mí.
Qué va, me toca a mí.
Avanzo unos centímetros más para zanjar el asunto. Pegan porrazos en la carrocería, ya les trae sin cuidado a quién le toca sentarse delante tan ocupados como están en cubrirme de insultos y me dejan solo con el asiento del copiloto.
– ¡Joder, Charles, qué pesado eres!
– Sí, es verdad… Qué pesado…
– Estás enamorado ¿o qué?
Sonrío. Busco algo que contestar, un buen corte que pegarle a este par de idiotas, pero luego me digo olvídalo… es la juventud…
Y atrás está…
Anna Gavalda

***
