
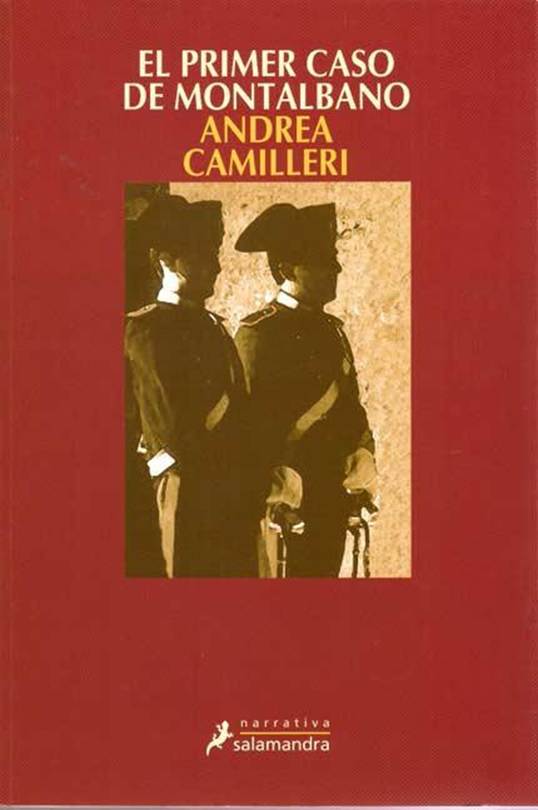
Andrea Camilleri
El Primer Caso De Montalbano
Título original: La prima indagine di Montalbano
Traducción: María Antonia Menini Pagès
Siete lunes
1
Los dos hombres que se resguardaban bajo la marquesina de la parada, esperando con más paciencia que un santo la llegada del autobús nocturno de circunvalación, intercambiaron una sonrisita a pesar de no conocerse, pues del interior de una enorme caja de cartón puesta boca abajo en una esquina surgían unos ronquidos tan fuertes y persistentes que ni que aquello fuera una sierra eléctrica. Un pobre desgraciado, un mendigo sin duda, que había encontrado una protección transitoria contra el frío y la lluvia, y que, reconfortado por el poco calor de su propio cuerpo que el cartón retenía, había decidido que lo mejor era cerrar los ojos, mandar al carajo todo el universo y aquí paz y después gloria. Al final llegó el autobús, los dos hombres subieron y el vehículo reanudó la marcha. De pronto apareció un sujeto corriendo:
– ¡Pare! ¡Pare!
El conductor lo vio, pero pasó de largo. El tipo soltó un reniego y consultó el reloj. El siguiente vehículo tardaría una hora en pasar, a las cuatro de la madrugada. El hombre lo pensó un poco y, tras una sarta de maldiciones, decidió recorrer el camino a pie. Encendió un pitillo y echó a andar.
De repente cesaron los ronquidos, la caja de cartón se tambaleó y lentamente asomó la cabeza de un mendigo con un raído gorro encasquetado hasta los ojos. Tumbado en el suelo, volvió la cabeza y escudriñó los alrededores. Cuando tuvo la certeza de que por allí no había ni un alma y las ventanas de las casas de enfrente estaban todas a oscuras, salió a rastras de la caja. Parecía una serpiente mudando la piel. De pie, no daba la impresión de ser tan desgraciado; era de complexión menuda, iba bien afeitado y llevaba un traje gastado pero de buena calidad. Del bolsillo de la chaqueta sacó unas gafas, se las puso, salió de debajo de la marquesina, giró a mano derecha y, tras haber recorrido menos de diez pasos, se detuvo delante de una verja cerrada con una cadena y un abultado candado. Por encima de la verja, un gran rótulo de neón ahora apagado ponía: «Restaurante La Sirenetta – Especialidad en toda clase de pescados.» Empezó a llover. El agua no era muy intensa, pero bastaba para dejarlo a uno calado. El hombre forcejeó con el candado, que tenía más apariencia que sustancia y, en efecto, no opuso una seria resistencia a la ganzúa. Abrió media hoja de la verja, justo lo suficiente para entrar, la cerró a su espalda y volvió a colocar en su sitio la cadena y el candado. El corto sendero que llegaba hasta la entrada del restaurante estaba bien cuidado. Pero el hombre no lo recorrió en su totalidad; a la mitad giró a la derecha y se dirigió al jardín de la parte trasera del local, donde, en cuanto comenzaba a hacer buen tiempo, se colocaban como mínimo treinta mesas. A pesar de la densa oscuridad, el hombre se movía con soltura sin encender la linterna que llevaba. La lluvia lo estaba empapando, pero él no le prestaba atención. Es más, experimentaba un calor tan fuerte como en pleno verano y sentía deseos de quitarse la chaqueta, la camisa y los pantalones para quedarse desnudo bajo la refrescante agua. Seguramente le habían subido unas décimas de fiebre.
El estanque de los peces, orgullo del local, estaba al fondo del jardín, a mano izquierda. Los clientes podían acercarse y elegir personalmente el pescado que les apeteciera comer: provistos de una nasa, tenían que pescarlo ellos mismos. La tarea no siempre resultaba fácil, y entonces se convertía en cosa de risa, una gran diversión; se iniciaba un juego de alusiones y dobles sentidos, sobre todo si en el grupo figuraba alguna mujer. Una diversión que quedaba atenuada en parte cuando les presentaban la cuenta, pues era bien sabido que en aquel restaurante no gastaban bromas con los precios.
De pie junto al borde del estanque, el hombre empezó a murmurar en una especie de susurro irritado y lastimero. La noche era tan cerrada que no veía nada, ni siquiera si el estanque estaba lleno o vacío. Introdujo poco a poco una mano, temiendo absurdamente que un pez, si es que todavía quedaba alguno, pudiera atacarlo y comérsele un dedo. Decidió encender un instante la linterna: apenas un fogonazo, pero bastó para ver el brillo plateado de los peces bajo el agua. Había muchísimos; estaba claro que la víspera habían abastecido el estanque. Eso le facilitaría la tarea, puesto que tendría que atrapar los peces con la nasa prácticamente a ciegas, ya que no le convenía utilizar la linterna. Al otro lado de la calle se elevaba un enorme edificio de unos diez pisos, y era probable que algún imbécil que padeciese de insomnio se asomara por casualidad y, al ver el haz de la linterna, tuviera la ocurrencia de dar la voz de alarma. Estaba completamente sudado. Se quitó la chaqueta, que en cualquier caso le habría obstaculizado los movimientos, la dejó encima de una silla de plástico y lanzó otra ráfaga con la linterna.
En el borde del estanque había por lo menos tres nasas; los muy cabrones de los clientes a veces se dedicaban a competir entre sí, en plan «el que pierde paga por todos». Cogió una, se arrodilló contra el borde, introdujo la nasa sujetándola con ambas manos, describió un amplio semicírculo y la sacó. El peso le indicó que no había pescado nada, pero quiso cerciorarse y buscó a tientas en su interior. Sólo palpó gotas de agua residual. Probó varias veces más, sin éxito alguno.
Se puso en cuclillas muerto de cansancio, respirando tan afanosamente que temió que lo oyeran desde el maldito edificio de enfrente. No podía perder tanto tiempo, tenía que estar fuera del restaurante por lo menos diez minutos antes de que llegara el autobús de circunvalación de las cuatro, habitualmente atestado de personas todavía medio dormidas, claro, pero en condiciones de reconocer a alguien. Se le ocurrió una idea. Agarró la nasa con la mano izquierda, la metió en el agua y trazó un rápido semicírculo, pero antes de terminarlo encendió la linterna con la mano derecha. Tal como suponía: los peces se habían concentrado en la parte del estanque a la que no llegaba la red. Entonces se levantó, cogió otra nasa, se situó en equilibrio en el borde del estanque y esperó cinco minutos para que los peces se calmaran y volvieran a diseminarse por el agua. Contuvo incluso la respiración. Después entró en acción. Mientras describía el consabido semicírculo con la primera nasa, introdujo de golpe la segunda para cortar la huida de los peces.
Lo consiguió, notó que en la red habían entrado por lo menos tres. Arrojó la nasa vacía bajando del borde del estanque, depositó en el suelo la de los peces y los alumbró con la linterna. Distinguió de inmediato un mújol de gran tamaño. Sonrió, se sentó en el reborde y esperó a que los peces dejaran de luchar en vano contra la muerte. Cuando estuvo seguro de que ya no se movían, echó al agua los dos que no le servían y extendió el mújol sobre la orilla del estanque. Luego sacó del bolsillo posterior de los pantalones una pistola, a la que puso silenciador, se colocó la linterna encendida entre los dientes e, inmovilizando el cuerpo del pez con una mano, le pegó un tiro con la otra apuntando en sentido vertical, de tal manera que la bala no lo decapitara pero le hiciera picadillo la cabeza. Apagó la linterna y permaneció inmóvil porque le pareció que, a pesar del silenciador, el disparo había despertado a media Vigàta. Pero no ocurrió nada, no se abrió ninguna ventana, ninguna voz preguntó qué pasaba.
Sacó de otro bolsillo la nota que ya llevaba escrita y la colocó debajo del pez tiroteado.
El autobús de las cuatro se hizo esperar un buen rato y llegó con diez minutos de retraso. Cuando se puso en marcha, entre los adormilados pasajeros se encontraba también el hombre que acababa de asesinar un mújol.
– Dottore, ¿conoce usted el restaurante La Sirenetta, el que hay por la parte del monumento a Luigi Pirandello? -preguntó Fazio aquella mañana del lunes 22 de septiembre, cuando entraba en el despacho de Montalbano.
El comisario estaba de buen humor. La víspera habían tenido frío y lluvia, pero por la mañana había salido un sol todavía agosteño, atemperado por una refrescante brisa. Incluso Fazio daba la impresión de no tener pensamientos muy sombríos.
– Pues claro que lo conozco. Pero no hay por qué presumir de conocerlo. Fui una vez con Livia, simplemente para probar, y me bastó y sobró. Mucho ruido y pocas nueces. Camareros elegantes, servicio aceptable, incluso impecable, cubertería de lujo y cuenta de infarto, pero si vamos al grano, a la sustancia, te diré que sirven unos platos que parecen preparados por un cocinero en coma irreversible.
– Yo jamás he comido allí.
– Y muy bien que has hecho. Pero ¿por qué lo mencionas?
– Porque esta mañana a primera hora el señor Ennicello, el propietario, que además es pariente lejano de mi mujer, me ha llamado aquí para contarme una historia tan rara que ha despertado mi curiosidad. Y he ido al lugar. ¿Sabe que en ese restaurante hay un estanque lleno de peces que…?
– Lo sé, lo sé. Sigue. ¿Qué ha ocurrido?
– Que anoche alguien entró en el restaurante tras forzar el cerrojo, sacó un pez del estanque y le pegó un tiro en la cabeza.
Montalbano lo miró, sorprendido.
– ¡¿Que alguien le disparó a un pez?!
– Sí, señor. Y después, debajo del cadáver… no, del difunto… bueno, de lo que sea, dejó una nota en una cuartilla cuadriculada.
– ¿Y qué ponía?
– Ahí está el busilis. Entre la lluvia, el agua y la sangre del pez, la tinta se disolvió. Y la nota estaba tan empapada que cuando la cogí, medio se desintegró.
– Pero ¿quieres explicarme por qué alguien querría divertirse haciendo esas sandeces, corriendo el riesgo de que lo detengan?
– Con el debido respeto, señor, jerárquicamente es usted quien tendría que explicármelo a mí.
– ¿Estáis seguros de que le pegó un tiro?
– Y tan seguros, incluso encontré la bala en el suelo. La he traído.
Buscó en el bolsillo de la chaqueta, la sacó y se la tendió al comisario, que la examinó.
– No es necesario enviarla a la policía científica -dijo Montalbano-; nos tomarían por imbéciles. Es una siete sesenta y cinco. -La arrojó al interior de un cajón del escritorio.
– Exactamente. En mi opinión, dottore, ha sido un aviso. Será que nuestro amigo Ennicello se ha saltado algún plazo del impuesto.
Montalbano lo miró con escepticismo.
– Con la experiencia que tienes, ¿todavía dices esas chorradas? Si no hubiera pagado el impuesto, le habrían matado todos los peces y, para remachar la cosa, habrían quemado incluso el restaurante.
– Pues entonces, ¿qué puede ser?
– Todo y nada. A lo mejor una apuesta estúpida entre dos clientes, una bobada…
– ¿Y nosotros qué hacemos ahora? -preguntó Fazio tras una pausa.
– ¿Qué pez era?
– Un muletto tan grande como medio brazo mío.
– ¿Un muletto? A ver si nos aclaramos, Fazio. El muletto, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no es el mújol?
– Sí, señor dottore.
– ¿Y no es un pez marino?
– Hay también un mújol de agua dulce, pero no es tan sabroso como el de mar.
– No lo sabía.
– Pues claro, dottore. Usted desprecia el pescado de agua dulce. ¿Qué tengo que hacer con Ennicello?
– Muy sencillo. Vuelve al restaurante y di que te entreguen el muletto, que lo necesitas para profundizar en la investigación.
– ¿Y después?
– Te lo llevas a casa y pides que te lo guisen. Te lo aconsejo a la parrilla, pero el fuego no tiene que ser fuerte. Lo rellenas de romero y un poquito de ajo. Aderézalo con salmuera. Tendría que ser comible.
En los días sucesivos hubo en la comisaría la monótona rutina de siempre, exceptuando tres hechos un poco más serios que los demás.
El primero ocurrió cuando el contable Pancrazio Schepis, al regresar a su casa a una hora insólita, descubrió a su mujer, la señora Maria Matildina, tumbada enteramente desnuda en la cama, mientras el famoso Mago de Bagdad, en el mundo civil Salvatore Minnulicchia de Trapani, también desnudo, utilizaba «su sexo a modo de aspersorio», tal como hizo constar Galluzzo en su diligente informe. Superado el primer estupor, el contable sacó el revólver y efectuó cinco disparos contra el mago, al que por suerte alcanzó sólo en el muslo izquierdo.
El segundo, cuando la casa de la nonagenaria Lucia Balduino fue totalmente desvalijada por unos ladrones. Una fulminante investigación de Fazio estableció de manera inequívoca que el ladrón había sido sólo uno: el nieto de la señora Balduino, Filippuzzo Dimora, de dieciséis años, a quien la abuela había negado el dinero para comprarse un ciclomotor.
El tercero, cuando tres almacenes pertenecientes al primer teniente de alcalde Giangiacomo Bartolotta fueron incendiados durante la misma noche; el hecho fue considerado una clara advertencia contra ciertas iniciativas del primer teniente de alcalde, que pasaba por ser un decidido enemigo de la mafia. Bastaron doce horas para establecer que la gasolina utilizada para prender fuego a los almacenes la había adquirido el propio primer teniente de alcalde.
En resumen, entre una cosa y otra transcurrió una semana.
* * *
La noche era oscura y no se veía ni una estrella, el cielo cubierto por cargados nubarrones. El camino estaba bastante impracticable, con afiladas rocas que sobresalían y baches que parecían fosas. El viejo y maltrecho coche avanzaba dando brincos y sacudidas. Por si fuera poco, el hombre que iba al volante sólo encendía los faros de vez en cuando, apenas unos segundos, y después los apagaba. A aquella hora de la noche no era fácil que pasara un automóvil por aquel sendero, y por eso lo mejor era no despertar curiosidad. A ojo de buen cubero debía de faltarle muy poco para llegar. Encendió las luces largas y a unos veinte metros de distancia, a mano derecha, vio un rótulo escrito a mano y clavado en una estaca. Detuvo el coche, apagó el motor y bajó. El aire fresco y húmedo intensificaba la fragancia de la campiña. El hombre respiró hondo y echó a andar, con las manos en los bolsillos. A medio camino lo asaltó un pensamiento. Se paró. ¿Cuánto tiempo había tardado en llegar? ¿Y si fuera demasiado temprano? Había salido del pueblo pasadas las once y media, pero no había tráfico. Como no conseguía calcular cuánto rato había conducido, sacó la linterna del bolsillo y la encendió lo que dura un relámpago, suficiente para consultar su reloj de pulsera: las doce y diez. El nuevo día había empezado hacía diez minutos. Perfecto. Reanudó la marcha.
Esta vez no necesitó un silenciador para disparar. La detonación sólo la oyó algún perro lejano que se puso a ladrar sin mucha convicción, únicamente para demostrar que se ganaba el pan.
El lunes 29 de septiembre, Fazio se presentó en la comisaría hacia el mediodía con una bolsa de supermercado.
– ¿Has ido a hacer la compra?
– No, señor dottore. Traigo un pollo. Cómaselo usted, que yo ya me zampé el muletto la otra semana.
– A ver si te explicas mejor.
– Dottore, al pollo que llevo aquí dentro le han pegado un tiro. En la cabeza, como al pez del lunes pasado.
– ¿Dónde ha ocurrido?
– En la granja de Masino Contrera, en el campo, hacia Montereale, a una media hora por carretera desde aquí. Pero es un lugar solitario. Aquí tiene la bala. -Montalbano abrió el cajón, buscó la otra y las comparó. Idénticas-. Y también ha dejado una nota -añadió Fazio, sacándosela del bolsillo y entregándosela al comisario.
Estaba escrita en bolígrafo en un trozo de papel cuadriculado con letras mayúsculas: «Me sigo contrayendo.»
– ¿Y esto qué quiere decir? -preguntó Montalbano.
– ¿Me permite?
– Pues claro.
– Yo he pensado que, a lo mejor, este señor se ha equivocado al escribir.
– Ah, ¿sí?
– Pues sí, dottore. Quizá quería poner: «Me sigo contrariando.» A lo mejor está contrariado por algún motivo, qué sé yo, los impuestos, la mujer que le pone los cuernos, un hijo drogata, cosas por el estilo. Y entonces va y se desahoga.
– ¿Disparando contra peces y pollos? No, Fazio; aquí dice exactamente «contrayendo». Pero a partir de esta nota podemos intuir el contenido de la primera, la que no pudiste leer porque se había mojado. Aquí pone «sigo».
– ¿Y entonces?
– Significa que en la primera usaba un verbo del tipo «empezar» o «comenzar». «Empiezo a contraerme» o algo así.
– ¿Y eso qué significa?
– Vete tú a saber.
– ¿Qué hacemos, dottore? -preguntó Fazio, inquieto.
– ¿Esta historia te pone nervioso?
– Sí, señor.
– ¿Por qué?
– Porque es un asunto sin pies ni cabeza. Y a mí las cosas que no tienen explicación lógica me impresionan.
– No podemos hacer nada, Fazio. Esperaremos a que este señor termine de contraerse y entonces ya veremos. Pero ¿seguro seguro que el pollo no te apetece?
2
Había dormido bien; durante toda la noche, una ligera, saltarina y refrescante brisa que penetraba por la ventana abierta le había limpiado los pulmones y los sueños. Se levantó y fue a la cocina a prepararse un café. Mientras esperaba a que se filtrara, salió a la galería. El cielo estaba despejado y el mar, en calma y tan reluciente como si acabaran de darle una mano de pintura. Alguien lo saludó desde una barca y él contestó levantando un brazo. Entró de nuevo en la casa, se sirvió un tazón de café con leche y se lo bebió. Encendió el primer cigarrillo del día sin pensar en nada, lo apuró y luego se metió bajo la ducha. Se enjabonó a conciencia. Y en cuanto lo hubo hecho, ocurrieron dos cosas al mismo tiempo: se terminó el agua del depósito y sonó el teléfono. Soltando maldiciones y con riesgo de resbalar a cada paso debido al agua jabonosa que le chorreaba, corrió al aparato.
– Dotori, ¿es usted personalmente en persona?
– No.
– Pido pirdón, ¿no estoy hablando con el domicilio del dottori y comisario Montalbano?
– Sí.
– Pues intonces, ¿quién ha ocupado su lugar?
– Soy Arturo, su hermano gemelo.
– ¿De verdad?
– Espere que llamo a Salvo.
Era mejor tomarle el pelo de aquella manera a Catarella que tener un berrinche por la repentina falta de agua. Entretanto, al secarse, el jabón empezaba a provocarle escozor en la piel.
– Montalbano al habla.
– ¿Sabe una cosa, dotori? ¡Tiene justo la misma voz que su hirmano gemelo Arturo!
– Suele ocurrir entre gemelos, Catarè. Pero ¿por qué hablas de esa manera?
– ¿De esa manera cómo, dotori?
– Por ejemplo, dices dotori en lugar de dottori.
– Anoche mi dijo un milanís de Turín que aquí tiníamos la jodida costumbre de hablar poniendo dos cosas, ¿cómo se llaman?, ah, sí, consonantaciones.
– Muy cierto. Pero ¿a ti qué coño te importa, Catarè? Los milaneses de Turín también cometen errores.
– ¡María Santísima, dottori, qué peso me ha quitado de encima! ¡Me costaba mucho hablar así!
– ¿Qué querías decirme, Catarè?
– Ha llamado Fazio que mi ha dicho que llamara, que han disparado contra el siñor Piero. Él ya viene para acá.
– ¿Lo han matado?
– Sí, siñor dottori.
– ¿Y quién es ese Piero?
– No sabría decírselo, dottori.
– ¿Dónde ha sucedido?
– No lo sé, dottori.
En el cuarto de baño guardaba una reserva de agua en un bidón. Vertió la mitad en el lavabo, mejor no gastarla toda, quién sabía cuando se dignarían volver a darla, y consiguió con dificultad arrancarse el jabón vitrificado. Dejó el cuarto de baño hecho un asco, una auténtica porquería; seguramente la asistenta Adelina le dedicaría mortales maldiciones y sentidos augurios de mal año.
Llegó a la comisaría al mismo tiempo que Fazio.
– ¿Dónde se ha producido el homicidio?
Fazio lo miró perplejo.
– ¿Qué homicidio?
– El de un tal Piero.
– ¿Eso le ha dicho Catarella?
– Sí.
Fazio se echó a reír, primero bajito y después cada vez más fuerte. Montalbano se inquietó, entre otras cosas porque experimentaba un persistente prurito en aquella parte del cuerpo sobre la cual se había sentado para conducir. Y no le parecía decente darle a la parte en cuestión un furioso rascado. Se ve que no había logrado librarse del todo del jabón pegado a la piel.
– Si fueras tan amable de ponerme al corriente de…
– ¡Disculpe, dottore, pero es que la cosa tiene su gracia! ¡Pero qué Piero ni qué leches! ¡Yo le he dicho a Catarella que le dijera que habían matado un perro!
– ¿Un pistoletazo y listo?
– Sí, señor.
– Hoy estamos a seis de octubre, ¿no? Esa persona trabaja siguiendo un ritmo semanal y siempre durante la noche del domingo al lunes -señaló el comisario entrando en su despacho. Fazio se sentó en una de las dos sillas situadas delante del escritorio-. ¿El perro tenía dueño?
– Sí, señor, un jubilado, Carlo Contino, ex funcionario del ayuntamiento. Tiene una casita en el campo con un huerto y algunos animales. Unas diez gallinas, algún conejo. Él estaba durmiendo, lo despertó el disparo. Entonces cogió su arma y…
– ¿De qué tipo?
– Un fusil de caza. Tiene licencia. Vio el perro muerto y un instante después oyó un automóvil que se ponía en marcha.
– ¿Comprobó qué hora era?
– Sí, señor. Eran las doce de la noche y treinta y cinco minutos. Me contó que se pasó el resto de la noche llorando. Quería mucho al perro. Después, en cuanto se hizo de día, vino aquí. Y yo lo acompañé a ver el lugar de los hechos.
– ¿Y tiene alguna teoría?
– Ninguna. Dice que no consigue comprender por qué le han matado al perro. Asegura no tener enemigos y no haber hecho jamás daño a nadie.
– ¿La casa de ese Contino se encuentra en la zona de la granja de la otra vez?
– No, señor, está justo al otro lado.
– ¿Y con respecto al restaurante?
– También queda lejos del restaurante.
– ¿Has encontrado la bala?
– Sí, señor, aquí está. -Era idéntica a las otras dos-. Pero esta vez he tardado bastante más en encontrar la nota. El vientecito de anoche se la había llevado lejos.
Se la entregó al comisario. La habitual cuartilla cuadriculada, el habitual bolígrafo: «Me sigo contrayendo.»
– Vaya, menuda lata -exclamó Montalbano-, ¿cuánto tiempo tardará este cabrón en acabar de contraerse?
En ese momento entró Mimì Augello más fresco que una rosa, afeitado, hecho un pincel. Se había tomado un mes de vacaciones en Alemania, como huésped de una joven de Hamburgo a la que había conocido el verano anterior en la playa.
– ¿Alguna novedad? -preguntó tomando asiento.
– Sí -contestó en tono desabrido Montalbano-. Tres homicidios. -Cuando veía a Mimì tan descansado y sonriente, se ponía nervioso y le cobraba antipatía.
– ¡Coño! -reaccionó Augello ante la noticia, saltando literalmente de la silla. Después, viendo la cara de los otros dos, comprendió que había algo raro-. ¿Me estáis tomando el pelo?
Fazio se puso a mirar al techo.
– En parte sí y en parte no -dijo el comisario. Y le contó toda la historia.
– Esto no es una broma -afirmó Mimì a modo de comentario, y se quedó taciturno y pensativo.
– Lo único que me molesta es que esta vez haya matado un animal que ni Fazio ni yo podemos comernos -repuso Montalbano.
Augello lo miró.
– Ah, ¿conque te lo tomas así?
– ¿Y cómo tendría que tomármelo?
– Salvo, esto va en aumento.
– No te entiendo, Mimì.
– Me refiero al tamaño de las… -Se detuvo, confundido. No le parecía correcto decir «víctimas»-. De los animales. Un pez, un pollo, un perro. La próxima vez ya veréis como mata una oveja.
El viernes 10 de octubre, tras haber saboreado una exquisita caponatina a base de berenjenas, apio frito, aceitunas, tomate y otros ingredientes de primerísima calidad, el comisario estaba sentado en la galería. Sonó el teléfono. Eran las diez de la noche; Livia, como de costumbre, llamaba exactamente a la hora convenida.
– Hola, amor mío, aquí estoy tan puntual como siempre. ¿A qué hora llegas mañana?
El mes anterior le había prometido a Livia que en octubre podría pasar un sábado y un domingo con ella en Boccadasse. Es más, en la llamada de la víspera le había dicho que, puesto que Mimì ya había regresado de sus vacaciones, podría quedarse hasta el lunes. Entonces, ¿por qué experimentó el impulso de contestar tal como contestó?
– Livia, tendrás que perdonarme, pero mucho me temo que no voy a estar libre. Ha ocurrido…
– ¡Calla!
Se hizo un silencio como cortado con la cuchilla de una guillotina.
– No es por una cuestión de trabajo, puedes creerme -añadió él valerosamente al cabo de un momento.
Voz de Livia procedente de allá por el norte de Groenlandia:
– ¿Qué te ha pasado?
– ¿Recuerdas aquella muela que me dolía? Pues bien, me ha vuelto de repente un dolor que…
– Yo soy la muela que te duele -replicó Livia. Y colgó.
Montalbano se enfureció. Vale, le había contado un embuste, pero suponiendo que la muela le hubiera dolido de verdad, ¿era ésa la forma de responder de una mujer enamorada? ¿A uno que se muere de dolor? ¡Por lo menos una palabra de compasión, santo Dios! Se sentó de nuevo en la galería preguntándose por qué le había dicho a Livia que no iría a verla. Hasta un segundo antes estaba decidido a ir, pero después aquellas palabras le habían salido de la boca, así, sin control, sin que él se diera cuenta. ¿Un ataque incontrolado de pereza, es decir, un deseo irresistible de no hacer nada de nada, de quedarse en casa dando vueltas en calzoncillos?
No; él experimentaba realmente el deseo de tener a Livia a su lado, de sentirla respirar dormida en la cama, oírla trajinar por la casa, oírla reír, oír su voz llamándolo desde la playa o desde la otra habitación.
Pues entonces ¿por qué? ¿Un arrebato de sadismo tal como sucede a menudo entre enamorados? No, no era propio de su forma de ser. Así pues, ¿había hecho sencillamente algo sin sentido, irracional? Lejos, al límite de la audición, un perro ladró.
Y de repente, fiat lux! Hágase la luz. ¡Ahí estaba la explicación! Absurda, por supuesto, pero era aquélla. Un momento antes de acercarse al teléfono para contestar a Livia había oído el mismo ladrido de perro. Y en su fuero interno, a nivel subconsciente, había comprendido que ya era hora de ocuparse en serio de la cuestión de los peces, pollos y perros asesinados. Los mensajes escritos en aquellas cuartillas de papel cuadriculado contenían sin duda una oscura amenaza, indescifrable pero real. ¿Qué ocurriría cuando aquel loco terminara, tal como decía él, de contraerse? Y además, aquel verbo, contraerse, ¿cómo debía interpretarse?
Buscó en la guía el número de La Sirenetta y lo marcó.
– Soy el comisario Montalbano. ¿Está el señor Ennicello?
– Ahora mismo lo aviso.
El restaurante debía de estar lleno. Se oían animadas voces, carcajadas de hombres y mujeres, sonidos de cubiertos y vasos, los acordes de un piano, una voz femenina que cantaba. «¡Ya me gustaría veros a la hora de la cuenta!», pensó Montalbano.
– ¡Siempre a sus órdenes, comisario!
Tenía una voz alegre el tal Ennicello, los negocios debían de irle bien.
– Perdone que lo moleste. Lo llamo por lo del pez del otro día…
– ¿Lo comió aquí, en nuestra casa? ¿No estaba fresco?
¡Comer en La Sirenetta! ¡Ni loco!
– No; me refiero al mújol al que pegaron un tiro en la…
– ¿Todavía se acuerda de ese suceso, comisario?
– ¿No debería?
– ¡Pero si aquello fue una broma, qué duda cabe! Verá, al principio me preocupé, pero después, pensándolo fríamente… No ha sido más que una broma, seguro.
– Una broma peligrosa, ¿no le parece? Podría haber pasado, qué sé yo, un coche patrulla, visto a un intruso armado en el restaurante…
– Tiene razón, comisario. Pero, mire, para gastar una broma que surta efecto, algo hay que arriesgar.
– Pues sí.
– Perdone, comisario, tengo el restaurante lleno y…
– Sólo una pregunta más y lo dejo con sus clientes. Señor Ennicello, según usted, ¿la elección del tipo de pez fue deliberada o casual?
Ennicello debió de alucinar.
– No entiendo, comisario.
– Le formularé la pregunta de otra manera. ¿Quiere usted explicarme cómo hizo aquel hombre para sacar el mújol del estanque?
– Es que no sacó sólo el muletto. Atrapó tres peces con la nasa. Y lo escogió quizá por ser el más grande.
– ¿Y usted cómo puede saber que atrapó tres?
– Porque aquella misma mañana también encontré en el estanque una tenca y una trucha muertas.
– ¿De sendos disparos?
– No; por asfixia, por falta de agua. A mi juicio, el tío debió de vaciar la nasa sobre la hierba y esperar a que murieran los peces. Le habría resultado difícil sujetarlos estando vivos. Después cogió el muletto y lanzó los otros dos al agua.
– En otras palabras, hizo una selección. Según usted, se decidió por el muletto porque era el más grande, pero los motivos podrían ser otros, ¿no cree?
– Comisario, ¿cómo puedo yo saber lo que le pasa por la cabeza a un…?
– Una ultimísima pregunta. ¿A qué hora cerró el restaurante la víspera de los hechos?
– Para los clientes cierro siempre a las doce y media de la noche.
– ¿Y el personal hasta qué hora se queda?
– Más o menos una hora más.
Montalbano dio las gracias y colgó. Después, provisto de bolígrafo y papel, volvió a sentarse en la galería. Y escribió: «Lunes 22 de septiembre = pez. Lunes 29 de septiembre = pollo.» Le entraron ganas de reír, parecía un menú. «Lunes, 6 de octubre = perro.» ¿Por qué siempre a primera hora del lunes? De momento, mejor dejarlo correr. Escribió las iniciales de cada animal asesinado: «PPP» No tenía ningún sentido. Y tampoco si sustituía la p de pez por la m de mújol: «MPP.» Se le ocurrió un pensamiento de carácter licencioso-goliardesco: el único significado que podía atribuir a aquellas tres consonantes puestas en fila era: «Mi polla pica.»
Hizo una pelota con la hoja de papel, la tiró al suelo y se fue a dormir más perplejo que convencido.
Mientras Montalbano daba vueltas en la cama sin conseguir conciliar el sueño, después de una cena de tamaño casi industrial a base de sardinas rellenas con pan rallado, anchoas, cebollas, pasas y piñones, el hombre, en su espaciosa biblioteca enteramente tapizada con estanterías repletas de libros, en la cual la única y mortecina luz procedía de una lámpara de sobremesa, levantó los ojos del libro antiguo lujosamente encuadernado que estaba leyendo, lo cerró, se quitó las gafas y se reclinó en el sillón de madera. Permaneció unos minutos así, frotándose de vez en cuando los ojos, que le ardían. Después, lanzando un profundo suspiro, abrió el cajón derecho del escritorio. En su interior, entre papeles, gomas de borrar, llaves, viejos sellos y fotografías, estaba la pistola. La tomó y extrajo el cargador vacío. Buscó con la mano más al fondo, localizó la caja de balas y la abrió. Quedaban ocho. Sonrió; bastaban y sobraban para lo que se proponía. Introdujo sólo una en el cargador, tal como siempre hacía, dejó la caja en su sitio y cerró el cajón. Se guardó la pistola en el bolsillo derecho de la deformada chaqueta. Palpó el bolsillo izquierdo: la linterna estaba en su sitio. Consultó el reloj; ya eran las doce de la noche. Para llegar al lugar establecido seguramente necesitaría una hora, lo cual significaba que podría actuar a la hora apropiada. Volvió a ponerse las gafas, arrancó un pequeño rectángulo de papel de un cuaderno cuadriculado, escribió algo con un bolígrafo y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. A continuación se levantó, fue a coger la guía telefónica y buscó la página que le interesaba. Tenía que estar absolutamente seguro de que la dirección era correcta. Después extendió el mapa topográfico que tenía sobre el escritorio y estudió el recorrido que haría desde su casa. No; quizá le llevara algo más de una hora. Mejor. Se acercó a la ventana y la abrió. Una fría ráfaga de viento lo azotó en pleno rostro, y él retrocedió. No era cuestión de salir sólo con el traje. Cuando subió al coche, llevaba un grueso impermeable y un sombrero negro.
Puso en marcha el motor, pero después de unos rugidos se caló. Lo intentó otra vez, en vano. Empezó a sudar. Si el coche se había averiado definitivamente, todo lo previsto se iría al garete. ¿Y entonces? ¿Se saltaba por las buenas la advertencia de aquel lunes? No; sería un gesto de deslealtad, y él no podía, por su manera de ser, cometer ninguna deslealtad. No quedaba más remedio que dejarlo para más adelante y empezar de nuevo por el principio. Pero ¿y si los plazos expiraban? ¿Conseguiría llevar a cabo la excepcional hazaña de contraerse? Estaba perdido. Probó de nuevo, desesperado, y el motor, después de unos accesos de tos, decidió ponerse en marcha.
3
Mimì Augello acertó y se equivocó. Acertó en cuanto al tamaño de la, digamos, nueva víctima, pero se equivocó en que no se trató de una oveja.
La mañana del lunes 13 de octubre, Fazio se presentó en la comisaría con la novedad, que por otra parte en absoluto era una novedad, de que habían matado una cabra. El consabido disparo en la cabeza, la consabida bala, la consabida nota. «Me sigo contrayendo.»
Ninguno de los presentes habló, nadie se atrevió a hacer un comentario ingenioso.
En el despacho del comisario flotaba un silencio denso y perplejo.
– ¡Lo está logrando, y de qué manera! -exclamó Montalbano por fin. Por otra parte, le correspondía hacerlo: el jefe era él.
– ¿Qué? -preguntó Augello.
– Que lo tomen en serio.
– Yo lo tomé en serio enseguida -dijo Mimì.
– Bravo, subcomisario Augello. Lo propondré para una solemne mención honorífica al señor jefe superior. ¿Satisfecho?
Mimì no contestó. Cuando el comisario estaba de tan mala uva, lo mejor era mantener la boca cerrada.
– Está intentando revelarnos otra cosa, aparte de mantenernos al corriente del estado de su contracción -añadió Montalbano tras una pausa. Hablaba a media voz porque más que nada estaba conversando consigo mismo.
– ¿De qué lo deduces?
– Reflexiona, Mimì, si no te cuesta demasiado. Si sólo quería comunicarnos que se estaba contrayendo, signifique lo que signifique para él el verbo contraerse, no necesitaba correr de un lugar a otro de Vigàta matando cada vez un animal distinto. ¿Por qué cambia de animal?
– Tal vez las letras iniciales de… -aventuró Augello.
– Ya lo he pensado. PPPC o MPPC, ¿qué serían para ti?
– Podrían ser las siglas de un grupo o un movimiento subversivo -apuntó tímidamente Fazio.
– Ah, ¿sí? Ponme un ejemplo.
– Pues no sé, dottore. Digo lo primero que me pasa por la cabeza. Por ejemplo, Partido Popular Proletario Comunista.
– ¿Y tú crees que existen todavía comunistas revolucionarios? ¡Anda ya! -replicó sin miramientos Montalbano.
Se hizo de nuevo el silencio. Augello encendió un cigarrillo, Fazio se miró la punta de los zapatos.
– Apaga el cigarrillo -ordenó el comisario.
– ¿Por qué? -preguntó sorprendido Mimì.
– Porque mientras tú te tumbabas a la bartola en Maguncia…
– Estaba en Hamburgo.
– Donde fuera. En resumen, mientras estabas ausente de este precioso país nuestro, un ministro despertó una mañana y se preocupó por nuestra salud. Si quieres seguir fumando, tendrás que salir a la calle.
Maldiciendo entre dientes, Mimì se levantó y abandonó la estancia.
– ¿Puedo retirarme? -preguntó Fazio.
– ¿Quién te lo impide?
Una vez a solas, Montalbano lanzó un profundo suspiro de satisfacción. Había desahogado el mal humor provocado por aquel imbécil que andaba por ahí cargándose animales.
* * *
Había transcurrido apenas una hora cuando por toda la comisaría tronó la voz de Montalbano.
– ¡Augello! ¡Fazio!
Se presentaron corriendo. Sólo con verle la cara, comprendieron que algún engranaje se había puesto en marcha en el celebro del comisario. En efecto, Montalbano estaba esbozando una especie de sonrisita.
– Fazio, ¿conoces el nombre del propietario de la cabra asesinada? Espera, si lo sabes, sólo asiente con la cabeza, no digas nada.
Fazio, sorprendido, lo hizo varias veces.
– ¿A que adivino con qué empieza su apellido? Empieza por O, ¿verdad?
– ¡Verdad! -exclamó Fazio, admirado.
Mimì Augello prorrumpió en un breve e irónico aplauso y preguntó:
– ¿Has terminado de hacer juegos de prestidigitación?
Montalbano no le respondió.
– Y ahora dime los apellidos de los dueños de los otros animales -dijo a Fazio.
– Ennicello, Contrera, Contino y Ottone; el amo de la cabra, el que acabamos de mencionar ahora mismo, se llama Stefano Ottone.
– ¡Ahí está! -gritó Mimì.
– ¿Ahí está qué? -preguntó Fazio.
– Es lo que escribe -repuso Augello.
– Dices bien, Mimì. Con las iniciales de los apellidos nos está escribiendo otro mensaje. Y nosotros nos equivocábamos al pensar que lo estaba componiendo con las iniciales de los animales asesinados.
– ¡Ahora me explico el porqué! -exclamo Fazio.
– Pues explícanoslo también a nosotros.
– En la casita del jubilado donde mataron el perro había también dos cabras. Y esta mañana me he preguntado por qué el hombre no había vuelto a la casa del señor Contino en lugar de desplazarse a veinte kilómetros de distancia para buscar otra cabra. Ahora lo entiendo. ¡Necesitaba un apellido que empezara por O!
– ¿Qué podemos hacer? -inquirió Augello, a medio camino entre el nerviosismo y la angustia.
Fazio miró también al comisario con los ojos de un perro que está aguardando que le echen un hueso.
Montalbano extendió los brazos.
– No podemos esperar a que le pegue un tiro a un hombre para intervenir. Porque la próxima vez, de eso estoy más que seguro, matará a alguien -insistió Mimì, y Montalbano volvió a extender los brazos-. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo -repuso en tono provocador.
– Porque no estoy tan obsesionado como tú -contestó el comisario, más fresco que una lechuga.
– ¿Puedes explicarte mejor?
– En primer lugar, ¿quién te dice a ti que estoy tranquilo? En segundo, ¿quieres decirme qué coño podemos hacer? ¿Construimos un arca como Noé, metemos dentro todos los animales y esperamos a que el hombre venga a matar uno de ellos? Y en tercero, no está escrito, no está dicho en ningún sitio, que la próxima vez vaya a disparar contra un hombre. Él sólo matará a un cristiano al final del mensaje. Hasta ahora ha escrito la primera palabra, que es ecco, es decir, «aquí está», «aquí tenéis». La frase evidentemente no está terminada. E ignoramos su longitud, cuántas palabras necesitará. Os aconsejo que os arméis de paciencia.
El lunes 20 de octubre, Montalbano, Augello y Fazio se encontraron en la comisaría a las tantas de la madrugada sin que previamente se hubieran puesto de acuerdo. Al verlos a tan temprana hora, a Catarella por poco le da un ataque.
– Ay, ¿qué ha sido? Ay, ¿qué ha pasado? Ay, ¿qué ha ocurrido?
Obtuvo tres respuestas distintas, tres mentiras. Montalbano dijo que no había pegado ojo a causa de una fuerte acidez de estómago. Augello contó que había acompañado al tren a un amigo suyo que había ido a verlo; Fazio, que se había visto obligado a salir pronto para comprarle aspirinas a su mujer, que tenía un poco de fiebre. Pero de común acuerdo enviaron a Catarella por tres cafés solos al bar de la esquina, que ya estaba abierto.
Tras tomarse el café en silencio, Montalbano encendió un cigarrillo. Augello esperó a que diera la primera calada y después procedió a tomarse su venganza particular.
– ¡Oh, oh, oh! -exclamó, agitando el dedo índice en gesto de advertencia-. ¿Y qué vas a decirle al señor ministro si se deja caer por aquí y te ve?
Soltando maldiciones, Montalbano abandonó la estancia y se puso a fumar en la puerta de la comisaría. A la tercera calada oyó sonar el teléfono. Volvió a entrar a la velocidad de una pelota disparada.
Y se encontraron los tres simultáneamente, Montalbano, Fazio y Augello, empeñados en trasponer aquel auténtico agujero que era la entrada de la centralita, la cual a su vez no era más que un simple hueco algo mayor que un armario para escobas. Se inició una especie de lucha a empellones. Sorprendido por aquella irrupción, Catarella creyó erróneamente que los tres la habían tomado con él. Dejó caer el auricular que estaba levantando, se puso en pie de un brinco con los ojos desorbitados, pegó la espalda a la pared y, levantando las manos, gritó:
– ¡Me rindo!
Montalbano recogió bruscamente el auricular.
– Habla el…
Lo interrumpió una estridente voz femenina medio histérica.
– ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Quién habla?
– Habla el…
– ¡Vengan rápido! ¡Muevan el trasero y vengan enseguida!
– ¿Por casualidad, señora, le han matado algún animal?
La pregunta desconcertó a la mujer.
– ¿Cómo? ¿De qué me habla? ¿Qué pasa, borracho ya de buena mañana?
– Disculpe. Facilíteme sus señas de identidad.
– Pero ¿cómo habla éste?
– Nombre, apellido y domicilio.
Al término de la accidentada conversación telefónica, se pudo establecer que la señora Agata de Dominici, domiciliada en el término de Cannatello, «justo al ladito de la fuentecita», estaba muerta de miedo porque su marido Ciccio había salido de casa armado con un fusil para ir a pegarle un tiro a un tal Armando Losurdo.
– Puede creerme: si lo dice, lo hace.
– Pero ¿por qué quiere pegarle un tiro?
– ¡Y yo qué sé! ¿Acaso mi marido me cuenta a mí sus razones?
– Ve a echar un vistazo -le ordenó Montalbano a Fazio.
Éste salió murmurando por lo bajo y ordenó a su vez a Galluzzo, que acababa de llegar a la comisaría, que lo acompañara.
En cuanto los vio, la señora Ágata de Dominici, una cincuentona extremadamente delgada que semejaba la personificación de la miseria, decidió romper a llorar contra el ancho pecho de Galluzzo. Contó a los exhaustos representantes de la ley (el término de Cannatello se encontraba junto al despeñadero y habían tenido que andar tres cuartos de hora porque con el coche no se podía llegar hasta allí) que su marido había salido de casa a las cinco y media de la mañana para atender a las bestias, y había regresado a los diez minutos como si hubiera enloquecido, igualito que Orlando, el del teatro de marionetas, con los pelos de punta, soltando más reniegos que un turco enfurecido y golpeándose la cabeza contra la pared. Ella le preguntaba qué había ocurrido, pero él parecía haberse vuelto sordo y no daba ninguna respuesta. En determinado momento, se puso a dar voces, diciendo que esa vez no iba a perdonar a Armando, que le pegaría un tiro tan cierto como Dios es Cristo. Y efectivamente, cogió el fusil que había junto a la cabecera de la cama y se marchó.
– ¡Esta vez lo empapelan! ¡Ya no volverá a salir de la cárcel! ¡Se perderá para siempre!
– Señora, antes de hablar de cadena perpetua -terció Fazio, que tenía la idea de regresar cuanto antes a la comisaría-, díganos quién es ese Armando y dónde vive.
Resultó que Armando Losurdo poseía unas hectáreas de tierra parcialmente lindantes con las de De Dominici, y no pasaba día sin que ambos se pelearan; ahora uno cortaba las ramas de un árbol con la excusa de que invadían su campo, después el otro se apoderaba de una gallina que había entrado casualmente en sus tierras y se hacía un caldo con ella.
– Pero, usted, señora, ¿sabe lo que ha sucedido esta vez?
– ¡No lo sé! ¡No me lo ha dicho!
Fazio pidió que le explicara dónde vivía Armando Losurdo y se fue a pie seguido de Galluzzo, al que la señora Agata había permanecido abrazada, mojándole la chaqueta de lágrimas y mocos.
Cuando llegaron al lugar, se encontraron metidos de lleno en una escena de película del Lejano Oeste. Desde la única ventana de una rústica casucha, alguien disparaba con un revólver contra un campesino cincuentón, con toda seguridad Ciccio de Dominici, quien, apostado detrás de un murete, respondía con disparos de fusil.
Demasiado ocupado con el duelo, De Dominici no se percató de la presencia de Fazio, que se le echó encima por la espalda y consiguió, cuando el otro se dio la vuelta, soltarle una patada de no te menees en los huevos. Mientras el hombre trataba de recuperar el resuello, Fazio lo esposó.
Entretanto, Galluzzo gritaba:
– ¡Policía! ¡Armando Losurdo, no dispare!
– ¡No me fío! ¡Como no os larguéis, os pego también un tiro a vosotros!
– ¡Somos de la policía, cabrón!
– ¡Júralo sobre la cabeza de tu madre!
– Jura -le ordenó Fazio-, de lo contrario aquí se nos hace de noche.
– Pero ¿es que estamos locos?
– ¡Jura y no me vengas con mandangas!
– ¡Juro sobre la cabeza de mi madre que soy policía!
Mientras Losurdo salía de la casucha con las manos en alto, Fazio le preguntó a Galluzzo:
– Pero ¿tu madre no murió hace tres años?
– Sí.
– Pues entonces, ¿por qué te resistías tanto?
– No me parecía bien.
En cuando De Dominici vio aparecer a Losurdo, de una sacudida se libró de Fazio y, esposado como estaba, arremetió con la cabeza gacha como si fuera una especie de ariete contra su enemigo. Una zancadilla de Galluzzo lo derribó al suelo.
Losurdo gritaba:
– ¡No sé qué le ha dado a este loco! Se ha apostado ahí y ha empezado a disparar contra mí. ¡Yo no le he hecho nada! ¡Lo juro sobre la cabeza de mi madre!
– ¡Pero qué manía tiene este hombre con la cabeza de las madres! -comentó Galluzzo.
Mientras, De Dominici se había arrodillado, pero era tanta la rabia que tenía que no conseguía hablar; las palabras se le atropellaban en la boca, se la llenaban y se transformaban en baba. Su rostro había adquirido un color amoratado.
– ¡El burro! ¡El burro! -logró decir finalmente al borde del llanto.
– Pero ¿qué burro? -preguntó Losurdo.
– ¡El mío, grandísimo hijo de puta! -Y dirigiéndose a Fazio y Galluzzo, explicó-: ¡Esta mañana he encontrado mi burro! ¡Muerto de un disparo! ¡Un tiro en la cabeza! ¡Y ha sido él, este maricón hijo de la gran puta, quien lo ha matado!
Al oír «tiro en la cabeza», Fazio se quedó petrificado y plantó las orejas.
– A ver si lo entiendo -le preguntó despacio a De Dominici-, ¿estás diciendo que esta mañana has encontrado a tu asno muerto de un disparo en la cabeza?
– Sí, señor.
Fazio desapareció literalmente de la vista de Galluzzo, De Dominici y Losurdo, los cuales se quedaron paralizados como si acabara de pasar aquel ángel que dice «amén» y todos se paralizan al instante.
– ¿Por qué se ha ido? -preguntaron a la vez De Dominici y Losurdo.
Fazio llegó a la casucha de De Dominici empapado de sudor y sin resuello. El burro estaba atado con una cuerda a un árbol de las inmediaciones, pero tumbado en el suelo, muerto. Un hilillo de sangre le brotaba de una oreja. Encontró enseguida la bala, prácticamente entre las patas del animal, y a primera vista le pareció igual que las anteriores. Pero de la nota no había ni rastro. Mientras la buscaba por los alrededores (tal vez la brisa de primera hora de la mañana se la había llevado), la señora De Dominici se asomó a una ventana.
– ¿Lo ha matado? -chilló.
– Sí -contestó Fazio.
Y entonces se desencadenó la ira divina, el infierno, la vorágine.
– ¡Aaaaaaahhhhh! -gritó ella, desapareciendo del hueco de la ventana.
A pesar de la distancia, Fazio oyó el golpe del cuerpo que se desplomaba. Echó a correr, entró en la casa, subió por una escalera de madera y entró en la única habitación elevada, que era el dormitorio. La mujer se había desmayado bajo la ventana. ¿Qué hacer? Se arrodilló a su lado y le dio unas leves bofetadas.
– ¡Señora! ¡Señora!
Nada, ninguna reacción. Entonces Fazio bajó a la cocina, llenó un vaso con agua de una jarra, subió de nuevo, empapó su pañuelo y lo pasó varias veces por la cara de la mujer sin dejar de llamarla:
– ¡Señora! ¡Señora!
Al final y cuando Dios quiso, ella abrió los ojos y lo miró.
– ¿Lo han detenido?
– ¿A quién?
– A mi marido.
– ¿Por qué?
– Pero ¿cómo? ¿No ha matado a Armando?
– No, señora.
– Pues entonces, ¿por qué me ha dicho que sí?
– ¡Yo creía que me preguntaba por el burro!
– ¿Qué burro?
Mientras se adentraba en una compleja explicación del equívoco, desde la ventana vio llegar a Galluzzo con De Dominici y Losurdo. Para evitar que ambos la emprendieran a tortazos entre sí, Galluzzo los había esposado y los obligaba a caminar a cinco pasos de distancia el uno del otro. Fazio se olvidó de la señora, que por lo demás parecía haberse recuperado la mar de bien, y se reunió con el trío.
Con la ayuda de los dos campesinos y Galluzzo consiguió desplazar el cuerpo del asno. Debajo había un trocito de papel cuadriculado: «Todavía me estoy contrayendo.»
4
Fazio se presentó en la comisaría para informar de la nueva hazaña del verdugo de animales, pero no tuvieron tiempo de estudiar a fondo la cuestión y reflexionar sobre ella.
– ¡Ah, dottori, dottori! -dijo Catarella, irrumpiendo en la estancia-. ¡Qué he hecho! ¿Se ha olvidado?
– ¿De qué?
– ¡La rinión con el señor jefe superior! ¡Ahora mismo acaban de tilifoniar de Montelusa que lo esperan!
– ¡Coño! -exclamó Montalbano, saliendo como una exhalación. Al punto volvió a asomar la cabeza-: Examinad vosotros el asunto entretanto.
– Gracias, eres muy generoso -replicó Mimì.
Fazio se sentó.
– Si tenemos que hablar de ello… -dijo de mala gana; todos sabían que Augello no le caía demasiado bien.
– Bueno -empezó Mimì-, nuestro anónimo exterminador de animales…
Antes de que terminara la frase, Catarella se presentó de nuevo.
– Hay uno al tilífono que quiere hablar con el dottori. Pero como el dottori está ausente, ¿si lo paso a usted en persona?
– Personalmente -dijo Mimì.
– ¿Hablo con el comisario Montalbano? -preguntó una voz desconocida y claramente irritada.
– No; soy Augello, el subcomisario. Dígame.
– Soy un vecino del contable Portera.
– ¿Y qué?
– En este mismo momento el contable Portera está disparando nuevamente de nuevo contra su mujer. Y ahora yo me pregunto y digo: ¿cuándo tendrán ustedes a bien acabar con este coñazo?
– Voy enseguida.
La señora Romilda Fasulo de Portera era una mujer de sesenta y tantos años, bajita, con las piernas tan torcidas como un sacacorchos y un ojo que miraba a Oriente y otro a Occidente; sin embargo, su marido estaba convencido de que era una beldad incomparable y tenía un elevado número de hombres locamente enamorados de ella, a los cuales concedía de vez en cuando sus favores.
Por consiguiente, con un promedio de una vez cada quince días, al término de una ritual discusión cuyos ecos se oían incluso en las calles adyacentes, el contable sacaba el revólver que solía llevar en el bolsillo de la chaqueta y disparaba tres o cuatro veces contra su consorte; fallaba siempre irremisiblemente. La señora Romilda ni se inmutaba, seguía tan tranquila con sus tareas, y mientras retumbaban los disparos se limitaba a decir:
– Cualquier día de éstos me matas en serio, Giugiù.
Una vez Montalbano había intentado que él entrara en razón, pero no hubo manera.
– ¡Comisario, mi mujer es la reencarnación exacta de aquella grandísima puta de Mesalina!
– Pero, señor Portera, reflexione con calma. Aunque su señora fuera la reencarnación de Mesalina, ¿quiere usted explicarme cuándo encuentra la ocasión y el tiempo para ponerle los cuernos? Tengo entendido que nunca sale sola de casa, que usted no la suelta ni a sol ni a sombra y siempre la acompaña a misa, a hacer la compra… Además, usted mismo sale únicamente cinco minutos para ir a comprar el periódico y regresa enseguida. Entonces, dígame cuándo y cómo se reúne ella con sus amantes.
– Ay, señor comisario de mi alma, cuando a una mujer se le mete en la cabeza hacer algo, lo hace, puede creerme.
En cambio Augello, que estaba nervioso por la cuestión del asno asesinado, no tuvo el menor miramiento esa vez. Desarmó al contable (por cuya cabeza no había pasado la idea de oponer resistencia), le requisó el arma y procedió a esposarlo a la cabecera de la cama.
– Volveré esta tarde para soltarlo.
– ¿Y si tengo que ir al servicio? ¡Me he tomado un diurético!
– Pídale a su mujer que lo ayude, y si la señora no lo ayuda tal como yo le aconsejaré que haga, no tendrá más remedio que mearse encima.
El jefe superior Bonetti-Alderighi estaba de mal humor y no se tomaba la menor molestia en ocultarlo.
– Le advierto, Montalbano, que ayer mantuve una reunión acerca del mismo asunto con sus compañeros de las demás comisarías. He preferido convocarlo a usted en solitario y dedicarle la mañana.
– ¿Por qué a mí solo?
– Porque usted, y no se ofenda, a veces me parece que tiene serias dificultades para comprender el meollo de los problemas que le expongo. Aunque no creo que lo haga de mala fe.
Montalbano había comprobado hacía mucho tiempo que, simulando no estar en pleno uso de sus facultades mentales, el jefe superior lo dejaba en paz y sólo lo convocaba cuando no podía evitarlo. Esa vez se trataba de las medidas que deberían adoptar a propósito de los desembarcos clandestinos de inmigrantes ilegales. La conversación duró más de tres horas porque, de vez en cuando, Montalbano se sentía obligado a interrumpir a su interlocutor.
– No lo he entendido muy bien. Si tiene usted la amabilidad de repetirme…
Y el otro tenía la amabilidad de empezar de nuevo por el principio.
Cuando el jefe superior, desolado, le dio permiso para retirarse, el comisario se encontró en el pasillo con el dottor Lattes, apodado Latte e Miele, «leche y miel», por su forma de actuar falsa y empalagosa. Lattes lo agarró por un brazo y se apartó con él. Después se irguió de puntillas para susurrarle al oído:
– ¿Ya se ha enterado de la novedad?
– No -contestó Montalbano, utilizando a su vez un tono de conjurado.
– He sabido en las alturas que nuestro señor jefe superior que tanto se lo merece va a ser trasladado muy pronto a otro destino. ¿Usted participaría en la adquisición de un bonito regalo de despedida, un detalle afectuoso, que a mi juicio podría consistir en…?
– … en todo lo que usted quiera -respondió, dejándolo plantado y reanudando su camino.
Salió de la Jefatura Superior cantando La donna è mobile de lo contento que se había puesto ante la noticia del inminente traslado de Bonetti-Alderighi.
Lo celebró en la trattoria San Calogero con una gigantesca parrillada de pescado.
Al final pudieron volver a reunirse a las cinco de la tarde.
– Hasta el momento, ése ha escrito «Ecco d…». En mi opinión, la frase entera será «Ecco Dio», «Aquí está Dios» -dijo sin preámbulos Montalbano.
– ¡Oh, Virgen santísima! -exclamó Fazio.
– ¿Por qué te preocupas?
– Dottore, a mí cuando se empieza a echar mano de motivaciones religiosas, me entra miedo.
– ¿Qué te induce a suponer que la frase es ésa? -preguntó Augello.
– Antes de llamaros, he llevado a cabo una investigación telefónica y obtenido algunos datos del ayuntamiento. Hay cinco personas cuyo apellido comienza por D (concretamente D'Antonio, De Filippo, Di Rosa, Di Somma y Di Stasio) y que son propietarias de asnos. Dos los tienen en las afueras del pueblo. Sin embargo, nuestro hombre se ha ido a buscar el burro que deseaba matar junto al despeñadero. ¿Por qué? Pues porque el apellido de su dueño, De Dominici, empieza con dos des. Las cuales podrían equivaler, queriendo, a una D mayúscula.
– El razonamiento tiene su lógica -reconoció Augello.
– Y si mi razonamiento tiene su lógica, la cosa cada vez resulta más fea y peligrosa. Con los fanáticos religiosos mejor no mantener tratos, tal como dice Fazio, porque son capaces de cualquier cosa.
– Si es como dices -añadió Mimì-, todavía comprendo menos qué quiere decir cuando escribe que se está contrayendo. Siempre he leído y oído que Dios se manifiesta en su grandeza, en su omnipotencia, en su magnificencia, jamás en su pequeñez. Contraerse, hasta que se demuestre lo contrario, significa empequeñecerse.
– Para nosotros ése es el significado, pero vete tú a saber cuál es para él.
– Además, se le podría dar otra interpretación -siguió Mimì tras una pausa de reflexión.
– Dínosla.
– Puede que quiera escribir Ecco, o sea «aquí tenéis», coma, Dio, y que después coja la pistola, se pegue un tiro y sanseacabó.
– Pero ¿cómo se las arregla para representar la coma? -objetó tímidamente Fazio.
– Es su problema -lo cortó Augello.
– Mimì, entre todas las bobadas que has soltado, la otra vez dijiste algo acertado. O sea, que mata en progresivo aumento. Y eso me preocupa: un pez, un pollo, un perro, una cabra, un asno. Y ahora ¿a qué animal le toca?
– Bueno, en determinado momento habrá de detenerse a la fuerza; en nuestras tierras no hay elefantes. -Sólo él se rió de su ocurrencia.
– Quizá sería mejor informar al jefe superior -dijo Fazio.
– Quizá sería mejor informar a la protectora de animales -replicó Mimì; cuando le entraban ganas de bromear y tomar el pelo, ya no conseguía contenerse.
La mañana del lunes 27 de octubre se presentó bastante asquerosa, con viento, relámpagos y truenos.
Montalbano, que había dormido mal a causa de un exceso de calamares y chipirones, en parte fritos y en parte aliñados con aceite y limón, decidió permanecer tumbado en la cama un poco más que de costumbre. Le había dado un ataque tan fuerte de mal humor que si alguien le hubiera dirigido la palabra, habría sido capaz de soltarle un guantazo. Total, en caso de que hubiese alguna novedad, buenos eran los de la comisaría para no correr a tocarle los cojones.
Se quedó dormido sin advertirlo y despertó sobre las nueve. ¿Sería posible? ¿A que tenía el teléfono desconectado? Fue a ver; todo estaba en orden. ¿A que los de la comisaría lo habían llamado y él no había oído los timbrazos?
– Hola, Catarella, soy Montalbano.
– Lo he reconocido enseguida por la voz, dottori.
– ¿Ha habido alguna llamada?
– Para usted personalmente en persona, no, señor.
– ¿Y para los demás?
– ¿Y los demás quiénes serían, dottori, y disculpe la pregunta?
– Augello, Fazio, Galluzzo, Gallo.
– No, señor dottori, para ellos no.
– Pues entonces, ¿para quién?
– Ha habido una para mí, dottori, pero primero tenía que saber si yo también soy los demás o no.
En cuanto llegó al despacho, aparecieron Augello y Fazio: estaban perplejos, no se había producido ningún aviso de asesinatos, ni de hombres ni de animales.
– ¿Cómo es posible que se haya saltado un lunes? -se preguntó Fazio.
– A lo mejor le resultó imposible salir de casa, el tiempo ha sido muy malo, o quizá se encontraba mal o ha pillado la gripe; los motivos pueden ser muchos -dijo Mimì.
– O puede que haya hecho lo que tenía que hacer, pero todavía no se ha enterado nadie y por eso no nos han avisado -apuntó Montalbano.
La mañana de aquel lunes, Montalbano, Augello y Fazio la pasaron prácticamente corriendo a la centralita en cuanto oían el teléfono, lo que dio lugar a que Catarella se quedara empapado de sudor frío, pues no comprendía todo aquel interés. El nerviosismo de los tres aumentaba de hora en hora hasta el extremo de que, para evitar alguna violenta discusión, el comisario decidió irse a comer a casa. A casa y no a la trattoria, pues el sábado había encontrado una nota de su asistenta Adelina: «Totori, el lunes le priparo la pasta ncasciatta.»
¡La pasta 'ncasciata! Un plato que a cada bocado le arrancaba un gemido de placer, pero con el cual Adelina raras veces lo agasajaba, pues exigía mucho tiempo de preparación.
Aprovechando que el viento había amainado, comió en la galería entre relámpagos y truenos. Pero delante de aquel regalo de Dios que él saboreaba no sólo con el paladar sino con todo el cuerpo, podía mandar tranquilamente al carajo el mal tiempo. Puesto que el señor ministro, en su infinita bondad, permitía al llamado ciudadano libre fumar en su casa, encendió el televisor y sintonizó Retelibera, que a aquella hora emitía el telediario, se repantigó en el sillón y encendió un pitillo.
Se le estaban cerrando los ojos y pensó que tal vez una siesta de media horita le sentaría bien. Se inclinó para apagar el televisor, extendió el brazo y se quedó paralizado con el culo en suspenso en el aire: en la pantalla acababa de aparecer un elefante muerto; la cámara mostró una lenta panorámica a lo largo de la cabeza de la bestia y enfocó un ojo destrozado por un proyectil. Montalbano subió el volumen.
– … absolutamente inexplicable -dijo la voz en off de Nicolò Zito, un periodista amigo suyo-. El Circo de las Maravillas llegó a Fiacca el sábado por la mañana y ofreció su primer espectáculo esa misma noche. El domingo, aparte de la sesión matinal para los niños, dio una representación vespertina y otra nocturna. Todo se desarrolló con normalidad. Sobre las tres de la noche, el señor Ademaro Ramirez, director del circo, despertó a causa de unos insólitos barritos procedentes de la jaula de los elefantes, que está situada muy cerca de su caravana. Se levantó, se acercó hasta allí y vio que uno de los tres elefantes estaba tumbado en una posición anormal, mientras que los otros dos se mostraban muy alterados. En aquel momento llegó la domadora, despertada también por los barritos, que tuvo que hacer un gran esfuerzo para calmar a los dos animales, peligrosamente agitados. Cuando consiguió entrar en la jaula, la mujer se dio cuenta de que el elefante tumbado en el suelo, llamado Alacek, estaba muerto a causa de un solo disparo de pistola efectuado con extrema precisión y frialdad en el ojo izquierdo.
Apareció la imagen de la domadora, una hermosa rubia, llorando desesperada. Volvió a oírse la voz en off del periodista mientras las cámaras enfocaban a otros animales del circo.
– Detalle inquietante: Adragna, el comandante de carabineros que dirige las investigaciones, ha encontrado en el interior de la jaula un trocito de papel cuadriculado en el cual figuraba escrita la enigmática frase: «Estoy a punto de terminar de contraerme.» Las investigaciones acerca del misterioso episodio…
Montalbano apagó el televisor. Lo primero que hizo fue llamar a Mimì Augello.
– ¿Sabes que en nuestras tierras también hay elefantes?
– Pero ¿qué…?
– Después te lo explico. Dentro de una hora como máximo en la comisaría.
A continuación llamó a Fazio.
– Han matado un elefante.
– ¿Está de guasa?
– No estoy para bromas. En Fiacca, pertenecía a un circo. Han encontrado la nota. Creo que tú eres amigo del comandante Adragna.
– Es mi compadre.
– Muy bien, acércate a Fiacca, y si tu compadre ha hallado la bala, pídele que te la preste durante un día. Ah, y ya que estás, a ver si te da también la nota.
Mientras se dirigía en su automóvil a la comisaría, pensó que había algo que no encajaba. Si su teoría era acertada, y él creía que lo era, el asesino de animales necesitaba un nombre que empezara por i. Entonces, ¿qué pintaba el Circo de las Maravillas? Y hasta el nombre del elefante empezaba por a. ¿Entonces?
La respuesta la obtuvo casi de inmediato. En la fachada lateral de una de las primeras casas de Vigàta había un gran cartel multicolor. De soslayo le pareció ver la imagen de un payaso. Se detuvo, bajó y fue a mirar. Era la publicidad del Circo de las Maravillas y debía de llevar varios días allí, pues estaba un poco deteriorada a causa del mal tiempo. Anunciaba la llegada del circo a Vigàta el 20 de noviembre. Demasiado tarde para el asesino.
Pero había también un calendario de la gira por la provincia; a través de ese medio, el hombre que se creía Dios o pensaba guardar alguna relación con él había averiguado la fecha de las representaciones en Fiacca. En el cartel destacaba la lista de las atracciones: en segundo lugar figuraba en letras doradas el nombre de Irina Ignatievic, estrella del Circo de Moscú y domadora de elefantes.
La letra i que debería colocarse después de la D.
El hombre que se creía Dios o pensaba guardar alguna relación con él había leído el cartel y había actuado expeditivamente. ¿Qué mejor ocasión podría tener?
Pero aprovechar aquella ocasión no debía de haberle resultado muy fácil, los riesgos que entrañaba eran enormes y su magnitud podía dar al traste con sus planes. Habría bastado con la presencia de un vigilante nocturno o el desquicio de los animales ante la cercanía de un desconocido. Sin embargo, había entrado en un circo de noche, o por lo menos en las primeras horas de la madrugada, y había conseguido matar un elefante. ¿Era un loco que actuaba al azar, a la buena de Dios, sin orden ni concierto, o era un loco de otra especie, perteneciente a la categoría de los meticulosos y metódicos? Todo permitía suponer que jamás dejaba nada al azar.
Además, había que considerar el progresivo aumento de tamaño de las llamadas «víctimas». Seguramente ese hecho tenía un significado, encerraba un mensaje que había que descifrar. Después del asesinato de la cabra, él había pensado con cierta inquietud que le tocaría a un hombre. En cambio, en lugar de eso, el loco había matado un asno. Y después había pasado a un elefante. Ahora bien, entre una cabra y un elefante había espacio suficiente para el cuerpo de un hombre. No lo había hecho. ¿Por qué? ¿Por escasa consideración hacia los hombres? No; a los hombres les dejaba cada vez una nota en la que informaba del estado de su contracción, fuera lo que eso fuese, lo cual quería decir que a los hombres los tomaba en consideración, y de qué manera. Los advertía de un acontecimiento inminente. Puede que el loco disparara contra un hombre el lunes siguiente y ello debido a que lo situaba en la cúspide de la pirámide del reino animal. Así tendría que ser sin duda: la próxima vez le tocaría a un ser humano. En efecto, a diferencia de los otros animales, el hombre está dotado de razón. Y ese hecho lo vuelve superior. O por lo menos así se sigue creyendo, a pesar de todas las pruebas en sentido contrario que los propios hombres jamás han dejado de exhibir a lo largo de su secular historia.
5
La reunión empezó más tarde de lo previsto porque Fazio había encontrado mucho tráfico en el camino de vuelta de Fiacca. Nada más entrar en el despacho, le entregó dos balas al comisario.
– Guárdelas en el cajón junto con las demás.
Montalbano pareció sorprenderse.
– ¿Dos balas? ¿Efectuó dos disparos?
– No, señor dottore, sólo uno.
– Pues entonces, ¿por qué Adragna te ha dado dos?
– Dottore, éstas son de las que teníamos nosotros. Verá, he pensado que si le pedía prestados a mi compadre el proyectil y el mensaje, él desplegaría las antenas y empezaría con razón a preguntar por qué nos interesaba tanto la muerte de un elefante. En cambio, le expliqué que había ido a Fiacca a ver a un amigo y aprovechaba para saludarlo. Conseguí hacerlo hablar del asunto del circo y él me enseñó la bala y la nota. Como tuvo que salir un momento del despacho, la comparé con las que yo llevaba. Idénticas. Esta vez la nota dice: «Estoy a punto de terminar de contraerme.»
– Sí, ya lo sé, lo han dicho en la televisión.
– Me pregunto qué coño ocurrirá cuando termine de contraerse -dijo Mimì en tono pensativo.
– ¿Adragna te ha contado si alguien ha visto u oído algo extraño durante la noche? -preguntó Montalbano.
– Nada. Las jaulas de los animales están situadas lejos de las caravanas donde duermen los asistentes y los artistas. La domadora oyó esas cosas que hacen los elefantes…
– ¿Barrites?
– Sí, señor, pero como es algo que hacen a menudo cuando se ponen nerviosos, porque a lo mejor alguien está pasando por allí cerca, no le dio demasiada importancia.
– ¿Nadie oyó el disparo?
– Nadie; debió de utilizar un silenciador. Y debía de llevar también una linterna muy potente porque Adragna me dijo que por la zona de las jaulas está muy oscuro.
– Pero ¿cómo demonios lo hizo?
– Dottore, hay que tener en cuenta que ese tío dispara bien. Como no podía usar un rifle de caza mayor, pues el estruendo habría despertado a todo el pueblo, se encaramó por los barrotes de la jaula hasta casi la altura de los elefantes y disparó contra el animal prácticamente a medio metro de distancia.
– ¿Y cómo lo han sabido?
– Adragna ha descubierto el barro de la suela de los zapatos. Parece que encendió la linterna, apuntó al ojo del elefante más cercano y apretó el gatillo.
– Debe de disparar muy bien, pero menudo morro tiene -comentó Mimì. Y añadió-: Ahora ya sólo le falta la o de Dio.
Montalbano lo miró, preocupado.
– ¿Queréis que os diga una cosa? Creo que sólo disponemos de tiempo hasta el domingo por la noche para impedir un homicidio.
El hombre llevaba tres horas leyendo sin apartar los ojos del libro cuyas páginas pasaba con delicadeza y temblor.
Unido está Él a la Potencia tal como una llama unida está a sus colores; sus fuerzas emanan de su Unidad tal como de la oscura pupila brota la luz de la mirada.
Emanan la una de la otra como el perfume de un perfume y la luz de una luz.
En lo Emanado existe toda la Potencia del Emanador, pero el Emanador no sufre por esta causa menoscabo alguno.
Al llegar a ese punto, el hombre ya no consiguió seguir leyendo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. De alegría. Más aún, de júbilo. Un júbilo sobrehumano. Consultó el reloj: las tres de la madrugada. Se abandonó a un llanto convulso, dominado por la emoción. Temblaba como si tuviese fiebre. Se levantó sin que apenas lo sostuvieran las piernas, se acercó a la ventana y la abrió. Soplaba un viento helado. Respiró hondo y lanzó un grito. Un grito tan prolongado que sonó como un aullido. Inmediatamente después notó como si le hubieran cercenado de golpe las piernas. Ya no pudo mantenerse en pie, cayó de hinojos con la pechera de la camisa empapada de lágrimas.
Faltaban sólo siete días para la Aparición.
Montalbano consultó su reloj: las tres de la madrugada. ¿Qué sentido tenía permanecer acostado sin lograr conciliar el sueño? Se levantó, se dirigió a la cocina y preparó café.
Tres preguntas seguían rondándole:
¿Por qué razón aquel sujeto actuaba siempre en lunes, a primera hora de la madrugada, al comienzo del nuevo día?
¿Por qué tenía tanto empeño en comunicar a todo el mundo que en él se estaba produciendo un proceso de contracción? ¿Qué coño se estaba contrayendo?
¿Qué significaba para el loco el verbo «contraerse»? ¿Tenía el sentido de encogerse, empequeñecerse, tal como decía Mimì Augello, o un sentido convencional y explicable tan sólo con aquello que pasaba por la mente enferma del desconocido?
Montalbano creía que para comprender la intención última del loco y saber adónde quería ir a parar, era indispensable interpretar debidamente aquel verbo.
¿Había una respuesta posible? No la había.
* * *
A primera hora de la mañana siguiente, martes, se presentó en el despacho con los ojos enrojecidos a causa de la falta de sueño y con un humor ya malo de por sí, pero elevado al cubo por el viento y el frío.
– Prestad atención -les dijo a Augello y Fazio-. He estado pensando mucho acerca de toda esta historia. Prácticamente toda la noche. El fanático, porque a estas alturas ya no cabe la menor duda de eso, de nada sirve ocultarlo, es con toda certeza alguien que ha nacido y se ha criado en Vigàta.
– ¿Por qué? -preguntó Augello.
– Reflexiona, Mimì. En primer lugar, sabe perfectamente quiénes son los propietarios de ciertos animales y sus apellidos. Esos datos figuran en los registros municipales o se saben por conocimiento directo.
– Reflexiona tú -replicó ofendido Mimì Augello-. ¿Qué se necesita para saber que en el restaurante había un estanque con peces? ¿O que en una granja de cría de pollos hay pollos?
– Ah, ¿sí? ¿Y tú sabías que el señor Ottone tenía una cabra y De Dominici, un asno?
Augello no contestó.
– ¿Puedo seguir? -dijo Montalbano-. Repito: es alguien de Vigàta y probablemente no muy joven.
– ¿Por qué? -preguntó Mimì.
– Porque conoce a jubilados, gente mayor…
– Bueno…
Montalbano no quiso discutir y añadió:
– Y es una persona culta. Su caligrafía es la propia de alguien acostumbrado a escribir.
– Un momento -terció Fazio-, tan mayor no puede ser. No es fácil que alguien de cierta edad se ponga a romper cerrojos, recorrer la campiña de noche, encaramarse a una jaula…
– Por de pronto es un fanático, de eso no cabe la menor duda.
– Sí, Salvo, pero la pregunta de Fazio era… -terció Augello.
– He comprendido muy bien la pregunta. Y la estoy contestando. El fanatismo lleva a cometer actos impensables, te confiere una fuerza que no imaginabas tener, un valor que ni soñabas. Y, además, no está claro que actúe él personalmente. Puede enviar a alguien provisto de una pistola y una nota. Un adepto.
– ¡¿Qué?! -dijo Fazio.
– Adepto quiere decir seguidor, no es una palabrota. Ahora vamos a hacer una cosa. Tú, Mimì, te vas al registro civil y pides la lista de todos aquellos cuyo apellido empieza con la letra O. No serán cien mil.
– Cien mil no, pero muchos sí. Yo, por ejemplo, conozco a Mario Oneto y a Stefano Orlando -replicó.
– Yo conozco a tres -dijo Fazio-. Onesti, Onofri, Orrico.
– Sin contar -insistió Mimì- con que Stefano Orlando tiene diez hijos, cinco varones y cinco chicas. Y que tres de los chicos están casados y tienen hijos a su vez.
– Me importan un carajo los abuelos, los hijos y los nietos, ¿entendido? -estalló el comisario-. Quiero la lista completa para mañana por la mañana, incluidos los recién nacidos.
– ¿Y después qué vas a hacer con ella?
– Si antes del domingo por la mañana no hemos resuelto el asunto, los reunimos a todos en un lugar y montamos guardia.
– Reunámoslos a todos en el campo de deportes, tal como hacía el general Pinochet -dijo irónicamente Augello.
– Mimì, me dejas verdaderamente de piedra. De que eras un cabrón no tenía la menor duda, pero jamás habría imaginado que pudieras alcanzar cotas tan altas. Mi más sincera felicitación. «Para cosas más grandes he nacido», tal como dice san Agustín. Y ahora no me toques más los cojones.
Augello se levantó y se retiró.
– ¿Y yo qué hago? -preguntó Fazio.
– Te vas a pasear por el pueblo. Trata de averiguar si los asesinatos de los animales han trascendido y, en caso afirmativo, qué piensa la gente al respecto. Ah, y otra cosa: coloca a uno de los nuestros detrás de Ottone, el de la cabra. Tiene la desgracia de que su apellido empieza por O. No quisiera que el fanático regresara y se lo cargara, incluso antes del lunes; de esa manera se ahorraría el tiempo y el esfuerzo de buscar.
Regresó a Marinella casi a las diez de la noche. No le apetecía comer, se notaba la boca del estómago contraída. Estaba preocupado, pero, sobre todo, descontento de sí mismo. Cierto que había logrado descubrir la conexión entre los hechos y había podido (tal vez) prever la siguiente jugada del fanático, pero todo ello no le serviría de nada si no conseguía averiguar la idea obsesiva, la pretensión que había anidado en el putrefacto cerebro del desconocido y que lo impulsaba a actuar.
Y no es que estuviera convencido de que en la base de todos los delitos hubiese necesariamente un móvil determinado y racional. A ese respecto, una vez había leído un librito de Max Aub, Crímenes ejemplares, que, una vez superado el solaz, le había resultado más útil que un tratado de psicología. Pero no era menos cierto que cuanto más sabes acerca de la persona que buscas, más probabilidades tienes de encontrarla.
Sonó el teléfono.
– Bueno pues, ¿podrás arreglártelas para venir el sábado?
Con varios y complejos pretextos, merecedores de un futuro premio Nobel del embuste, había logrado aplazar de semana en semana el prometido viajecito a Boccadasse, intuyendo, sin embargo, que Livia estaba cada vez más mosqueada. Puede que lo mejor fuera contarle toda la verdad. Respiró hondo y soltó las palabras de carrerilla.
– Con toda sinceridad, Livia, no creo que pueda.
– Pero ¿puedo por lo menos saber qué te está pasando?
– Livia, ¿es que no sabes a qué me dedico? ¿Lo has olvidado? Yo no puedo tener los horarios y los tiempos de un empleado. Llevo entre manos una investigación muy pero que muy complicada. Ha habido una serie de asesinatos…
– ¿Un asesino en serie? -preguntó Livia asombrada.
Montalbano vaciló.
– Bueno, en cierta manera sí.
– ¿Y a quién ha matado?
– Bueno, empezó por un pez, concretamente un muletto.
– ¡¿Cómo?!
– Sí, un mújol, pero de agua dulce. Después mató a un pollo y a continuación…
– ¡Cabrón!
– Livia, escúchame… ¿Oye? ¿Oye?
Había colgado. ¿Sería posible que jamás lo creyeran, ni cuando decía la verdad ni cuando no la decía? Quizá debería haber colocado las palabras en un orden distinto, utilizar otras…
Las palabras. ¡Las palabras, Dios bendito!
Había elegido las más acertadas hablando del asesino de animales, lo había calificado de loco religioso, fanático, alguien que se creía Dios o que, por lo menos, mantenía relaciones directas con Él, ¡y no había sabido sacar las consecuencias de sus propias palabras! ¡Qué imbécil había sido! Aquél era el camino que había que seguir sin pérdida de tiempo. Marcó muy alterado un número de teléfono. Se equivocó a causa del nerviosismo. Lo consiguió al tercer intento.
– ¿Nicolò? Soy Montalbano.
– ¿Qué quieres? Estoy a punto de salir en antena.
– Sólo un momento.
– No lo tengo. Si me preparas un plato de pasta, voy a verte pasada la medianoche a Marinella, después del último telediario.
El periodista Nicolò Zito se encontró delante un plato de espaguetis aliñados con el llamado oglio del carrettiere, «aceite del carretero», y queso de oveja; y de segundo, diez passuluna, es decir, una variedad de gordas aceitunas negras, y lonchas de caciocavallo, el típico queso del sur de Italia.
– ¡Te has pasado! -exclamó.
– Es que no tengo apetito, Nicolò.
– ¿Y por eso te crees que yo tampoco tengo? ¿Qué te ocurre? Me preocupa que precisamente tú vengas a decirme que no tienes apetito. Adelante, habla.
Y Montalbano se lo contó todo. A medida que hablaba, Zito lo iba escuchando con creciente atención.
– Esta historia -dijo cuando el comisario terminó- sólo puede terminar de dos maneras: o como una farsa o como una tragedia. Pero creo que, tal como están las cosas, es más probable lo segundo.
– Yo también lo creo -admitió con semblante sombrío el comisario.
– ¿Por qué me has llamado?
– Puedes serme útil.
– ¿Yo?
– Sí. Necesito urgentemente que me pongas en contacto con Alcide Maraventano.
El hombre con quien el comisario quería reunirse era una persona de increíble erudición que unos años atrás le había echado una mano en el caso conocido como «El perro de terracota». Vivía en Gallotta, un pueblecito cerca de Montelusa, y puede que fuera un padrino o puede que no lo fuera, pero el caso es que la cabeza le funcionaba con corriente alterna. Vestía siempre una especie de túnica que, de negra que era inicialmente, con el tiempo había adquirido un tono verde moho; al ser muy delgado, parecía un esqueleto recién salido de la tumba, pero misteriosamente vivo. Su casa era una especie de enorme choza medio en ruinas, sin teléfono ni electricidad, pero en compensación estaba tan atestada de libros que ni sitio había para sentarse. Mientras hablaba, solía beber leche con un biberón infantil.
Al oír el nombre, Zito hizo una mueca.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Montalbano.
– No sé, precisamente ayer un amigo mío me contó que fue a verlo, pero Alcide no quiso abrir y le habló a través de la puerta.
– ¿Por qué?
– Le dijo que está a punto de morir y que por tanto no dispone de tiempo para perder. Dice que el poco aliento que le queda lo necesita para respirar durante los pocos días que le restan.
– ¿Está enfermo? -A Montalbano los moribundos le daban miedo.
– Vete tú a saber. Claro que ya tiene sus años. Debe de tener más de noventa.
– Tú inténtalo a pesar de todo, hazme este favor.
Hacia el mediodía del día siguiente, al no haber tenido ninguna noticia de Zito, decidió llamarlo.
– Nicolò, soy Montalbano. ¿Te has olvidado del ruego que te hice anoche?
A Nicolò pareció haberle picado una avispa.
– ¿Que si me he olvidado? ¡Una mañana entera estoy perdiendo! ¿Acaso no sabes que Alcide no tiene teléfono y que hay que enviar a alguien para que hable con él?
– ¿Y qué?
– ¿Cómo que y qué? Hace sólo un cuarto de hora que he encontrado un voluntario en Gallotta. Espero la respuesta.
La respuesta llegó al cabo de media hora. Alcide Maraventano estaba dispuesto a recibir a Montalbano. Pero la visita tendría que ser breve. Además, el comisario tendría que acudir solo a la entrevista. En caso contrario, la puerta de la casa no se abriría.
La vivienda de Alcide Maraventano estaba tal como él la recordaba, con las persianas desquiciadas, el estuco desprendido a pedazos, las ventanas con los cristales rotos y sustituidos por cartones y listones de madera, la verja de hierro medio caída.
Sólo lo que antes era la masa informe del jardín del padrino (o puede que no) se había convertido en una especie de jungla ecuatorial. Montalbano lamentó no haber llevado consigo un machete. Se abrió paso entre las ramas y los espinos, se hizo un roto en la chaqueta y, soltando maldiciones, llegó ante la puerta. Llamó con el puño. No hubo respuesta. Entonces volvió a llamar con dos poderosos puntapiés.
– ¿Quién es? -preguntó una voz que parecía de ultratumba.
– Montalbano.
Se oyó un curioso ruido de hierro contra hierro.
– Empuje, pase y vuelva a cerrar.
El pestillo se accionaba por medio de un alambre que se tiraba desde algún lugar del interior de la casa y lo levantaba.
Montalbano entró en la misma espaciosa estancia de la otra vez, llena de libros colocados por todas partes, en pilas que llegaban hasta el techo, por el suelo, encima de los muebles y las sillas. El padrino (o puede que no) estaba sentado en su sitio de costumbre, detrás de una mesa que se tambaleaba, con un grueso termómetro en la boca.
– Me estoy tomando la temperatura -dijo Alcide Maraventano.
– ¿Y qué clase de termómetro es ése? -no pudo evitar preguntar el comisario, sorprendido.
– Es de mosto. Después calculo las proporciones -respondió el padrino (o puede que no), sacándoselo un instante de la boca y volviendo a colocárselo enseguida.
6
– ¿No se encuentra bien? -preguntó el comisario.
– ¿Lo dice por el termómetro? No; eso es un pequeño control que hago de vez en cuando -contestó sin quitarse el aparato de la boca y, por consiguiente, le salió voz de borracho.
– Lo celebro. Como me habían dicho que…
– ¿Que me estaba muriendo? Se lo he dicho a un imbécil que no lo ha entendido. Pero tengo más de noventa y cuatro años, amigo mío. Y por lo tanto no resulta tan equivocado decir que me estoy muriendo. Sólo que ahora por estado moribundo todos entendemos una fase agónica. Una situación para llamar al cura para la última y extrema confesión.
¿Qué podía replicar? Nada, era un razonamiento perfecto. Maraventano se retiró finalmente el termómetro, lo miró, lo depositó encima de la mesa, sacudió la cabeza, tomó uno de los tres biberones llenos que tenía delante y empezó a chupar.
– No creo que usted haya venido a verme para informarse sobre mi estado de salud. ¿Puedo servirle en algo?
Y Montalbano se lo contó todo de corrido, desde el pez al elefante. Le habló también de su temor ante la siguiente jugada del hombre que se creía Dios o que pensaba mantener una estrecha relación con Él.
Alcide Maraventano lo escuchó sin interrumpirlo en ningún momento. Sólo al final preguntó:
– ¿Trae las notas?
Como es natural, el comisario las llevaba, y se las mostró. Maraventano despejó un poco la mesa, las colocó en fila, las leyó y releyó, después miró a Montalbano y se echó a reír.
– ¿Qué es lo que le parece tan divertido? -preguntó sorprendido el comisario. Y ver que el otro no contestaba lo provocó-. Es difícil entender algo, ¿eh?
– ¿Difícil? -repuso Maraventano, quitándose de la boca el biberón ya vacío-. ¡Pero si es elemental, amigo mío, tal como le diría Sherlock Holmes al doctor Watson! ¿Ha podido leer alguna vez los Sifre ha-'iyyun?
– No he tenido ocasión -contestó imperturbable-. ¿Qué son?
– Son los Libros de la Contemplación, escritos probablemente hacia la mitad del siglo trece.
El comisario extendió los brazos con gesto desolado. No sólo no los había leído sino que jamás había oído hablar de ellos.
– Pero sin duda habrá leído alguna página de Moisés Cordovero -añadió en tono condescendiente Maraventano.
¿Y ése quién era? Vete a saber por qué, aquel nombre y aquel apellido le sonaron venecianos.
– ¿Un dux? -apuntó a ciegas.
– No diga tonterías -replicó con severidad Maraventano.
Montalbano empezó a sentirse incómodo y sudado. Había vuelto a convertirse de golpe en el mediocre estudiante que siempre había sido, desde la escuela primaria hasta la universidad. No abrió la boca, inclinó la cabeza y se puso a describir círculos con el dedo índice en el polvo de la mesa.
«Esta vez estoy jodido. Éste me suspende», se le ocurrió pensar.
– Vamos, vamos -dijo en tono conciliador Alcide Maraventano-, ¡no me dirá que el nombre de Isaac Luria le es del todo desconocido!
Del todo, profesor, del todo. Y en la punta de la lengua le asomó inesperadamente una respuesta clásica: «En mi libro no estaba.»
– No -consiguió responder con la voz de un gallito en su primer quiquiriquí-, pero la verdad es que ahora mismo…
Alcide Maraventano lo miró, suspiró, sacudió la cabeza y empezó a levantarse de la silla. Tardó en levantarse un rato que al comisario se le antojó interminable, de tan largo como era aquel hombre. Al final, tras haberse desenroscado como una serpiente, aquella especie de asta que era un cuerpo y que terminaba con una trémula calavera se puso en marcha.
– Voy arriba a buscar un libro y vuelvo -dijo.
El comisario lo oyó subir por la escalera porque a cada peldaño emitía un «ah» de dolor. Casi se avergonzó de haber tenido que someter al pobre viejo a aquel esfuerzo, pero Alcide Maraventano era el único que podía explicarle algo acerca de un problema que no parecía tener solución. Le entraron ganas de encender un cigarrillo, pero temió hacerlo: con todo el papel que había allí dentro, seco, amarillento y centenario, cualquier cosa habría bastado para provocar un incendio. Transcurrieron unos veinte minutos. Por más que aguzara el oído, no se oía el menor ruido desde el piso de arriba. A lo mejor el viejo había subido a buscar el libro a una habitación que no estaba situada exactamente encima de donde él se encontraba.
De repente se oyó un estruendo espantoso, un estallido aterrador; toda la casa tembló, cayeron fragmentos de revoque del techo. ¿Un terremoto? ¿La explosión de una bombona de gas? Montalbano, bruscamente levantado de la silla que a punto había estado de atravesar el techo de un golpe, vio caer sobre la puerta que miraba a la escalera una especie de telón blanco. Debía de ser el polvo, la polvareda de los escombros del piso superior. A lo mejor, la escalera se encontraba en situación inestable. Pero el comisario se sintió en la obligación de subir cuidadosamente por ella para acudir en ayuda del padrino (o puede que no). La densa polvareda le penetró en los pulmones y le provocó un ataque de tos. Los ojos empezaron a lagrimearle. Fue entonces cuando percibió cierto movimiento en lo alto de la escalera.
– ¿Hay alguien ahí? -preguntó medio asfixiado.
– ¿Y quién tiene que haber? Yo -dijo la serena y tranquila voz de Alcide Maraventano.
Después, entre la niebla, el padrino (o puede que no) apareció con un libraco bajo el brazo. De verde moho, el color de la túnica se había vuelto blanco yeso a causa del polvo. Alcide Maraventano parecía el esqueleto de un Papa descendiendo por una escalera.
– Pero ¿qué ha pasado?
– Nada. Se ha caído una estantería que a su vez ha hecho caer tres o cuatro pilas de libros.
– ¿Y toda esta polvareda?
– ¿No sabe que los libros crían polvo?
Volvió a sentarse en la silla, dio unas cuantas chupadas al biberón porque se le había secado la garganta, expectoró, abrió el libraco y comenzó a hojearlo.
– Esta es la ilustración que Hayyim Vital hace del pensamiento de su maestro Luria.
– Gracias por la aclaración -dijo Montalbano-. Pero quisiera saber de qué estamos hablando.
Maraventano lo miró, perplejo.
– ¿Aún no lo ha comprendido? Estamos hablando de la Qabbalah y sus interpretaciones.
¡La Cábala! Había oído hablar de ella, claro, pero siempre como de algo misterioso, secreto, esotérico.
– Ah, aquí está -exclamó Maraventano, deteniéndose en una página del libraco-, preste atención. «Cuando el En sof concibió la idea de crear los mundos y producir la emanación para sacar a la luz la perfección de sus actos, se concentró en el punto de en medio, situado en el centro exacto de su luz. La luz se concentró y se retrajo por entero alrededor de aquel punto central…» ¿Ahora lo tiene claro?
– No -contestó Montalbano, estupefacto. Comprendía, por supuesto, el significado de las palabras, pero no conseguía establecer una relación entre una palabra y otra.
– Me remito a Cordovero -explicó Maraventano-, el cual afirma que el En sof, el ente supremo, para que los hombres puedan, por lo menos en parte, comprender su grandeza, se ve obligado a contraerse.
– Empiezo a entender -dijo finalmente el comisario.
– Y cuando termine de contraerse, se aparecerá a los hombres en toda su luz y en todo su poder.
– ¡Virgen santísima! -balbució Montalbano. Había comprendido de pronto adónde quería ir a parar aquel loco que se creía Dios.
– Este imbécil no ha entendido nada de la Qabbalah -dijo Maraventano a modo de conclusión.
– Este imbécil no está pensando en matar a un solo hombre, sino que está preparando una matanza.
Maraventano lo miró.
– Sí, considero muy plausible su hipótesis.
Montalbano notó una sensación de ardor en la garganta y a punto estuvo de tomar un biberón y ponerse a chupar.
– ¿Por qué dice que no ha entendido nada de la Cábala?
Maraventano sonrió.
– Voy a ponerle un solo ejemplo. El punto de mayor concentración de la luz, el punto central, es el lugar de la creación, no de la destrucción, siempre según Luria y Vital. Él, en cambio, está convencido de lo contrario. Es necesario que usted le pare los pies. Por el medio que sea.
– ¿Puede explicarme por qué actúa siempre en las primeras horas de cada lunes?
– Puedo aventurar una hipótesis. Porque el lunes es el principio de la luz, el día en el cual se considera que el Creador dio comienzo a su obra.
– Oiga -lo apremió Montalbano, comprendiendo que cada segundo de información de más equivalía a una ganancia-, ¿usted conoce a alguien que en Vigàta o sus alrededores se haya ocupado de estas cosas? Piénselo bien. No puede haber muchas personas que se hayan dedicado o se dediquen a estudios tan difíciles y complejos.
Alcide Maraventano buscó en el pozo sin fondo de su memoria, y al final encontró algo.
– Había uno, hace muchísimos años. Algunas veces venía a discutir conmigo. Se llamaba Saverio Ostellino, me llevaba unos cuantos años. Vivía en Vigàta. Recuerdo que asistí a su funeral, está enterrado allí.
– ¿En el cementerio de Vigàta? -se sorprendió Montalbano.
– ¿Y por qué no? -replicó Alcide Maraventano-. Se interesaba por la Qabbalah no por motivos de fe sino porque era un estudioso.
– ¿Tenía hijos?
– Jamás me habló de sí mismo.
Dicho eso, el viejo se apoyó contra el respaldo del sillón, echó la cabeza hacia atrás y permaneció inmóvil. Montalbano esperó un poco y después, aguzando el oído, oyó un levísimo ronquido. Maraventano se había adormilado. ¿O acaso lo fingía? Sea como fuere, aquel sueño verdadero o simulado sólo significaba una cosa, que la visita había tocado a su fin.
El comisario se levantó y abandonó la estancia de puntillas.
Con expresión desdeñosa, Mimì le arrojó sobre el escritorio unas diez hojas totalmente llenas de una apretadísima escritura.
– Ésta es la lista de todos aquellos cuyo apellido empieza por O. Para tu conocimiento, se trata de cuatrocientas dos personas entre varones, mujeres, niños, niñas, ancianos y recién nacidos.
– ¿Están todos aquí?
– Sí, todos figuran en esta lista.
– Mimì, no empieces a comportarte como Catarella.
– ¿Qué quieres decir?
– En este momento, ¿están todos aquí en Vigàta? ¿Se encuentran presentes? ¿O alguien de ellos está fuera de casa?
– ¿Y yo qué sé?
– Pues has de saberlo. Cuando decidamos reunirlos, quiero tener la absoluta certeza de que estén todos. Quiero saber quién está ausente del pueblo por asuntos de negocios, estudio, enfermedad y cosas de ese tipo. También debo saber si alguien tiene intención de salir antes del lunes que viene o si habrá alguien que regrese, siempre antes del lunes. ¿Está claro?
– Clarísimo. Pero ¿cómo lo hago?
– Ponte de acuerdo con Fazio, utilizad a todos los hombres que necesitéis. Id de casa en casa y llevad a cabo una especie de censo.
– ¿Y si empiezan a hacer preguntas?
– Contestas con cualquier chorrada. A ti se te da muy bien eso de inventar chorradas, Mimì.
En cuanto Mimì se retiró, tomó la lista. ¿Cómo había dicho Maraventano que se llamaba el estudioso de la Cábala? Ah, sí, Saverio Ostellino. En la lista había tres: Francesco, Tiziano y, justamente, Saverio. Sin duda un nieto. Que a lo mejor no tenía nada que ver con todo el asunto. Su apellido, que empezaba O, lo incluía entre las probables víctimas y, por consiguiente, lo excluía de la posibilidad de que fuera él el loco fanático. Pero todo se tenía que controlar.
Pasó una mala noche, prácticamente dando vueltas en la cama. Demasiadas eran las preguntas, las dudas, las incertidumbres que lo carcomían.
¿Tenía que informar al jefe superior de lo que estaba ocurriendo? Era su deber, eso seguro. Y si el otro no lo creía, ¿podría seguir actuando por su cuenta y riesgo? Estaba tan convencido de que el loco se disponía a cometer una matanza como si se lo hubiera comunicado personalmente en persona, por decirlo en palabras de Catarella.
Y de vez en cuando se abrían paso con prepotencia algunas palabras de Alcide Maraventano: «porque el lunes es el principio de la luz, el día en el cual se considera que el Creador dio comienzo a su obra». Esas palabras lo inquietaban, pero no conseguía comprender por qué.
En algún lugar de la casa tenía que haber una Biblia que una vez había pedido en préstamo y que jamás había devuelto. Le llevó tiempo, pero la encontró. Volvió a acostarse y empezó a leer. «Y cumplida el sexto día la obra que había hecho, Dios descansó el séptimo día de lo que había hecho y lo bendijo porque en él descansó de todo lo que había creado…» En otras palabras, «el séptimo descansó». ¿Y bien? ¿Qué importancia tenía aquella frase en la investigación que estaba llevando a cabo? No sabía ni el cómo ni el porqué, pero intuía vagamente que algo significaba aquel día de descanso, y algo muy importante, por cierto.
El hombre caminaba muy despacio y con la cabeza gacha, como si mirara dónde ponía los pies a causa de la poca luz que emitían las farolas, algunas de las cuales estaban incluso apagadas. No pasaba ni un alma, todos se habían ido a dormir, o por lo menos eso creían ellos, puesto que a lo que habían ido en realidad era al ensayo general del sueño eterno en el que, en cuestión de unos días, se hundirían gracias a él. Todos, viejos que ya percibían muy cerca el aliento de la muerte y criaturas recién nacidas que aún no habían abierto los ojos, niños y ancianos, hombres y mujeres. Ante la sola idea de la proximidad de aquel día, del Día, un fuerte escalofrío que se inició en su ingle le subió como una descarga eléctrica por la columna vertebral y le llegó al cerebro, provocándole una especie de embriaguez repentina tan fuerte que las sombras de las casas empezaron a dar vueltas a su alrededor. Cerró los ojos, respirando afanosamente y gimiendo de placer. Tuvo que permanecer inmóvil unos cuantos minutos, después le pasó la borrachera y estuvo en condiciones de reanudar el paseo. Se puso a cantar en silencio en su fuero interno: «Dies irae, dies illa…»
A última hora de la mañana siguiente, llegó Mimì Augello diciendo que la lista había disminuido en treinta y cinco personas.
– Si quieres, te concreto los detalles. Cuatro han emigrado a Bélgica, seis a Alemania, tres están estudiando en Palermo…
– ¿Estás seguro de que no regresarán antes del lunes?
– Segurísimo. -Después, tras una pausa-: Me han acribillado a preguntas.
– ¿Y tú?
– He dicho que se trataba de una ley muy reciente de la Unión Europea. Un censo acerca de los desplazamientos interiores y exteriores de los habitantes de algunas ciudades piloto.
– ¿Y se lo han creído?
– Algunos sí y otros no.
– Y los que no, ¿qué te han dicho?
– Nada. Probablemente estaban soltando maldiciones para sus adentros.
– Pues entonces, ¿por qué han contestado?
– Porque nosotros somos representantes de la ley, Salvo.
– ¿Lo cual significa que, en nombre de la ley, tenemos la facultad de hacer cualquier chorrada que se nos ocurra?
– ¿Y ahora te das cuenta?
Montalbano prefirió no insistir en el tema.
– O sea que ahora ya sabéis dónde viven. Mimì, tendrás que encargarte de una tarea muy fina pero un poco pesada. Haz una cruz en el callejero de Vigàta para indicar dónde viven aquellos cuyo apellido empieza por O. Después traza un recorrido ideal, el más corto, para que en el momento oportuno podamos avisarlos a todos en el menor tiempo posible.
– De acuerdo.
– Si no conseguimos identificar y pararle primero los pies al loco, habría que reunir a todas estas personas, posiblemente el domingo por la noche justo después de la cena, y trasladarlas al cine Mezzano. Ya he hablado con el propietario; el local cuenta con quinientas localidades.
Mimì adoptó una expresión pensativa.
– ¿Qué te ocurre? -preguntó el comisario-. Comprendo que va a ser complicado convencer a esa gente de que salga de la casa, puede que alguien tenga a algún anciano difícil de transportar…
– El problema es otro…
De repente Montalbano se enfureció. Odiaba aquella frase. La oía pronunciar cada vez con más frecuencia en cualquier reunión, y el que la decía tenía la intención más o menos oculta de desviar la conversación que en aquel momento se estuviera manteniendo. Se reprimió y no manifestó su desagrado porque el asunto que los ocupaba era demasiado importante.
– ¿Y cuál es ese otro problema?
– Una vez que hayamos conseguido instalar a toda esa gente en el interior del cine, ¿cómo vamos a entretenerla? ¿Tú te das cuenta? Habrá chiquillos llorando, otros que armarán jaleo jugando, ancianos que querrán descansar, hombres que se pelearán…
– Eso no es un problema. Haremos que les proyecten una buena película. Una de esas que todos pueden ver. Y tú, que tienes una voz aceptable, podrías cantarles también alguna cancioncilla.
Tomó la lista de los que estaban fuera de Vigàta y la estudió. Los tres Ostellino, Francesco, Tiziano y Saverio, no figuraban en ella. Se la pasó a Augello.
Mimì se la arrancó de la mano y abandonó la estancia sin despedirse siquiera.
7
A la mañana siguiente se presentó en la comisaría temprano, pero que muy temprano.
– Ah, dottori, dottori, no hay nadie aún, icepto Fazio -dijo Catarella en cuanto lo vio.
– Dile que venga a mi despacho.
– Dottori, el susodicho duerme en el despacho del dottori Augello -le advirtió. En efecto, Fazio se había sumido en un profundo sueño con la cabeza apoyada en los brazos cruzados y apoyados a su vez sobre el escritorio.
– ¡Fazio!
– ¿Eh? -contestó, levantando la cabeza pero con los ojos todavía cerrados.
– Ya que estás, ¿por qué no te traes la cama de casa?
Fazio se levantó de un salto, avergonzado.
– Perdóneme, dottore, pero es que esta noche he tenido que relevar a Gallo y entonces…
– ¿Y por qué tú? ¿No podías decírselo a Galluzzo? ¡Por cierto, hace un par de días que no veo al señor Gallo!
Fazio lo miró, sorprendido.
– Pero cómo, dottore, ¿nadie se lo ha dicho?
– No. ¿Qué es lo que tenían que decirme?
– Que anteanoche murió la madre de Gallo.
– ¡Maldita sea! ¡Podríais haber tenido la amabilidad de comunicármelo! ¿Cuándo es el funeral?
Fazio consultó el reloj.
– Dentro de tres horas.
– Corre ahora mismo a la floristería, quiero una corona. Diles que pagaré lo que pidan, pero quiero una corona.
Tres horas después asistió a la misa de difuntos y siguió el cortejo hasta el cementerio. Estaba a punto de retirarse tras haber abrazado a Gallo cuando se le ocurrió una idea. Se acercó a un vigilante.
– ¿Podría decirme dónde está enterrado Saverio Ostellino?
– En su tumba -contestó el hombre, el cual, continuando la tradición literaria, era también un ingenioso filósofo.
El comisario, que no estaba para bromas, lo miró de mala manera. Ante aquella mirada, toda la filosofía del vigilante desapareció.
– Tome usted este caminito y sígalo hasta el fondo. Después gire a la izquierda y se encontrará delante de la iglesia que hay en el centro del cementerio. Detrás, casi pegada a ella, está la tumba que busca.
La tumba no era una tumba cualquiera, sino una auténtica capilla aristocrática, una construcción más bien imponente. Arriba había un ancho friso, una especie de rótulo de piedra en el cual figuraba escrito en letras de bronce dorado «Familia Ostellino». Estaba bien cuidada. Montalbano introdujo la cabeza entre los barrotes de hierro forjado de la verja que servía de puerta, pero los gruesos cristales tintados de gris que había detrás le impidieron ver el interior. Dirigió una breve plegaria al cabalista Saverio Ostellino para que desde el más allá le echara una mano y abandonó el cementerio.
Fue a la trattoria San Calogero, pero, para gran consternación del propietario, no consiguió comer nada de nada. Tenía un nudo en la boca del estómago y hasta los efluvios del pescado le resultaban molestos.
Dio un largo paseo por el muelle, pero se notaba débil y cansado. Cansado y humillado por su impotencia, por su incapacidad de detener los planes del hombre que se creía Dios. Comprendía con lucidez que se había visto obligado a ir a remolque de la locura del desconocido. No conseguía hallar algo que le permitiese situarse, si no un paso por delante, por lo menos al lado de su adversario. Sólo podía jugar a la defensiva. Y eso era para él una novedad que lo pillaba totalmente desprevenido.
Y lo peor es que no lograba transformar en rabia la sensación de frustración que experimentaba. La rabia era para él un potente motor.
Acababa de sentarse cuando la puerta golpeó violentamente contra la pared.
– Pirdón, dottori, se me ha escapado.
– ¿Qué hay?
– Alguien quiere hablar con usted personalmente en persona. ¡Dice que tiene que tener la prioridad soluta! ¡Dice que es una cosa urgentísimamente urgente!
– ¿Te ha dicho su nombre?
– Sí, señor. Algida.
– ¿Como la marca de helados?
– Justo como el hilado, dottori.
– ¿Y te ha dicho el apellido?
– Sí, señor dottori. Parapettàno.
¡Alcide Maraventano! Si llamaba, el asunto debía de ser muy importante y verdaderamente urgente.
– ¿Se lo paso, dottori?
– No; voy yo a la centralita.
Temía que Catarella, con sus complicados manejos en la centralita, desconectara la línea. Tomó el auricular con las manos ya sudadas a causa de la tensión.
– Montalbano al habla. ¿Desde dónde me llama, señor Maraventano?
– Desde mi casa.
– ¡¿Tiene teléfono?!
– Eso ni hablar. Ha venido a verme un amigo mío que tiene uno de estos cacharros, ¿cómo se llaman…?
– ¿Móviles?
– Sí, y he aprovechado. Quiero decirle que he reflexionado mucho acerca de todo lo que usted me contó y he llegado a una conclusión.
Montalbano oyó desde el otro extremo de la línea un extraño ruido que no tardó en identificar. Maraventano estaba dando una chupada al biberón. Se puso nervioso; el otro se lo estaba tomando con calma.
– ¿Me dice su conclusión, por favor?
– Es la siguiente, mi querido amigo: el próximo acontecimiento, cualquiera que sea, no puede ocurrir de ninguna forma como todos los demás a primera hora del lunes, porque…
– … porque el ciclo tiene que terminar obligatoriamente en sábado -concluyó Montalbano. En un santiamén había logrado comprender lo que no había comprendido al leer la Biblia. ¡El lunes, el día que señalaba el comienzo de la Creación, no podía ser el mismo que el del final!
– ¡Bravo! -exclamó Maraventano-. Veo que lo ha entendido perfectamente. Recuerde: se trate de lo que se trate, ocurrirá con toda certeza antes de las doce de la noche del sábado, pues el domingo nuestro imbécil tendrá que descansar. Junto con otras muchas personas, me temo. Y ponga atención: el final de la contracción, en la confusión mental de ese individuo, coincidirá necesariamente con su reconversión en una luz cegadora, imposible de contemplar. ¿Me he explicado?
Se había explicado muy bien. Montalbano notó que le subía la temperatura, y no le dio las gracias ni se despidió, se limitó a colgar el teléfono y se puso a dar voces sin darse cuenta.
– ¿A qué día estamos, eh? ¿A qué día estamos?
Tenía un calendario grandioso, obsequio de la panadería Foderaro y Vadalà, justo delante de las narices, y ni siquiera conseguía verlo.
– A primero de mes -contestó también a gritos Catarella, contagiado por el pánico que dejaba traslucir la voz del comisario.
O sea que el día siguiente sería el 2 de noviembre, el día dedicado a los difuntos. No se estaban equivocando ni él ni Maraventano. Tuvo esa clara, inmediata y absoluta certeza. ¿Qué decía la plegaria que había oído en la iglesia durante el funeral?
Ah, sí, era el Credo: «… desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos…»
¡Y el 2 de noviembre en el cementerio aquel insensato los tendría a todos a mano, tanto a los vivos como a los muertos! Y lo último que verían los vivos sería la manifestación de la luz absoluta.
«Tal como sucedió en Hiroshima», se le ocurrió pensar.
Y de repente se le pasó la alterada agitación que lo dominaba y sólo le quedó una tensión racional. Finalmente había vislumbrado la manera de tomar la iniciativa, apartando al adversario. Ya no iba a remolque. Le tocaba a él hacer la jugada apropiada.
– Envíame ahora mismo a Augello y Fazio -le dijo a Catarella mientras se dirigía a su despacho.
– ¿Qué pasa? -preguntó Mimì entrando precipitadamente, seguido por el otro-. Catarella se ha puesto a gritar, diciendo que tú… -Vio a Montalbano más amarillo que un muerto, se asustó y se calló.
– Oídme bien. Contraorden. Cualquier cosa que tenga que ocurrir ocurrirá mañana sábado y no el lunes.
– ¿Cómo te has enterado? -preguntó Augello.
– No me lo ha dicho nadie. Ya había pensado en esa posibilidad y ahora mismo alguien acaba de confirmármelo. Fazio, recuerda que en cuanto terminemos aquí, debes enviar a Gallo a avisar a Mezzano de que su cine tiene que permanecer a nuestra entera disposición desde las veintiuna a las veinticuatro horas de hoy.
Ambos se miraron sorprendidos.
– ¿De hoy? -preguntó Augello-. ¡Pero si tú mismo has dicho que esta historia ha de terminar el sábado!
– Mimì, es la única manera que tenemos de cortarle el camino. Por una vez, si mis suposiciones son acertadas, nos adelantaremos a él. Cuanto menos tiempo perdamos, mejor, podéis creerme. Y tiempo nos queda muy poco. Id corriendo con los demás a avisar a las familias. Decidles que se presenten a las nueve en punto. Disponen de cinco horas para prepararse. Si hay algún enfermo, que nos lo digan y enviaremos una ambulancia para trasladarlo. Mimì, tú te sitúas a la entrada del cine con la lista y compruebas los nombres de los que vayan entrando. Si alguien no se presenta, avisa a Fazio, que se encargará de que lo busquen y vayan a recogerlo. ¿De acuerdo?
– De acuerdo -contestaron ambos al unísono.
– Repito: quiero tener la certeza absoluta de que a las nueve y media de esta noche todas las personas interesadas estarán en el interior del local.
– ¿Y qué les decimos esta vez? -preguntó Fazio.
– La verdad.
– ¿O sea?
– Que si no hacen lo que les decimos, se expondrán a un peligro mortal. Ya verás cómo corren.
– ¿Me permites una observación? -preguntó Mimì.
– Pues claro.
– Esta historia del adelanto al sábado es fruto de un razonamiento tuyo. ¿No es así?
– Sí.
– Ahora supón que tu razonamiento es erróneo. La consecuencia será que el loco hará lo que se ha propuesto hacer el lunes que viene, como los lunes anteriores. En tal caso, ¿qué haremos para convencer a la gente de que regrese al cine el lunes?
– Diremos que hemos cambiado la película -contestó Montalbano-. Y que incluso habrá un espectáculo preliminar.
* * *
El teniente de los carabineros Cesare Romitelli escuchó en absoluto silencio la historia que le contó Montalbano, e inmediatamente después se entregó a una tan sistemática como inútil tarea de ordenar todo lo que tenía en el escritorio. Después levantó los ojos y miró al comisario.
– Usted me coloca en una situación embarazosa -dijo, desplazando una carpeta desde el lado izquierdo al derecho.
– ¿Por qué?
– Comisario, yo creo en la historia que usted me ha contado. Se lo digo en serio. Y estoy dispuesto a colaborar con usted. Pero tengo que informar a mis superiores y eso usted no lo quiere, como tampoco quiere informar a los suyos. ¿Es así?
– Sí.
– Pero nosotros somos militares, comisario.
– Comprendo.
Ambos permanecieron en silencio un instante.
– La situación sería absolutamente distinta -añadió Romitelli- si una de mis patrullas, al pasar por delante del cine Mezzano, observara casualmente una concentración de personas. En tal caso, tendría la obligación de intervenir, incluso de pedir refuerzos, para mantener el orden público. ¿Me he explicado?
– Se ha explicado muy bien -dijo Montalbano, levantándose y estrechando la mano del teniente.
Abandonó el cuartel de los carabineros muy aliviado. Había conseguido también del alcalde el envío de una decena de guardias municipales. Él solo con sus hombres no habría podido contener a los centenares de curiosos que saldrían de sus casas en cuanto se divulgara la noticia.
La entrada en el cine de las familias convocadas se produjo a través de un pasillo abierto entre una enorme multitud ruidosa y a duras penas contenida por los carabineros y la guardia urbana. Todo el asunto, ve a saber por qué, había adquirido un tono festivo, de cachondeo recíproco entre los que entraban y los que miraban a los que entraban.
Pero entre los convocados también hubo protestas y murmullos, sobre todo por parte de los más mayores. Un chaval de pelo largo, pendiente y barba se plantó delante del comisario y le dirigió el saludo fascista. Fazio le soltó un fuerte puntapié en el trasero y el mozo desapareció entre la multitud.
Mientras entraba la gente, el cine se iba transformando en algo intermedio entre una guardería infantil y una residencia geriátrica.
Finalmente el comisario pudo subir al estrado seguido de Mimì Augello. Sabía que no estaba para nada en condiciones de hablar en público; se le había puesto la cara tan colorada como un tomate y se notaba la boca tan áspera como cuando se come un limón.
– Soy el comisario Montalbano. Disculpen la molestia, pero lo he hecho en su propio, ¿cómo se dice esa cosa…?
– Interés -apuntó Augello.
– … interés. Hay uno que… Se ha producido una situación… Bueno, le paso la palabra a mi subcomisario el dottor Augello.
Bajó por la escalerilla empapado de sudor. Mimì fue rápido y eficaz, explicó lo que tenía que explicar, tranquilizó a los presentes en el sentido de que nada podría ocurrirles en el interior del cine, vigilado tanto por dentro como por fuera. Anunció que se pasaría lista para mayor seguridad. Subió Fazio con la lista en la mano y se situó a su lado.
Se oyeron risitas y comentarios, la tensión había bajado considerablemente. El pase de lista ya estaba a punto de terminar cuando se produjo un contratiempo.
– Ostellino, Francesco.
– Presente.
– Ostellino, Saverio.
Nadie contestó.
– ¿Ostellino, Saverio? -repitió Fazio.
Esa vez tampoco hubo respuesta.
– Yo me llamo Tiziano Ostellino -dijo entonces un septuagenario, levantándose-. Francesco, el que acaba de contestar, y Saverio son mis hijos.
Entretanto, Francesco Ostellino también se había levantado y estaba mirando a su alrededor, en busca de su hermano.
– No lo veo -dijo.
– Estaba conmigo -añadió el padre-. Hemos llegado los tres juntos al cine y cuando terminábamos de entrar, me ha dicho que salía un momento a comprar cigarrillos.
Un violento escalofrío, peor que el de la terciana, sacudió al comisario de la cabeza a los pies. No, la ausencia de Saverio Ostellino no era una casualidad: tuvo la certeza de haber conseguido que su adversario diese el primer paso en falso.
Fue disparado como una flecha en dirección al septuagenario.
– ¿Su hijo Saverio vive solo o con usted?
– Solo en la casa que…
– ¿Tiene por casualidad las llaves?
– Sí.
– Démelas y dígame también la dirección -exigió. Y mientras el anciano obedecía en silencio, añadió, dirigiéndose a Fazio y Mimì, que se encontraban en el estrado-: Vosotros dos venid conmigo. Que Gallo siga pasando lista.
Abandonaron precipitadamente el cine, ahora fuera ya no había curiosos ni gandules. A pocos pasos de allí vieron el rótulo de un estanco. La tienda tenía la persiana medio bajada. Se agacharon y entraron.
– ¡Ya está cerrado! -gritó el propietario al verlos a los tres repentinamente delante.
– ¡Policía! ¿Usted conoce a un tal Saverio Ostellino?
– Sí, algunas veces compra aquí los cigarrillos.
– ¿Lo ha visto hace cosa de una hora, hora y media?
– No lo he visto desde ayer.
– ¿Hay otros estancos aquí cerca?
– Sí, señor, hay otro en el siguiente callejón.
Con las prisas, Mimì Augello no calculó bien la altura de la persiana y se pegó una castaña descomunal. Soltó toda una letanía de reniegos. Cuando llegaron al otro estanco, el dueño estaba cerrando un pequeño escaparate lleno de pipas que había junto a la puerta.
– ¿Usted conoce a Saverio Ostellino? -gritó Fazio a su espalda.
El estanquero pegó literalmente un brinco en el aire y se volvió, asustado.
– Pero ¿qué coño de maneras son ésas?
Fazio no tenía tiempo para discutir acerca de cuestiones de urbanidad. Lo sujetó por las solapas de la chaqueta y lo empujó contra el pequeño escaparate.
– Policía. ¿Conoces a Saverio Ostellino, sí o no?
– No -contestó aterrorizado el estanquero.
– ¿Cuántos clientes han entrado en la última hora y media?
– Cu… cuatro.
– ¿Recuerdas lo que han comprado?
– Espere. Una mujer, una caja de cerillas; el contable Anfuso, dos hojas de papel timbrado; una chica, un sobre y un sello; y mi primo Filippo ha apostado un boleto.
Por consiguiente y hasta que se demostrara lo contrario, Saverio Ostellino no había salido del cine para ir a comprar una cajetilla de cigarrillos, tal como le había dicho a su padre.
– Tenemos que atraparlo cuanto antes -dijo Montalbano.
Echaron a correr hacia el cine, donde el comisario había aparcado su coche. Fazio tenía el corazón en un puño; jamás en su vida había visto a su jefe tan preocupado.
8
A pesar de que el chaletito de los Ostellino se encontraba en las afueras del pueblo, en una zona que ya parecía plena campiña, llegaron allí en un abrir y cerrar de ojos; el comisario jamás había intentado circular a semejante velocidad y de él se habría podido decir cualquier cosa menos que fuera capaz de sujetar debidamente el volante. Un perro extraviado se salvó por los pelos, el conductor de un Cinquecento que iba en dirección contraria vio la muerte de cara.
Montalbano se detuvo justo delante de la puerta del chalet. Bajaron y lo examinaron desde fuera. No se filtraba el menor rayo de luz a través de las persianas, la casa se encontraba completamente a oscuras. Puede que Saverio Ostellino estuviera apostado detrás de una ventana esperándolos con un revólver en la mano, y puede que no. Lo único que podían hacer era intentarlo. El comisario le entregó las llaves a Fazio, que abrió la puerta. Montalbano entró en primer lugar y encendió la luz.
Se encontraron en un espacioso recibidor muy bien amueblado con piezas del siglo XIX de gusto un tanto fúnebre.
– ¡Saverio! -llamó Montalbano.
No hubo respuesta. Por si acaso, Augello y Fazio desenfundaron casi simultáneamente las pistolas. Examinaron con cuidado la planta baja, que constaba de un enorme salón y una cocina, un pequeño estudio y un cuarto de baño. Nada, no sólo no había ni un alma sino que, además, las habitaciones, a pesar de su impecable aspecto, daban la impresión de llevar mucho tiempo deshabitadas.
Subieron con cautela al piso de arriba: tres dormitorios, tres cuartos de baño. Abrieron los armarios, se agacharon para mirar debajo de las camas. Nadie.
Sólo uno de los tres dormitorios, a juzgar por el gran desorden que en él reinaba, revelaba que era utilizado habitualmente. Lo mismo podía decirse de uno de los tres cuartos de baño. Sólo quedaba el último piso, integrado por una sola y espaciosa habitación, un estudio con una mesa en el centro. Miles de libros por todas partes, en las estanterías, en el suelo, amontonados, formando pilas. Al comisario se le antojó de inmediato una reproducción de la estancia de Alcide Maraventano. Le bastó una sola mirada para comprender que estaba en presencia de una biblioteca especializada: libros esotéricos, de magia, filosofía, historia de las religiones, y así sucesivamente. Pero lo más curioso era que no parecían libros adquiridos recientemente; el más nuevo debía de remontarse a unos cuarenta años atrás.
Sea como fuere, ya no quedaba ningún resquicio para la duda: el asesino de animales, el hombre que se creía Dios, tenía finalmente nombre y apellido. Montalbano se sintió mitad satisfecho y mitad, si ello fuera posible, todavía más asustado. Había conseguido obligarlo a hacer la jugada equivocada, pero la partida aún no había terminado. Es más, aún había de empezar.
– Es él -dijo-. Y menos mal que no se ha quedado en el cine, allí tenía a su disposición todas las oes que quisiera.
En aquel momento, Fazio, que estaba revolviendo los cajones, hizo un descubrimiento.
– Se ha dejado la pistola aquí. Ésta es una siete sesenta y cinco.
Por toda respuesta, Montalbano se dio un gran manotazo en la frente.
– ¡Qué cabrón! -exclamó.
Mimì y Fazio se volvieron a mirarlo con los ojos desorbitados.
– ¿Me lo dices a mí? -preguntó Augello.
– ¿Me lo dice a mí? -preguntó Fazio.
El comisario no aclaró que se lo había dicho a sí mismo.
– ¡Cerrad esta casa y venid conmigo, rápido!
Obedecieron sin atreverse a preguntar por qué. Sin previo acuerdo, esa vez se puso al volante Mimì. Habían visto demasiadas cosas durante el viaje de ida, y el comisario no protestó.
– ¿Adónde vamos?
– Al cementerio.
Augello, que estaba tomando una curva prácticamente sobre dos ruedas, estuvo casi a punto de derrapar al oír la respuesta.
– Mimì, no lo has entendido: al cementerio tenemos que llegar vivos.
– ¿Puedo saber qué vamos a hacer allí? -preguntó Fazio, poniendo en su voz todo el respeto posible.
– Debéis saber que el día que fui al entierro de la madre de Gallo… -Interrumpió la frase.
– ¿Y bien? -dijo Mimì.
Pero Montalbano estaba siguiendo el hilo de un pensamiento.
– Fazio, ¿tú conoces a ese Saverio Ostellino?
Fazio conocía la vida y milagros de muchos habitantes de Vigàta. Padecía lo que Montalbano llamaba el complejo del registro civil.
– Tiene cuarenta y dos años. Ha sido profesor en el instituto de Montelusa. Una vida metódica. Pero hace tres años su existencia cambió.
– ¿Por qué?
– Se quedó viudo. De golpe perdió a su mujer y su hija, que cursaba primera elemental. Fue un accidente de coche. Conducía su mujer, él no estaba. Desde entonces se fue a vivir solo a una casa que le había legado su abuelo. Esa que acabamos de visitar, creo. Dejó de trabajar y no le apetece hacer nada. Casi nunca sale.
La verja del cementerio estaba cerrada. Llamaron a la puerta de la casa del vigilante, que estaba al lado.
– Abran. ¡Policía!
El vigilante que se presentó soltando tacos era el mismo que Montalbano ya conocía.
– Ábranos.
– Sean ustedes bienvenidos -dijo el hombre, abriendo la verja y echándose a un lado.
– Venga con nosotros -ordenó Montalbano, que no estaba para conversaciones. Y añadió-: ¿A Saverio Ostellino se le ha visto últimamente por aquí?
– Sí, señor. Prácticamente desde que se le murieron la mujer y la hija viene todos los días. Es el primero en entrar y el último en salir ¡En fin! El pobrecito ya no anda muy bien de la cabeza.
– ¿Qué hace?
– Se encierra en el interior del panteón familiar y reza. Por lo menos eso nos ha dicho a mí y a mis ayudantes. Lleva siempre una maletita de tamaño mediano. Dentro dice que hay libros de oraciones.
– Pero cuando está en el panteón, ustedes no saben lo que hace realmente.
– No, señor comisario, hay vidrieras de colores. Pero ¿qué quiere usted que haga ese pobre infeliz? Reza. Una vez me habló. Me explicó que había encontrado, según él, la manera de resucitar a su mujer y a la chiquilla. Loco de atar. ¿Qué podemos hacer? Son unas desgracias muy grandes.
Habían llegado a la capilla de los Ostellino.
– ¿Tiene una llave?
– No, señor, pero es muy fácil abrir. Si me permiten y se apartan un momento…
A pesar de la oscuridad del cementerio, Fazio y Montalbano se miraron asombrados: el vigilante estaba demostrando ser un descerrajador de primera. Pero en aquel momento ambos tenían otras cosas en que pensar.
Bajo la luz, el interior del panteón aparecía impecablemente limpio y en perfecto orden. Había flores frescas delante de los nichos de la mujer y la hija de Saverio Ostellino. A lo mejor, el pobrecillo acudía allí simplemente para rezar. Pero justo en aquel momento el comisario se dio cuenta de que en el suelo, al lado del altar, había una especie de rectángulo oscuro. Se acercó: era una trampilla abierta, la pesada lápida que la cerraba estaba apoyada contra la pared. Se inclinó para mirar, pero estaba demasiado oscuro.
– ¿Y por aquí adónde se va?
– Al pudridero -contestó el vigilante-, donde se colocan los viejos ataúdes o los difuntos recientes a la espera de su entierro definitivo. Pero me extraña.
– ¿Por qué?
– No me lo esperaba de él: para abrir el pudridero se necesita una autorización. Y el señor Ostellino no nos la ha pedido. Y, además, no se deja abierto.
– ¿Hay luz abajo?
Sin contestar, el vigilante pulsó un interruptor cercano a la entrada.
– La mandó instalar el señor Ostellino hace un par de años.
Bajaron en fila; el comisario marchaba en cabeza. El pudridero era tan grande como el recinto de arriba. No estaba enlucido. Había tres viejos ataúdes colocados en el centro. Los habían apartado para dejar las paredes libres. En efecto, las cuatro paredes estaban literalmente cubiertas hasta la altura de un hombre de cartuchos de dinamita, dispuestos en grupos y en un orden perfecto. Las mechas de los cartuchos estaban atadas entre sí y unidas a una mecha más grande y larga que las demás. Bastaba con encenderla para que saltara todo por los aires.
– ¡Coño! -exclamó casi sin voz Augello.
– ¡Eso es lo que llevaba en la maletita! ¡Qué libros de oraciones ni qué leches! -dijo el vigilante, secándose la frente con una mano.
– Hemos llegado justo a tiempo. Mañana, día de los difuntos, en el momento en que el cementerio estuviera más lleno de gente, habría prendido fuego a la mecha. Salgamos.
Volvieron a subir en silencio, cada uno de ellos enfrascado en sus propios pensamientos. Una vez fuera del panteón, Montalbano le dijo a Fazio:
– Llámame a Gallo por el móvil. -Y esperó-. Hola. Soy Montalbano. ¿Qué tal va todo por ahí?
– Todo relativamente tranquilo, dottore.
– Oye, envíame al cementerio a Imbrò o a quien tú quieras. El vigilante le explicará junto a qué tumba tiene que montar guardia sin moverse ni un paso.
– Se lo envío enseguida, dottore. Ah, quería decirle una cosa: mire, que ese tío, Saverio Ostellino, ha regresado y está sentado en la platea. Ha pedido perdón y ha dicho que, antes de encerrarse en el cine, tenía que resolver un asunto urgente.
Montalbano se quedó helado.
En cuanto los vio bajar del coche, que había llegado a la velocidad de una bala, Gallo les salió al encuentro.
– ¿Dónde está? ¿Dónde está? -preguntó Montalbano respirando afanosamente, como si la carrera la hubiera hecho él y no el vehículo.
Gallo lo miró perplejo, no estaba al corriente de nada.
– Se ha sentado en la última fila. Está sólo él, las demás localidades de la fila están desocupadas. Pero ¿qué ocurre?
– Escúchame bien y contéstame sólo cuando lo hayas pensado. ¿Te ha parecido que estaba, no sé cómo decirlo, raro, nervioso?
– Pues sí, un poco sí. Pero ahí dentro todos están nerviosos.
– ¿Llevaba algo?
– Sí, señor, una bolsa grande como las que utilizan las mujeres para hacer la compra.
– ¡Virgen santa! -dejó escapar Mimì.
– Pero ¿qué pasa? -preguntó Gallo, progresivamente preocupado ante la visible preocupación de los demás.
– Vosotros os quedáis en el vestíbulo -dijo el comisario-. Yo entro para echar un vistazo.
Se esperaba cualquier cosa menos que el señor Mezzano hubiera tenido la ocurrencia de proyectar dibujos animados, que el público comentaba entre risas. Algunos ancianos dormían.
Montalbano vio de inmediato a Saverio Ostellino: estaba solo con la cabeza inclinada, absorto en los insensatos pensamientos que daban vueltas en el interior de su cabeza. Se le acercó muy despacio, Ostellino ni siquiera lo advirtió y permaneció en la misma posición. Montalbano miró al suelo al lado del hombre, pero no vio lo que buscaba. Luego se agachó como para atarse el cordón de un zapato. No le cabía la menor duda, la bolsa no estaba.
Abandonó la sala.
– Ha escondido la bolsa en algún sitio antes de sentarse. Pero hay que encontrarla.
Buscaron por todas partes, en el vestíbulo, detrás de las cortinas, detrás de los jarrones de flores, en el asiento de la taquilla. Nada, el comisario consultó el reloj: las doce de la noche y un minuto.
Ya estaban en el día de los Difuntos. No le quedaba más tiempo que perder, tenía que actuar de inmediato. Igual Saverio Ostellino guardaba en el bolsillo un mando a distancia que podía hacer estallar lo que había en el interior de la bolsa dondequiera que la hubiese escondido.
– Hemos de detenerlo. Pero con mucho cuidado. Tú, Fazio, entras en la sala y te sitúas en el pasillo a su espalda. Comprueba que no sostenga nada en la mano. En caso de que así sea, propínale un golpe en la cabeza que lo deje fuera de combate. En caso contrario, sujétalo y no permitas que se meta la mano en el bolsillo. ¿Está claro?
– Clarísimo.
– Detrás de ti entrará Mimì, que te echará una mano. E inmediatamente después entro yo. Hay que procurar que la detención se realice con el menor alboroto posible. Si alguien se da cuenta y se pone a gritar, puede que se produzca un episodio de pánico. Y eso es lo peor que podría ocurrir. Y ahora, ¡ánimo!
Fazio entró, y a los cinco segundos lo siguió Augello. Cuando el comisario entró también en la sala, se detuvo en seco. Saverio Ostellino ya no estaba en su sitio y Fazio y Augello lo observaron perplejos.
Obedeciendo a una señal de Montalbano, Fazio recorrió rápidamente el pasillo central, mirando a derecha e izquierda.
– No está -dijo al regresar junto al comisario.
Pero Montalbano ya tenía cierta idea y sabía que le quedaban escasamente unos cuantos minutos de tiempo.
– Tú -le indicó en un afanoso susurro a Mimì-, manda que se suspenda la proyección, dales las gracias a todos por haber colaborado y envíalos de nuevo a casa a la mayor rapidez que puedas. Les dices que ya ha pasado el peligro. Que no armen follón, quiero que se desaloje el cine en cinco minutos.
Mimì salió disparado.
– Tú ven conmigo -le dijo el comisario a Fazio.
Se encaminó con paso decidido hacia una puerta protegida por una gruesa cortina, por encima de la cual unas letras en neón decían: «Servicios.» Entraron primero en la zona reservada a las mujeres: las puertas de los cuatro retretes estaban abiertas, dentro no había nadie. En la zona de caballeros la puerta de un retrete estaba cerrada por dentro.
Montalbano miró a Fazio, y ambos se comprendieron: seguramente Saverio Ostellino estaba detrás de aquella puerta. En medio del silencio percibieron con toda claridad su afanosa respiración, semejante a un estertor.
El comisario se notó sabor de sangre en la boca, debía de haberse mordido la lengua. Le dolían las mandíbulas de tanto apretar los dientes.
Por signos, Montalbano explicó su plan. Contaría hasta tres con los dedos y entonces Fazio debería echar la puerta abajo de un empujón. Fazio asintió con la cabeza para expresar que lo había comprendido y le ofreció su pistola. Montalbano la rechazó y empezó a contar.
El empujón de Fazio fue tan violento que la puerta se desquició, y el comisario se apresuró a tirar de ella hacia fuera. La escena que apareció ante sus ojos fue peor que una pesadilla.
Saverio Ostellino sostenía en la mano una linterna de petróleo encendida. A sus pies, unos treinta cartuchos de dinamita. La bolsa vacía estaba en un rincón. Ostellino no se movía, permanecía petrificado, con los ojos tan tremendamente desorbitados que, a lo mejor, ni siquiera veía a los hombres que tenía delante.
Fue entonces cuando Fazio, desconcertado por completo, vio cómo su jefe se inclinaba profundamente con las manos cruzadas sobre el pecho.
– Vuestra Inmensidad, os suplico perdonéis mi atrevimiento y me escuchéis. ¡Dignaos dirigir vuestro rostro hacia mí!
Los ojos de Saverio Ostellino perdieron la inmovilidad, se posaron sobre el comisario y lo enfocaron con dificultad.
Montalbano avanzó despacio dos pasos con la cabeza inclinada y cayó de rodillas.
– Inmensidad, ¡dejad que sea vuestro humilde siervo quien cumpla la obra! ¡Concededme la gracia de encender la llama!
Fazio también cayó de hinojos con los brazos extendidos en gesto de devota súplica.
Ostellino los contempló. Y después, con un movimiento que parecía en cámara lenta, extendió el brazo y le ofreció la linterna a Montalbano mientras en su rostro se dibujaba una beatífica sonrisa de felicidad.
Fazio pegó un brinco y sujetó al hombre por los brazos. Entonces el semblante de Saverio Ostellino se desencajó.
– ¡Me habéis engañado! ¡Me habéis engañado! -No forcejeó para zafarse. Unos gruesos lagrimones empezaron a surcarle las mejillas-. Podía resucitarlas, ¿sabéis? ¡Habría podido volver a tenerlas conmigo! ¡Todavía conmigo! ¡En mi luz! ¡Por toda la eternidad!
Y Montalbano lo comprendió. El significado de aquellas palabras desesperadas lo conmovió y turbó. Arrojó la linterna a un lavabo, salió y regresó a la sala, que ya estaba desierta.
Se sentó y contempló la pantalla en blanco. Una pesada y espesa capa de desconsolada melancolía lo asfixiaba.
Al cabo de un rato Fazio se sentó en la butaca de al lado.
– El dottor Augello lo está acompañando a una clínica de Montelusa. He hablado con el padre y con el hermano.
– ¿Qué te han dicho?
– No acaban de creer lo que ha ocurrido. No sabían que Saverio salía de noche, sólo sabían que se pasaba el día leyendo los libros de su abuelo. ¿Qué libros eran?
– Los libros de un cabalista.
– ¿De uno de esos que se dedican a adivinar los números de las apuestas mutuas? -preguntó Fazio, sorprendido.
– No, otra cosa. Y de tanto leer acabó con la cabeza completamente trastornada, una cabeza que ya había recibido un buen golpe con la muerte de su mujer y su hija. Hasta que un día se convenció de que si lograba convertirse en Dios, podría resucitar a las personas que amaba.
– Sí, pero ¿aquel asunto de la contracción?
– Bueno, verás, Dios es tan grande que, para imaginarlo, tenemos que empequeñecerlo y entonces…
– No, señor dottore, no siga. Me está entrando dolor de cabeza. ¿Tiene que darme alguna orden?
– Sí, esta misma noche se ha de vaciar el panteón de los Ostellino. No me fío de dejar los explosivos allí dentro con toda la gente que habrá en el cementerio. Mañana por la mañana compra dos ramilletes de flores y ponlos…
– De acuerdo. Así se hará.
Al regresar a Marinella, a Montalbano no le apeteció lavarse y cambiarse. Había tomado una decisión. Había un avión que salía a las siete y en el cual siempre se encontraba plaza. Necesitaba a Livia; a las diez como máximo estaría en Boccadasse.
Pero ahora ya no tenía apetito, no tenía sueño. Fue a sentarse a la galería. La noche era muy suave y no había ni una nube. Se puso a mirar un punto del cielo que él sabía. Justo en aquel punto, en cuestión de unas horas, el principio de la luz del día empezaría a abrirse paso en medio de la oscuridad.
El primer caso de Montalbano
1
Montalbano tuvo una especie de predicción de su inminente ascenso a comisario por caminos totalmente indirectos, justo dos meses antes del comunicado oficial avalado por el correspondiente sello.
En efecto, en cualquier despacho oficial que se respete, la predicción (o la previsión, si se prefiere) del futuro más o menos próximo de todos los integrantes de ese despacho -y de los despachos limítrofes- es un ejercicio cotidiano, trivial y obvio; no es preciso, por ejemplo, examinar las vísceras de un animal descuartizado o estudiar la dirección del vuelo de los estorninos, tal como hacían los antiguos. Y tampoco hay ninguna necesidad de recurrir a la lectura de los posos de café, tal como se suele hacer en los tiempos más modernos. Y eso que en tales despachos se bebe un montón de café todos los días. No; para una predicción (o previsión, si se prefiere) basta menos de media palabra, un atisbo de mirada, un susurro con la boca cerrada, un principio de enarcamiento de una ceja. Y estas predicciones (o previsiones, etc.) no se refieren tan sólo a las cuestiones de las carreras de los burócratas, los traslados, los ascensos, las llamadas, las notas de mérito y demérito, sino que a menudo y de buen grado afectan a la vida privada.
– Dentro de una semana como máximo la mujer del compañero Falcuccio le pondrá los cuernos con el perito Stracuzzi -le dice en voz baja el contable Piscopo al aparejador Dalli Cardillo, mirando al incauto compañero Falcuccio mientras éste se dirige al retrete.
– ¿De veras? -contesta un tanto sorprendido el aparejador.
– La mano sobre el fuego.
– ¿Y cómo puedes saberlo?
– Pero, hombre, por Dios -dice el contable Piscopo con una media sonrisa en los labios mientras inclina la cabeza hacia un hombro y se pone la mano derecha sobre el corazón.
– Pero ¿tú has visto alguna vez a la señora Falcuccio?
– No, nunca. ¿Por qué me haces esa pregunta?
– Porque yo la conozco.
– ¿Y qué?
– Verás, mi querido contable, es gorda, peluda y medio enana.
– ¿Y eso qué quiere decir? ¿Acaso las mujeres gordas, peludas y medio enanas no tienen también esa cosa entre las piernas?
Y lo bueno es que, a los siete días de esa conversación, la señora Falcuccio retoza de placer («¡Virgen santa! ¡Muerta estoy!») en el amplio lecho de viudo del perito Stracuzzi.
Y si eso ocurre en cualquier despacho normal, huelga imaginar el altísimo porcentaje de acierto que tienen las predicciones (o previsiones, etc.) en las comisarías y jefaturas de policía, donde todo el personal, sin distinción jerárquica, está especialmente entrenado y preparado para captar el más mínimo indicio, el más ligero cambio de viento, y extraer las debidas consecuencias.
La noticia del ascenso no pilló desprevenido a Montalbano; era un acto obligado: tal como se decía en aquellos despachos, él ya había cumplido con creces su período de aprendizaje como subcomisario en Mascalippa, un remoto pueblecito de los montes Erei, a las órdenes del comisario Libero Sanfilippo. Pero la cuestión que preocupaba a Montalbano era el lugar a donde sería trasladado, el llamado «destino». Una palabra, por cierto, que tiene también otro significado en su acepción de hado. Porque ascenso significaba también traslado. Y, por consiguiente, cambio de casa, de costumbres, de amistades: todo un destino por descubrir. Francamente, de Mascalippa y alrededores él ya estaba hasta la coronilla, no así de los habitantes, que no eran ni mejores ni peores que otros, con su correspondiente porcentaje de delincuentes, personas honradas, estúpidas e inteligentes; no, la verdad es que ya no aguantaba aquel paisaje. Pero que conste, si había una Sicilia cuya contemplación constituía para él un placer, era precisamente aquella Sicilia hecha de tierra quemada y requemada, amarilla y parda, donde un retazo de obstinado verdor destacaba disparado como un cañonazo, donde los dados blancos de las casuchas en inestable equilibrio sobre las colinas daban la impresión de poder resbalar hacia abajo a la menor ráfaga de viento un poco más fuerte, donde en las primeras horas de la tarde, hasta a las serpientes y lagartijas les faltaba el ánimo para ir a esconderse en el interior de una mata de sorgo u ocultarse debajo de una piedra, inertemente resignadas a su destino, cualquiera que fuese. Y por encima de todo le gustaba contemplar los lechos de lo que antaño fueran ríos y torrentes, por lo menos así insistían en llamarlos las señalizaciones de las carreteras, Ipsas, Salsetto, Kokalos, mientras que ahora no eran más que una hilera de blancas piedras calcinadas, ladrillos cubiertos de polvo. Contemplar el paisaje le gustaba, por supuesto, pero vivir allí dentro, vivir un día tras otro, era como para volverse loco. Porque él era un hombre de mar. En Mascalippa, algunos días al amanecer, cuando abría la ventana y respiraba hondo, en lugar de llenarse los pulmones, los sentía vacíos, le faltaba el aire como después de una prolongada inmersión. Seguro que el aire de las primeras horas de la mañana en Mascalippa era bueno y especial, sabía a hierba y paja, sabía a campiña abierta, pero para él no bastaba, es más, corría el riesgo de asfixiarse. Necesitaba el aire del mar, necesitaba disfrutar del perfume de las algas, necesitaba pasarse la lengua por los labios y notarlos un poco salados. Necesitaba dar largos paseos de buena mañana por la orilla mientras las olas de la resaca le acariciaban los pies. Un destino en un pueblo de montaña como Mascalippa sería peor que una condena a diez años de prisión.
Aquella misma mañana en la que alguien que no tenía nada que ver con jefaturas de policía ni comisarías pero que era un funcionario del Estado (es decir, el director de la oficina de correos local) le había vaticinado el traslado, Montalbano fue convocado por su jefe, el comisario Libero Sanfilippo. Éste era un auténtico policía, de esos que se daban cuenta a la primera de si la persona que tenían delante decía la verdad o estaba soltando trolas. Y ya por aquel entonces, en 1985, pertenecía a una raza en vías de extinción. Como los médicos que antiguamente poseían el llamado «ojo clínico» y diagnosticaban la enfermedad del paciente con sólo mirarlo, y que hoy, en cambio, si antes no pasan por sus manos decenas y decenas de análisis realizados con aparatos pertenecientes a la vanguardia tecnológica, no consiguen comprender una mierda, aunque sólo se trate de una simple y tradicional gripe. Años después, cada vez que Montalbano recorría mentalmente los primeros tiempos de su carrera, colocaba en primer lugar a Libero Sanfilippo, que, como el que no quiere la cosa y como si no tuviera la menor intención de enseñarle nada, le había enseñado, en cambio, un montón de cosas. En primer lugar, cómo alcanzar el equilibrio interior en presencia de un hecho grave y estremecedor.
– Si te dejas llevar por cualquier reacción, turbación, horror, indignación, compasión, estás completamente jodido -le repetía siempre.
Pero Montalbano no supo seguir esa enseñanza más que parcialmente, pues algunas veces se sentía dominado, a pesar de su resistencia, por los sentimientos y las emociones.
En segundo lugar, le había explicado cómo se cultivaba aquel ojo clínico que tanto envidiaba su subcomisario. Pero de esa segunda enseñanza Montalbano también asimiló tan sólo lo poco que pudo: estaba claro que aquella clase de mirada de rayos X como la de Superman era en buena parte un don de la naturaleza.
El lado negativo del comisario Sanfilippo -por lo menos a los ojos de su subcomisario, ex participante del Mayo francés- era su total y ciega devoción a cualquier Orden merecedor de una «O» mayúscula. El Orden constituido. El Orden público. El Orden social. En sus primeros tiempos en Mascalippa, Montalbano se preguntaba con asombro cómo era posible que un caballero bastante culto pudiese tener una confianza tan férrea en un concepto abstracto que, en cuanto te veías obligado a trasladarlo a la realidad, asumía la desagradable forma de una porra y unas esposas. La respuesta la obtuvo un día en que cayó casualmente en sus manos el carnet de identidad de su jefe. Su nombre completo era Libero Pensiero, es decir, Libre Pensamiento, Sanfilippo. ¡Virgen santísima! ¡Pero si Libre Pensamiento, Voluntad, Libertad, Palingenesia, Vindicación eran los nombres típicos que los anarquistas de antaño imponían a sus hijos! Seguramente el padre del comisario era anarquista, y el hijo, para llevarle la contraria, no sólo se había hecho policía sino que, además, había adquirido la manía del Orden en un último intento de anular la herencia genética paterna.
– Buenos días, dottore.
– Buenos días. Cierre la puerta y tome asiento. Fume tranquilamente, si quiere. Pero cuidado con la ceniza.
Pues sí. Porque aparte del Orden con mayúscula, Sanfilippo también era amante del orden en minúscula. Si caía un poco de ceniza fuera del cenicero, él se removía en su sillón, le cambiaba la expresión de la cara, sufría.
– ¿Qué tal va el caso Amoruso-Lonardo? ¿Progresa? -preguntó de entrada.
Montalbano se sorprendió. ¿Qué caso? Filippo Amoruso, jubilado de setenta y tantos años, había desplazado ligeramente la linde de su huerto mientras la reconstruía, comiéndose unos diez centímetros escasos del colindante huerto de Pasquale Lonardo, un jubilado de ochenta y tantos años. El cual, al reparar en el hecho, reveló en presencia de terceros haberse unido carnalmente varias veces con la difunta madre de Amoruso, conocida de forma universal como una grandísima puta. A lo cual Amoruso, sin decir ni una sola palabra, clavó en la tripa de Lonardo diez centímetros de navaja, sin calcular, sin embargo, que en aquel preciso instante Lonardo sostenía en la mano un azadón, con el cual, antes de desplomarse, le partió la cabeza. Ahora ambos se encontraban en el hospital, denunciados por reyerta e intento de homicidio. La pregunta del comisario, en su total inutilidad, sólo significaba una cosa: que Sanfilippo se estaba yendo por las ramas antes de afrontar la conversación que se proponía mantener con él.
– Progresa -contestó.
– Bien, bien.
Se hizo el silencio. Montalbano desplazó la nalga izquierda unos cuantos centímetros hacia delante y cruzó las piernas. No se encontraba a gusto. Se respiraba en el aire algo que lo ponía nervioso. Entretanto, Sanfilippo se había sacado un pañuelo del bolsillo de los pantalones y lo estaba pasando por la superficie del escritorio para darle todavía más brillo.
– Ayer por la tarde, tal como usted sabrá, estuve en Enna. El señor jefe superior quería hablar conmigo -anunció de repente.
Montalbano descruzó las piernas y no dijo nada.
– Me comunicó mi ascenso a subjefe superior y el traslado a Palermo.
Montalbano se notó la boca ardiente.
– Mi enhorabuena -consiguió articular.
¿Y lo había llamado sólo para contarle una cosa que sabían desde hacía un mes hasta los perros y los cerdos? El comisario se quitó las gafas, examinó los cristales a contraluz y volvió a ponérselas.
– Gracias. Me dijo que dentro de dos meses como mucho usted también será ascendido. ¿Había oído algo al respecto?
– Fí -exhaló Montalbano. -No había podido pronunciar la «S», parecía que se le hubiera endurecido la lengua, estaba enteramente en tensión, a punto de dispararse como la cuerda de un arco.
– El señor jefe superior me preguntó si yo creía que era una buena idea que usted ocupara mi lugar.
– ¡¿Aquí?!
– Pues claro. Aquí en Mascalippa. ¿Dónde si no?
– Mamamama…
Y no se supo si llamaba a su mamá o a María Santísima, o si se había quedado atascado en la sílaba «ma». ¡Se lo esperaba! ¡Desde que había entrado en el despacho del comisario se esperaba la mala noticia! Y ésta había llegado con toda puntualidad. En un abrir y cerrar de ojos vio pasar por su mente el paisaje de Mascalippa y alrededores. Que era espléndido, sin duda, pero que a él no le hacía ni fu ni fa. Y vio por añadidura cuatro vacas que pastaban una raquítica hierba. Experimentó un escalofrío como si estuviera sufriendo un ataque de malaria.
– Yo le contesté que no estaba de acuerdo -dijo Sanfilippo, mirándolo con una sonrisita en los labios.
Pero ¿es que aquel grandísimo cabrón de su jefe quería que le diera un patatús, un infarto? ¿Quería verlo desplomarse entre jadeos de la silla? A pesar de estar a punto de tener una crisis nerviosa, el instinto polémico de Montalbano salió triunfante.
– ¿Querría explicarme por qué razón, según usted, no es una buena idea que yo sirva como comisario en Mascalippa?
– Porque usted es absolutamente incompatible con el ambiente. -Hizo una pausa, y la sonrisita se le ensanchó-. Mejor dicho: es el ambiente el que no es compatible con usted.
¡Qué gran policía era Sanfilippo!
– ¿Cuándo se dio cuenta? Yo no he hecho nada para…
– Sí, usted hacía, ¡vaya si hacía! No hablaba, no decía nada, eso no. ¡Pero lo que se dice hacer, hacía! A los quince días de su llegada aquí ya lo advertí.
– ¿Pero qué hice, Dios bendito?
– Le pondré sólo un ejemplo. ¿Recuerda la vez que fuimos a interrogar a los campesinos de Montestellario y aceptamos la invitación a comer con una familia de pastores de ovejas?
– Sí -contestó Montalbano, apretando los dientes.
– Colocaron la mesa al aire libre. Era un día espléndido, las cumbres de las montañas aún estaban nevadas. ¿Lo recuerda?
– Sí.
– Usted permaneció con la cabeza inclinada, no quería contemplar el paisaje. Le pusieron delante un requesón fresco. Y usted murmuró que no tenía apetito. Entonces el padre de familia dijo que aquel día se veía el lago y señaló un punto hacia abajo. Yo miré. Una joya que brillaba bajo el sol. Lo invité a admirar aquella maravilla. Usted obedeció, pero enseguida cerró los ojos y palideció. No probó la comida. Y aquella otra vez que…
– Ya basta, se lo ruego.
El comisario lo estaba pasando muy bien jugando con él al gato y el ratón. Tanto que ni siquiera le había dicho nada acerca de cómo había terminado su reunión con el jefe superior. Todavía trastornado por el recuerdo de aquella jornada de pesadilla en Montestellario, empezó a sospechar que Sanfilippo aún no había conseguido armarse de valor para decirle la verdad. O sea, que el jefe superior había insistido en su idea: Montalbano serviría como comisario en Mascalippa.
– ¿Y el señor jefe superior…? -se atrevió a preguntar.
– Y el señor jefe superior ¿qué?
– ¿Qué contestó a su observación?
– Que lo pensaría. Pero si quiere saber mi opinión…
– ¡Pues claro que quiero saberla!
– A mi juicio, está convencido. Dejará que lo trasladen a la plaza que decidan nuestros jefes.
¿Cuál sería la inapelable decisión de los Jefes, los Númenes Supremos, las Divinidades, que, como todas las divinidades que se precien, tenían su sede en Roma? Esa apremiante pregunta no le permitió saborear como se merecía el lechón que Santino el de la trattoria le había anunciado gloriosamente la víspera.
– Hoy usted no me ha dado ninguna satisfacción -dijo un tanto ofendido Santino, que lo había visto comer con desgana.
Montalbano extendió los brazos en gesto de resignación.
– Perdóname, Santi, pero es que no me encuentro bien.
Salió de la trattoria y de repente se sintió perdido, vagando en la nada. Al entrar para comer lucía el sol, y una hora larga después había caído una espesa y oscura niebla. Mascalippa era así.
Regresó a su casa con el corazón en un puño, esquivando en el último segundo choques frontales con otras sombras humanas. Oscuro el día y oscuro su interior. Y mientras caminaba, tomó una decisión que él sabía firme e indiscutible: si por casualidad lo destinaban a un pueblo como Mascalippa, presentaría su dimisión. Y se pondría a trabajar como abogado o auxiliar de abogado o vigilante de un bufete de abogado, con tal de que fuera en un lugar de la costa.
Había alquilado un pequeño apartamento de dos habitaciones, cuarto de baño y cocina justo en el centro del pueblo, para que, al asomarse a la ventana, no pudiera ver colinas y montañitas. No había calefacción y, a pesar de las cuatro estufas eléctricas constantemente encendidas, algunas noches de invierno lo mejor que podía hacer era irse a la cama y, malhumorado, dejar fuera de los cobertores un solo brazo para sujetar un libro. Leer y reflexionar acerca de lo leído siempre le había gustado y por eso las dos habitaciones estaban llenas a rebosar de libros. Era capaz de empezar uno una noche y terminarlo al amanecer sin interrupción. Y por suerte no había peligro de que fueran a llamarlo de noche por algún delito de sangre. Ve a saber por qué, las matanzas, los tiroteos, las peleas violentas, sólo se producían de día. Y no era prácticamente necesario llevar a cabo investigaciones, eran todos delitos sin ningún misterio: Fulano había disparado contra Mengano por una cuestión de intereses, y había confesado; Caio había acuchillado a Martino por un asunto de cuernos y había confesado. Si quería hacer trabajar el caletre, Montalbano se veía obligado a resolver los jeroglíficos de la Settimana Enigmistica; en cualquier caso, sus años en Mascalippa al lado de alguien como Sanfilippo no habían sido una pérdida de tiempo, muy al contrario.
Aquel día, sin embargo, la perspectiva de pasarse la noche leyendo en la cama o viendo alguna tontería televisiva no le pareció soportable. Seguramente a aquella hora Mery ya habría vuelto a su casa desde la escuela donde enseñaba Latín. Se habían conocido en la universidad en los años de las protestas y tenían la misma edad; en realidad, ella tenía cuatro meses menos. Congeniaron enseguida nada más verse y no tardaron en pasar de la simpatía a una especie de amistad amorosa absolutamente libre: cuando sentían deseo el uno del otro, se llamaban y se reunían. Después se perdieron de vista. A mediados de los años setenta Montalbano se enteró de que Mery se había casado y de que el matrimonio había durado menos de un año. Se la encontró por casualidad en Catania, en la via Etnea, durante su primera semana de servicio en Mascalippa. Desesperado, se había puesto al volante, y al cabo de una hora llegaba a Catania con la idea de ver una película de estreno: las que daban en Mascalippa se remontaban por lo menos a tres años atrás. Y dentro del cine, mientras hacía cola para sacar la entrada, oyó que alguien lo llamaba. Era ella, Mery, que estaba abandonando la sala. Si antes era una guapa y exuberante muchacha, la madurez y la experiencia la habían convertido en una belleza serena, casi secreta. Resultó que, al final, Montalbano no vio la película y se fue a casa de Mery, que vivía sola y no tenía la menor intención de volver a casarse. Su única experiencia matrimonial le había bastado y sobrado. Montalbano pasó la noche con ella y a las seis de la mañana siguiente tomó el camino de Mascalippa. A partir de entonces se convirtió en una costumbre; por lo menos dos veces por semana Montalbano se desplazaba a Catania.
– Hola, Mery. Soy Montalbano.
– Hola. ¿Sabes una cosa?
– No.
– Estaba a punto de llamarte yo.
Él se desanimó: quizá Mery quería decirle que aquella noche estaba ocupada y no podrían verse.
– ¿Por qué?
– Quería preguntarte si podías venir un poco antes que de costumbre, de esa manera podremos cenar juntos. Ayer un compañero me llevó a un restaurante que…
– A las siete y media estaré en tu casa, ¿te parece bien? -la cortó casi cantando de alegría.
* * *
El restaurante, con muy poca imaginación, se llamaba El Delfín. Pero la imaginación que faltaba en el rótulo abundaba por el contrario en la cocina: los entremeses, todos rigurosamente de pescado, eran unos diez a cual más celestial. Los pulpitos alla strascinasale, a la sal, se deshacían antes de tocar el paladar. ¿Y qué decir del mero guisado con una angélica salsita cuyos ingredientes Montalbano no consiguió identificar en su totalidad? Y, además, había que contar con Mery, que en lo tocante a la comida era casi tan atrevida como él. Porque si mientras comes con fruición no tienes a tu lado a una persona que coma con la misma fruición, el placer queda como oscurecido, disminuido. No hablaban. De vez en cuando se miraban a los ojos sonriendo. Al final, tras la fruta, las luces del local se amortiguaron primero y se apagaron después. Algún cliente protestó. Pero a través de la puerta de la cocina apareció un camarero empujando un carrito sobre el cual había un pastel con una velita encendida y una cubitera con una botella de champán. Sorprendido, Montalbano vio que el camarero se detenía junto a su mesa. Volvieron a encenderse las luces y todos los clientes aplaudieron mientras alguien decía, levantando la voz:
– ¡Felicidades! ¡Felicidades!
Debía de ser el cumpleaños de Mery. Y él se había olvidado por completo. ¡Qué maleducado era! ¡Qué cabeza de chorlito! Pero no había nada que hacer: no conseguía recordar ninguna fecha.
– Pepepe… perdóname… no recordaba que hoy era… era tu… -dijo, muerto de vergüenza, mientras le tomaba la mano.
– ¿Mi qué? -preguntó divertida Mery con los ojos brillantes.
– ¿No es tu cumpleaños?
– ¿El mío? ¡Hoy es tu cumpleaños! -exclamó, estallando en una carcajada sin poder contenerse.
Montalbano la miró perplejo. ¡Era verdad!
Al regresar a casa, Mery abrió el armario y sacó un paquete envuelto a la manera que los comerciantes llaman «de regalo» y que es un desbordamiento de cintas de colores y lazos de muy mal gusto.
– Con mis mejores deseos.
Montalbano lo desenvolvió. El regalo de Mery era un grueso jersey de montaña, muy elegante.
– Te será útil para tus inviernos en Mascalippa. -Nada más pronunciar la frase, se dio cuenta de que Salvo ponía una cara muy rara-. ¿Qué ocurre?
Y él le contó lo del ascenso y la entrevista con el comisario.
– … y, por consiguiente, no sé adónde me trasladarán -concluyó.
Mery permaneció en silencio. Después consultó el reloj, eran las diez y media, y se levantó de un salto del sillón.
– Perdona, tengo que hacer una llamada.
Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta para que él no la oyera. Montalbano experimentó una leve punzada de celos. Pero, por otra parte, no podía pretender que Mery no tuviese un romance con otro hombre. Al poco rato oyó que ella lo llamaba. Cuando entró en el dormitorio, Mery ya estaba acostada y lo esperaba.
Más tarde, mientras permanecían abrazados, Mery le dijo al oído:
– He llamado a tío Giovanni.
Montalbano la miró perplejo.
– ¿Quién es?
– El hermano menor de mamá. Me adora. Ocupa un cargo importante en el ministerio del que tú dependes. Le he pedido que buscara información acerca de tu destino. ¿He hecho mal?…
– No -contestó Montalbano besándola.
Mery lo llamó al despacho a las seis de la tarde del día siguiente.
Dijo sólo una palabra.
– Vigàta.
Y colgó.
2
Por consiguiente, el que había pronunciado aquellas tres sílabas en lo alto del Olimpo romano, en el Empíreo de los Palacios del Poder, no había sido un adivino cualquiera sino un Numen supremo, un Dios de aquella religión que se llamaba Burocracia, uno de aquellos cuya palabra trazaba un destino irrevocable. Y que, tras recibir las súplicas debidamente, había dado una respuesta clara y precisa, mucho mejor que las de la sibila cumana o la pitia o el dios Apolo en Delfos, en el sentido de que los oráculos de la sibila o la pitia o el dios Apolo siempre precisaban de la interpretación de los sacerdotes, y las distintas interpretaciones casi nunca coincidían. «Ibis redibis non morieris in bello», le decía la sibila al soldado que estaba a punto de partir para la guerra. Y listo. Pero había que colocar una coma antes o después de aquel non para que el soldado supiera si iba a dejarse la piel en la batalla o iba a salir indemne. Según dónde estuviera la coma, el significado podía ser «Aquí volverás, no morirás en la guerra» o bien «Aquí no volverás, morirás en la guerra». Y establecer dónde tenía que ir la coma era tarea de los sacerdotes, los cuales hacían su lectura según fuera la cuantía de la ofrenda. Allí, en cambio, no había nada que interpretar. Vigàta, había dicho el Numen, y Vigàta tendría que ser.
Tras recibir la llamada de Mery, Montalbano no consiguió permanecer sentado detrás del escritorio de su despacho. Dirigiéndole al policía de guardia una frase incomprensible en voz baja, salió y empezó a pasear por las calles. Mientras caminaba, tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a bailar el bugui bugui, que era el ritmo al que en aquel momento le circulaba la sangre, ¡Virgen santa, qué maravilla! ¡Vigàta! Trató de recordarla, y lo primero que le acudió a la mente fue una especie de tarjeta postal en que se veía el puerto con tres muelles y, a la derecha, la recia silueta de un gran torreón. Después recordó la calle mayor, hacia cuya mitad había un café muy grande que hasta tenía una sala con dos mesas de billar. Solía entrar en aquella sala para acompañar a su padre, que de vez en cuando jugaba una partida. Y mientras su padre jugaba, él se zampaba un trozo triangular de helado, en general un «trozo duro» -así lo llamaban- de chocolate con nata. O de cassata. Allí hacían unos helados que jamás había encontrado en otro lugar. Volvió a percibir el sabor entre la lengua y el paladar. Y junto con el sabor, recordó con toda claridad el nombre del café: Castiglione. Cualquiera sabía si aún existía y si seguía haciendo los mismos helados incomparables. Después relampaguearon ante sus ojos dos colores tan cegadores como la luz de un flash: amarillo y azul. El amarillo de la finísima arena y el azul del agua del mar. Sin darse cuenta, había llegado a una especie de mirador desde el cual se contemplaba un ancho valle y las cumbres de las montañas. Cierto que no eran las Dolomitas, pero cumbres de montañas sí eran. Y para él fueron más que suficiente para hundirlo en la más profunda melancolía, en una sensación de exilio insostenible. Esa vez consiguió contemplar el paisaje e incluso disfrutar un poquito de él, consolado, sin embargo, por la certeza de que pronto dejaría de verlo.
Por la noche llamó a Mery para darle las gracias.
– Lo he hecho en mi propio interés -dijo ella.
– ¿Qué interés? No entiendo.
– Si te hubieran destinado a Abbiategrasso o Casalpusterlengo, habría sido imposible que pudiéramos seguir viéndonos. Mientras que entre Vigàta y Catania sólo hay algo más de dos horas. Lo he mirado en el mapa.
Conmovido, Montalbano no supo qué decir.
– ¿Creías que iba a soltarte tan fácilmente? -añadió Mery.
Ambos se echaron a reír.
– Cualquier día de éstos voy a acercarme a Vigàta. Quiero ver si está como yo la recuerdo. Como es natural, no le diré a nadie que… -Interrumpió la frase. Una serpiente de hielo le recorrió rápidamente la columna vertebral y lo dejó paralizado.
– ¿Qué ocurre, Salvo? ¿Estás todavía al teléfono?
– Sí. No; es que se me ha ocurrido un pensamiento…
– ¿Cuál?
Montalbano dudó, temía ofender a Mery. Pero la duda fue más fuerte que cualquier consideración.
– Mery, ¿podemos fiarnos de tu tío Giovanni? ¿Estamos absolutamente seguros de que…?
En el otro extremo de la línea estalló una carcajada.
– ¡Me lo esperaba!
– ¿Qué te esperabas?
– Que antes o después me hicieras esa pregunta. Mi tío me ha dicho que tu destino ya está decidido, que ya consta por escrito. Puedes estar tranquilo. Es más, haremos una cosa. Cuando decidas ir a Vigàta, avísame con un poco de antelación. De esa manera pido un día de permiso y vamos juntos. ¿Nos vemos mañana?
– Naturalmente.
– Naturalmente ¿qué? ¿Que vamos a Vigàta juntos o que nos vemos mañana?
– Las dos cosas.
Pero enseguida se dio cuenta de que había mentido. La tarde del día siguiente iría a Catania para pasar la noche con Mery, pero a Vigàta había decidido ir solo. La presencia de Mery lo habría distraído. A decir verdad, el primer verbo que se le había ocurrido no era «distraer» sino «molestar». Y se había avergonzado un poco de aquel verbo.
Vigàta estaba más o menos tal como él la tenía grabada en la memoria, aunque había algunos edificios de nueva construcción en el Piano Lanterna; se trataba de unos horrendos rascacielos enanos de unos quince o veinte pisos, y habían desaparecido por entero las casuchas al abrigo de la colina de marga, amontonadas las unas encima de las otras y las unas al lado de las otras hasta formar todo un laberinto de callejuelas palpitantes de vida. Eran por lo general unos catoj, es decir, viviendas integradas por una única habitación que de día sólo recibían el aire a través de la puerta de entrada, mantenida necesariamente abierta. Y de esa manera, mientras pasabas por aquellas callejas, podías ver un parto, una discusión familiar, un cura que administraba la extremaunción a un moribundo, los preparativos de una boda o un entierro. Todo a la vista. Y todo en una babel de voces, quejidos, carcajadas, oraciones, tacos e insultos. Le preguntó a un viandante cómo era posible que hubiesen desaparecido aquellas casuchas y el hombre contestó que unos cuantos años atrás un espantoso corrimiento de tierras se las había llevado por delante en dirección al mar.
Había olvidado, en cambio, el olor del puerto. Una mezcla de agua de mar estancada, algas podridas, cordajes empapados, alquitrán cocido al sol, gasolina y sardinas. Puede que, tomados por separado, cada uno de los elementos que constituían aquel olor no fuera un grato homenaje al olfato, pero todos juntos acababan por formar un aroma muy agradable, misterioso e inconfundible. Se sentó encima de una bita. Ni siquiera encendió un cigarrillo para evitar que aquel olor recuperado se contaminara con el del tabaco. Y así permaneció largo rato contemplando las gaviotas hasta que un borboteo en la boca del estómago le recordó que había llegado la hora de comer. El aire del mar le había abierto el apetito.
Regresó a la arteria principal que se llamaba via Roma y vio inmediatamente un rótulo en el cual figuraba escrito «Trattoria San Calogero». Entró encomendándose al Señor. Todas las mesas estaban libres, pues no era una hora apropiada, demasiado temprano.
– ¿Se puede comer? -le preguntó a un camarero de cabello blanco que, al oírlo entrar, había salido de la cocina y lo estaba mirando.
– No se necesita permiso -contestó secamente el hombre.
Montalbano se sentó, enfurecido consigo mismo por la estupidez de su pregunta.
– Tenemos entremeses de mar, espaguetis a la tinta de jibia o con almejas o con erizos de mar.
– Los espaguetis con erizos de mar hay que saber hacerlos -dijo en tono dubitativo.
– Yo soy licenciado en erizos de mar -contestó el camarero.
Montalbano habría querido comerse la lengua a mordiscos. Dos a cero.
Dos frases estúpidas por su parte y dos respuestas inteligentes.
– ¿Y de segundo?
– Pescado.
– ¿Qué clase de pescado?
– El que usted quiera.
– ¿Y cómo lo preparan?
– Según el que elija.
Más le valdría coserse la boca.
– Tráigame lo que quiera.
Comprendió que había tomado la decisión más acertada. Cuando salió de la trattoria, se había comido tres entremeses, un plato de espaguetis con erizos de mar suficiente para cuatro personas, y seis salmonetes de roca fritos con precisión milimétrica, y, sin embargo, se sentía absolutamente ligero e invadido por una sensación de bienestar tan intensa que en su rostro se había quedado grabada una beatífica sonrisa de felicidad. Tuvo la absoluta certeza de que en cuanto estuviera en Vigàta, aquél se convertiría en su restaurante preferido.
Ya eran las tres de la tarde. Se pasó una hora recorriendo el pueblo y después decidió dar un largo paseo hasta el muelle de Levante. Y lo dio tranquilamente y paso a paso. Sólo quebraban el silencio el murmullo de la resaca en el rompeolas, los gritos de las gaviotas y, de vez en cuando, el rumor del motor diesel de una embarcación de pesca al que estaban sometiendo a prueba. Justo bajo el faro había una roca plana. Se sentó. El día era de una claridad que casi hacía daño, de vez en cuando soplaba una ráfaga de viento. Al cabo de un rato se levantó, había llegado el momento de subir al coche y regresar a Mascalippa. Hacia la mitad del muelle se detuvo en seco. Acababa de aparecer una imagen ante sus ojos: una especie de colina de una blancura cegadora que bajaba en escalones hasta penetrar en el mar. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? ¡La Escalera de los Turcos, eso es lo que era! Y tenía qui encontrarse por aquella zona.
Llegó disparado al café Castiglione, que seguía en su sitio de costumbre tal como previamente había comprobado.
– ¿Puede decirme cómo se va a la Escalera de los Turcos?
– Pues claro. -El camarero le explicó el camino.
– Lléveme un trozo duro a la sala del billar.
– ¿De qué sabor?
– Cassata.
Entró en la segunda sala. Dos hombres estaban jugando una partida con la ayuda de dos amigos. Montalbano se sentó a una mesa y se comió muy despacio la cassata, saboreando una cucharada tras otra. De repente estalló una discusión entre los dos jugadores. Intervinieron los amigos.
– Que juzgue este señor -dijo uno de ellos.
Y otro, dirigiéndose a Montalbano:
– ¿Sabe jugar al billar?
– No -contestó, avergonzado.
Lo miraron con desdén y reanudaron la discusión. Montalbano se terminó el helado de cassata, pagó en la caja, salió, subió al coche, que había dejado aparcado allí cerca, y se dirigió hacia la Escalera de los Turcos.
Siguiendo las instrucciones del camarero, en determinado momento giró a la izquierda, recorrió unos cuantos metros de calle asfaltada en bajada y se detuvo. La calle ya no seguía adelante, había que caminar sobre la arena. Se quitó los zapatos y los calcetines, lo dejó todo en el coche, lo cerró, se remangó los bajos de los pantalones y llegó a la orilla del mar. El agua estaba fresquita pero no fría. Más allá de un promontorio, la Escalera de los Turcos se le apareció de golpe.
La recordaba mucho más imponente; cuando somos pequeños, todo nos parece más grande de lo que es en realidad. Pero incluso resituada en su justo tamaño, conservaba su sorprendente belleza. El perfil de la parte más alta de la colina de marga blanca se recortaba contra el azul del cielo despejado y sin una nube y estaba coronado por unos setos de intenso color verde. En la parte más baja, la punta formada por los últimos escalones que se hundían en el azul claro del mar, contemplada a pleno sol, se teñía de unos fulgurantes matices que tiraban a rosa fuerte. En cambio, la zona más alejada de la cresta se apoyaba enteramente en el amarillo de la arena. Montalbano se sintió aturdido por todo aquel exceso de colores, auténticos gritos, hasta el punto de que durante un instante tuvo que cerrar los ojos y taparse las orejas. Faltaban todavía unos cien metros para llegar a la base de la colina, pero prefirió admirarla desde lejos: temía llegar a encontrarse en la real irrealidad de un cuadro, de una pintura, y convertirse él mismo en una mancha -sin duda desentonada- de color.
Se sentó sobre la arena seca, hechizado. Y así se quedó, fumándose un cigarrillo tras otro, perdido en la contemplación de las variaciones de color del sol a medida que su luz iba bajando hacia los peldaños inferiores de la Escalera de los Turcos. Se levantó al oscurecer y decidió regresar de noche a Mascalippa; merecía la pena darse otro atracón en la trattoria San Calogero. Recorrió el camino hasta el coche muy despacio, volviendo de vez en cuando la mirada hacia atrás; no le apetecía abandonar aquel lugar. Regresó al centro de Vigàta circulando a diez kilómetros por hora, bajo los insultos y las maldiciones de los automovilistas, que se veían obligados a adelantarlo en aquella carretera tan estrecha. No reaccionó en ningún momento, su estado de ánimo era tal que si alguien le hubiese propinado un tortazo, le habría ofrecido la otra mejilla. A la entrada del pueblo se detuvo en un estanco y se abasteció de cigarrillos para el viaje de vuelta. Después se dirigió a un surtidor de gasolina, llenó el depósito y comprobó el estado de los neumáticos y el aceite. Consultó el reloj, aún tenía que perder una media hora. Aparcó el coche y regresó a pie al puerto. Ahora, atracado en el muelle, había un transbordador de gran tamaño.
Una hilera de automóviles y camiones esperaba para subir.
– ¿Adónde va? -le preguntó a alguien que pasaba.
– Es el correo de Lampedusa.
Al fin fue una hora decente. En efecto, cuando entró en la trattoria, tres mesitas ya estaban ocupadas. Ahora el camarero tenía un ayudante más joven. Se acercó a Montalbano con una sonrisita.
– ¿Le sirvo yo como al mediodía?
– Sí.
El hombre se inclinó hacia él.
– ¿Le ha gustado la Escalera de los Turcos?
Montalbano lo miró perplejo.
– ¿Quién le ha dicho que…?
– Aquí las cosas se saben.
¡Y puede que hasta supieran que era policía!
Una semana después, cuando todavía estaban acostados, Mery le salió con una pregunta.
– ¿Has ido finalmente a Vigàta?
– No -mintió Montalbano.
– ¿Por qué?
– No he tenido tiempo.
– ¿No sientes curiosidad por ver cómo es? Me has dicho que estuviste allí de niño, pero no es lo mismo.
¡Pero bueno, menuda lata! Como no tomara una decisión repentina, cualquiera sabía lo que iba a durar aquella historia.
– Iremos el domingo que viene, ¿te parece bien?
Acordaron que Mery saldría con su coche y lo esperaría en el bar que había en la encrucijada de Caltanissetta. Allí, en el aparcamiento, dejaría su coche y ambos proseguirían el viaje en el de Montalbano.
Así pues, le tocaría regresar a Vigàta fingiendo no haber estado allí unos días atrás.
* * *
Montalbano acompañó a Mery primero al puerto y después a la Escalera de los Turcos.
La muchacha se quedó impresionada. Pero puesto que era mujer, es decir, perteneciente a esa categoría de criaturas que saben conjugar las cumbres más altas de la poesía con las más toscas materialidades, de repente miró a Montalbano, que por su parte tampoco lograba apartar los ojos de toda aquella belleza, y le dijo en dialecto:
– Pititto mi vinni, me ha entrado apetito.
Y ése era el busilis shakespeariano con que Montalbano tenía que enfrentarse. ¿Ir a la trattoria San Calogero a riesgo de que los camareros lo reconocieran, o probar otro restaurante con muchas probabilidades de comer muy mal?
Ante la idea de recorrer el camino de vuelta con el estómago devastado por una comida que hasta los perros habrían rechazado, no le cupo la menor duda. Al regresar al pueblo, hizo que él y Mery se encontraran como por casualidad bajo el rótulo de la trattoria conocida.
– ¿Quieres que probemos aquí?
Nada más entrar, intentó y consiguió que sus ojos se cruzaran con los del camarero.
Bastó que ambos se miraran un instante.
«Tú nunca me has visto», dijeron los ojos de Montalbano.
«Yo nunca te he visto», contestaron los ojos del camarero.
Después de haber comido como reyes, Montalbano acompañó a Mery al Castiglione y le aconsejó tomar un trozo duro.
Al terminarse el helado, Mery dijo que necesitaba ir al servicio.
– Te espero fuera -dijo Montalbano.
Salió a la acera. La calle estaba prácticamente desierta. Tenía delante el edificio del Ayuntamiento con su pequeña columnata. Apoyado contra una columna, un guardia urbano les hablaba a dos perros callejeros. Por la izquierda se acercaba lentamente un coche. De pronto apareció a gran velocidad un vehículo deportivo. Justo al llegar a la altura de Montalbano, el automóvil derrapó un poco y rozó el coche que circulaba despacio al pretender adelantarlo. Ambos conductores se detuvieron y bajaron. El del coche lento era un anciano con gafas. El otro era un joven gamberro alto y bigotudo. Cuando el caballero se inclinaba para examinar los desperfectos de su automóvil, el joven bigotudo le apoyó una mano en el hombro y, en cuanto el viejo se enderezó para mirarlo, le soltó un tortazo en pleno rostro. Todo ocurrió a la velocidad de un rayo. Mientras el anciano caía al suelo, se apeó del deportivo un sujeto corpulento con un antojo en la cara, el cual agarró al gamberro y lo hizo subir a la fuerza al coche, que inmediatamente después salió derrapando.
Montalbano se acercó al anciano, que tenía la cara ensangrentada y ni siquiera podía hablar. Aparte de la nariz, también le sangraba la boca. Entretanto, el guardia urbano se estaba acercando muy despacio. Montalbano ayudó al agredido a sentarse en el asiento del copiloto, pues era obvio que no se encontraba en condiciones de conducir.
– Acompáñelo a urgencias -le dijo al urbano. Éste parecía moverse a cámara lenta-. ¿Recuerda el número de la matrícula del otro automóvil? -le preguntó.
– Sí -contestó, sacándose del bolsillo un bolígrafo y un pequeño bloc.
Anotó el número. Montalbano, que lo había memorizado a su vez, advirtió que lo había escrito mal.
– Mire, las dos últimas cifras están equivocadas. Yo las he visto bien. No son cincuenta y ocho sino sesenta y tres.
El guardia corrigió de mala gana el número de la matrícula y puso en marcha el automóvil.
– Espere. ¿No quiere mis datos? -preguntó Montalbano.
– ¿Por qué?
– ¿Cómo que por qué? Soy un testigo.
– Ah, bueno. Si se empeña.
Apuntó su nombre, apellido y dirección como si fueran palabras ofensivas. Después cerró el bloc, le dirigió una siniestra mirada a Montalbano y se fue sin despedirse siquiera.
Cuando Mery salió también a la acera, el guardia ya se alejaba en el automóvil del anciano para llevarlo al hospital.
– Me he refrescado un poco -dijo ella, que no se había dado cuenta de nada-. ¿Vamos?
Transcurrió un mes sin que se moviera ni una hoja. Desde las Supremas Esferas no llegaban mensajes ni de ascensos ni de traslados. Montalbano empezó a pensar que todo había sido una broma, que alguien había querido tomarle el pelo. Y se le agrió el carácter; propinaba puntapiés metafóricos a diestro y siniestro como un caballo acosado por moscas cojoneras.
– Intenta razonar -procuraba calmarlo Mery, que se había convertido en el blanco principal de los desahogos de su amigo-, ¿por qué iba alguien a gastarte una broma semejante?
– ¡Y yo qué sé! ¡Quizá el porqué lo sepáis tú y tu tío Giovanni!
Y todo terminaba invariablemente en una pelea.
Después, una buena mañana el comisario Sanfilippo lo llamó a su despacho y, con una sonrisa de oreja a oreja, le entregó finalmente la respuesta del consejo de los dioses. Comisario en Vigàta.
El rostro de Montalbano se puso primero amarillo, a continuación pasó a rojo pimiento y después empezó a virar a verde. Sanfilippo temió que fuera a darle un ataque.
– Montalbano, ¿se encuentra mal? ¡Siéntese! -Llenó un vaso con la botella de agua mineral que siempre tenía sobre la mesa y se lo ofreció-. ¡Beba!
Montalbano obedeció. A causa de aquella reacción, Sanfilippo se hizo una idea equivocada de lo que estaba ocurriendo.
– ¿Qué le pasa? ¿No le gusta Vigàta? Yo la conozco, ¿sabe? Es una localidad deliciosa, ya verá como se encontrará muy a gusto.
* * *
A la deliciosa localidad -tal como la había calificado el comisario- Montalbano regresó cuatro días después. Y esa vez con carácter oficial, para presentarse ante su compañero Locascio, a quien debería sustituir. La comisaría estaba ubicada en un edificio aceptable, una casita de tres pisos que se hallaba justo a la entrada de la calle para quien llegaba por la carretera de Montereale y al final de la misma para quien llegaba, en cambio, por la carretera de Montelusa, la capital donde estaban la Prefectura, la Jefatura Superior de Policía y el Tribunal. Locascio, que vivía en el apartamento del tercer piso con su mujer, le dijo de inmediato que, antes de irse, mandaría limpiarlo bien.
– ¿Por qué?
– ¿Cómo que por qué? ¿Tú no tienes intención de utilizar la vivienda de servicio?
– Yo, no.
Locascio no interpretó bien su respuesta.
– Te interesa que nadie te controle, ¿eh? ¡Dichoso tú, que por la noche puedes dedicarte a tus asuntos! -le dijo, dándole un codazo en las costillas.
El día del traspaso de poderes, Locascio le presentó uno por uno a todos los hombres de la comisaría. Había un inspector de más edad que a Montalbano le cayó enseguida muy bien. Se llamaba Fazio.
Buscaría con calma el apartamento donde pensaba instalarse.
Entretanto, alquiló un bungalow en un hotel situado a dos kilómetros del pueblo. Los libros y sus escasas pertenencias los había mandado guardar en un almacén de Mascalippa, donde podrían esperar tranquilamente.
3
A los dos días de su llegada a Vigàta, cogió el coche y se dirigió a Montelusa para presentarse ante el jefe superior, que se llamaba Alabìso. Acerca de él los adivinos vaticinaban que, a la primera actuación decretada por el Ministerio, le darían la orden de alejamiento: llevaba mucho tiempo al frente de la brigada política (la cual seguía existiendo, aunque de vez en cuando le cambiaran el nombre) y sabía demasiadas cosas. Por si fuera poco, tenía un carácter inflexible y poco inclinado a los compromisos. En resumen, hay hombres con grandes cualidades que, colocados en determinados puestos, resultan inadecuados precisamente por sus cualidades a los ojos de la gente que carece de cualidades y que, como compensación, se dedica a la política. Y ahora a Alabìso se lo consideraba inadecuado porque no se rebajaba ante nadie.
El jefe superior lo recibió enseguida, le tendió la mano y lo invitó a sentarse. Pero estaba como distraído, de vez en cuando tartamudeaba mientras hablaba, y miraba fijamente a Montalbano.
De repente le soltó:
– Tengo una curiosidad. ¿Nosotros ya nos conocemos?
– Sí -contestó Montalbano.
– ¡Ah, claro! ¡Ya me parecía a mí que lo había visto! ¿Nos hemos conocido durante el ejercicio de nuestras funciones?
– En cierto sentido, sí.
– ¿Y cuándo fue?
– Hace unos diecisiete años.
El jefe superior lo miró, sorprendido.
– ¡Pero si en aquella época era usted un chiquillo!
– No exactamente. Tenía dieciocho años.
El jefe superior se desconcertó visiblemente. Empezaba a abrigar ciertas sospechas.
– ¿En el sesenta y ocho? -se aventuró a preguntar.
– Sí.
– ¿En Palermo?
– Sí.
– Yo entonces era comisario.
– Y yo, estudiante universitario.
Se miraron en silencio.
– ¿Qué le hice? -preguntó el jefe superior.
– Me dio un puntapié en el trasero. Tan fuerte que me rompió los fondillos de los pantalones.
– Ah. ¿Y usted?
– Conseguí soltarle una hostia.
– ¿Lo detuve?
– No pudo. Mantuvimos un breve forcejeo, pero logré escapar.
Y ahí el jefe superior dijo una cosa increíble, hablando tan bajo que Montalbano creyó no haberlo oído bien:
– ¡Qué tiempos aquéllos!
Quien primero se echó a reír fue Montalbano, seguido de inmediato por el jefe superior. Acabaron abrazados en el centro del despacho.
Después hablaron más en serio. Sobre todo de la guerra entre la familia Cuffaro y la familia Sinagra por el control del territorio, una guerra que se cobraba cada año por lo menos dos muertos por bando. Según el jefe superior, cada familia tenía un santo en el paraíso.
– Disculpe, ¿qué paraíso?
– Un paraíso parlamentario.
– ¿Y son dos honorables diputados de partidos distintos?
– No; del mismo partido de la mayoría y de la misma corriente. Mire, Montalbano, se trata de una idea mía. Pero es muy difícil de demostrar.
«Y por esa idea tuya es por lo que quieren joderte», pensó Montalbano.
– A lo mejor es una suposición descabellada. Tal vez -añadió el jefe superior-. Pero hay ciertas coincidencias que… quizá valdría la pena.
– Disculpe, pero ¿ha hablado de ello con mi antecesor?
– No.
Sin más explicaciones.
– Pues entonces, ¿por qué lo comenta conmigo?
– El comisario Sanfilippo es un fraternal amigo mío. Me ha dicho acerca de usted lo que se tenía que decir.
Cada día que salía del hotel para dirigirse a la comisaría, Montalbano debía recorrer en coche, después de toda una serie de curvas, una recta paralela a la playa, muy larga y profunda. Era una zona que se llamaba Marinella. Construidos justo sobre la arena habría en total unos tres o cuatro chalets, muy separados entre sí. Nada pretenciosos: ninguno disponía de piso superior, constaban de una sola planta y las habitaciones estaban alineadas una al lado de la otra. Y todos, con los imprescindibles y gigantescos depósitos en el tejado para la recogida de agua. En dos de ellos, en cambio, los depósitos estaban colocados al fondo de una especie de azotea que servía de techo y de solárium, y a la cual se accedía por una escalera exterior de obra. Además, todos los chalets disponían en la parte anterior de una pequeña terracita en la cual, por la noche, se podía incluso cenar contemplando el mar. Cada vez que pasaba por delante de ellos se le iban los ojos: como consiguiera entrar en alguno de aquellos chalets, jamás volvería a salir. ¡Qué sueño, Virgen santa! ¡Levantarse por la mañana temprano y acercarse caminando a la orilla del mar! ¡Y también, si el tiempo lo permitía, darse un buen chapuzón!
* * *
Montalbano aborrecía las barberías. El día que se veía obligado a ir porque el cabello le llegaba hasta los hombros, se ponía de mal humor.
– ¿Dónde puedo cortarme el pelo? -le preguntó a Fazio una mañana con el mismo tono con que alguien podría preguntar dónde está la empresa de pompas fúnebres más cercana.
– El mejor para usted es el salón de Totò Nicotra.
– ¿Qué significa el mejor para mí? Vamos a aclararlo, Fazio. Yo jamás pondré los pies en un salón todo lleno de espejos y dorados, en un sitio de lujo; lo que yo quiero…
– … es un salón discreto, un poco a la antigua -dijo Fazio, terminando la frase por él.
– Exactamente -confirmó Montalbano, mirándolo con admiración.
– Por eso le he dicho Totò Nicotra.
Aquel Fazio era un policía de verdad: le bastaba apenas nada para conocer por dentro y por fuera a una persona.
Cuando llegó a la barbería de Nicotra, no había clientes. El barbero era un sexagenario más bien taciturno y melancólico. Hasta que llegó a la mitad del corte no abrió la boca. Después se atrevió a preguntar:
– ¿Qué tal se encuentra en Vigàta, comisario?
A aquellas alturas, ya todo el mundo lo conocía. Y de esa manera, hablando y hablando, se enteró de que uno de los chalets de Marinella estaba libre porque el hijo de Nicotra, Pippino, se había casado en Nueva York con una americana que hasta le había encontrado un trabajo.
– ¡Pero vendrá en verano a pasar las vacaciones!
– No, señor. Ya me ha dicho que el verano va a pasarlo en Miami. ¡El hijo se acabó! ¡Y yo que lo hice enlucir y limpiar para nada!
– Bueno, siempre podrá ir usted.
– ¿A Miami?
– No; me refería al chalet.
– A mí no me gusta el aire del mar. Mi mujer es de Vicari, ¿lo conoce?
– Sí, es un lugar alto.
– Justamente, mi mujer tiene una casita allí. Vamos de vez en cuando.
Montalbano sintió crecer la esperanza en su corazón. Cerró los ojos y se lanzó en picado:
– ¿Su hijo estaría dispuesto a alquilármelo para todo el año?
– ¿Y qué pinta aquí mi hijo? Me dio las llaves y me dijo que hiciera lo que quisiera.
– Mery, ¿a que no sabes la novedad? ¡He encontrado una casa!
– ¿En el pueblo?
– No, un poco apartada. Un chalet de tres habitaciones, cocina y cuarto de baño. En la playa de Marinella, a pocos metros del mar. Tiene un solárium y una galería en la parte de delante donde se puede cenar por la noche. Una maravilla.
– ¿Ya te has instalado allí?
– No, a partir de pasado mañana. He llamado a Mascalippa para que me envíen mis cosas.
– Tengo ganas de verte.
– Yo a ti también.
– Oye, el sábado que viene podría ir a Vigàta por la tarde. Y regresar a Catania el domingo por la noche. ¿Qué te parece? ¿Quieres alojarme?
El día siguiente era jueves. Un día precioso que lo puso de buen humor. Al entrar en su despacho de la comisaría, vio encima de la mesa una especie de tarjeta dirigida a él con el membrete del Tribunal de Montelusa. La fecha correspondía a quince días atrás. Había tardado quince días en recorrer los seis kilómetros de distancia entre Vigàta y Montelusa. Lo convocaban para el lunes siguiente a las nueve. Se le pasó la alegría de golpe, no le gustaba tener que tratar con jueces y abogados. ¿Qué coño querían de él? En la tarjeta no decía nada, excepto la sección en la que debería presentarse, la tercera.
– ¡Fazio!
– A sus órdenes, dottore.
Le mostró la citación del tribunal. Fazio la leyó y después miró al comisario con expresión inquisitiva.
– ¿Podrías averiguar de qué se trata?
– Pues claro.
Regresó al cabo de unas dos horas.
– Dottore, antes de iniciar su servicio aquí, usted pasó casualmente por este lugar, ¿verdad?
– Sí -reconoció Montalbano.
– ¿Y fue testigo de una discusión entre dos automovilistas?
¡Cierto! Lo había olvidado por completo.
– Sí.
– Lo llaman a declarar.
– ¡Vaya, menuda lata!
– Dottore, se ve que usted es un buen ciudadano. Y los buenos ciudadanos que declaran suelen tropezar con molestias. Por lo menos por esta zona.
¿Acaso Fazio le estaba tomando el pelo?
– Entonces, ¿sería mejor no declarar?
– Dottore, pero ¿qué preguntas me hace? Si tengo que hablar como policía, declarar es un deber. Pero si hablo como ciudadano, digo que declarar es siempre una gran molestia. -Hizo una pausa-. Y a veces una molestia lleva a otra, como cuando se comen cerezas.
– ¡Pero si es una chorrada! Fue un incidente trivial; un prepotente le rompió la nariz a un…
Fazio levantó una mano para interrumpirlo.
– Conozco la historia porque me la ha contado el guardia urbano.
– ¿El que anotó el número de la matrícula?
– Sí, señor. Me dijo que él había apuntado mal el número y que usted se lo hizo corregir.
– ¿Y qué?
– De no haber sido por usted, que era la segunda vez que venía a Vigàta y todo el mundo sabía ya que era comisario, el número equivocado habría sido correcto.
Montalbano lo miró desconcertado.
– Pero ¿qué coño estás diciendo?
– Dottore, el guardia dice que era bueno que aquel número se anotara mal.
Montalbano empezó a ponerse nervioso.
– Fazio, me estás haciendo un razonamiento incomprensible. ¿Podrías hablar claro, por favor?
Él contestó con una pregunta:
– ¿Puedo cerrar la puerta?
– Ciérrala -asintió perplejo Montalbano.
Fazio cerró y tomó asiento en una de las dos sillas que había delante del escritorio.
– Mientras acompañaba al anciano a urgencias, el guardia trató de convencerlo para que no presentara una denuncia. Pero el viejo, que vive en Caltanissetta, se empeñó en hacerlo.
– Perdóname, Fazio, pero ¿ese guardia es un fraile franciscano? ¿Alguien que busca la paz universal?
– Busca la paz, eso sí, pero no la paz eterna.
– Fazio, nosotros dos nos conocemos poco. Pero si dentro de tres minutos no me lo explicas todo con claridad, te agarro por los hombros y te echo de este despacho. ¡Y presenta un informe a quien te dé la gana, al sindicato, al jefe superior, al Papa!
Fazio se introdujo tranquilamente una mano en el bolsillo, sacó un trocito de papel doblado en cuatro, lo extendió, lo alisó y leyó.
– Giuseppe Cusumano, hijo de Salvatore y de Maria Cuffaro, nacido en Vigàta el dieciocho de octubre de…
Montalbano lo interrumpió.
– ¿Quién es?
– El que soltó la hostia.
– ¿Y a mí qué coño me importan sus datos personales?
– Dottore, su madre Maria Cuffaro es la hermana menor de don Lillino Cuffaro, y Giuseppe es el nietecito predilecto de abuelo, don Sisìno Cuffaro. ¿Me he explicado?
– Perfectamente.
Ahora lo entendía todo. El guardia temía enfrentarse con el retoño de una familia mafiosa como la de los Cuffaro y por eso había transcrito el número de la matrícula voluntariamente equivocado. De esa manera, jamás se habría podido identifica al agresor.
– Muy bien, gracias, puedes retirarte -le dijo secamente a Fazio.
El viernes por la mañana hizo la maleta, en realidad eran tres y bastante grandes, por cierto, las colocó en el coche, pagó la cuenta y se fue a su casa de Marinella. Le parecía increíble. La víspera, el barbero Nicotra le había entregado las llaves y él no había resistido la tentación y había pasado por allí antes de irse a dormir por última vez al hotel. El chalet estaba aceptablemente amueblado, no había muebles impresionantes propios de gatopardos o emires árabes, es más, todo obedecía a cierto buen gusto. El teléfono ya estaba conectado; se ve que habían tenido un poco de consideración porque era comisario. En la cocina, el frigorífico vacío funcionaba debidamente. La bombona del gas estaba por estrenar. Desde la galería, con espacio suficiente para una banqueta, dos sillas y una mesita, se accedía directamente al comedor a través de una cristalera. Tres escalones unían la galería con la playa. Montalbano se sentó en la banqueta y se pasó una hora disfrutando del aire del mar. Con qué gusto se habría quedado a dormir allí.
Tras haber dejado las maletas, volvió a subir al coche y se dirigió a la comisaría para avisar a Fazio de que tenía cosas que hacer y regresaría a última hora de la mañana. En una tienda compró sábanas, fundas de almohada, toallas, manteles y servilletas; en un supermercado hizo acopio de ollas, cazuelas y cazuelitas, cubiertos, platos, vasos y todo lo que pudiera necesitar. Además, compró algo de comida para guardar en el frigorífico. Cuando regresó de nuevo a Marinella, su coche parecía el de un vendedor ambulante. Descargó todas las cosas y se dio cuenta de que todavía le faltaban muchas más. Entonces hizo otro viaje. Llegó a la comisaría pasado el mediodía.
– ¿Hay alguna novedad? -le preguntó a Fazio, que, a la espera de la llegada de un subcomisario, ejercía provisionalmente sus funciones.
– Ninguna. Ah, ha llamado un par de veces el honorable Torrisi desde Roma. Lo buscaba a usted.
– ¿Y quién es ese honorable Torrisi?
– Dottore, es uno de los diputados elegidos aquí.
– ¿Y cuántos son esos diputados?
– En la provincia hay muchos, pero los que captaron más votos en Vigàta son dos, Torrisi y Vannicò.
– ¿Pertenecen a dos partidos distintos?
– No, señor dottore. Los dos pertenecen a la misma formación política, democristianos.
Le volvieron desagradablemente a la memoria las palabras pronunciadas por el jefe superior en el transcurso de su único encuentro con él.
– ¿Ha dicho qué quería?
– No, dottore.
Dedicó la última hora de la tarde y parte de la noche a arreglar un poco la casa, cambiando incluso algún mueble de sitio. Antes de regresar a Marinella había ido a cenar a la trattoria San Calogero, tal como era ya su costumbre. Al principio de sus tareas domésticas se había sentido completamente fuerte, pero cuando se fue a dormir, tenía las piernas y la espalda destrozadas. Durmió con un sueño de plomo, denso y pesado. Despertó poco antes del amanecer, preparó café, se bebió media taza, se puso el traje de baño, abrió la cristalera y salió a la galería. Casi casi le entraron ganas de llorar: durante muchos meses en Mascalippa había soñado con una vista como aquélla. ¡Y ahora podía disfrutarla cuando quisiera! Bajó a la playa y se acercó a la orilla del mar.
El agua estaba fría, aún no era momento de bañarse. Pero disfrutó en cuerpo y alma. Al final decidió regresar al chalet y prepararse para la jornada que tenía por delante.
Llegó a la comisaría un poco tarde, pues antes de salir de casa había llevado a cabo una especie de reconocimiento general y había escrito una nota con todas las cosas que todavía faltaban. Después había pasado por un carpintero (que le había indicado Fazio, naturalmente) y había concertado una cita con él para que le cubriera toda una pared de estanterías para los libros que llegarían de Mascalippa y los que tenía intención de comprar.
Llevaba sentado detrás de su escritorio cosa de una hora cuando Fazio se presentó diciendo que el honorable Torrisi quería hablar con él.
– Pásamelo -repuso Montalbano, levantando el auricular del teléfono.
– No, dottore. Está aquí. Dice que llegó anoche de Roma.
¡O sea, que el honorable estaba auténticamente empeñado en tocarle los cojones!
No había ninguna ruta de fuga, lo único que se podía hacer era saltar por la ventana de la planta baja. Durante un instante estuvo tentado de hacerlo, pero después pensó que habría sido una indignidad. Y, además, ¿por qué toda aquella animadversión si ni siquiera conocía todavía al honorable e ignoraba lo que quería de él?
– Bueno, pues hazlo pasar.
El honorable era un cincuentón grueso y de baja estatura, un tanto desaliñado y con una cara tirando a sonriente que no conseguía ocultar la gélida y taimada mirada de sus ojos. Montalbano se levantó y fue a su encuentro.
– ¡Queridísimo! ¡Queridísimo! -exclamó el honorable, tomando su mano y agitándole el brazo arriba y abajo con tal fuerza que el comisario temió quedarse con el hombro dislocado para toda la vida.
Lo invitó a sentarse en uno de los dos sillones de una especie de saloncito que había en un rincón del despacho.
– ¿Le apetece beber algo?
– ¡Nada! ¡Nada! No puedo tomar nada hasta dentro de dos meses: le he hecho una promesa a la Virgen. Me he pasado por aquí sólo para conocerlo e intercambiar unas palabras con usted. ¿Sabe?, aquí en Vigàta he recogido una abundante cosecha de votos y considero un deber moral…
– También al honorable Vannicò le fue muy bien por aquí -lo interrumpió con toda su mala idea Montalbano, poniendo cara de memo incurable de nacimiento.
– Bueno, sí, a Vannicò también… -reconoció Torrisi en voz baja. Y después añadió, repentinamente preocupado-: ¿Ya ha tenido usted ocasión de conocerlo?
– Todavía no he tenido el placer.
Torrisi pareció tranquilizarse.
– ¿Sabe, comisario?, yo me preocupo mucho por los problemas, por el malestar de los jóvenes de hoy en día. Y debo reconocer, muy a pesar mío y con gran dolor de mi alma, que tampoco aquí en Vigàta las cosas van demasiado bien a ese respecto. ¿Sabe lo que falta?
– No. ¿Qué falta? -preguntó el comisario, con la cara propia de alguien a la espera de una revelación que cambiará su vida.
– Esto -respondió el honorable, tocándose con la yema del dedo índice el lóbulo de la oreja derecha.
Montalbano lo miró desconcertado. ¿Qué quería decir? ¿Que tenías que convertirte en maricón para comprender el malestar juvenil?
– Disculpe, honorable, pero no acabo de entender lo que falta.
– El oído, mi querido amigo. Nosotros no escuchamos, no estamos atentos a la voz de los jóvenes. Por ejemplo, tendemos a juzgarlos apresurada e irrevocablemente por cualquier acto que cometan, aunque sea equivocado…
Fiat lux! ¡Y se hizo la luz! En un abrir y cerrar de ojos, Montalbano comprendió el propósito de la visita del honorable y adónde quería ir a parar.
– Y eso es un error -dijo, adoptando una severa expresión mientras se tronchaba de risa por dentro.
– ¡Un gravísimo error! -corroboró el honorable, cayendo en la trampa como un pardillo-. Ya veo que usted, comisario, es una persona que comprende. ¡Ciertamente ha sido el Señor quien lo ha enviado aquí!
Torrisi se pasó media hora hablando en términos generales. Pero la esencia de su razonamiento oculto fue: «En tu declaración ante el tribunal, procura no cargar demasiado las tintas. Procura entender el malestar de un joven, a pesar de ser muy rico, a pesar de pertenecer a una poderosa familia, a pesar de haberle partido la cara a un viejo.» La familia Cuffaro había enviado a su embajador plenipotenciario. Por lo visto, el otro honorable, Vannicò, era el plenipotenciario de la familia Sinagra. El jefe superior lo había comprendido muy bien.
El mal humor que le había causado la visita del honorable se le pasó a las cuatro de la tarde con la llegada de Mery. La cual, por desgracia, regresó a Catania el domingo por la noche, pero tuvo tiempo suficiente para poner en orden el chalet y el ánimo (y el cuerpo) del comisario.
4
Como es natural, el mal humor le volvió el lunes por la mañana en cuanto despertó con la idea de tener que presentarse ante el tribunal. Una vez había conocido a alguien que trabajaba como superintendente de antigüedades: pues bien, aquel tipo sufría una dolencia desconocida, en el sentido de que los museos le daban miedo, no conseguía permanecer solo en ellos, poco faltaba para que la contemplación de una estatua griega o romana le provocara un desmayo. Él no llegaba a semejantes extremos, pero el hecho de tener que tratar con jueces y abogados era algo que le atacaba los nervios. Ni siquiera el paseo por la orilla del mar lo calmó.
Se desplazó a Montelusa en su coche privado por dos motivos. El primero era que no comparecía ante el tribunal como comisario sino como ciudadano particular, y, por consiguiente, utilizar el vehículo oficial habría sido un abuso. El segundo, que el chófer de la comisaría encargado de la conducción del vehículo era un agente muy simpático que se llamaba Gallo, pero que circulaba por todas las carreteras, incluso por un remoto camino rural, como si estuviera en el circuito de Indianápolis.
Jamás había tenido ocasión de ir al Tribunal de Montelusa. Era un enorme y desangelado edificio de cuatro plantas a cuyo interior se accedía a través de un impresionante portal. Una vez franqueado el portal, había una especie de corto pasillo de techo muy alto, lleno a rebosar de personas que hablaban a gritos como si aquello fuera un mercado. A mano izquierda estaba el puesto de guardia de los carabineros y a la derecha una estancia más bien pequeña por encima de la cual figuraba escrito «Oficina de Información». Allí, para formular confusas preguntas y recibir respuestas no menos confusas por parte del único funcionario encargado de la oficina, había cinco hombres haciendo cola delante de él. Montalbano esperó su turno y después le mostró la citación al funcionario. Éste la tomó, la miró, consulto un registro, volvió a mirar la tarjeta, consultó de nuevo el registro, levantó los ojos hacia el comisario y dijo finalmente:
– Esto tendría que estar en la tercera planta, sala quinta.
¿Por qué «tendría»? ¿Acaso en aquel tribunal se celebraban vistas móviles, incluso sobre patines de ruedas? ¿O tal vez el funcionario estaba convencido de que nada en la vida era verdad?
Y fue entonces, al salir de la oficina de información, cuando la vio por vez primera. Una chica, una adolescente con un vestidito de algodón de cuatro perras y un bolso de gran tamaño, tipo saco, desgastado por el uso.
Estaba apoyada contra la pared al lado del puesto de guardia de los carabineros. Y era imposible no mirarla a causa de sus grandes ojos negros enormemente abiertos y perdidos en la nada y el contraste entre el rostro todavía de niña y las formas del cuerpo ya agresivas y exuberantes. No se movía, parecía una estatua. El pasillo de la entrada conducía a un amplio patio-jardín muy cuidado. Pero ¿cómo se subía al tercer piso? Montalbano vio un grupo de personas a la derecha y se acercó. Había un ascensor, pero a su lado, escrito con rotulador en una hoja de papel fijada a la pared, figuraba un aviso: «El ascensor está reservado a los señores jueces y abogados.» Montalbano se preguntó cuántos jueces y abogados habría entre las aproximadamente cuarenta personas que aguardaban la llegada del ascensor. Y cuántas de ellas se hacían pasar por jueces y abogados. Decidió inscribirse en la segunda categoría. Pero el ascensor no llegaba y la gente empezó a murmurar. Después alguien se asomó a una ventana de la segunda planta.
– El ascensor se ha averiado.
Soltando tacos, quejándose y protestando, todos se encaminaron hacia otra arcada a través de la cual se distinguía el comienzo de una ancha y cómoda escalera. El comisario subió hasta el tercer piso. La puerta de la sala quinta estaba abierta y dentro no había nadie. Montalbano consultó el reloj, ya eran las nueve y diez. ¿Sería posible que todos se hubieran retrasado? Le entró la sospecha de que, a lo mejor, el encargado de la oficina de información estaba en lo cierto al dudar y pensar que la vista quizá se estuviera celebrando en otra sala. El pasillo estaba abarrotado de gente, las puertas se abrían y cerraban constantemente, llegaban ráfagas de elocuencia leguleya. Transcurrido un cuarto de hora decidió preguntar a uno que pasaba empujando un carrito lleno a reventar de carpetas y expedientes.
– Disculpe, ¿podría decirme…? -Y le mostró la tarjeta.
El otro la miró, se la devolvió y reanudó su camino.
– ¿No ha visto el aviso? -preguntó.
– No. ¿Dónde está? -repuso el comisario, siguiéndolo a pasitos.
– En el tablón de anuncios. La vista se ha aplazado.
– ¿Hasta cuándo?
– Hasta mañana. Quizá.
Estaba claro que en aquel edificio no reinaban las férreas certezas. Bajó por la escalera y volvió a hacer cola delante de la oficina de información.
– ¿Usted no sabía que la vista de la sala quinta se había aplazado?
– Ah, ¿sí? ¿Para cuándo? -preguntó el encargado de información.
Y volvió a verla por segunda vez. Había transcurrido aproximadamente una hora y la chica seguía exactamente en la misma posición de antes. Debía de estar esperando a alguien, claro, pero aquella inmovilidad era casi antinatural, generaba una sensación de incomodidad. Durante un instante, Montalbano estuvo tentado de acercarse a ella y preguntarle si necesitaba algo. Pero después lo pensó mejor y abandonó el edificio del tribunal.
* * *
En cuanto llegó a la comisaría, le comunicaron que habían llamado de Mascalippa para decir que la camioneta con las cajas que contenían sus pertenencias llegaría a Marinella a las cinco y media de la tarde. Como es natural, se las arregló para estar en Marinella a las cinco y cuarto, pero la camioneta llegó con dos horas de retraso, cuando ya estaba oscureciendo. Por si fuera poco, el chófer se había lastimado un brazo y, por consiguiente, no estaba en condiciones de descargar las cajas. Blasfemando como un carretero, Montalbano se las cargó sobre los hombros una detrás de otra y acabó con un hombro dislocado y una punzada de hernia bilateral. A modo de compensación y sin que se supiera muy bien a título de qué, el chófer exigió diez mil liras de propina, tal vez como indemnización moral por no haber podido realizar la descarga. Montalbano abrió sólo una caja, la del televisor. En el tejado-solárium de la casa ya estaba instalada la antena; la conectó, encendió el aparato y sintonizó con el primer canal. Nada, pajitas blancas y un ruido como de freiduría. Buscó otros canales y lo único que varió fue la cantidad de pajitas y el hecho de que a ratos la freiduría pasara a convertirse en una resaca o en un alto horno. Entonces subió al tejado-solárium y se dio cuenta de que la antena se había desplazado, tal vez a causa de una ráfaga de viento. Con gran esfuerzo consiguió girarla un poco. Después bajó corriendo a ver cómo estaba la pantalla: ahora las pajitas se habían convertido en ectoplasmas, fantasmas de una freiduría. Zapeando desesperadamente, vio al fin con toda claridad el rostro de un presentador. Hablaba en árabe. Apagó el televisor y fue a sentarse en la galería para que se le calmaran los nervios. Después decidió comer algo, introdujo el pan descongelado en el horno para calentarlo y después se comió una lata de atún de Favignana con aceite y limón.
Pensó que tendría que buscar rápidamente a una mujer que se encargara de ordenar la casa, hacer la colada y prepararle la comida. Ahora que disponía de una casa, no podía seguir arreglándoselas solo. Una vez acostado, descubrió que no tenía nada para leer. Todos los libros estaban en dos cajas todavía cerradas, las más pesadas. Se levantó, abrió la primera y, como es natural, no encontró lo que buscaba, la novela negra de un francés que se llamaba Magnan, titulada La sangre de los Atridas. Ya la había leído, pero le gustaba cómo estaba escrita. Abrió también la secunda caja. El libro se hallaba justo al fondo. Contempló la cubierta y lo depositó encima de la última pila: de golpe le había entrado sueño.
Llegó con un poco de retraso, a las nueve y diez, porque no conseguía encontrar sitio para aparcar. Ella estaba allí, con el mismo vestidito de algodón, el mismo bolso, la misma mirada perdida en los grandes ojos negros. Exactamente en el mismo sitio donde ya la había visto un par de veces, ni un centímetro más a la derecha ni un centímetro más a la izquierda. Como uno de esos que piden limosna, escogen un lugar, y allí se quedan hasta que se mueren o alguien los lleva a un albergue. Tanto en verano como en invierno los ves siempre allí. Puede que ella también estuviera pidiendo algo, limosna por supuesto que no, eso era evidente, pero ¿qué? Encima de la puerta del ascensor habían pegado una hoja de papel escrita con rotulador: «Averiado.» Montalbano subió los tres pisos, y cuando entró en la sala número cinco, que era una estancia más bien pequeña, la encontró llena de gente. Nadie le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí.
Se sentó en la última fila, al lado de un individuo pelirrojo con un cuaderno y un bolígrafo que de vez en cuando tomaba notas.
– ¿Hace mucho que ha empezado? -le preguntó.
– El telón se ha levantado hace diez minutos. Está actuando la acusación.
¡Qué manera tan retórica de expresarse! ¡Telón! ¡Actuar! Y, sin embargo, a juzgar por su aspecto, el hombre parecía un sujeto seco y prosaico.
– Perdone, ¿por qué ha dicho que se ha levantado el telón? No estamos en el teatro.
– ¿Que no? ¡Pero si esto es todo un teatro! ¿Usted de dónde viene, de la luna?
– Me llamo Montalbano. Soy el nuevo comisario de Vigàta.
– Mucho gusto. Yo me llamo Zito y soy periodista. Escuche a la acusación, se lo ruego, y después ya me dirá si esto es teatro o no.
Cuando aquel señor de la toga ya llevaba unos diez minutos hablando, al comisario le entró una duda.
– Pero ¿usted está seguro de que ése es el ministerio público?
– ¿Qué le decía yo? -dijo triunfante el periodista Zito.
La acusación hablaba exactamente igual que si hubiera sido la defensa. Afirmó que la agresión por parte de Giuseppe Cusumano se había producido, en efecto, pero tenía que tomarse en consideración el especial estado emocional del joven y el hecho de que el agredido, el señor Gaspare Melluso, hubiera llamado cabrón a Cusumano al bajar del coche. Solicitó la pena mínima y toda una serie de atenuantes. Al llegar a ese punto llamaron a declarar al guardia urbano.
Pero ¿cómo se desarrollaba aquel juicio? ¿Qué orden seguía? El guardia dijo que él no había visto prácticamente nada porque estaba ocupado hablando a dos perros callejeros que le eran muy simpáticos. Reparó en la cosa cuando Melluso cayó al suelo. Anotó el número de la matrícula del coche que después resultó ser propiedad de Cusumano y, a continuación, acompañó a Melluso a urgencias. En respuesta a una pregunta del abogado defensor, que no era otro que el honorable Torrisi, reconoció haber oído aletear por el aire con toda claridad la palabra «cabrón», pero no podía decir en conciencia quién la había pronunciado. Luego Montalbano oyó que lo llamaban. Una vez finalizado el ritual de los datos personales y la promesa de decir la verdad, tomó asiento, pero, antes de que pudiera abrir la boca, el honorable Torrisi le dirigió una pregunta:
– Naturalmente, usted oyó cómo Melluso llamaba cabrón a Cusumano, ¿verdad?
– No.
– ¿No? ¿Cómo que no? ¡Pero si la palabra la oyó el guardia urbano que se encontraba a una distancia mucho mayor que usted!
– El guardia la oyó y yo no.
– ¿Está mal del oído, dottor Montalbano? ¿Sufrió de otitis en su infancia?
El comisario no contestó y lo mandaron retirarse de inmediato. Ya podía irse, pero quiso escuchar el alegato del honorable. E hizo bien, pues pudo averiguar el «especial estado emocional» del joven. Resultaba que tres años atrás Cusumano se había casado con su amada prometida Mariannina Lo Cascio, y a la salida de la iglesia, justo ante la entrada principal del templo, había sido esposado por dos carabineros a causa de una condena decretada por una sentencia judicial. En resumen, el fatídico día de la discusión con Melluso, Cusumano acababa de salir de la cárcel y estaba volando literalmente a los brazos de su esposa para consumar aquel matrimonio que hasta aquel momento había sido sólo rato. Al oírse llamar «cabrón», el joven, que aún no había cortado la flor que Mariannina Lo Cascio reservaba sólo para él…
Y ahí Montalbano, que ya no podía más y a duras penas contenía los deseos de vomitar, se despidió del periodista Zito y se largó. Total, estaba seguro de que Cusumano saldría bien librado y de que, por el contrario -la cosa estaba cantada-, el que iría a parar a la cárcel sería Melluso.
Al llegar al pasillo que conducía a la salida, se quedó quieto. La muchacha se había apartado dos pasos de la pared y estaba hablando con un desaliñado cuarentón delgado, melenudo y con un corbatín de esos que sólo utilizan ciertos abogados. El cuarentón sacudió la cabeza como diciendo que no y se encaminó hacia el jardín. La chica regresó a su lugar habitual, a su habitual inmovilidad. Montalbano pasó por su lado y abandonó el edificio. De nada serviría hacerse preguntas, devanarse los sesos acerca del cómo y el porqué; estaba claro que no volvería a tener ocasión de tropezar con aquella chica. Y, por consiguiente, mejor olvidarse de ella.
En vano trató de poner en marcha el coche para regresar a Vigàta. Lo intentó y lo intentó, pero no hubo manera. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la comisaría y pedir que fueran a recogerlo? No; el asunto por el cual se encontraba en Montelusa era de carácter personal. Recordó que mientras iba al tribunal había visto un taller de reparación de automóviles. Se dirigió allí a pie y le explicó la situación al jefe. Éste se mostró muy amable y mandó que un mecánico lo acompañara. Tras haber examinado el motor, el hombre diagnosticó una avería en el circuito eléctrico. A última hora de la tarde, pero no antes, podría pasar por el taller y llevarse el coche ya arreglado.
– ¿Hay algún autocar para Vigàta?
– Sí. Sale de la plaza de la Estación.
Dio un largo paseo por la calle principal, por suerte todo en bajada, y al llegar a la plaza, en el tablón de los horarios averiguó que un autocar ya se había marchado y que el siguiente tardaría una hora.
Deambuló por una avenida arbolada desde la cual podía verse todo el Valle de los Templos y, al fondo, la línea del mar. ¡Nada que ver con los paisajes casi suizos de Mascalippa! Cuando regresó a la plaza, vio que había un autocar parado con la indicación «Montelusa-Vigàta» en uno de sus costados.
Las puertas estaban abiertas. Subió por la de delante y, en el primer peldaño desde el cual se podía ver el interior del vehículo, se detuvo. Lo que lo indujo a detenerse no fue el hecho de que el autocar estuviera vacío a excepción de una pasajera, sino el hecho de que aquella pasajera fuese nada menos que la chica del tribunal.
Estaba en uno de los dos asientos situados detrás del conductor, el de la ventanilla, miraba fijamente hacia delante y no parecía haberse dado cuenta de la presencia de un pasajero que permanecía de pie en la escalerilla. De hecho, Montalbano se estaba preguntando si no convendría recurrir a una provocación para convertir en efectiva la presencia-ausencia de la chica, yendo a sentarse precisamente a su lado cuando en el autocar había cuarenta y nueve plazas libres.
Pero ¿qué motivo tendría para comportarse de aquella manera? ¿Qué hacía la muchacha de malo? No hacía nada. ¿Pues entonces?
Subió y fue a sentarse en uno de los otros dos asientos delanteros: aunque fuera de perfil, desde allí podía seguir viendo el rostro de la chica. Inmóvil, ella sujetaba el bolso sobre las rodillas con ambas manos.
El chófer se dirigió a su asiento y puso en marcha el motor. Y justo en aquel momento se oyeron unos gritos:
– ¡Pare! ¡Pare!
Unos cuarenta y tantos japoneses, todos sonrientes, todos con gafas y todos con la cámara fotográfica en bandolera, precedidos por una agobiada guía, corrieron al abordaje del autobús y ocuparon todas las plazas vacías.
Sin embargo, ningún japonés se sentó ni al lado de Montalbano ni de la chica. El autocar inició la marcha.
En la primera parada no bajó ni subió nadie. Los japoneses se disputaban las ventanillas para disparar fotografías en una guerra en la que no faltaban los golpes, aunque todo se hiciera con las armas de una letal cortesía. En la segunda parada, el conductor tuvo que levantarse para ayudar a subir a una pareja de casi centenarios.
– Usted siéntese aquí -le dijo el chófer a Montalbano, señalándole el asiento del lado de la chica.
El comisario obedeció y los dos viejos pudieron acomodarse juntos y compadecerse mutuamente.
La joven no se había movido en absoluto, y para ocupar el asiento, Montalbano tuvo necesariamente que rozarle la pierna, pero ella no reaccionó al contacto y se limitó a dejar la pierna donde estaba. Azorado, el comisario orientó su cuerpo hacia el pasillo central.
Por el rabillo del ojo le miró las compactas tetas, que subían y bajaban debajo del vestidito de algodón al ritmo de su respiración, y sobre aquel movimiento sintonizó el oído. Era un truco que le había enseñado el comisario Sanfilippo: lograr percibir un rumor haciendo que el oído se armonizara con la vista. En efecto, poco a poco, por encima del parloteo de los japoneses, por encima del ruido del motor, empezó a percibir cada vez con más claridad la respiración de la chica. La cual era prolongada y regular, casi como si estuviera durmiendo. Pero ¿cómo armonizar aquella respiración con la petición desesperada, sí, desesperada, que se leía en sus ojos? Las manos que aferraban el bolso tenían unos dedos largos, ahusados y elegantes, pero su piel estaba martirizada por las duras tareas del campo; las uñas rotas aquí y allá conservaban todavía unos vestigios de esmalte rojo. Estaba claro que desde hacía algún tiempo la chica no se cuidaba. Y otra cosa observó el comisario, otra contradicción con su aparente compostura: el pulgar de la mano derecha temblaba de vez en cuando sin que ella se diera cuenta.
En la parada de los templos la comitiva japonesa bajó. El comisario habría podido cambiar de sitio y ponerse más cómodo, pero no se movió. Tras haber dejado atrás la señalización que indicaba el comienzo del territorio de Vigàta, la chica se levantó.
Se mantuvo un poco inclinada para no golpearse la cabeza contra la redecilla del equipaje. Estaba claro que pretendía bajar, pero se quedó mirando a Montalbano sin pedirle permiso ni abrir la boca. El comisario tuvo la sensación de que ella no lo miraba como a un hombre sino como a un objeto, un obstáculo indefinido. Pero ¿dónde tenía él la cabeza?
– ¿Quiere pasar?
La chica no dijo ni que sí ni que no. Entonces Montalbano se levantó y salió al pasillo para dejarle sitio. Ella llegó a la altura de la escalerilla y allí se paró, sujetando el bolso con una mano mientras apoyaba la otra en la barra metálica que discurría delante de los dos asientos donde permanecía la pareja de ancianos.
Tras recorrer unos cuantos metros, el chófer se detuvo, accionó la puerta automática y la chica bajó.
– ¡Un momento! -dijo Montalbano, con un tono de voz tan agudo que el conductor se giró a mirarlo con extrañeza-. No cierre, tengo que bajar.
La decisión había sido repentina. Pero ¿qué estupidez estaba haciendo? ¿Por qué estaba tan obsesionado? Miró a su alrededor; se encontraba en la antigua periferia de Vigàta, donde no había edificaciones nuevas ni rascacielos enanos, sino tan sólo casas ruinosas o que todavía se mantenían en pie sostenidas por las vigas, casas habitadas por gente que vivía pobremente, no de las tareas portuarias o los negocios de la ciudad, sino de los cultivos del mísero campo de la zona interior del pueblo.
La chica caminaba lentamente por delante de él, casi como si no le apeteciera regresar. Mantenía la cabeza inclinada como si estuviese contemplando con atención la tierra que pisaban sus pies. Pero ¿veía realmente la tierra que miraba? ¿Qué veían realmente sus ojos?
Giró a mano derecha, adentrándose en una especie de callejón que de noche debía de ser una escenografía ideal para una película de fantasmas. A un lado, una hilera de almacenes sin puertas y con los techos hundidos; al otro, una serie de casuchas deshabitadas y agonizantes. No pasaba literalmente ni un perro.
«Pero ¿qué estoy haciendo aquí?», se preguntó el comisario como despertando de una pesadilla.
E hizo ademán de volver atrás. Pero justo en aquel momento la chica se tambaleó, pareció perder el equilibrio, soltó el bolso y se vio obligada a apoyarse en la pared de una casa. En un primer momento, el comisario no supo qué hacer. Pero inmediatamente después comprendió con toda claridad que la joven debía de haber sufrido un mareo o algo parecido, no había dado un traspié ni había tropezado con ninguna piedra. En cualquier caso necesitaba ayuda, y ahora su intervención estaba más que justificada. Se le acercó.
– ¿Se encuentra mal?
El fuerte grito que emitió la muchacha al oír su voz fue tan repentino y desgarrador que Montalbano, pillado por sorpresa, saltó hacia atrás, asustado. La chica no lo había oído acercarse y sus palabras la habían devuelto de golpe a la realidad. Ahora miraba al comisario con los ojos muy abiertos y lo veía como lo que era, un hombre, un desconocido que acababa de decirle algo.
– ¿Se encuentra mal? -repitió él.
Ella no contestó. Empezó a inclinarse hacia delante como a cámara lenta, con el brazo extendido y la mano abierta para recoger el bolso.
Montalbano fue más rápido que ella y lo cogió primero. Su intención era hacer un gesto de cortesía y por eso lo sorprendió la reacción de la muchacha, que, utilizando esa vez las dos manos, trató de arrebatárselo.
Instintivamente, Montalbano lo retuvo con fuerza. La muchacha lo miró a los ojos y él leyó en ellos una desesperación decididamente salvaje. Durante unos momentos, ambos se entregaron a un absurdo y ridículo tira y afloja sin palabras. Después, tal como era de prever, la costura lateral del bolso se abrió y todo lo que había dentro cayó al suelo. Un objeto muy pesado golpeó el dedo gordo del pie izquierdo del comisario, que dobló la cabeza para mirar. Vio fugazmente un revólver de gran tamaño, pero la chica, que ya había recuperado una gran rapidez de movimientos, se le adelantó a recogerlo. Montalbano la agarró por la muñeca, se la torció, pero el revólver se mantuvo firmemente en la mano de la chica. Entonces el comisario, con todo el peso de su cuerpo, la empujó contra la pared y la inmovilizó de tal manera que la mano que sujetaba el revólver y la suya que le agarraba la muñeca se encontraron fuertemente apretadas entre la pared y la espalda de la chica. Esta reaccionó con la mano libre, arañando el rostro de Montalbano. El comisario consiguió agarrársela también por la muñeca y mantenerla en alto, empujándola contra la pared al igual que la otra. Ambos jadeaban como unos amantes que estuvieran haciendo el amor; Montalbano, con la parte inferior del cuerpo entre las piernas separadas de la chica, comprimía fuertemente su vientre y su pecho, y el olor un tanto áspero de su sudor no le resultaba en modo alguno desagradable, ni siquiera en aquella situación. Que no parecía tener ninguna salida. De pronto el comisario oyó a su espalda un ruido de frenos y una voz que gritaba:
– ¡Quieto ahí, marrano! ¡Policía! ¡Deja a la chica!
Y entonces comprendió que aquel policía creía estar presenciando un acto de violencia carnal, un estupro. La confusión estaba más que justificada. Volvió ligeramente la cabeza y reconoció a uno de sus hombres, el agente Galluzzo. Galluzzo lo reconoció a su vez y se quedó petrificado.
– Co… co… co… -balbució. Quería decir «comisario», pero en su lugar estaba cacareando como una gallina.
– ¡Ayúdame! ¡Va armada! -exclamó Montalbano entre jadeos.
Galluzzo era hombre de decisiones rápidas. Sin decir ni pío, soltó un puñetazo contra la barbilla de la chica. Ésta cerró los ojos y cayó desmayada, resbalando por la pared. Montalbano la sujetó con delicadeza, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para apoderarse del revólver. Los dedos de la chica se negaban a soltar el arma.
5
El carnet de identidad, caído al suelo junto con las demás cosas que contenía el bolso, decía sin posibilidad de error que Rosanna Monaco, hija de Gerlando y de Concetta Marullo, domiciliada en Vigàta, via Fornace 37, era desde hacía pocos meses mayor de edad. El carnet era muy nuevo, señal de que la chica se lo había sacado nada más cumplir la mayoría de edad. Ante la ley era, por tanto, plenamente responsable de sus actos. Estaba sentada en una silla delante del escritorio del comisario, con la cabeza gacha mirando al suelo y los brazos colgando, y desde hacía dos horas no había manera de que abriese la boca.
– ¿Quieres decirme de quién es el revólver?
– ¿Lo tenías como defensa?
– ¿De quién querías defenderte?
– ¿Lo tenías para pegarle un tiro a alguien?
– ¿A quién querías pegarle un tiro?
– ¿Por qué esperabas a la entrada del tribunal?
– ¿Esperabas a alguien?
Nada. Después de la fuerza, la agilidad, la rapidez repentinamente recuperada durante aquel silencioso forcejeo que a Montalbano le había parecido en algunos momentos un intento de relación amorosa, la joven había regresado a aquella especie de atormentada impasibilidad que había despertado la curiosidad del comisario ya desde la primera vez que la viera. Sí, Montalbano sabía muy bien que «atormentada impasibilidad» era un estúpido oxímoron, pero no encontraba otras palabras para definir lo que la actitud de Rosanna le evocaba.
Tomó una decisión; no podían seguir adelante de aquella manera.
– Colócala en régimen de seguridad -le ordenó a Galluzzo, que estaba sentado delante de la máquina de escribir para redactar el acta y sólo había conseguido teclear la fecha-. Y llévale algo de comer y beber. -Y después, levantando la voz, añadió-: Yo voy a hablar con sus padres.
Había anunciado claramente su intención de forma deliberada, pero la chica ni siquiera pareció haberlo oído. Antes de abandonar la comisaría, le preguntó a Fazio dónde estaba la via Fornace, le dijo que hiciera unas cuantas cosas, salió, subió al coche y se fue.
La calle era la segunda a la derecha después de aquella en la cual se había producido el incidente del revólver. No estaba asfaltada y era más bien un sendero. El número 37 era una casa de una sola planta con un almacén al lado ligeramente más espacioso que una caseta de perro, pero menos ruinosa que las demás. La puerta no estaba cerrada, y a medida que se acercaba, Montalbano oyó un confuso y alterado griterío cada vez más fuerte. Desde el umbral, creyó encontrarse delante de algo intermedio entre una guardería infantil y una escuela de primaria. Allí dentro había como media docena de chiquillos entre uno y siete años.
Junto a los fogones de una cocina de leña había una mujer de edad indefinida que tenía en brazos a un recién nacido. No se veía un teléfono, no se veía un frigorífico, no se veía un televisor. Pero no se trataba de pobreza, pues los críos iban adecuadamente vestidos y del techo colgaban toda una serie de quesos y salchichones; debía de tratarse de atraso, de una mentalidad atrincherada en la ignorancia.
– ¿Qué quiere? -preguntó la mujer.
– Soy Montalbano, comisario de policía. ¿Está su marido?
– ¿Qué quiere de mi marido?
– ¿Está o no está?
– No, siñor, no está. Está en el campo, trabajando con los hijos mayores.
– ¿Y cuándo volverá?
– Esta tarde cuando oscurezca.
– ¿Usted es la señora Concetta Marullo?
– Sí, siñor.
– ¿Tiene una hija llamada Rosanna?
– Tingo esa disgracia.
– Mire, hemos detenido a su hija porque…
– Mi importa un carajo.
– No he entendido.
– Pues yo si lu ripito: mi importa un carajo. Pa mí, la puede ditener, mitirla en la cárcel, llevarla a la horca…
– ¿Vive aquí con ustedes?
– No, siñor, hace tris años la eché de casa.
– ¿Por qué?
– Porque es una disvirgunzada.
– ¿Por qué dice que es una desvergonzada? ¿Qué ha hecho?
– Lo que hizo, hizo.
– ¿Y sabe dónde vive ahora?
– Aquí al lado. Mi marido, que tiene buen corazón, li dio la pucilga para durmir. Y ella istá bien allí porque la pucilga es su virdadera casa.
– ¿Podría verla?
– ¿La pucilga? Pues claro. La puerta no está cerrada.
– Oiga, ¿sabe si su hija tiene algún motivo para sentir rencor contra alguien?
– ¿Y yo qué coño sé? Le digo que hace años que no la trato. No sé nada.
– Una última pregunta: ¿su marido tiene un arma?
– ¿Qué arma?
– Un revólver.
– ¿Bromea? Mi marido sólo tiene un cuchillo pa cortarse el pan.
– En cuanto regrese, dígale que vaya a la comisaría.
– Mire que volverá tarde y cansado.
– Lo siento, lo esperaré.
Salió con un principio de dolor de cabeza; todo el diálogo se había desarrollado a voz en grito para contrarrestar el follón que estaba armando la guardería infantil.
Rosanna había limpiado muy bien la pocilga y alguien había dado una mano de enlucido por las paredes. A duras penas cabían un camastro, una mesita y dos sillas. Mirándola de otra manera, podría haber sido la celda de un convento franciscano. Para lavarse, Rosanna utilizaba una palangana colocada sobre la mesita y el agua la sacaba de un pozo cercano que Montalbano había entrevisto. Una cuerda tendida de pared a pared le servía de armario, y en ella había colgados dos vestidos y un abrigo vuelto del revés. La ropa interior estaba encima de una silla. Todo, de extrema pobreza pero impecablemente limpio. Ni una sola fotografía, ni un periódico, ni un libro. Trató en vano y durante un buen rato de encontrar una carta, una nota, algo escrito.
Regresó a la comisaría más perplejo que convencido.
– He hecho lo que usted me ha mandado -dijo Fazio en cuanto lo vio entrar, siguiéndolo a su despacho.
– ¿Y qué?
– Bueno -respondió, sacándose del bolsillo un trozo de papel al cual echaba de vez en cuando un vistazo-, el padre Gerlando Monaco, hijo de Giacomo y de Elvira La Stella, nacido en Vigàta el…
– Perdona, Fazio -lo interrumpió Montalbano-, pero ¿por qué me cuentas todas esas cosas?
– ¿Qué cosas? -preguntó, desconcertado.
– El padre, la madre… ¿a mí qué coño me importan? Yo te había pedido que averiguaras si el padre de Rosanna carece de antecedentes penales y qué se dice de él en el pueblo. Y punto.
– Carece de antecedentes penales -contestó pausadamente Fazio, guardándose de nuevo el trozo de papel en el bolsillo-, y en el pueblo los pocos que lo han conocido dicen que es una buena persona.
– ¿Tiene otros hijos mayores?
Fazio hizo ademán de volver a sacar el trozo de papel, pero fue fulminado por una severa mirada del comisario.
– Dos. Giacomo, de veintiún años, y Filippo, de veinte. Trabajan con él en el campo. Ellos también están considerados unos buenos chicos.
– En resumen, la única que se ha desmandado parece que es Rosanna.
Y le contó que la madre la tenía por una desvergonzada y que la hacían dormir en una antigua pocilga.
– En cualquier caso, esta noche pasará su padre por aquí e intentaremos averiguar algo más. ¿Sabes si la chica ha comido?
– Galluzzo le ha comprado un bocadillo. No lo ha tocado. Y tampoco ha bebido ni una sola gota de agua.
– Más tarde o más temprano se vendrá abajo y decidirá comer y beber. Y después hablará.
– A propósito del revólver… -empezó Fazio.
– ¿Has descubierto algo?
– Dottore, había muy poco que descubrir. Es una Cobra, un arma que no gasta bromas. Americana. Y no sólo eso, sino que el número de serie se ha borrado.
– En resumen, me estás diciendo que es un arma de delincuentes.
– Exactamente, dottore.
– Y, por consiguiente, alguien se la dio a Rosanna para que disparara contra alguien.
– Exactamente, dottore.
– Pero ¿quién es ese alguien?
– Quién sabe.
– ¿Y contra quién tenía que disparar?
– Quién sabe.
– Fazio, deberías intentar averiguar todo lo que sea posible acerca de esta chica.
– No será fácil, dottore. Por lo que me ha parecido entender, se trata de una familia aislada del resto del pueblo. No tienen amistades, sólo conocidos.
– Tú inténtalo de todos modos. Ah, otra cosa. Manda a uno de los nuestros a decirle a la madre de la chica que le envíe una muda de ropa interior a su hija. Que se la dé a su marido cuando venga para acá.
Fue a mirar a través de la mirilla de la celda de seguridad. Rosanna permanecía de pie con la frente apoyada contra la pared. El bocadillo estaba intacto y el vaso de agua también. Menudo problema. Llamó a Galluzzo.
– Oye, ¿te ha pedido ir al cuarto de baño?
– No, dottore. He sido yo quien se lo ha preguntado a ella, pero ni siquiera me ha contestado. Dottore, en mi opinión…
– ¿En tu opinión?
– En mi opinión, se está haciendo de rogar.
– ¿De rogar?
– Sí, señor dottore. El cuerpo es el de una mujer, sobre el papel es mayor de edad, pero debe de tener la cabeza de una chiquilla.
– ¿Una retrasada mental?
– No, señor dottore. Una chiquilla. Está enfadada porque usted le ha impedido hacer lo que se le había metido en la cabeza.
A Montalbano se le ocurrió una idea absolutamente de locos.
– Déjame entrar en la celda. Después abre la puerta del lavabo y déjala abierta.
Entró en la celda. La chica seguía con la frente apoyada contra la pared. Montalbano se situó a su lado y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, como uno de esos sargentos de la marina de guerra que se ven en las películas americanas:
– ¡Al lavabo! ¡Enseguida!
Rosanna se sobresaltó y se volvió, aterrorizada. El comisario le soltó un pescozón en el cogote. La chica se acercó una mano al lugar de la nuca donde la había golpeado, al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se cubrió el rostro con el antebrazo como si esperara más guantazos. Galluzzo lo había interpretado muy bien: una chiquilla. Pero el comisario no se dejó llevar por los sentimientos.
– ¡Al lavabo!
Entretanto, media comisaría había corrido a ver qué estaba sucediendo.
– ¿Qué pasa? ¿Quién es?
– ¡Fuera! ¡Fuera todos! -rugió Montalbano, notándose las venas del cuello a punto de estallar-. ¡Y tú, espabila!
La chica se movió como una sonámbula y cruzó el umbral de la estancia.
– Por aquí -se apresuró a decirle Galluzzo.
Rosanna entró en el retrete y cerró la puerta. El comisario, que jamás había estado allí, miró con expresión interrogativa a Galluzzo.
– No hay peligro -dijo el agente-. No se puede bloquear desde el interior.
Poco después oyeron el ruido de la cadena del agua, y se abrió la puerta, Rosanna pasó por delante de ellos como si no estuvieran presentes, entró en la celda de seguridad y volvió a colocarse de cara a la pared. De cara a la pared. Un castigo. Rosanna se estaba autocastigando.
– Bueno, menos mal que lo ha conseguido -comentó Galluzzo.
– ¡Gallù, no vayas a pensar que me pondré a armar todo este jaleo cada vez que ésa tenga que ir al lavabo! -replicó enfurecido Montalbano.
Había esparcido sobre la mesa todo lo que había en el interior del bolso de Rosanna y estaba examinándolo. Una cartera de piel de imitación que contenía, doblado varias veces, un billete de diez mil liras y después tres billetes de mil, cinco monedas de quinientas, cuatro de cien y una de cincuenta.
Pero dentro había una cosa que no tenía nada que ver con el dinero: un trocito de unos diez centímetros escasos de cinta elástica de color rosa. Quizá una muestra para enseñarla al mercero.
Rosanna conservaba los billetes de ida y vuelta del autocar Vigàta-Montelusa. Había seis, lo cual significaba que seis veces como mínimo había permanecido esperando a la entrada del tribunal.
El carnet de identidad. Un frasquito vacío de esmalte de uñas: unos restos de líquido condensado permanecían todavía pegados a la parte interior del tapón.
Y una cosa extraña: un sobre en el cual no figuraba nada escrito, con el esqueleto de una rosa cuyos pétalos habían caído en su totalidad. Sin embargo, pensándolo mejor, aquella rosa no tenía nada de extraño, estaba en el interior de un sobre, pero habría podido estar, reseca, entre las páginas de un libro, donde solían colocarla casi todas las personas. Sólo que Rosanna, al no tener libros, había guardado dentro de un sobre aquella rosa, sin duda recuerdo de un encuentro sentimental. Y la llevaba siempre consigo. En resumen, nada que estuviera fuera de lugar en el bolso de una mujer. Pero durante un instante y sólo un instante, a Montalbano le acudió a la mente un detalle, algo que hacía que aquellos objetos resultaran menos obvios. Sin embargo, no consiguió comprender qué era lo que lo había iluminado por espacio de un instante tan breve como un relámpago.
Todo lo cual le produjo una sensación de incomodidad y nerviosismo.
Estaba recogiendo las cosas de Rosanna para guardarlas en un cajón cuando apareció el encargado de la centralita.
– Perdone que lo moleste, pero hay un señor que dice ser su padre.
– Muy bien, pásamelo.
– Está aquí personalmente.
¿Su padre? De pronto, con una sensación de vergüenza, recordó que no le había escrito para comunicarle el ascenso y el cambio de destino.
– Hazlo pasar.
Se abrazaron en el centro de la estancia con un poco de emoción y un poco de turbación. Su padre iba, como de costumbre, muy elegantemente vestido, como elegante era también su manera de moverse. Todo lo contrario que él, a menudo un tanto desaliñado. No se veían desde hacía por lo menos cuatro meses.
– ¿Cómo has hecho para encontrarme?
– Leí en un periódico un artículo en que te daban una especie de bienvenida a Vigàta. Y puesto que tenía que pasar por aquí, he decidido venir a saludarte. Me voy enseguida.
– ¿Te apetece beber algo?
– No, nada, gracias.
– ¿Cómo estás, papá?
– No me puedo quejar. Dentro de pocos años me jubilo.
– ¿Qué piensas hacer después?
– Me asociaré con uno que tiene una pequeña empresa de producción de vino.
– ¿Y qué haces por aquí?
– Esta mañana he ido a visitar a tu madre al cementerio y a mandar limpiar la tumba. Hoy es el aniversario, ¿lo habías olvidado? -Sí, lo había olvidado. De su madre sólo conservaba un recuerdo de color, como un haz de espigas de trigo maduro-. ¿Qué recuerdas de tu madre?
Montalbano vaciló un momento.
– El color del cabello.
– Era un color precioso. ¿Y nada más?
– Nada de nada.
– Menos mal.
Montalbano lo miró sorprendido.
– ¿Qué quieres decir?
Esa vez el que titubeó fue su padre.
– Hubo entre ella y yo… incomprensiones, discusiones, peleas… Todo por mi culpa. Yo no me merecía a tu madre.
Montalbano se sentía incómodo. Con su padre jamás había habido confianza.
– Me gustaban mucho las mujeres.
El comisario no supo qué decir.
– ¿Te estás encargando de algo importante? -preguntó el viejo con la visible intención de cambiar de tema. Él se lo agradeció.
– No, nada importante. Pero me está ocurriendo un hecho curioso…
Y le contó el caso de Rosanna, insistiendo sobre todo en el carácter indescifrable de la muchacha.
– ¿Puedo verla?
– Es que verás, papá, no sé si eso está permitido… bueno, ven.
Lo precedió y observó en primer lugar por la mirilla. La chica permanecía de pie con la espalda apoyada contra la pared, mirando precisamente hacia la puerta. El comisario le cedió el sitio a su padre. Éste miró largo rato y después se volvió diciendo:
– Se me ha hecho tarde, ¿me acompañas al coche?
Montalbano lo acompañó. Se abrazaron impulsivamente ya sin la menor turbación.
– Vuelve pronto, papá.
– Sí. Ah, Salvù, una cosa: no te fíes.
– ¿De quién?
– De esa chica. No te fíes.
Montalbano lo vio alejarse mientras lo pillaba a traición un profundo arrebato de melancolía.
Gerlando Monaco, el padre, se presentó en la comisaría cuando ya se había hecho de noche, con una bolsa de plástico que contenía una muda de ropa interior para Rosanna. A él tampoco se le podía adivinar la edad, estaba consumido por el trabajo, reseco y cocido como un ladrillo al horno, pero, a diferencia de su mujer, parecía nervioso y preocupado.
– ¿Por qué la ha detenido, eh? -fue su primera pregunta.
– Llevaba un revólver.
Gerlando Monaco palideció, se tambaleó, se quedó sin respiración, buscó con una mano una silla, sobre la cual se desplomó pesadamente.
– ¡Virgen bendita! ¡La ruina de mi casa es esta hija! ¡Un rivólver! ¿Y quién si lo dio?
– Es lo que quisiéramos saber. ¿Usted tiene alguna idea?
– ¡¿Idea?! ¡¿Yo?!
No cabía duda de que su asombro era sincero.
– Oiga, ¿me explica por qué obligan a su hija a dormir en una pocilga?
Gerlando Monaco se puso en guardia, adoptó una expresión entre humillada y ofendida y bajó la mirada al suelo.
– Istas sun cosas di familia qui a usted no li interesan.
– Mírame -dijo con firmeza el comisario-. Si no me dices ahora mismo lo que quiero, esta noche le harás compañía a tu hija.
– Muy bien. Mi mujer ya no la quiere en casa.
– ¿Por qué?
– Si dijó priñar.
– ¿Se quedó embarazada? ¿Quién fue?
– No lo sé. Y mi mujer tampoco lo sabe. Mi mujer casi la mató a golpes, pero ella no quiso dicir quién había sido.
– ¿Y vosotros no tuvisteis ninguna sospecha?
– Dutturi miu, yo mi livanto por la mañana cuando aún está oscuro y vuelvo cuando ya está oscuro, mi mujer está siempre ocupada con los hijos más piqueños, ella, Rosanna, a los diez años se puso a trabajar de criada…
– ¿O sea que nunca fue a la escuela?
– Nunca. Nu sabe leer ni escribir.
– ¿Cuál es el nombre de la familia donde presta servicio su hija?
– ¡Pero qué nombre ni qué nombre! ¡Cien familias ha cambiado! Y hace tres años, cuando si dijó priñar, la familia donde trabajaba cumu criada eran dos viejos.
– ¿De qué vive Rosanna?
– Sigue haciendo de criada cuando li sale algo. Sobre todo en verano cuando vienen los forasteros.
– ¿Quién cuida del hijo de Rosanna?
Gerlando Monaco lo miró sorprendido.
– ¿Qué hijo?
– ¿No acabas de decirme que Rosanna se quedó embarazada?
– Ah, mi mujer la llevó a una que hacía de comadrona. Pero le vino esta cosa… la… ¿Cómo se llama cuando uno pierde sangre?
– Hemorragia.
– Sí, siñor. Parecía que se estuviera muriendo. Y quizá habría sido mejor que muriera.
– ¿Por qué la hicisteis abortar?
– Dutturi miu, piense un poco. ¿Nu bastaba tener a una puta por hija que encima tiníamos que tener un nieto bastardo?
Cuando Gerlando Monaco abandonó la estancia, Montalbano no consiguió levantarse. Experimentaba un dolor sordo en la boca del estómago, como si una mano le hubiera agarrado los intestinos y se los estuviera retorciendo. Sirvienta a los diez años, analfabeta, probablemente violada a los quince, embarazada, golpeada, obligada a abortar de mala manera, llevada al borde de la muerte a causa de la carnicería sufrida, y de nuevo criada, obligada a vivir en una antigua pocilga. Hasta la celda de seguridad debía de parecerle la habitación de un hotel de lujo. Entonces la pregunta era ésta: ¿se le puede pasar por la cabeza a un comisario poner en libertad a la chica, devolverle el revólver y decirle que le pegue un tiro a quien quiera pegárselo?
6
No podía pasarse todo un día sin comer por el hecho de que el problema de Rosanna lo tuviera preocupado. En la trattoria San Calogero se zampó de primero unos quince entremeses de marisco variado. No habría querido, pero eran tan ligeros y exquisitos que parecía que le entraban en la boca con disimulo. ¿Cómo podía uno resistir si a mediodía no había tomado nada? Y ahí tuvo una ocurrencia. Le hizo señas a Calogero de que se acercara.
– Oye, Calù. Ahora me traes una buena lubina. Pero, entretanto, manda que me preparen tres salmonetes a la liornesa. La salsa tiene que ser abundante y muy aromática. Sobre todo. Me los envías a la comisaría aproximadamente media hora después de que yo haya salido de aquí. Envíame también un poco de pan y una botella de agua mineral. Cuchillo, tenedor, vaso, plato, todo de plástico.
– Eso nunca.
– ¿Por qué?
– Los salmonetes a la liornesa en un plato de plástico pierden sabor.
Al llegar a la comisaría semidesierta, fue a ver a Rosanna a través de la mirilla. Estaba sentada en el camastro con las manos apoyadas sobre las rodillas. Pero sus ojos ya no miraban tan fijo, ahora la chica parecía un poco más relajada. El bocadillo estaba todavía intacto. El nivel del agua del vaso había bajado imperceptiblemente, a lo mejor se había mojado los labios, que debían de estar más que secos, quemados.
Cuando llegó el plato con los salmonetes, el comisario ordenó que lo dejaran sobre la mesa de su despacho. Le dijo al agente de guardia que le entregara las llaves de la celda de seguridad, tomó una silla, abrió la puerta, colocó la silla justo delante de la chica y salió sin cerrar la puerta. La chica no se había movido.
Regresó con el plato de los salmonetes y lo depositó encima de la silla. Salió y volvió con la bolsa de plástico, que arrojó sobre el catre.
– Tu padre te ha traído una muda de ropa interior.
Salió y regresó con otra silla, que dejó al lado de la primera. Ahora en la celda de seguridad se aspiraban unos deliciosos efluvios de salmonetes a la liornesa. Salió de nuevo y volvió al poco rato con el agua, el pan y los cubiertos. Los efluvios se habían intensificado, una auténtica provocación. Montalbano se acomodó en la silla y se puso a mirar a la chica. Después empezó a limpiar el pescado, dejando las cabezas y las espinas en el plato que se había utilizado como tapadera.
– Come -dijo al final.
La chica no se movió. Entonces el comisario tomó un trocito de salmonete con el tenedor y lo apoyó delicadamente sobre los labios cerrados de Rosanna.
– ¿Te doy yo esta comidita tan rica?
La comidita. Tan rica. Tal como se hace con los niños pequeños, a veces acompañando incluso el gesto con una cantinela.
– Ahora Rosanna, que es una niña muy buena, se va a comer todo este salmonete tan precioso.
Pero ¿cómo coño se le habían ocurrido todas aquellas palabras? Por suerte no estaba por allí ninguno de sus hombres; de lo contrario habrían pensado que se había vuelto loco.
Los labios de la chica se abrieron justo lo suficiente. Masticó y tragó. Montalbano volvió a apoyarle sobre los labios nuevamente cerrados un trocito de pan mojado con salsa.
– Ahora Rosanna se va a comer el panecito y así se le pasa el apetito.
Unos ripios indignos, se avergonzó de ellos, pero él no era un poeta y en cualquier caso le sirvieron para alcanzar el objetivo. La chica masticó el pan y se lo tragó.
– Agua -dijo.
El comisario le llenó un vaso de plástico y se lo ofreció.
– ¿Te ves con ánimos para comer sola?
– Sí.
Montalbano le acarició suavemente el cabello y salió, volviendo a dejar la puerta abierta.
¡La idea había sido acertada! La chica había reanudado el contacto con la vida. Y más tarde o más temprano, con mucha paciencia y delicadeza, decidiría explicar qué pretendía hacer con el revólver y, sobre todo, quién se lo había dado. Dejó pasar cosa de media hora y después regresó a la celda de seguridad. Rosanna se lo había comido todo, el plato parecía recién lavado.
– Utiliza la bolsa de plástico.
La chica vació la bolsa de la ropa interior e introdujo en ella los platos y cubiertos. Dejó fuera la botella, que estaba a la mitad, y el vaso.
– Pon también dentro el bocadillo.
– ¿Puedo ir al lavabo?
– Ve.
Montalbano tomó la bolsa, salió de la comisaría y la arrojó a un contenedor que había allí cerca.
Perdió todavía un poco más de tiempo para fumarse un cigarrillo en la noche serena. Encontró a Rosanna decorosamente sentada en el catre. Debía de haberse lavado a fondo, olía a jabón. También se había lavado la ropa interior y la había tendido sobre el respaldo de una de las dos sillas. Ahora su mirada era extraña, casi maliciosa. Montalbano se sentó en la silla.
– Rosanna es un nombre muy bonito.
– Sólo la primera parte.
– ¿Te gusta sólo la primera parte de tu nombre? ¿Rosa? ¿Porque es una flor?
Recordó la rosa deshojada metida en un sobre en el interior del bolso.
– No, señor. Porque es un color.
– ¿Te gustan los colores?
– Sí, señor.
– ¿Por qué?
– No sé por qué. Los colores me hacen recordar las cosas.
Él decidió cambiar de tema, puede que hubiera llegado el momento adecuado.
– ¿Me dices de dónde sacaste el revólver?
La chica se cerró de golpe. Levantó las rodillas a la altura de la barbilla y se rodeó las piernas con los brazos. Sus ojos volvieron a clavarse en la nada. Montalbano comprendió que había perdido. Perdido sólo en parte, pues había logrado establecer un primer contacto.
– Buenas noches.
Ella no contestó. Montalbano cogió la silla libre y la sacó. Después cerró la puerta con llave, haciendo mucho ruido a propósito.
Miró a través de la mirilla y se llevó una sorpresa: de los ojos de Rosanna brotaban unas gruesas lágrimas. Un llanto silencioso, sin sollozos, y precisamente por ello, mucho más desesperado.
Se pasó una hora en la galería, fumando un pitillo tras otro, con el pensamiento concentrado en Rosanna. Estaba a punto de irse a dormir cuando sonó el teléfono. Era Mery.
– ¿Qué te parece si voy a verte el viernes?
– ¡Mecachis! ¡Me han convocado a Palermo!
La trola le había salido espontáneamente sin que el cerebro tuviera tiempo de impedirlo. El caso es que quería dedicarse por entero y sin distracciones a Rosanna. Mery pareció sufrir una decepción. Montalbano la consoló diciendo que, a lo mejor, la semana siguiente podría hacer una escapada a Catania. Durmió mal, se pasó la noche dando vueltas en la cama.
Por la mañana, acababa de cerrar el grifo de la ducha cuando, por primera vez en su vida, le ocurrió una cosa extraña. Tuvo la impresión de que alguien, escondido, le había hecho una fotografía con flash. Un relámpago. Y justo cuando estaba pensando en una frase determinada de la chica: «Los colores me hacen recordar las cosas», experimentó una especie de fiebre. Desnudo como estaba, se dirigió al teléfono. Eran las siete de la mañana.
– Soy Montalbano.
– ¿Qué hay, comisario?
La voz de Fazio sonaba preocupada.
– ¿Conoces a alguien en el tribunal de Montelusa?
– Sí.
– En cuanto abra, tienes que estar allí. Quiero la lista de todos los jueces y los de la fiscalía. Inmediatamente. Sólo nombre y apellido. Tanto de lo penal como de lo civil. Como primera paliza.
– ¿Y como segunda?
– Si me he equivocado, mañana regresas allí y pides que te faciliten la lista de todos los que trabajan en el tribunal, aunque sólo sea limpiando retretes.
Y empezó a hacer cosas para perder el tiempo en casa. A propósito. No habría podido esperar en la comisaría a que Fazio le llevara la lista. A las nueve y media decidió llamar.
– Sí, comisario. Fazio acaba de llegar.
Se fue corriendo.
Encontró el nombre. Emanuele Rosato, juez del tribunal civil. Abrió el cajón, tomó tres cosas que había en el bolso de Rosanna y se las guardó en el bolsillo. Después llamó a Fazio.
– Pide que te den la llave de la celda de seguridad y ven conmigo.
La chica estaba sentada en el lugar acostumbrado. Se la veía tranquila y descansada. Por lo visto, el hecho de permanecer en la cárcel le sentaba bien. Los miró en un primer tiempo sin curiosidad, pero después debió de adivinar de inmediato por la cara del comisario que se había producido alguna novedad. Montalbano se sacó del bolsillo el frasquito de esmalte de uñas de color de rosa y lo arrojó al catre. Después lanzó el trocito de cinta elástica rosa. Y a continuación, la rosa seca. Fazio no entendía nada y miraba alternativamente al comisario y a la chica.
– Los colores me hacen recordar las cosas -dijo Montalbano.
Rosanna estaba tan tensa como un arco.
– ¿No te bastaba la primera parte de tu nombre para recordar que tenías que matar al juez Rosato?
Pillando desprevenidos a ambos hombres, la chica pegó repentinamente un brinco. Montalbano adivinó su intención y se cubrió el rostro con la mano. Pero cayó boca arriba con Rosanna encima de él. Y mientras Fazio trataba de apartarla agarrándola por los hombros, el comisario se deleitaba con aquella furia desencadenada tal como se deleita la tierra requemada bajo un fuerte aguacero, pues había acertado de lleno.
Sabiendo que habría sido una pérdida de tiempo preguntarle a Rosanna por qué se la tenía jurada al juez Rosato, Montalbano decidió ir de inmediato a visitarlo a Montelusa. Llegó al tribunal, hizo la cola de costumbre y, cuando llegó ante la presencia del encargado de la oficina de información, le preguntó:
– Disculpe, ¿dónde puedo encontrar al juez Rosato?
– ¿Y me lo pregunta a mí? -fue la inconcebible respuesta.
Montalbano se puso repentinamente nervioso.
– ¿Se las quiere dar de gracioso? Soy…
– No me las quiero dar de gracioso y me importa un bledo quién sea usted. El juez Rosato me parece que es de lo civil, ¿no?
– Sí.
– Pues entonces vaya a preguntarlo al tribunal civil.
– ¿Eso no está aquí?
– No está aquí.
– ¿Pues dónde está?
– En el antiguo cuartel.
Temió que si le preguntaba dónde estaba el viejo cuartel, el otro le contestara con aquel mismo tono impertinente y la cosa acabara a hostias.
Salió y vio a un vigilante. El viejo cuartel estaba muy cerca de la estación. Se dirigió allí a pie. A través de la gigantesca puerta entraban y salían centenares de personas, parecía una estación del metro inglés. ¿Sería posible que la mitad de aquella gente se hubiera querellado contra la otra mitad? La explicación la obtuvo leyendo las relucientes placas que había a ambos lados de la entrada: Tribunal Civil, Cuerpo Forestal del Estado, Sociedad Dante Alighieri, Oficina de Impuestos Municipales, Oficina de Reemplazo Territorial, Instituto Giosuè Carducci, Obras Benéficas Franceso Rondolino, Administración de Bienes Arqueológicos, Oficina de Protestos y un misteriosísimo Reembolsos. ¿Quién reembolsaba a quién? ¿Y por qué? Entró desesperando de poder reunirse alguna vez con el juez Rosato. Pero vio inmediatamente un panel en que se indicaba que el tribunal, subiendo por la escalera A, estaba en el segundo piso. Al primero con quien se tropezó mientras subía le preguntó dónde podría encontrar al juez.
– Segunda puerta a la derecha.
Se abrió paso a empujones entre la gente y se asomó al interior de la segunda puerta a la derecha, que estaba abierta. Se vio perdido. Antaño debía de haber sido el refectorio del cuartel o una sala de cualquiera sabía qué ejercicios. Gigantesca. A cada cuatro o cinco pasos había una mesita cubierta de papeles y rodeada de personas que chillaban, no se sabía muy bien si eran abogados, querellantes o condenados de un círculo dantesco. Los jueces no se veían, estaban detrás de los papeles, lo máximo que asomaba de ellos era la mitad superior de la cabeza. Semejantes mesitas las había a cientos. ¿Qué hacer? A paso militar, puesto que estaba en un cuartel, Montalbano se dirigió a la que tenía más cerca y, levantando la voz para que se le oyera por encima de aquel griterío de mercado de pueblo, ordenó:
– ¡Quietos! ¡Policía!
Era lo único que podía hacer. Todos se quedaron paralizados mirándolo y convirtiéndose de repente en una especie de grupo escultórico hiperrealista que habría podido titularse En el tribunal civil.
– ¡Quiero saber dónde está el juez Rosato!
– Estoy aquí -contestó una voz prácticamente entre sus piernas.
Había tenido suerte.
– ¿Qué desea? -preguntó el juez, invisible detrás de los papeles.
– Soy el comisario Montalbano. Quisiera hablar con usted.
– ¿Ahora?
– Si fuera posible.
– La vista se aplaza hasta fecha todavía no determinada -dijo la voz del juez.
Se levantó un coro de blasfemias, insultos, palabrotas y plegarias.
– ¡Llevamos ocho años así!
– ¡Esto no es justicia!
Pero el juez se mostró inconmovible; abogados y clientes se alejaron completamente fuera de sí.
El juez, que se había medio levantado, volvió a sentarse, y como consecuencia de ello desapareció definitivamente de los ojos de Montalbano.
– Dígame, si es tan amable.
– Oiga, señor juez, no me apetece hablar con unas carpetas. ¿No podríamos ir a otro sitio?
– ¿Adónde?
– A un bar de aquí cerca quizá.
– Están todos llenos de abogados. Espere. Se me ha ocurrido una idea.
Montalbano vio cómo las manos del juez sujetaban las carpetas, carteras, expedientes y paquetes de papeles atados con cordeles, y lo colocaban todo encima de la mesita, formando una especie de barricada o trinchera.
– Coja una silla y venga a sentarse conmigo aquí detrás.
El comisario así lo hizo. En efecto, nadie habría podido reparar en los dos hombres escondidos. Sus rodillas se rozaban. El juez Rosato decepcionó a Montalbano. Por el camino, se había construido una historia en la cual el juez Rosato (alto, delgado, elegante, con unas cuantas hebras de plata en las sienes, fumador de larga boquilla, seductor de fotonovela) se había aprovechado tres años atrás de su criada Rosanna, que había quedado embarazada y había decidido vengarse. Ya, pero ¿por qué esperar tres años? El verdadero juez Rosato, no el de la fantasía comisariesca, era un sexagenario desaliñado, de baja estatura, completamente calvo y con gafas de dos dedos de grosor.
Montalbano pensó que, para ganar tiempo, lo mejor que podía hacer era recurrir a la técnica del ariete, echándolo todo abajo.
– Hemos detenido a una muchacha que lo buscaba para matarlo.
– ¡Virgen santa! ¿A mí?
El juez saltó de la silla, provocando un pequeño pero ruidoso corrimiento de expedientes por el lado oeste de la trinchera. De repente estaba empapado de sudor. Temblando, se quitó las gafas empañadas. Quería hacer preguntas, pero no lo conseguía. Le temblaba la boca. No era un héroe muy adecuado para estar en aquella trinchera el juez Rosato.
– ¿Tiene usted hijos varones? -le preguntó el comisario.
Podía ser una solución.
– No… Dos chi… chicas. Mi… Milena vive en Son… Sondrio, trabaja como abogada. Giu… Giuliana, en cambio, es pe… pediatra en Turín.
– ¿Cuánto tiempo lleva en el tribunal de Montelusa?
– Prácticamente desde siempre.
– ¿Dónde vive?
– En Vigàta. Me desplazo en coche.
– ¿Una tal Rosanna Monaco ha trabajado alguna vez como sirvienta en su casa?
– Nunca -contestó de inmediato.
– ¿Cómo puede descartarlo sin haber…?
– Jamás hemos tenido sirvientas. Mi mujer las aborrece sin motivo.
El juez se había tranquilizado un poco, hasta el extremo de permitirse hacer una pregunta.
– Esa… Rosanna Monaco ¿es la chica que quiere matarme?
– Sí.
– Pero ¿ha dicho por qué, Jesús santísimo?
– No.
– Pero… ¿me conoce?
– No creo que lo haya visto jamás.
– ¡Entonces tiene que habérselo dicho alguien!
– Es lo mismo que yo pienso.
– Pero ¿quién? -Y entonces el juez Rosato dio comienzo a una letanía, una especie de resumen de su existencia-. Jamás me he peleado con nadie, jamás he tenido una discusión, como hombre me gusta estar de acuerdo con todo el mundo, mi esposa es una santa mujer, aparte de alguna pequeña manía, mis hijas me quieren, mis yernos me respetan, como juez siempre me he encargado de pequeñas causas civiles, he procurado actuar con equidad y sentido común, jamás he enviado a nadie a la cárcel, estoy a punto de jubilarme después de toda una vida de trabajo… y ahora alguien, no sé por qué, me quiere muerto…
Montalbano lo dejó llorando con desconsuelo.
– Dottore -dijo Fazio cuando el comisario terminó de contarle su conversación con el juez-, hay novedades. La primera es que la chica, al irse usted, como ya se había desahogado, se ha tranquilizado. Y al preguntarle yo por qué la había tomado de esa manera con el juez Rosato, me ha dicho que el juez era un hombre malo que había enviado a la cárcel a una persona.
– Rosato no ha enviado a la cárcel a nadie.
– Lo sé, dottore, usted acaba de decírmelo. Pero alguien se lo ha hecho creer así a Rosanna.
– El mismo que le dio el revólver.
Fazio hizo una mueca.
– Ese es el busilis, dottore.
– Explícate.
– Mientras usted estaba en Montelusa, han llamado de Jefatura. El experto en balística afirma con toda seguridad que el arma que le hemos enviado, es decir, el revólver de Rosanna, no puede disparar. De apariencia letal, de hecho es una chatarra.
– Pero Rosanna no lo sabía.
– En mi opinión, sin embargo, quien le entregó el arma sí lo sabía. Recuerde que el número de serie está limado.
– A ver si lo entiendo, Fazio. Yo cojo a una chica, la convenzo de que mate a alguien que no tiene nada que ver, alguien elegido al azar, ¿y deposito en su mano un revólver que no dispara?
– ¿Usted cree que fue la misma persona la que le encargó el homicidio y le entregó el arma?
– Admitámoslo un momento. ¿Por qué lo hago? ¿Para divertirme a costa de Rosanna? No puede ser, sería una broma demasiado peligrosa. ¿Para armar jaleo? ¿Mucho ruido para nada? ¿Y eso a quién beneficiaría? Sin embargo, una cosa es segura: para entender lo que ocurre, tenemos que saber quién es la persona que hay detrás de la chica. Es absolutamente necesario. Si esta mañana te ha dicho algo, procura averiguar algo más. Yo no me dejaré caer por allí, pero tú ve a verla, procura ganarte su confianza, habla con ella.
– Dottore, ¿sabe lo que es Rosanna? Una gata. Una de esas a las que tú rascas la cabeza y ella ronronea y, de pronto y sin motivo, te araña la mano.
– No puedo por menos que darte mi enhorabuena. Y tenemos que darnos prisa. El tiempo apremia y no podemos mantener a la chica en situación de arresto más allá de los límites que marca la ley. O la dejamos en libertad o informamos al fiscal.
Hacia las cinco de la tarde recibió una llamada que no esperaba.
– ¿Dottor Montalbano? Soy el juez Emanuele Rosato.
– ¿Cómo está, señor juez?
– ¿Cómo quiere que esté? Estoy desconcertado. En cualquier caso, quería decirle que tengo un cuaderno en el que anoto todos los procedimientos de los que me he encargado junto con su resultado. Lo he estado examinando y me ha llevado bastante tiempo. Creo haber descubierto algo. El apellido de la chica es Monaco, ¿verdad?
– Sí.
– ¿El padre se llama Gerlando?
– Sí.
– ¿Vive en via Fornace treinta y siete, de Vigàta?
– Sí.
El juez lanzó un profundo suspiro.
– No entiendo una mierda. -Se dio cuenta de que había dicho una palabrota y empezó a pedir disculpas. Después decidió revelar lo que había descubierto-. Un tal Filippo Tamburello, propietario de un terreno colindante con el de Gerlando Monaco, al reconstruir un murete en seco lo desplazó unos cuantos centímetros hacia delante, poca cosa, pero ya sabe usted cómo son los campesinos. Después de interminables discusiones, Monaco presentó una querella. ¿Y sabe qué? Yo resolví la cuestión en favor de Gerlando Monaco. ¿Y ahora me explica usted por qué su hija ha manifestado su intención de matarme?
– Dígame, señor juez, esa sentencia favorable a Gerlando Monaco ¿cuándo tuvo lugar?
– Hace más de cuatro años.
Por la noche, mientras miraba la televisión, vio por casualidad el rostro de Zito, aquel periodista que había conocido en el tribunal. Decía cosas sensatas e inteligentes. La emisora se llamaba Retelibera. Y entonces se le ocurrió la idea de pedirle que le echara una mano. No perdió el tiempo. Buscó el número y, en cuanto terminó el telediario, lo llamó.
– Soy el comisario Montalbano. Quisiera hablar con el periodista Nicolò Zito.
Se lo pasaron enseguida.
– Nos conocimos en el tribunal, comisario -dijo Zito-. ¿Puedo servirle en algo?
– Sí -contestó Montalbano.
7
A la mañana siguiente, que era un día de manual, dio un largo paseo por la orilla del mar, se duchó y a las ocho ya estaba en la comisaría.
– ¿Cómo ha pasado la noche Rosanna? -le preguntó a Galluzzo.
– En compañía, dottore.
– ¿Qué significa en compañía? ¿Ha dormido con alguien?
– Ha hablado, dottore. Con Fazio. Ahora ella duerme en la celda de seguridad y Fazio en el cuarto de las literas. Fazio ha dejado dicho que lo despierten en cuanto usted llegue.
– Déjalo dormir. Ya te lo diré cuando tengas que despertarlo.
El periodista Nicolò Zito se presentó a las ocho y media en punto. Montalbano le contó la historia de Rosanna, y Zito, que era un caballo de raza, olfateó la noticia.
– ¿Qué puedo hacer por usted, comisario?
Montalbano le mostró el carnet de identidad de la chica.
– Usted tendría que… ¿Podemos tutearnos?
– Encantado.
– Tendrías que ampliar esta fotografía y a lo largo de este mismo día, en uno de tus telediarios, sacarla en antena.
– ¿Y qué digo?
– Que convendría que las familias en cuya casa ha trabajado Rosanna Monaco en los últimos cuatro años se pusieran en contacto con nosotros con vistas a una información. Añade que les estaríamos extremadamente agradecidos y seríamos sumamente reservados.
– Muy bien. Espero poder servirte en el telediario del mediodía.
En cuanto Zito se fue, el comisario le dijo a un agente que fuera a despertar a Fazio. Éste se presentó de inmediato sin haberse peinado siquiera.
– Dottore, la cosa se presenta complicada. -Parecía turbado, no sabía cómo empezar.
– Mira, Fazio, dime ahora mismo eso que no sabes cómo decirme: es el mejor camino.
– Dottore, a las tantas de la madrugada, después de haberse pasado toda la noche hablando, Rosanna se ha puesto a llorar diciendo que ya no podía más.
– Perdona, y sólo como aclaración, ¿por qué te has quedado con ella?
– Me daba pena.
– Muy bien, sigue.
– Ha sufrido una especie de crisis nerviosa. Hasta se ha desmayado. En determinado momento me ha revelado el nombre del que le ordenó matar al juez Rosato e incluso le entregó el arma.
– ¿Y quién es?
– Su amante, dottore. Giuseppe Cusumano.
– ¿Y quién es? -repitió Montalbano perplejo.
– ¿Cómo que quién es? ¡Dottore, pero si usted declaró acerca del incidente!
De repente lo recordó. ¡El gamberro que le había soltado un puñetazo en la cara al anciano automovilista! El adorado nietecito de don Sisìno Cuffaro.
¡Ahora sí que tenían que actuar con pies de plomo!
– ¿Qué hacemos, dottore?
– ¿Tú qué habrías hecho si Rosanna te hubiese facilitado un nombre cualquiera y no el del nieto de un mafioso del calibre de don Sisìno Cuffaro?
– Habría ido a buscarlo discretamente, lo habría traído aquí y le habría hecho unas cuantas preguntas.
– ¿Pues por qué pierdes el tiempo? Ve a buscarlo. Espera. ¿Crees oportuno que yo vaya a hablar con la chica?
– Cualquiera sabe, haga usted lo que quiera.
No estaba dicho en absoluto que Rosanna se mostrara tan bien dispuesta con él como se había mostrado con Fazio. Pero ahora, con el nombre de Cusumano por medio, las cosas cambiaban, Montalbano no podía permitirse el lujo de cometer el más mínimo error. Salió de la comisaría, entró en una tiendecita, adquirió un vestido de mujer de algodón, pidió que se lo envolvieran, regresó a la comisaría y entró en la celda de seguridad.
– Buenos días.
– Buenos días.
Había contestado, había abandonado su mutismo. ¡Buena señal! El comisario observó que su belleza se había intensificado, sus ojos eran todavía más vivos, sus labios, de color rojo fuego sin necesidad de carmín. Arrojó el paquete sobre el catre.
– Es para ti.
Ella trató de deshacer el nudo de las cintas, no lo consiguió y lo cortó con unos dientes afilados y blanquísimos, casi como de animal salvaje. Retiró el papel y contempló el vestido. Sus movimientos, anteriormente casi febriles, se volvieron muy lentos. Tomó el vestido, se levantó y se lo colocó pegado al cuerpo. El comisario experimentó un acceso de orgullo: había acertado plenamente la talla.
– ¿Quieres probártelo? Yo salgo.
Jamás había conocido a una mujer que no se pusiera enseguida algo que le hubiesen regalado, desde unos pendientes a unas braguitas.
– Sí.
Cuando regresó, ella estaba de pie en el centro de la estancia, alisándose el vestido sobre las caderas. Verlo, correr a su encuentro y abrazarlo echándole los brazos al cuello fue todo uno.
«Se comporta exactamente igual que una chiquilla», pensó un instante el comisario.
Pero sólo un instante, pues de inmediato sintió la presión y el ligero movimiento rotatorio de su pelvis mientras los brazos, alrededor de su cuello, lo apretaban cada vez con más fuerza y la mejilla de Rosanna rozaba la suya.
«Eso, en cambio, no es propio de una chiquilla», constató Montalbano, apartándose a regañadientes del abrazo.
Había empezado a comprender, había bastado aquel pequeño contacto físico, más valioso que un sermón de mil palabras. Ella había vuelto a sentarse sobre el catre e, inclinada ligeramente hacia delante, estaba examinando el dobladillo de la falda.
– Tengo que hacerte una pregunta.
– Hágala.
– ¿Cuándo te dijo Cusumano…? ¿Tú cómo lo llamas?
– Pinu.
– ¿Cuándo te dijo Pino que mataras al juez Rosato?
– Me lo escribió unos quince días antes de salir de la cárcel.
– ¿Fuiste alguna vez a verlo personalmente a la cárcel?
– Una sola vez. Antes no, no me dejaban entrar porque era menor de edad. Pero Pinu me enviaba notas.
– ¡Pero si tú no sabes leer!
– Es verdad. Pero el que me llevaba las notas me las leía.
– ¿Cómo se llama el que te las llevaba?
– No lo sé.
– ¿Dónde están esas notas?
– Pinu quería que las quemara. Y yo las quemaba.
– ¿Cuándo te entregó el revólver?
– Me lo dio a través de la misma persona que me llevaba las notas.
– ¿Volvisteis a veros después de la salida de Pino de la cárcel?
– Todavía no.
– ¿Y eso por qué?
– Porque primero tenía que matar al juez.
– Pero, perdona, si hubieras matado al juez, jamás habrías vuelto a ver a Pino.
– ¿Por qué?
– Porque te habrían detenido. Y por un homicidio, ¿sabes cuántos años de cárcel son?
Ella soltó una carcajada gutural, echando la cabeza hacia atrás.
– A mí no me habrían detenido. Había dos hombres de Pinu preparados para sacarme del tribunal en cuanto yo le hubiera pegado un tiro al juez.
– ¿Quieres decir que, mientras tú disparabas, dos hombres de Cusumano habrían llevado a cabo una maniobra de distracción que te habría permitido escapar?
– Sí, señor, algo así.
– ¿Sabes qué habría sido?
Rosanna vaciló momentáneamente.
– Habrían arrojado una bomba.
No está mal, una bomba entre la gente como maniobra de distracción.
– Como es natural, tú a esos hombres no los conoces.
– No, señor.
Montalbano se pasó un ratito pensando.
– ¿Que he hecho? ¿Se ha enfadado? -preguntó la muchacha. Le había cogido gusto a responder preguntas.
– No. No me he enfadado. Estaba pensando. Supongamos que todo lo que nos has contado a Fazio y a mí es verdad…
La chica se levantó de golpe y se puso en tensión, con los puños pegados a los costados.
– ¡Es verdad! ¡Es verdad!
– Cálmate. Quería saber por qué has decidido contárnoslo todo y sacar a relucir la cuestión de tu amante.
– Él ha faltado a su palabra.
– Explícate.
– Me había dicho que si los policías me pillaban antes de disparar, yo no pasaría ni un solo día en la cárcel, que saldría enseguida. Y en cambio…
– Y en cambio, se ha olvidado de ti.
Ella no contestó y sus ojos se oscurecieron intensamente.
– Está demasiado ocupado -dijo Montalbano.
La chica clavó la negra llama de sus ojos en los del comisario. Pero no abrió la boca.
– Demasiado ocupado disfrutando de su nueva mujercita, de la que durante tres años no ha podido disfrutar.
Rosanna mantenía los puños tan apretados que se le habían vuelto de color blanco.
– Y a ti te ha quitado de en medio con esta chorrada del asesinato del juez Rosato.
La chica ya había alcanzado el punto límite. Media palabra más y seguro que algo ocurriría.
– Y la prueba de que te toma por tonta es que el revólver que te dio no podía disparar; estaba roto.
La vio exhalar el aire, mejor dicho, la sintió, pues ella emitió un extraño ruido, idéntico al que se oye cuando alguien recibe un fuerte golpe en el vientre. No sabía que el revólver jamás habría funcionado. Y lo que tenía que ocurrir ocurrió, pero no fue lo que se esperaba el comisario. Rosanna se levantó, se inclinó hacia delante, cogió el dobladillo de la falda, se quitó el vestido por la cabeza, lo arrojó a los pies de Montalbano y se quedó convertida en una bellísima cuchilla de luz en braguitas y sujetador.
– Quédate con el vestido. De ti no quiero nada.
Y empezó a acercarse a él muy despacio. Montalbano huyó literalmente hacia la puerta, salió y la cerró a su espalda. Una vez en un circo había visto hacer lo mismo a un domador con una tigresa que se había desmandado.
Poco antes de que dieran las doce del mediodía, Fazio se presentó.
– Dottore, noticia segura. Giuseppe Cusumano no está en el pueblo. Vuelve esta noche a última hora o mañana por la mañana a primera hora. No le quepa la menor duda de que más tarde o más temprano lo atrapo y se lo traigo.
– No me cabe ninguna. Necesito que se haga una comprobación, pero no por la vía burocrática. De lo contrario, perderemos un mes como mínimo.
– Si puedo…
– Se trata de averiguar si es verdad una cosa que me ha dicho la chica. Es decir, si una semana antes de la excarcelación de Cusumano, ella fue a verlo a la cárcel de Montelusa.
– Dottore, si efectivamente fue, tendría que constar en el registro. Voy a hacer una llamada.
Al cabo de menos de diez minutos, se presentó de nuevo ante el comisario.
– Dentro de una hora me lo dicen.
– Oye, ¿tenemos televisor?
– ¿Aquí en la comisaría? No. Pero el bar de aquí cerca sí tiene. Si quiere, les pedimos que lo enciendan.
– Vamos a tomarnos un café.
En el bar no había lo que se dice nadie. Fazio, que era como de la casa al igual que todos los demás hombres de la comisaría, le dijo al camarero que encendiera el televisor y sintonizara Retelibera. El telediario ya había empezado.
Lo de siempre: dos atracos en bancos de la provincia, una casa de campo incendiada, un cadáver desconocido en el interior de un pozo. Después hubo una entrevista con un subsecretario que consiguió hablar durante diez minutos sin que nadie entendiera de qué estaba hablando. Después apareció el rostro de Rosanna Monaco, y Fazio, que no sabía nada, estuvo a punto de derramar el café. La voz en off de Nicolò Zito repitió diligentemente lo que le había dicho el comisario, es decir, que alguien de las familias que en los últimos cuatro años hubieran tenido a su servicio, etc.
– Buena idea -dijo Fazio-. Pero ¿usted cree que se presentará alguien?
– Estoy seguro. Los que no tienen nada que ocultar lo harán. Para demostrarnos lo mucho que respetan la ley. En cambio, los que tienen algo que callar fingirán no haberse enterado de nuestra invitación. Pero nosotros conseguiremos averiguar de todos modos los nombres de los que no han querido dar señales de vida. Con un poquito de suerte.
Antes de irse a comer, dio unas detalladas instrucciones al agente encargado de la centralita telefónica: si alguien llamara por la cuestión de la chica, se le invitaría a ir a la comisaría a partir de las cuatro de la tarde. Si alguien no pudiera hacerlo, que dejara su número de teléfono.
Todavía con sabor de mar en la boca -los salmonetes eran un milagro de frescura-, dio un largo paseo por el muelle hasta llegar a la altura del faro.
Tenía la desagradable sensación de estar equivocándose en todo, pero no conseguía identificar dónde estaba el error. O puede que el error estribara precisamente en su manera de llevar a cabo la investigación: se sentía como alguien que se pone a hacer el muerto en el agua y nota que una suave corriente lo está empujando. Y entonces se abandona inerte a la corriente.
Cuando puso los pies en la comisaría, Fazio no estaba. Como compensación, el encargado de la centralita le comunicó que habían llamado cinco personas a propósito de Rosanna Monaco. De las cinco, cuatro se presentarían en la comisaría a partir de las cuatro con intervalos de media hora. La quinta, en cambio, Francesco Trupiano, no podía moverse a causa de la gripe, pero, si quisiera, el señor comisario podía pasar por su casa a cualquier hora. Puesto que faltaba casi una hora para la primera cita y puesto que el señor Trupiano vivía allí cerca, Montalbano decidió ir a verlo. Le abrió el propio Trupiano en persona, un viejo extremadamente delgado, con la cabeza cubierta por una coppola, la gorra de paño con visera típica de Sicilia, guantes de lana y una manteleta sobre los hombros.
– Pase, pase. -Y mientras lo decía, echó a correr como una liebre hacia otra habitación-. ¡Las corrientes! ¡Cierre la puerta! ¡Las corrientes!
Gritaba como si estuviera a punto de ser arrastrado por las corrientes del Golfo, las que se estudian en la escuela. Montalbano cerró y lo siguió a un salón decorado con pesados muebles de color negro. Pero impecablemente limpio. El señor Trupiano se había apresurado a sentarse en un sillón colocado delante de un televisor y se había tapado las piernas con una manta. Muy cerca de sus pies había un humeante brasero encendido. El comisario empezó a sudar y casi esperó que el otro no tuviera nada que decirle.
– ¿Usted puede contarme algo acerca de Rosanna Monaco?
– ¿Usted qué quiere saber?
– Todo lo que usted pueda decirme.
– ¿Y qué puedo decirle yo?
– Yo no sé lo que usted puede decirme, señor Trupiano. Probaré a hacerle algunas preguntas, ¿le parece bien?
– Muy bien, pero yo entro aquí de refilón.
– No lo entiendo.
– Usted quiere saber para quién trabajó Rosanna como criada durante los últimos cuatro años, ¿es así?
– Exactamente.
– Por consiguiente, yo sólo entro en los primeros cinco meses de esos cuatro años.
– ¿Rosanna sólo trabajó cinco meses para usted hace cuatro años?
– No, señor, Rosanna trabajó un año y cinco meses para nosotros. Pero el año usted no puede contarlo, de lo contrario los años que le interesan se convertirían en cinco. ¿Digo bien?
– ¿Usted en qué trabajaba, señor Trupiano? ¿Como contable?
– Como relojero.
Así se explicaba la precisión de aquel hombre.
– Muy bien, hablemos sólo de los cinco meses que entran dentro de los cuatro años. ¿Cómo era Rosanna?
– Bonita.
– No quiero saber cómo era físicamente, sino de carácter.
– ¿Qué ha pasado, ha muerto?
– ¿Quién?
– Rosanna.
– No, está vivita y coleando.
– Pues entonces, ¿por qué dice era, era?
– ¿Me contesta, por favor?
– Bueno. Buen carácter. Trabajaba. No era respondona. Mi mujer, que en gloria esté, no se podía quejar.
– ¿Es usted viudo?
– Desde hace dos años.
– ¿Qué horario tenía Rosanna?
– Venía a las ocho de la mañana y se iba a las seis de la tarde.
– O sea que era esencialmente una chica estupenda.
– Durante un año y cuatro meses.
Montalbano, que se estaba durmiendo a causa del calor que le entraba de sólo ver a Trupiano cubierto de ropa de aquella manera, o quizá por un principio de intoxicación a causa de las emanaciones del brasero, en un primer momento no reparó en que las cuentas no salían.
– Gracias -dijo, haciendo ademán de levantarse. Pero se quedó bloqueado con las posaderas suspendidas en el aire-. Disculpe, ¿cómo ha dicho?
– He dicho que fue una buena chica durante un año y cuatro meses.
– ¿Y durante el último mes, en cambio? -preguntó, aguzando el oído y volviendo a sentarse.
– En cambio, durante el último mes, la cosa cambió.
– ¿En qué sentido?
– En el sentido de que estaba nerviosa, respondona, llegaba tarde por la mañana y no tenía ganas de trabajar. Después, un día dejó de venir. Al cabo de algún tiempo se presentó su madre para saber algo de su hija, pero yo no le dije nada.
– ¿Por qué no le dijo nada?
– Porque era grosera y maleducada.
– ¿Me puede decir lo que no le dijo a la madre de Rosanna?
– Pues claro. Hubo unas llamadas.
– ¿Unas llamadas que hacía usted?
– ¿Yo?
– ¿Las hacía Rosanna?
– No, señor, la chiquilla no las hacía, las recibía. Todos los días, sobre las cinco y media de la tarde, es decir, aproximadamente media hora antes de que Rosanna terminara de trabajar, la llamaban por teléfono. Y ella corría a cogerlo como si tuviera fuego en el culo, con todo respeto.
– Por eso usted no tuvo ocasión de saber quién era la…
– Mire, algunas veces Rosanna no llegaba a tiempo y entonces contestábamos mi mujer o yo. Era la voz de un chico, siempre el mismo.
– ¿Jamás dijo su nombre?
– Lo decía siempre. Decía: «Soy Pinu…»
– ¡Cusumano! -gritó el comisario, sintiendo estallar en su interior una especie de marcha triunfal estilo Aida.
El señor Trupiano se llevó un susto y pegó un brinco en el sillón.
– ¡Virgen santa! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué grita?
– Nada, nada. Cálmese.
– Cálmese usted -replicó irritado el viejo.
– O sea que llamaba un tal Pino Cusumano…
– ¡Pero qué Cusumano ni qué historias! ¡Menuda perra con ese Cusumano! ¡Pino Dibetta se llamaba!
Rápidamente la gran orquesta que sonaba en el interior de Montalbano cambió de repertorio y empezó a interpretar un réquiem.
– ¿Seguro, seguro?
– ¡Pues claro que estoy seguro! ¡Voy a cumplir los ochenta, pero la cabeza todavía me funciona!
– Una última pregunta, señor Trupiano. ¿Usted tiene armas?
– ¿Blancas o de fuego?
La precisión del relojero.
– De fuego.
– Un fusil de caza. Antes me gustaba la caza.
– El señor Corso, el primero de la lista, ha llegado hace unos diez minutos -le advirtió el agente de guardia.
– ¿Está Fazio?
– Aún no se le ha visto el pelo.
– Llámame a Gallo.
Gallo se presentó corriendo.
– Tú eres de Vigàta, ¿verdad?
– Sí.
– ¿Conoces a un tal Pino Dibetta?
Gallo sonrió.
– Pues claro.
– ¿Por qué sonríes?
– Porque es amigo de mi hermano pequeño. Lo tengo al lado de casa. Los dos trabajan juntos en la Montecatini.
– Pues oye: dile que dentro de un par de horas quisiera verlo. Y ahora que pase el señor Corso.
8
El señor Corso era propietario de una tienda de comestibles. Rosanna, por lo que le decía su mujer, puesto que él trabajaba como una fiera en la tienda de la mañana a la noche, era una buena chica. Siempre le habían pagado las cotizaciones a la Seguridad Social. No, la mujer le había dicho que nadie llamaba a Rosanna por teléfono. No, la chica no se había ido por su cuenta, era su mujer la que le había dicho que dejara de ir, pues una sobrina suya andaba mal de dinero y ellos habían decidido ayudarla tomándola como sirvienta. No, a la sobrina no le daban ninguna paga, sólo comer y dormir. No, señor, no tenían armas en casa. ¿Podía saber por qué pedían información sobre la chica? Ah, ¿no? Pues adiós muy buenas y gracias por todo.
La señora Concetta Pimpigallo, de soltera Currò, de setenta y tantos años y viuda del perito mercantil Arturo, antiguo contable del Consorcio Hortofrutícola, se presentó en compañía de su hija Sarina, de cincuenta y tantos años, soltera y aparentemente muda, pues en ningún momento abrió la boca. Declaró que sobre Rosanna no tenía absolutamente nada que decir. Con la mano en el pecho, podía decir que alguna vez se retrasaba un poco, pero casi nada, cinco minutos como máximo. Ella se lo advertía señalándole el reloj de pared -«un reloj suizo, mi señor comisario, de esos que ya no se fabrican, ¡funciona al segundo!»- y le restaba cinco minutos de la paga. ¿Por qué se había ido Rosanna? La chica explicó que había conocido en el mercado a la muy puta de la señora Siracusa, la cual le había propuesto trabajar para ella a cambio de una paga más alta. Eso era todo. ¿Que por qué la señora Siracusa era una gran puta? ¿El señor comisario aún no la conocía? ¿No? Cuando tuviera ocasión de conocerla, que fuera tan amable de llamar a la viuda Pimpigallo y entonces hablarían de ello. No, a Rosanna no la llamaba nadie. ¿Armas? ¿En casa? ¡Jamás, Dios mío! ¿Podían saber por qué motivo la policía…? ¿No? Pues qué se le iba a hacer.
El señor Giacomo Nicolosi era un cuarentón nervioso e insípido. Declaró que, puesto que trabajaba en Alemania, él a la chica no había tenido ocasión de conocerla personalmente. La chica había servido en su casa ocho meses, en cuyo transcurso él no había podido poner los pies en Italia, su mujer había querido contratarla porque en casa había dos hijos pequeños y los suegros de setenta y tantos años. Su mujer le había dicho que dijera que Rosanna Monaco siempre había sido una buena trabajadora y se había ido por su propia voluntad. En casa no tenían armas. ¿Por qué había acudido él a la comisaría y no su mujer, que sabía mucho más que él? Porque él jamás de los jamases habría permitido que su señora se presentara en una comisaría como una puta cualquiera.
La señora Concita Filippazzo monologó a contra corriente.
– De que Rosanna era una grandísima zorra yo me di cuenta enseguida. Yo tengo el ojo muy fino. No, señor, sobre las faenas de la casa, limpiar, fregar el suelo, preparar la comida, planchar, nada que decir. Pero zorra sí era. En primer lugar, el domingo no iba a misa y tampoco tomaba la comunión. En segundo lugar, había que ver cómo se dejaba mirar por mi marido y mi hijo. Claro que eran ellos los que la miraban, pero ella, Rosanna, se dejaba mirar. Una vez, señor comisario, entré en la cocina, pues mi marido había pedido que le preparara un café. ¿Y sabe una cosa? Mi marido sostenía con una mano la taza mientras con la otra acariciaba el culo de la chica. No, señor, yo no armé ningún escándalo, mi marido está hecho de esa manera, hasta a un salmonete le acariciaría el culo. Pero unos cuantos meses después la cosa empeoró. Yo tengo un hijo, Gasparinu, que por aquel entonces tenía dieciocho años. Una vez que Rosanna estaba haciendo la cama en la habitación de Gasparinu, yo vi a la chica inclinada hacia delante, y detrás de ella a mi hijo acariciándole el culo. Y yo me pregunto ahora: ¿es que la chica tenía un culo hecho de miel, pues hay que ver cómo se le quedaban pegadas encima todas las manos? Después de ese incidente eché de casa a esa gran zorra. No, señor, mientras estuvo con nosotros nadie le telefoneó. ¿Armas? Pero ¿cuáles?
– ¿Por qué les ha preguntado si tenían armas en casa? -preguntó Fazio, que había llegado un momento antes de que el señor Nicolosi diera comienzo a su declaración y se había quedado hasta el final.
– Rosanna me ha dicho que Cusumano le entregó el arma a través de alguien cuyo nombre ella ignora. ¿Y si la cosa no hubiera sido así? ¿Y si hubiera sido ella la que robó el arma en una de las casas donde servía? ¿Y después se lo hubiera dicho a Pino para demostrarle su disponibilidad? Esencialmente no cambia nada, pero su situación se agravaría.
– ¿Se han presentado todos?
– Falta una familia.
– ¿Puede explicarme cómo lo sabe?
– Colocando en fila las fechas. Rosanna ha trabajado por orden en estos últimos cuatro años en casa de Trupiano, Filippazzo, Nicolosi, Corso y Pimpigallo. Entre estas familias hay unos pequeños intervalos de tiempo, el más largo entre Trupiano y Filippazzo. Y la explicación es el aborto y sus consecuencias. Faltan los últimos once meses, que no están cubiertos. Pero la señora Pimpigallo ha declarado que Rosanna le dijo que se iría a trabajar a casa de la señora Siracusa porque ésta le ofrecía una paga mejor. Sin embargo, nadie de los Siracusa se ha presentado. ¿Tú sabes algo de ellos?
– No, señor dottore. Pero puedo pedir información.
– Hazlo enseguida. ¿Dónde has estado toda la tarde?
– A mí eso de que a Pino Cusumano no se le encuentre por ninguna parte me huele a chamusquina. He preguntado. He conseguido establecer que efectivamente no está en el pueblo. Más no sé. Ah, dottore, por poco me olvido. En la cárcel de Montelusa me han confirmado que Rosanna fue a ver a Cusumano tres días antes de su excarcelación.
– Pero ¿no se necesita una petición por escrito?
– Claro, pero ella la había presentado un mes antes.
– ¡Pero si no sabe escribir! ¿Quién la firmó?
– Alguien firmó como fiador.
– ¿Y cómo se llama ese alguien?
– Firma ilegible, dottò.
Fazio se retiró y al poco rato entró Gallo.
– Dottore, le he traído a Pino Dibetta. ¿Tengo que estar presente yo también?
– Si quieres.
– Prefiero no hacerlo. Somos demasiado amigos, no quiero ponerlo en un aprieto.
Pino Dibetta tenía algo más de veinte años. Un muchacho más bien alto, elegante por naturaleza y un poco preocupado por el hecho de que lo hubieran llamado de la comisaría.
– Estoy a su disposición -dijo, obedeciendo a la invitación del comisario para que se sentara.
– Oye -empezó Montalbano-, ¿tú sabes algo de…?
– No, nada -se apresuró a contestar. Y se mordió los labios al darse cuenta de que había cometido una tontería. Añadió para justificarse-: Yo con la historia de los neumáticos que le han cortado al coche del jefe de sección no tengo nada que ver.
– ¡Pues a mí me importa un carajo el coche del jefe de sección!
– ¿De veras?
– De veras.
– Pues entonces, ¿por qué me ha mandado llamar?
– Por una historia de hace unos años. Que se refiere a ti y a una chica que se llama Rosanna Monaco.
– ¿Qué pasó?
– No, soy yo el que pregunta qué pasó.
– Comisario, yo la conocí en el mercado, entonces ayudaba a un tío mío que tenía un puesto de fruta y verdura. Me gustó. Y yo también le gusté a ella. Me dijo que trabajaba en la casa de una familia… ahora no recuerdo…
– Trupiano.
– Eso es. Me dio un teléfono que se había aprendido de memoria, no sabía leer ni escribir. Y entonces empecé a llamarla.
– Y cuando ella terminaba de trabajar, os veíais.
– Sí, señor.
– ¿Adónde ibais?
– A pasear por el campo. Pero no podíamos estar mucho rato, ella quería regresar pronto a casa.
– ¿Qué ocurrió entre vosotros?
– ¿En qué sentido?
– En el sentido que tú has comprendido muy bien.
– Cosas de muchachos, besos, magreos… nada más.
– ¿Ella no quería?
Pino Dibetta se puso colorado.
– Comisario, Rosanna no tenía siquiera quince años, aunque era una mujer hecha y derecha, una mujer muy guapa, pero…
– ¿Pero?
– Tenía la cabeza… Razonaba como una chiquilla de cinco años. Yo temía las consecuencias, igual se ponía a contar a todo el mundo que nosotros dos habíamos hecho la cosa…
– Y la dejaste.
– No, señor comisario, yo no quería dejarla.
– ¿Pues entonces?
– Una noche mientras regresaba a mi casa, me pillaron a traición dos tipos a los que no pude reconocer, iban enmascarados. Me metieron la cabeza en un saco y me molieron a palos. Me rompieron tres costillas y dos dientes. Fíjese en esta cicatriz que tengo en la frente, siete puntos me dieron. Antes de dejarme tirado en el suelo, uno me dijo: «Y olvídate de Rosanna Monaco.»
– ¿Y tú qué hiciste?
– Cuando estuve en condiciones de volver a salir a la calle, llamé al número de Trupiano. Pero alguien me contestó que Rosanna ya no trabajaba para ellos y no podían decirme adónde se había ido. A Rosanna volví a verla por casualidad unos siete meses después. Pero estaba muy cambiada, delgadísima…
– ¿Quién crees que te agredió?
– Al principio pensé que habían sido los dos hermanos de Rosanna. Pero después me pregunté qué motivo podían tener… y tampoco hacía falta que se presentaran enmascarados para que no los reconociera… y pensé también que no había por qué comportarse de aquella manera… habrían podido decirme si tenían algo en contra.
– Pues entonces, si no fueron los dos hermanos, ¿quiénes fueron en tu opinión?
– ¡Cualquiera sabe!
– ¿Sería posible que Rosanna, mientras salía contigo, tuviera otro hombre? Quizá un amante, un señor casado…
– Rosanna era virgen. Yo perdí muchas noches preguntándome quién habría sido el que casi me había matado de una paliza. Pero no llegué a ninguna conclusión.
No había nada más que decir. El comisario se levantó y el chico imitó su ejemplo. Montalbano le tendió la mano y Pino también lo hizo. Pero cuando ambas manos se estrecharon, el comisario no soltó la presa.
– ¿Fuiste tú el que le cortó los neumáticos al jefe de sección?
El joven lo miró. Ambos se sonrieron.
– Dottore -dijo Fazio con expresión preocupada-, a propósito de la chica, quizá habría que tomar una decisión.
– ¿Por qué?
– ¿Cómo que por qué? ¡Dentro de poco esto se va a convertir en un secuestro! Nadie, ni el juez ni el jefe superior, sabe que la tenemos en la comisaría.
– Nadie vendrá a reclamarla.
– Con el debido respeto, dottore, ésa no es una buena razón.
– ¿Qué hay que hacer a tu juicio?
– Dottore, el revólver lo llevaba en la bolsa, ¿sí o no? Nos dijo que tenía intención de matar al juez, ¿sí o no? Sí. Pues entonces actuemos siguiendo las normas y…
– … y jamás atraparemos a Cusumano. Es más, le haremos un favor porque le quitaremos de en medio a Rosanna. No existe ningún punto de contacto entre los dos. Cusumano ha sido muy listo.
– ¿Y la visita a la cárcel?
– ¿Tú sabes lo que se dijeron el uno al otro?
– No.
– Cualquier cosa que diga Rosanna acerca de aquel coloquio, él la negará. Y no habrá manera de demostrar lo contrario. En resumen, Fazio: necesito tener a la chica bajo control unos cuantos días más.
– Vaya con cuidado, dottore, se juega la carrera.
– Lo sé. Y por eso se me ha ocurrido una cosa. Tú estás casado, ¿verdad?
– Sí, señor.
– ¿No necesitas una sirvienta en casa? La pago yo.
Fazio lo miró estupefacto.
– Pero no puedes dejarla salir. Nadie debe saberlo. Llévatela ahora mismo.
Le habían dicho que por la parte de Racalmuto había un restaurante medio oculto en una zona desconocida, pero en el que se comía como Dios manda, y hasta le habían explicado cómo llegar hasta allí. Sin embargo, no recordaba el nombre del buen samaritano. Tomó una decisión. Subió al coche y se fue. De Vigàta a Racalmuto había unos tres cuartos de hora de camino siguiendo la carretera que pasaba por debajo de los templos e iba a Caltanissetta. Pero tardó una hora y media porque dos veces se equivocó de camino para ir al restaurante. El cual se llamaba Da Peppino y era un lugar totalmente perdido entre unos almendros. Se trataba de un espacioso local con más de diez mesas casi todas ocupadas. El comisario eligió una mesita cerca de la entrada.
Mientras se estaba zampando el primero, cavatuna, una especie de macarrones con salsa de cerdo espolvoreados con queso de oveja, dos hombres que estaban sentados cerca de él pagaron la cuenta, se levantaron y se fueron. Cuando pasaron por su lado, a Montalbano le pareció reconocer a uno de ellos. El ojo de policía es así: fotografía y graba en el cerebro. Pero esa vez sólo se le ocurrió pensar que era alguien que había visto en algún sitio. De segundo tomó una salchicha a la brasa. Pero lo que provocó su entusiasmo fueron las rosquillas de la casa, sencillas, extremadamente ligeras y recubiertas de azúcar. Se llamaban taralli. Se comió tantas que hasta le dio vergüenza. Después salió y subió al coche para regresar a Vigàta. La noche era muy oscura. Antes de abandonar el camino de tierra para adentrarse en la carretera nacional, se detuvo porque había tráfico. En determinado momento vio un hueco estrecho y salió disparado, acelerando. Justo en aquel momento percibió una especie de golpe e inmediatamente después el vehículo derrapó y empezó a girar sobre sí mismo.
Montalbano se vio perdido, deslumbrado por las luces de los automóviles que circulaban en dirección contraria e inmediatamente después por las de los que circulaban en su misma dirección. Completamente empapado de sudor, levantó los brazos para dejar que el coche hiciera lo que se le había metido en la cabeza hacer, mientras por delante y por detrás se armaba todo un follón de frenazos, cláxones, voces, gritos y palabrotas. Al coche le entraron ganas de girar a la izquierda y acabó en una zanja situada al lado de la calzada. Final de la carrera. Los taralli le subieron a Montalbano desde la tripa hasta la garganta y permanecieron allí, a la espera de volver a bajar o de que los vomitaran. Dos o tres personas se acercaron corriendo y abrieron la portezuela.
– ¿Se ha hecho daño?
– ¡Jesús, qué susto me ha dado!
– Pero ¿qué ha sido?
– Gracias, gracias -dijo el comisario-. Habrá reventado un neumático.
Aprovechó la amabilidad de uno que, con su mujer y cinco hijos tremendamente ruidosos, se dirigía a Vigàta. En la comisaría mandó llamar a Fazio y Gallo para que se presentaran de inmediato. Con el coche de servicio conducido por Gallo regresaron al lugar del accidente. Fazio se agachó y estudió la rueda a la luz de una linterna.
– En mi opinión, le han pegado un tiro -dijo con rostro sombrío.
– En la mía también -coincidió Montalbano.
– ¿Quién sabía que iría a comer a Racalmuto?
– Nadie.
Cambiaron la rueda, sacaron el vehículo de la zanja y regresaron a Vigàta. Examinaron la cubierta destrozada. No necesitaron estudiarla mucho rato. Una bala del calibre 7,65 que encontraron enseguida. Y mientras Fazio trataba de arreglar el desperfecto, el comisario volvió a recordar el restaurante. Y en su cabeza se puso en marcha una especie de cine, la proyección de una película. La escena representaba el espacioso local. Era un plano-secuencia. Los clientes que comían. El dueño que llevaba una botella de vino. Él acababa de terminarse el primer plato y, mientras el camarero se alejaba en dirección a la cocina, en una mesa a la cual permanecían sentados dos hombres, se levantó el más grueso de los dos, se acercó al teléfono que había en una pared, introdujo una ficha, habló poco y en voz baja, colgó y volvió a sentarse. Fundido; la escena es la misma, pero el propietario ha desaparecido, el camarero está llevando cuatro platos, falta una pareja joven que antes permanecía sentada a la mesa junto a la puerta de la cocina. Él se está acabando los cavatuna, los dos hombres se levantan, se dirigen a la puerta y pasan por delante de él. Y ahí él mira al hombre grueso y le parece que lo ha visto en otro lugar. La cámara hace zum sobre su rostro y muestra con toda claridad un antojo de color azulado que le recorre la mejilla desde la nariz a la oreja. Ahora la escena cambia de golpe. La plaza de Vigàta delante del Ayuntamiento. Un guardia le habla a dos perros. Aparece un coche que circula muy despacio y es adelantado por un potente vehículo deportivo. Ambos automóviles se rozan y se detienen. Baja un anciano del coche lento y del otro desciende un gamberro que le pega una hostia. Del deportivo desciende un hombre grueso, agarra al gamberro y lo introduce de nuevo en el vehículo. La cámara vuelve a hacer zum sobre su rostro: un antojo azulado le cruza la mejilla desde la nariz a la oreja. Luz en la sala y luz en la cabeza del comisario.
– Oye, Fazio, ¿tú conoces a un gordo con un antojo en la cara que debe de pertenecer al círculo de Pino Cusumano?
– ¡Cómo no, dottore! Ninì Brucculeri, con antecedentes penales, una especie de hombre de confianza.
– ¿Sabes dónde vive?
– Aquí en Vigàta.
– Muy bien. Coge a los hombres que necesites y tráemelo. Debe de ir armado. Es importante, incáutate del arma.
– Dottore, permítame recordarle que no tenemos ningún mandamiento.
– Me importa un carajo. Si nos adelantamos a él, se sorprenderá tanto de que lo hayamos identificado en un santiamén que se vendrá abajo.
– Pero ¿por qué razón habría querido matarlo Brucculeri?
– Te equivocas, no quería matarme. Quería hacerme una advertencia. Ha sido una casualidad. He entrado en el restaurante donde él se encontraba. Entonces él ha llamado a Cusumano para comunicárselo. Y el otro le habrá dicho que me pegue un buen susto.
– Sí, pero ¿qué pretende Cusumano?
– Perdona, Fazio, pero ¿tú no lo estás buscando? Se habrá enterado de nuestro interés y se protege.
– Pero ¿está seguro, dottore? Porque es que yo he actuado con mucha cautela, he hecho preguntas, muy cierto, pero sólo a las personas que consideraba…
– Créeme, no hay ninguna otra explicación. Piénsalo bien. A estas alturas Cusumano sabe con toda seguridad que hemos detenido a Rosanna. ¿Estás de acuerdo?
– Sí, señor.
– Después tú vas por ahí haciendo preguntas sobre Cusumano. ¿Y eso qué significa? Significa que Rosanna ha hablado, que nos ha dicho que Cusumano quería que ella matara al juez Rosato. Y por consiguiente trata de poner remedio. Es como si me hubiera enviado una carta: «Ten cuidado con tus próximos movimientos.» ¿Sabes una cosa?
– No, señor.
– Cusumano será nieto e hijo de mafiosos y mafioso él mismo, pero es sobre todo un grandísimo cabrón.
Ahora el antojo de la cara de Ninì Brucculeri tiraba a verde. El gordo temblaba a causa de la furia reprimida.
– ¿Puedo saber por qué se me despierta a las cuatro de la madrugada y se me traslada aquí como un delincuente? A mi mujer por poco le da un ataque.
– Porque eres un delincuente -dijo Fazio, de pie a su lado.
Montalbano, sentado detrás del escritorio, levantó una mano en gesto de paz.
Había decidido actuar un poco en plan de cachondeo, le ocurría de vez en cuando en presencia de personas arrogantes.
– Señor Brucculeri, quería de usted dos informaciones muy sencillas. La primera es la siguiente: ¿usted cenó anoche en el restaurante Da Peppino en Racalmuto?
– Sí, señor. ¿Acaso es un delito?
– No. Tanto es así que yo también estuve allí.
– Ah, ¿usted también estaba? -El tono de voz sonaba falso. Pésimo actor, Ninì Brucculeri.
– Pues sí. Mire, quería preguntarle qué comió de primero.
Todo se lo esperaba Brucculeri menos aquella pregunta. Durante un instante perdió la memoria. ¿Sería posible que lo hubieran detenido y llevado a la comisaría a las cuatro de la madrugada sólo para responder a semejante chorrada?
– Ca… cavatuna con salsa de cerdo.
– Yo también. La pregunta es la siguiente: ¿estaban demasiado salados o no?
Brucculeri empezó a sudar. ¿Qué significaba toda aquella farsa? Pero, además, ¿era una farsa o era una trampa? Mejor no entrar en demasiados detalles.
– Yo los encontré bien.
– Perfecto. Le doy las gracias. La segunda es la siguiente: ¿usted es del ínter o del Milán?
Brucculeri se vio perdido. «Fuera -pensó-, fuera, esto es una auténtica trampa, tanto si contesto en un sentido como en otro estoy jodido.»
– No me interesa el fútbol.
– Bien. ¿Usted ha disparado recientemente?
– No. Sí. No no. Sí sí.
– ¿El arma la llevaba? -le preguntó Montalbano a Fazio.
– Sí, señor. Una Beretta del calibre siete sesenta y cinco. Y falta una bala en el cargador.
– Ah -dijo en tono neutro. Miró a Brucculeri y le preguntó-: ¿Usted, naturalmente, tiene licencia de armas?
– No. -A aquellas alturas, al gordo el sudor ya le estaba mojando los zapatos.
– Ah -dijo Montalbano, tan neutro como si fuera Suiza-. El proyectil que hemos recogido en la rueda lo tienes tú, ¿verdad?
– Sí, señor -contestó Fazio.
– Por la mañana envías la pistola y el proyectil a Montelusa, a la policía científica.
– No me encuentro muy bien -dijo Brucculeri.
– ¿A éste lo meto en la celda de seguridad? -preguntó Fazio.
– Tú verás -contestó Montalbano.
9
Fazio regresó tras haber encerrado a Brucculeri. Su expresión era sombría y Montalbano se dio cuenta.
– ¿Qué te ocurre?
– Dottore, ¿cuáles son sus intenciones con Brucculeri? Según la ley, esta misma mañana tendría que comparecer ante el juez, ser acusado de intento de homicidio y todo lo demás, y elegir un abogado. Pero por lo poco que lo conozco a usted, me he hecho una idea.
– ¿Cuál es?
– Que quiere mantenerlo en la celda de seguridad sin decírselo a nadie.
– ¿Cómo sin decírselo a nadie? A estas horas la mujer de Brucculeri ya habrá avisado a quien tenga que avisar. Sólo nos queda esperar.
– Pero ¿qué, dottore?
– El paso que van a dar.
– Mire, dottore, le advierto que en mi casa tampoco necesito mayordomo.
Montalbano sonrió y Fazio decidió rendirse. Cambió de tema.
– Ah, dottore. Anoche cuando usted se fue a cenar, me dediqué a recoger información acerca de la familia Siracusa. -Hizo ademán de abandonar el despacho.
– ¿Adónde vas?
– Voy a buscar el papelito donde lo tengo todo anotado.
– Tú ese complejo de registro civil tienes que quitártelo de la cabeza. Quédate aquí y dime lo que recuerdas.
Fazio se resignó, decepcionado.
– Bueno pues. Él se llama Antonio Siracusa, hijo de, me parece…
– Te he dicho que te dejes de filiaciones paternas y maternas y chorradas por el estilo.
– Perdone, pero es que me sale sin querer. En cualquier caso, este Siracusa es un cuarentón de Palermo y lleva dos años en Vigàta porque trabaja como químico en la Montedison. Su mujer, de treinta y cinco años, se llama Enza y, al parecer, es muy guapa. No tienen hijos. Él ha declarado aquí su colección.
– Ah, ¿sí? ¿Y qué colecciona?
– Pistolas y revólveres. Tiene unos cuarenta.
– ¡Qué barbaridad! ¿Los has citado?
– No, señor dottore. Se han ido los dos.
– ¿Cuándo? ¿Lo sabes?
– Sí, señor. He hablado con la vecina. Los Siracusa viven en un chalet que consta de dos apartamentos. La vecina, que es una sesentona muy charlatana, se llama Bufano y me dijo que ayer por la tarde se fueron a toda prisa en su coche, por lo menos ésa es la impresión que ella tuvo.
– Curioso. El señor o más probablemente la señora Siracusa se enteran por la televisión de que estamos interesados en su sirvienta y, en lugar de presentarse, se largan. Descríbeme exactamente dónde está ese chalet. Después nos iremos a dormir unas cuantas horitas.
A las ocho y media de la mañana, más fresco que una rosa, como si no hubiera dormido más que unas pocas horas, y vestido como un figurín, buscó en la guía el número de la Montedison, lo marcó, se identificó y dijo que deseaba hablar con el director.
– Comisario, soy Franzinetti, dígame.
– ¿Usted es el director?
– No, todavía no ha llegado, pero si yo puedo serle útil…
– Perdone, ¿usted quién es?
– El jefe de personal.
– Pues entonces puedo preguntárselo a usted. Necesitaba hablar con el dottor Antonio Siracusa para un trámite, pero me dicen que se ha ido. ¿Está de vacaciones?
– ¡No, qué va! Ayer se fue a su casa a comer, pero al poco rato llamó para decirnos que acababan de comunicarle la muerte de un tío suyo por el que sentía un especial cariño. Y por eso permanecerá ausente unos cuantos días.
– ¿Sabe cuándo regresará?
– No.
– ¿Sabe adónde ha ido?
– Pues no, lo siento.
En resumen, estaba claro que los Siracusa tenían mucho que ocultar, tanto que se habían visto obligados a ausentarse unos cuantos días de Vigàta hasta que se calmara la marejada. No quedaba más remedio que ir a hablar con la vecina.
El chalet estaba construido de tal manera que en la planta baja había dos garajes y dos patios y arriba dos apartamentos con terraza. Teóricamente desde aquellas terrazas se podía ver el mar, pero para eso habría tenido que echarse abajo el enorme edificio de diez plantas que les habían puesto delante, al otro lado de la calle. El pequeño jardín que se veía desde la verja de hierro forjado estaba muy bien cuidado. En el portero electrónico había dos nombres: Siracusa y Bufano. Llamó al último.
– ¿Quién es? -preguntó una irritada voz de anciana.
– Soy el doctor Pecorilla.
– ¿Y qué quiere?
– En realidad, señora, no quería hablar con usted sino con la señora Enza Siracusa. Pero estoy llamando y no me contesta nadie.
– Se han ido.
– ¡Mecachis!
Montalbano intuyó la batalla que se estaba librando en la mente de la señora Bufano, entre la curiosidad y la ocasión de criticar a unas personas por una parte y el temor a abrirle la puerta a un desconocido por otra.
– Espere un momento -dijo la irritada voz.
Se oyó un trajín y después se abrió una cristalera y en la terraza de la derecha apareció una anciana sosteniendo unos prismáticos con los cuales apuntó al comisario. Éste se dejó estudiar, su aspecto era de lo más tranquilizador, hasta los tonos de la corbata eran más bien apagados. La mujer volvió a entrar en el apartamento. Y poco después Montalbano oyó el resorte de la verja que se abría. Recorrió el caminito, cruzó la entrada y se encontró delante de una escalera que conducía a un rellano bastante espacioso. Vio a mano izquierda la puerta cerrada del apartamento de los Siracusa y a mano derecha la de la señora Bufano. Abierta. Montalbano asomó la cabeza al interior.
– ¿Permiso?
– Adelante, adelante. Por aquí.
El comisario, guiado por la voz, llegó a un salón cuya ventana estaba abriendo la señora Bufano.
– ¿Le apetece tomar algo?
– Gracias, no se moleste.
– ¿Por qué buscaba a la señora Siracusa, doctor…?
– Pecorilla. Soy médico de la compañía de seguros Assicurazioni Trinacria. Tenía que visitar a la señora para la suscripción de una póliza y ella me había citado para esta mañana. Y yo he venido a propósito desde Palermo.
– ¡Cuánto lo siento! -repuso rebosante de alegría la señora Bufano.
– No es un comportamiento serio -dijo Montalbano con semblante contrariado-. No dice mucho en favor de la seriedad de la señora Siracusa. ¿Usted la conoce?
– ¡Vaya si la conozco!
– ¿Son ustedes amigas?
– ¡Pero qué dice! ¡Buenos días y buenas tardes! Pero yo tengo ojos para ver y orejas para oír. ¿Usted me comprende?
– Perfectamente. Ha dicho usted que se han ido. ¿Sabe cuándo?
– Ayer sobre las dos de la tarde. Cargaron dos maletas enormes en el coche.
– ¿O sea que usted no está en condiciones de decirme…?
– Nada de nada. Pero… es sólo una impresión… me pareció que huían de algo.
– Enhorabuena -dijo rufianescamente Montalbano-. Usted debe de ser una aguda observadora.
– ¡Vaya! -exclamó la señora Bufano, moviendo la mano derecha en sentido giratorio como para dar a entender que ella conseguía ver todo lo de este mundo y hasta alguna cosa del otro.
– Usted ha dicho que tiene ojos para ver y orejas para oír. ¿Ha visto y oído por casualidad alguna cosa anormal? Verá, es que esto de los seguros…
– Mi querido doctor, voy a ponerle un ejemplo. El mes pasado el marido tuvo que irse a Roma durante una semana, me lo dijo él mismo, que da más confianzas. Pues bien, todas las noches la señora recibió. Dos hombres distintos, una noche uno, otra noche otro.
– Pero ¿usted cómo puede…?
– Yo oía el resorte de la verja, ¿no? Entonces me levantaba de la cama y… Venga usted conmigo.
Lo acompañó a la entrada. Al lado de la puerta había una ventana que daba luz al recibidor. La señora Bufano la entornó.
– Yo venía aquí y veía a la persona que entraba en casa de los Siracusa.
En aquel momento Montalbano pensó que habría sido honrado por su parte llamar a la señora Pimpigallo y darle la razón a propósito del puterío de la señora Enza Siracusa.
Regresaron al salón.
– Y él, el marido, ¿cómo es?
– Peor que ella, cuando se trata de mujeres.
Ahora Montalbano estaba deseando irse, se le había ocurrido una idea descabellada. Se despidió de la señora, le dio las gracias, salió al rellano y contempló lo que le interesaba. Al lado de la puerta de los Siracusa había una ventana idéntica a la de la señora Bufano. Le pareció que no estaba perfectamente cerrada sino tan sólo entornada. Era absolutamente necesario que lo intentara. Bajó la escalera, abrió el portal y simuló cerrarlo de golpe para que la señora oyera el ruido. Después volvió a abrirlo y lo entornó cuidadosamente. Echó a andar por el caminito, abrió la verja y la entornó tal como había hecho con el portal. A primera vista parecía cerrada. Mientras se dirigía al coche vio por el rabillo del ojo cómo la señora Bufano abandonaba la terraza y regresaba al interior del apartamento. Puso en marcha el vehículo, llegó a la siguiente calle, frenó, aparcó, bajó y volvió al chalet. La verja de hierro forjado no chirrió. El portal no emitió el menor ruido. Empezó a subir ágilmente los peldaños de la escalera cuando de repente estalló algo a medio camino entre una bomba y una tronada. Se aterrorizó. Después, poco a poco comprendió que aquel estruendo era música. La señora Bufano estaba escuchando al máximo volumen una canción que decía: «Vamos a segar el trigo, el trigo, el trigo…» ¿Cuánto duraba una canción? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos y medio? Subió a toda prisa los peldaños que faltaban, empujó el cristal de la ventana del apartamento de los Siracusa, la ventana se abrió y Montalbano se agarró fuertemente con ambas manos al borde inferior, pegó un salto que habría tenido que ser atlético, pero sus brazos no resistieron y cayó de nuevo al rellano soltando maldiciones. Al tercer intento consiguió colocar el culo sobre el borde inferior, con la parte superior del cuerpo doblada hacia atrás, la cabeza y el tronco en el interior del recibidor, y las piernas todavía fuera, en el rellano. Viró sobre el trasero y consiguió girar sobre sí mismo, pero, mientras lo hacía, los calzoncillos le aprisionaron las pelotas, soportó el dolor y se sentó a horcajadas sobre el borde de la ventana. Lo más difícil ya estaba hecho. Introdujo la otra pierna, se dejó caer y entornó la ventana tal como estaba antes mientras retumbaban las últimas notas de la canción. Inmediatamente después empezó a sonar otra más amortiguada que decía: «Amor, amor, tráeme muchas rosas.»
En cuanto sus pies tocaron el suelo del apartamento de los Siracusa, Montalbano experimentó una especie de sacudida eléctrica que le subió por las piernas, le trepó por la columna vertebral y le llegó al cerebro. Y entonces comprendió que los radiestesistas, cuando captaban una vena de agua a centenares de metros bajo tierra, debían de experimentar la misma sensación. Allí, le decía su cuerpo, estaba la mina de oro, el agua, el tesoro escondido. Caminó como un sonámbulo, echando un breve vistazo a los dos dormitorios, el de los propietarios y el de invitados, a los dos cuartos de baño, la cocina, el comedor, el salón, una especie de vestuario habilitado para el revelado y la impresión de fotografías, y llegó finalmente al lugar a donde lo llevaban las piernas: el estudio, o lo que fuera, del doctor en Química Antonio Siracusa. Mientras recorría las estancias, se había dado cuenta de que el apartamento parecía haber sido desvalijado por unos ladrones, armarios abiertos, vestidos tirados por el suelo, cajones medio abiertos, desorden por doquier. Pero todo aquello era la evidente señal de una huida repentina, lo sabía. En cambio, en el estudio del dottor Siracusa no había nada fuera de su sitio. Un escritorio de gran tamaño, cuatro sillas, una pared de estanterías llenas de botellas, frascos, tarros de polvos de distintos colores. Pegado a una pared, una especie de armario alto y estrecho, limpio y reluciente, cerrado bajo llave. En un rincón había una especie de archivador metálico semiabierto, lleno de fichas. Montalbano se sentó detrás del escritorio; encima había una lámpara de sobremesa, una cámara fotográfica en el interior de su estuche y, a la izquierda, muchos papeles con fórmulas químicas. A la derecha, en cambio, sólo había tres o cuatro hojas. Una petición para la conexión de otra línea telefónica, el resultado clínico de un análisis de sangre, una carta del commendator Papuccio, propietario del chalet, en la cual decía que el arreglo de las goteras del techo no le correspondía a él, y finalmente una instancia. Una instancia que hizo saltar literalmente de la silla a Montalbano. Era el borrador de una solicitud para una visita a un recluso. El recluso era Giuseppe Cusumano y la peticionaria, Rosanna Monaco. Por consiguiente, el que había presentado la petición en nombre de la analfabeta Rosanna y estampado la firma como fiador era el dottor Siracusa.
Pero eso no bastaba para justificar la fuga. Tenía que haber necesariamente algo más. El comisario abrió el cajón de la derecha del escritorio: fórmulas, correspondencia con la Montedison, el permiso de la Jefatura Superior de Policía de Palermo para la tenencia de armas en casa en calidad de coleccionista, otra hoja igual pero con el membrete de la Jefatura Superior de Policía de Montelusa, la lista de las armas que obraban en su poder y que el comisario dejó aparte encima de una mesita. En cambio, el cajón de la izquierda estaba cerrado. El comisario lo abrió con la ayuda de un abrecartas. Lo primero que vio fue una llave. La cogió, se levantó y se acercó al armario: la llave giró, era la de allí, pero Montalbano no abrió las hojas, regresó al escritorio. En el cajón había dos sobres de gran tamaño de papel tela, uno lleno hasta reventar y el otro con muy poca cosa dentro, hasta el punto de que parecía vacío. Abrió el primero, lo invirtió, y toda la superficie del escritorio se llenó literalmente de fotografías. Todas en color. Todas del mismo formato. Todas sobre el mismo tema: mujeres desnudas. Desde los quince a los cincuenta años, tumbadas de distintas maneras sobre la misma cama deshecha. El dottor Siracusa no sólo coleccionaba armas. Evidentemente tenía por costumbre inmortalizar post coitum a sus aventuras. Y después las revelaba e imprimía en su laboratorio privado. A escondidas, sin miradas indiscretas. Llevando consigo una foto, el comisario se dirigió al dormitorio matrimonial: la cama era la misma de las imágenes. Una pareja muy abierta la de los Siracusa. Probablemente, mientras el dottore utilizaba el lecho conyugal, su señora ocupaba el de la habitación de invitados. Regresó al estudio, volvió a guardar las fotografías en el primer sobre, tomó el otro y lo vació. Contenía tres fotografías sobre el mismo tema: una mujer desnuda primero boca arriba, después boca abajo y finalmente con las piernas separadas. La mujer era una chica que el comisario conocía: Rosanna. Pero una relación entre amo y criada tampoco justificaba la huida. La cuestión debía de ser mucho más complicada. El comisario se guardó en el bolsillo la fotografía de Rosanna boca arriba y guardó las demás en el sobre y el sobre en el cajón. Tomó la lista de las armas y abrió el armario. El mueble construido a medida estaba interiormente forrado por entero de terciopelo azul claro. Sólo pistolas y revólveres de todo tipo, tamaños y épocas. Nada de carabinas. Nada de fusiles. Las armas estaban dispuestas en cuatro hileras de diez, tres en la parte interior de la hoja izquierda, cuatro en la pared del fondo, otras tres en la parte interior de la hoja derecha. Cada una estaba colgada con tres clavos de cabeza de plástico dorado. Una auténtica exposición. Eran cuarenta y cuarenta se habían declarado. No faltaba ni una. En el armario quedaba espacio para otras cuarenta armas cortas. En la parte inferior había un cajón que el comisario abrió. No había municiones de ningún tipo, sólo pistoleras, escobillas, aceites especiales. Cerró el armario, y estaba a punto de ordenar el escritorio cuando algo le produjo una sensación de malestar, algo que guardaba relación con el armario de las armas. Volvió a abrirlo y también el cajón. Y entonces se dio cuenta de que entre el plano de la base del armario y el cajón había una distancia excesiva, por lo menos de unos veinte centímetros. Allí debía de haber con toda seguridad un cajón secreto. Pero ¿dónde estaba escondido el sistema para abrirlo? A través de la persiana se filtraba suficiente luz. Cogió una silla, se sentó delante del armario y se encendió un cigarrillo. De tanto mirar, los ojos empezaron a cerrársele. ¿Y si se tratara simplemente de un error de construcción? No, imposible. Y de pronto comprendió que había resuelto el enigma. Cada arma era mantenida en posición horizontal gracias a tres clavos, ¿por qué la última de la pared del fondo tenía en cambio cuatro? Se levantó, y con el dedo índice apretó las tres primeras cabezas doradas. No ocurrió nada. Al apretar la cuarta se oyó una especie de «clic» y luego salió disparado hacia delante un cajón plano oculto entre la superficie del fondo y la parte superior del cajón, justo donde Montalbano había intuido. Terminó de abrirlo. En su interior había una pistola y un revólver sujetos con el sistema de los clavos para que no se movieran cuando se abría o cerraba el cajón. Al lado de las dos armas había tres clavos colocados como si tuvieran que sujetar otra, que, sin embargo, no estaba allí. Quedaba la huella sobre el terciopelo. Montalbano cogió la pistola americana de aspecto letal. Pero sólo el aspecto, porque enseguida se dio cuenta de que la habían convertido en inservible; el muelle del percutor se había aflojado. El mismo trabajito que le habían hecho al revólver de Rosanna. Y, además, la pistola también tenía el número de serie limado. Volvió a colocarla en su sitio. Había también tres cajas de cartuchos. Una de ellas estaba abierta y faltaban tres.
Lo dejó todo en orden. Se dirigió al recibidor. La señora Bufano le estaba atronando la cabeza con «Mira, mira cómo me balanceo con el twist». Había un taburete providencial, lo colocó bajo la ventana, abrió, subió, saltó, volvió a cerrar, bajó y salió. ¡Olé! He aquí el comisario Salvo Montalbano: para los amigos, el acróbata.
Lo primero que le dijo el encargado de la centralita fue que desde primera hora de la mañana, el honorable Torrisi no había parado de llamar. Necesitaba urgentemente, es más, urgentísimamente, hablar con él.
– Cuando vuelva a llamar, pásamelo.
Fazio se presentó inmediatamente después.
– ¿Cómo ha ido con Rosanna?
– Bien, dottore. Ella y mi mujer parece que se llevan bien. Pero me ha preguntado por lo menos cuatro veces cuándo vamos a arrestar a Pino Cusumano. Está obsesionada, se muere de ganas de verlo en la cárcel. Qué extraño, ¿verdad, dottore?
– ¿Qué tiene de extraño?
– Pero ¿cómo, dottore? Esta chica primero está dispuesta a matar a alguien sólo para complacer a su enamorado y al cabo de pocos días quiere verlo pudrirse en la cárcel.
– Se siente traicionada, nos ha dicho que Cusumano la libraría de las trampas y, en cambio, la dejó metida en ellas.
– En fin. ¿Sabe una cosa? A mí más bien me hace recordar lo de aquella ópera.
– ¿La donna è mobile qual piuma al vento, la mujer es tan variable como una pluma al viento?
– Ésa, dottore.
Sin decir nada, Montalbano se introdujo una mano en el bolsillo, sacó la fotografía de Rosanna desnuda boca arriba y se la tendió a Fazio. El cual la cogió, la miró y la arrojó sobre la mesa cual si fuera veneno.
– ¡Madre santa! -Se sentó, estupefacto-. ¿Cómo la ha conseguido, dottore?
– La he cogido. Había otras dos, he elegido ésta porque es la más presentable.
– ¿Y dónde la ha cogido?
– He registrado la casa del dottor Siracusa.
– ¿Y cómo ha hecho para entrar?
– A través de una ventana.
– ¿Como un ladrón, dottore?
– Como un ladrón, Fazio.
– Pues entonces se equivoca; registrar no es el verbo adecuado. -Se enjugó el sudor de la frente con un enorme pañuelo a cuadros-. Dottore, yo se lo digo con toda sinceridad, cualquier día de éstos acaba en la cárcel. Y hasta puede que sea yo el que tenga que colocarle las esposas. Usted ha corrido un grave peligro, ¿lo sabe?
– Lo sé, pero merecía la pena.
Fazio, como policía nato que era, plantó las orejas.
– Cuénteme.
Y el comisario se lo contó todo.
– ¿Qué piensas? -le preguntó al final.
– Dottore, primero una pregunta. ¿Por qué Siracusa guardaba escondidas armas prohibidas?
– Forma parte de la mentalidad de ciertos coleccionistas. Mira, esas armas seguramente habían pertenecido al mundo del hampa e incluso puede que hubieran servido para cometer algún homicidio. Él debió de comprarlas muy caras. Y cada vez que abría el cajón secreto experimentaba como una especie de estremecimiento de placer. Bueno, ¿qué piensas de estas novedades?
– Dottore, ¿qué quiere usted que piense? Siracusa se derrite delante de una mujer, pierde la cabeza por Rosanna. Presume de armas, es posible que se las muestre y le explique cómo funcionan. Rosanna se acuesta con él, pero empieza a exigir cosas. Por ejemplo, que Siracusa redacte la petición para que ella pueda visitar a Cusumano en la cárcel. Y él lo hace. Y ella hasta le pide el revólver.
– No. El revólver no se lo pediría. Se apoderó de él y ya no volvió a aparecer por la casa de los Siracusa. Cuando se divulgó nuestro anuncio a través de Retelibera, Siracusa fue a echar un vistazo, vio que faltaba uno de sus revólveres, comprendió, no hacía falta ser muy listo, que Rosanna se lo había birlado, y se fue, presa del pánico.
– Después Rosanna fue a visitar a Pino y le dijo que estaba en posesión de un arma. Pero ¿por qué nos contó que el revólver se lo había dado el mismo hombre que le entregaba las notas?
Montalbano estaba a punto de contestar cuando sonó el teléfono.
– Le paso al honorable Torrisi -anunció el encargado de la centralita.
Antes de contestar, el comisario le dijo a Fazio:
– Es el honorable Torrisi. ¿Qué te decía yo? El que tenía que enterarse de la detención de Brucculeri ya se ha enterado y ahora trata de ponerle un buen remiendo. Se dan perfecta cuenta de que Cusumano ha cometido una equivocación descomunal.
»Montalbano al habla -dijo, levantando el auricular.
– ¡Mi queridísimo comisario! ¡Estoy verdaderamente encantado de poder hablar de nuevo con usted, puede creerme!
– Dígame, honorable.
– Acabo de llegar de Roma y estoy en el aeropuerto. Dentro de una hora y media como máximo estaré en Vigàta. ¿Demasiado tarde para ir a almorzar juntos?
– La verdad es que ya tengo un compromiso.
– ¿Lo dejamos entonces para la cena?
– Lo siento, pero llega un amigo mío. -Ni siquiera después de un mes de ayuno en una isla desierta habría compartido un trozo de pan con aquel hombre.
– ¿Pues entonces voy a verlo sobre las cinco de la tarde?
– Si quiere, voy yo a verlo a usted a su estudio.
Se hizo el silencio. El comisario comprendió lo que estaba pasando por la cabeza del otro: Torrisi se lo estaba jugando a pares y nones. Por su dignidad de honorable diputado, era más correcto que Montalbano fuera a visitarlo a él. Pero ¿qué habría pensado la gente? Si en cambio se dirigiera él a la comisaría, podría decir que había querido informarse acerca de la situación del orden público. Montalbano se lo estaba pasando en grande al pensar en la apurada situación del honorable. Decidió rematar la faena.
– Por otra parte, se trata de una charla amistosa, ¿no?
El otro dudó todavía un instante y después terminó diciendo:
– Le agradezco su exquisita amabilidad, comisario. Pero me es más cómodo ir a verlo a usted.
– De acuerdo, honorable, como usted quiera. Hasta luego. -Y colgó.
– Hay unos papeles para firmar -dijo Fazio.
– Pues fírmalos, ¿quién te lo impide?
– ¡Pero, dottore, es usted quien tiene que firmarlos!
– Ah, ¿sí? Pues entonces quiero que sepas una cosa. De esa manera estaremos de acuerdo. Debes decírmelo por lo menos con veinticuatro horas de antelación.
– ¿Qué debo decirle, dottore?
– Que hay papeles para firmar. Tardo mucho en acostumbrarme, ¿comprendes? Si me lo dices todo de golpe, es un trauma.
10
Como entremés un pulpito a la sal de lo más tierno, seguido de una fritura de chanquetes, de primero pasta con tinta de jibia, de segundo dos sargos asados de considerable tamaño. Le urgía un paseo digestivo-meditativo por el muelle. Lo empezó de muy buen humor. El honorable abogado Torrisi había regresado a toda prisa de Roma, llamado al servicio por la familia Cuffaro, alarmada sobre todo por la cabronería del adorado retoño Pino, y por eso a las cinco él iba a pasarlo en grande. Sin embargo, cuando se sentó en la aplanada roca que había bajo el faro, poco a poco el humor le cambió. Puede que fuera por la monótona y regular música de fondo del chapoteo del agua entre las rocas, pero el caso es que volvió a experimentar aquella desagradable sensación de ser un pelele en manos de un titiritero. De ser alguien que creía caminar libremente con sus propias piernas, sin saber que existían unos hilos invisibles que lo empujaban hacia delante. «Somos marionetas…» ¿Quién lo había escrito? Ah, sí, Pirandello. Por cierto, tenía que comprar el último libro de Borges. Misteriosamente, el nombre del escritor, tras haber penetrado en su cabeza, ya no quería volver a salir. «Borges, Borges», repetía una y otra vez. Y de pronto le acudió a la memoria una media página, o todavía menos, del autor argentino leída tiempo atrás. Borges contaba el argumento de una novela de intriga en la que todo nacía del encuentro absolutamente casual en un tren entre dos jugadores de ajedrez que no se conocían de nada. Ambos jugadores organizaban un delito, lo llevaban a término casi con pedantería y lograban que nadie sospechara de ellos. Borges escribía en suma un tema muy verosímil y lógicamente concatenado, sin la menor resquebrajadura. Sólo que, al final, añadía una posdata, una pregunta que era la siguiente: ¿y si el encuentro en el tren entre los dos jugadores no hubiera sido casual? Resulta que en la investigación que él estaba llevando a cabo, semejante pregunta ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Aquellas pocas líneas de Borges eran una inmensa lección acerca de la manera de llevar a cabo una investigación. Y por consiguiente, también en ese caso convenía hacerse una pregunta capaz de ponerlo todo patas arriba y someterlo a debate. Por ejemplo: ¿por qué Cusumano quería que mataran al juez Rosato? El cual, pobrecito, ya había llamado un par de veces para saber cómo iba el asunto. Fue un relámpago muy rápido. Comprendió que precisamente el juez Rosato era el punto débil de toda la historia. O, mejor dicho, el punto que él no había entendido. O, todavía mejor, el punto que él había dado inmediatamente por sentado. Respiró hondo, y de repente el aire del mar le penetró en el cerebro y le limpió todo el polvo, las telarañas y la suciedad que había dentro. Ahora, con la cabeza lúcida y despejada, podría empezar a razonar como era debido.
Faltaba un cuarto de hora para las cuatro cuando se levantó de la roca donde estaba sentado y regresó corriendo al pueblo. Sabía dónde vivía Fazio, el cual ya estaba seguramente en la comisaría. ¿Convenía que lo avisara? Habría sido una pérdida de tiempo, ya se lo contaría todo después. Fazio vivía en la parte alta del pueblo, en un horrendo edificio de reciente construcción. Llamó a través del portero electrónico. Le contestó una voz de mujer.
– Soy Montalbano.
– Señor comisario, mi marido está…
– En el despacho, ya lo sé. Pero yo quería hablar con… su amiga.
– Comprendo. Cuarto piso.
Cuarentona, simpática, la señora lo esperaba en la puerta.
– Pase, pase.
Lo acompañó a una estancia que era al mismo tiempo comedor y recibidor.
– Rosanna, en cuanto ha sabido que era usted, ha ido a cambiarse.
– ¿Cómo se ha portado?
– Muy bien. Es una buena chica. Que se perdió detrás de un sinvergüenza.
Entró Rosanna un poco azorada y se detuvo en la puerta.
– Buenos días. -Llevaba puesto el vestido que le había regalado el comisario.
– Acércate. Tengo que hablar contigo. Siéntate.
Rosanna obedeció. En cambio, la señora Fazio se levantó.
– ¿Tomará un café?
– No, gracias.
– Yo voy para allá. Si me necesita, llámeme.
La muchacha parecía muy tensa, una cuerda estirada al máximo, los tirantes labios dejaban casi al descubierto las encías y los dientes. Era evidente que las pocas horas pasadas en casa de los Fazio no le habían sentado demasiado bien.
– ¿Me trae la buena noticia? -fue su primera pregunta.
– ¿Cuál?
– ¿Han detenido a Cusumano?
Ya no era Pinu, ahora lo llamaba por su apellido.
– Cuestión de horas. Lo detendremos, eso seguro, pero no por el motivo que tú nos has dicho.
– ¿Y qué les he dicho yo?
– Que quería que tú mataras al juez Rosato.
– ¿Por qué, según usía eso no es verdad?
– Porque no es verdad. Cusumano jamás te mencionó aquel nombre. Tú lo recuerdas porque lo oíste años atrás en tu casa, pues el juez se encargó de una querella que tu padre había presentado contra un vecino. Una querella que, entre otras cosas, ganó tu padre. Y para no olvidarte de su nombre, te llenaste el bolso de toda una serie de cosas que te hacían recordar. Mira, Rosanna, si Pino te hubiera mencionado realmente el nombre del juez, tú, enamorada tal como nos has dicho que estabas de Cusumano, jamás lo habrías olvidado, se te habría quedado marcado a fuego en la cabeza, no habrías necesitado echar mano de la rosa o el trozo de cinta elástica.
– ¿Pues entonces a quién quería matar?
– A Pino Cusumano.
Oyó un «clac» casi imperceptible, el rumor de algo que se había roto o distendido de golpe, tal vez un muelle del sillón donde permanecía sentada la chica, pues era imposible, absolutamente imposible, que aquel ruido procediera del interior del cuerpo de Rosanna, del haz de sus nervios tensados hasta el límite del espasmo. Montalbano siguió adelante.
– Pero él encontró la manera de que tú no lo vieses cuando acudía al tribunal. Tenía miedo. Porque tú fuiste a visitarlo a la cárcel gracias al muy imbécil del dottor Siracusa, y le dijiste que ibas a matarlo. Ahí cometiste un grave error.
– No fue un error.
A Montalbano no le apetecía discutir y continuó.
– Un error porque Cusumano se llevó un susto y comprendió que tu intención era auténtica. Sólo que si le hubieras pegado un tiro, el revólver no habría funcionado. Pero eso tú no podías saberlo. Sin embargo, puesto que eres una chica inteligente, pensaste en la posibilidad de que tu propósito se quedara en agua de borrajas, y entonces te inventaste la historia de que Cusumano te exigía una prueba de amor, es decir, el asesinato del juez Rosato. Lo que me contaste a mí. Por consiguiente, si lo que tú tenías en la cabeza se hubiera convertido en realidad, el destino de Cusumano ya habría estado decidido en cualquier caso: o moría a tus manos o iba a la cárcel por instigación al homicidio. Sólo que las cosas se han desarrollado de otra manera. Y ahora habla tú.
Antes de poder articular una palabra, Rosanna abrió y cerró la boca dos o tres veces.
– ¿Me explica por qué se la tengo jurada a muerte a Cusumano?
– Porque te violó.
Rosanna lanzó un grito y se levantó de un salto. Montalbano no consiguió levantarse. Sólo que esa vez la chica no tenía intención de hacerle daño. Había caído de hinojos y le abrazaba fuertemente las piernas con la cabeza sobre sus rodillas, gimiendo y balanceándose hacia delante y hacia atrás. Un animal herido. La señora Fazio se presentó en la estancia, había oído el grito. Montalbano le dijo sólo con los labios: «Agua.»
La mujer regresó con un vaso y una jarra y se retiró de inmediato. Poco a poco el comisario apoyó una mano sobre el cabello de Rosanna y empezó a acariciárselo muy despacio. Después el gemido se transformó en llanto, un llanto no desesperado sino más bien liberador. Sólo entonces el comisario le preguntó si quería beber un poco de agua. Rosanna asintió con la cabeza. Pero las manos le temblaban demasiado, sólo consiguió beber cuando Montalbano le acercó el vaso a la altura de la boca como si fuera una niña.
– Levántate.
Pero Rosanna sacudió la cabeza, quería permanecer así, quizá sin mirar a los ojos a Montalbano. ¿Se avergonzaba de lo que se vería obligada a contar?
– No fue por lo que me hizo Cusumano.
Durante un instante, el comisario se sintió perdido. ¿A que se había equivocado en todo y sus razonamientos se despedirían alegremente de él y se irían al carajo?
– ¿Pues entonces por qué?
– Por lo que me hizo hacer.
¿Qué significaba aquella frase? ¿Por lo que Cusumano la había obligado a hacer mientras la tenía secuestrada? ¿O por lo que ella había tenido que sufrir a manos de otros con el consentimiento de Cusumano? Prefirió no hacer preguntas y esperar.
– Me pillaron una noche después de haberme visto con un chico que salía conmigo y se llamaba…
– Pino Dibetta.
Sorprendida, la muchacha levantó la cabeza un instante, lo miró y volvió a bajarla.
– … apareció un coche, bajó uno, era Cusumano, me agarró del brazo, me lo retorció, me obligó a subir, el coche se puso en marcha, lo conducía un gordo con una mancha en la cara…
– Ninì Brucculeri. Para tu conocimiento, lo he detenido. Anoche intentó matarme. Sigue.
– Me llevaron a una casa de campo, después Brucculeri se fue y entonces Cusumano, soltándome tortazos en la cara y la tripa, me obligó a desnudarme, él también se desnudó e hizo lo que le dio la gana durante toda la noche y la mañana siguiente. Después, hacia el mediodía, regresó Brucculeri. Cusumano le dijo que yo estaba a su disposición, se vistió y se fue. Y Brucculeri fue peor que Cusumano. A la mañana siguiente al amanecer, él también se fue, pero antes me dijo que si hablaba, si decía lo que me había ocurrido, me matarían. Después me soltó una hostia y yo me desmayé. Cuando desperté, estaba sola. Me lavé porque había un pozo y regresé a casa. Tardé tres horas en llegar, no podía caminar. Y mientras volvía, juré matar a Cusumano, no por haberme violado sino por haberme regalado como si fuera una muñeca de trapo. Pero tres días después, mientras se estaba casando…
– … lo detuvieron y condenaron a tres años.
– Sí, señor. Y yo siempre dale que te pego, pensando cómo podría matarlo. No podía quitármelo de la cabeza, tenía que matarlo, tenía que matarlo en cuanto pusiera los pies fuera de la cárcel. Noche y día siempre el mismo pensamiento. Sí, pero ¿cómo? Me estaba desesperando, pasaban los años, él estaba a punto de salir y yo todavía nada. Después, un día…
– Encuentras en el mercado a la señora Siracusa, que te hace una propuesta. Tú aceptas y te vas a trabajar a su casa. Y de esa manera conoces a su marido.
– Sí, señor, un mujeriego. Se quería aprovechar, pero yo al principio le dije que no. Después, para presumir, me enseñó sus armas.
– Incluso las prohibidas que guardaba en el cajón secreto.
– Sí, señor. Y entonces yo hice lo que él quería.
– ¿El revólver te lo entregó él?
– No, señor. Él sólo me escribió la petición para visitar la cárcel. Que no fue un error como dice usía. Yo durante la visita nada le dije. Fue él quien habló.
– ¿Qué te dijo?
– Me dijo: «¿Qué te pasa, tienes ganas de volver a probar mi polla? En cuanto salga de la cárcel te atiendo.» Y se echó a reír, pero estaba asustado.
– Pues entonces, ¿por qué fuiste?
– Pero ¿cómo? ¿Usía lo ha comprendido todo y eso no lo ha comprendido? Fui porque, si no conseguía matarlo, aquella visita a la cárcel me habría servido para poder decir que fue entonces cuando él me dijo que matara al juez. El papel hablaba.
– Genial. Sigue.
– Como entretanto Siracusa me había tomado confianza, me explicó dónde escondía las llaves de los cajones del escritorio. Y de esa manera yo le robé el revólver y lo cargué, él me había explicado cómo se hacía, para presumir como siempre, claro.
No había nada más que decir. Montalbano se inclinó hacia delante, sujetó a la chica por los brazos y la ayudó a levantarse mientras él también se levantaba. Rosanna seguía con la cabeza gacha.
– Mírame.
Ella lo miró. Curiosamente, ahora sus ojos parecían menos negros y menos profundos. Antes eran un pozo oscuro y cenagoso en cuyo fondo imaginabas que reptaban serpientes venenosas. Ahora se podían contemplar sin inquietud. O, por lo menos, con la inquietud de hundirse gozosamente en su interior.
– Nosotros dos tenemos que sellar un pacto. Yo confío en sacarte de esta historia sin ninguna acusación. Quedarás libre, mientras Cusumano te aseguro que se pasará unos cuantos años en la cárcel. Pero tienes que estar dispuesta a declarar que Cusumano te violó. Procuraré evitártelo, puedes creerme, pero tengo que saber si estás de acuerdo.
Inesperadamente, Rosanna lo abrazó y lo estrechó con fuerza, pegándose a él con todo su cuerpo. Montalbano se sumergió en su calor y en su perfume de mujer. ¡Qué hermoso era sentirse anegar en aquel cuerpo! Involuntariamente, sus brazos le devolvieron el abrazo. Permanecieron un momento así, en silencio, hablándose tan sólo a través de sus respectivos alientos.
– Haré todo lo que tú quieras -dijeron después los labios de Rosanna a la altura de su oreja derecha.
A Montalbano le acudió a la mente una jaculatoria -¿se llamaba así?- que le habían enseñado cuando iba al colegio de los curas:
San Antonio, san Antonio,
tú que venciste al demonio,
hazme duro como un leño
cuando venga Satanás.
No sabía muy bien si Satanás había asumido las formas de la chica, pero duro como un leño seguro que ya empezaba a estarlo, aunque no en el sentido previsto en la jaculatoria. Lo único que podía hacer era pedir auxilio.
– ¡Señora Fazio! -gritó con voz de gallipavo.
Inmediatamente Rosanna lo soltó.
Llegó a la comisaría cuando eran casi las cinco. Fazio entró en su despacho como una bala y se detuvo en seco.
– Mi mujer me ha llamado para decirme que usted…
– Sí. He hablado largamente con Rosanna, que al final ha decidido contarme la verdad. Nos ha estado tomando el pelo esta chica, y nos ha llevado por donde ella ha querido. -Pensó un instante en su padre, que nada más verla la había calado: «No te fíes de esa mujer»-. Pero después de comer se me ha ocurrido la idea acertada y ella ya no ha podido negarlo. Muy al contrario.
Fazio estaba deseando saber.
– Te lo contaré un poco por encima porque no hay tiempo.
Al término del relato del comisario, Fazio se quedó muy pálido y sorprendido. Tenía muchas cosas que decir, pero formuló la pregunta que más le interesaba.
– ¿Estamos seguros de que Rosanna respetará el compromiso adquirido con usted de declarar contra Cusumano por la violación?
– Me lo ha jurado.
Montalbano salió de la comisaría y se situó delante de la puerta. Inmediatamente vio llegar el automóvil con el chófer del honorable Torrisi. Corrió a abrirle la portezuela con una sonrisa de oreja a oreja.
– ¡Honorable! ¡Qué alegría volver a verlo!
Mientras bajaba, Torrisi lo miró un tanto perplejo ante semejante muestra de alegría. Era un político y conocía sin duda la naturaleza de los hombres. Pero esa vez no consiguió comprender si Montalbano hacía comedia o hablaba en serio. No contestó, mejor ver cómo se desarrollaba el asunto.
– Pero ¿por qué ha querido molestarse, honorable? ¡Sinceramente, con mucho gusto yo habría ido a visitarlo a usted! -Y una vez dentro, levantando la voz para que todos se enteraran-: ¡No me paséis llamadas! ¡No quiero que se me moleste! ¡Estoy con el honorable!
Pero sólo cuando Montalbano quiso cederle su asiento detrás del escritorio y no hubo manera de disuadirlo para que no lo hiciera, Torrisi se convenció definitivamente de que el comisario era una persona no sólo abordable sino también sobornable. Y hasta podría ser que con muy poco dinero. Por eso decidió no perder demasiado el tiempo. Con aquel hombre quizá no mereciera la pena gastar demasiada saliva.
– He venido a verlo a propósito de un asunto desagradable, pero que yo creo que se puede resolver con un poco de buena voluntad.
– ¿Buena voluntad por parte de quién?
– Por parte de todos -contestó Torrisi ecuménicamente, extendiendo el brazo derecho como para abarcar todo el mundo.
– Pues entonces, dígame, honorable.
– Voy al grano. He sido informado de que la otra noche sus hombres irrumpieron en la casa de un tal Antonio, más conocido como Ninì, Brucculeri. Su domicilio fue registrado, se descubrió un arma y el hombre fue conducido a esta comisaría. Todo ello, que yo sepa, sin ninguna autorización, sin ningún mandamiento.
– Muy cierto. Pero, verá, se trata de un individuo con antecedentes penales que…
– Un hombre con antecedentes penales también tiene sus derechos. Un hombre con antecedentes penales es una criatura humana como todas las demás, puede haber cometido errores, eso sí, pero semejante circunstancia no autoriza a nadie, y tanto menos a usted, a tratarlo como un ser marcado de por vida y carente de derechos y dignidad. ¿Me he explicado?
– Perfectamente -dijo el comisario, retorciéndose las manos visiblemente incómodo-. ¿Usted tiene idea de cómo se puede salir de este berenjenal causado por mi… mi falta de experiencia?
Se congratuló. ¡Berenjenal! Pero ¿de dónde coño le habría salido aquella palabra? Torrisi también se congratuló, estaba convencido de tener al comisario en el bolsillo.
– Veo con agrado que es usted un hombre extremadamente razonable. Puesto que el registro, la incautación del arma y la detención de Brucculeri no constan en ningún sitio, no hay nada por escrito, usted puede ponerlo tranquilamente en libertad. Si así lo hace, podrá beneficiarse de la tangible, repito, tangible, gratitud de ciertas personas influyentes de este lugar. Por otra parte, usted parece haberse dado cuenta de que su actuación no es conforme a la ley.
– Sí, me doy cuenta, tiene usted muchísima razón, pero tengo una duda que usted como abogado podría resolverme.
– Dígame.
– El hecho de que me peguen un tiro, tal como hizo la otra noche Brucculeri, ¿ha de considerarse intento de homicidio o simple advertencia?
El honorable sacudió la cabeza sin dejar de sonreír.
– ¡Qué palabras tan gruesas! ¡Intento de homicidio! ¡Vamos, por Dios! Usted se encontraba en el interior de su coche y estaba…
– Alto ahí, honorable. ¿Quién le ha dicho a usted que yo me encontraba en el interior de mi coche? ¿Quizá el otro hombre que acompañaba a Brucculeri y estaba cenando con él en el restaurante?
Torrisi se desconcertó. La sonrisa desapareció. ¿A que el muy cabrón, con toda su aparente disponibilidad, lo había hecho caer en una trampa?
– Con coche o sin coche, se trata de un detalle irrelevante.
– Muy cierto.
Montalbano se levantó de la silla, se acercó a la ventana y se puso a mirar fuera.
– ¿Y bien? -dijo al poco rato Torrisi.
– Estaba pensando en cómo podría hacer para arreglar las cosas. Usted ha dicho que no hay nada por escrito, pero no es así.
– ¿Qué es lo que hay por escrito?
– Ordené enviar el arma incautada a Brucculeri y la bala extraída de la cubierta del neumático a la Jefatura Superior de Montelusa. En la petición por escrito figuraban el nombre y el apellido del propietario.
– Eso no habría tenido que hacerse.
– Podría haber una solución. Usted podría convencer a Brucculeri de que asumiera la responsabilidad. Usted podría defenderlo diciendo que estaba bebido, que no se encontraba en condiciones normales, que quiso gastarme una broma pesada… Y de esa manera la cosa se detiene y no pasa de ahí.
Los ojos del honorable se convirtieron de repente en dos ranuras estrechísimas. Sus orejas se levantaron como las de los gatos cuando oyen un leve ruido.
– ¿Por qué? ¿Acaso podría pasar de ahí?
Azorado, el comisario, que aún se hallaba de pie junto a la ventana, se miró las puntas de los zapatos.
– Pues sí.
– Explíquese.
– ¿Sabía usted que el teléfono del restaurante de Racalmuto estaba pinchado desde hacía unos cuantos meses por otro asunto?
Había disparado al azar, una trola colosal, acababa de ocurrírsele en aquel momento, pero Torrisi, trastornado, se tragó el anzuelo.
– ¡Coño! -Y pegó un brinco en la silla con el rostro congestionado, a punto de sufrir un ataque.
– Por consiguiente -prosiguió Montalbano-, la orden de dispararme que Pino Cusumano le dio a Ninì Brucculeri cuando éste lo llamó para comunicarle mi presencia en la trattoria quedó…
– ¡… grabada! -dijo entre jadeos el honorable, en pleno ataque de asma.
– Con ese joven que es tan impulsivo -añadió en tono comprensivo el comisario-, su padre y su abuelo tendrían que andarse con mucho cuidado. Acabará por hacer algún disparate. Puede que reparable, pero siempre impropio y vergonzoso para una familia como los Cuffaro. Como el que cometió hace tres años con una muchacha menor de edad a la que violó.
Un repentino disparo de revólver en la estancia habría tenido menos efecto.
– ¡¿Qué hizo?! -preguntó, aflojándose el nudo de la corbata y desabrochándose el cuello de la camisa aquel pimiento de color rojo y morado que antaño fuera el honorable Torrisi.
– ¿No lo sabía?
– No… ¡no lo sabíamos!
Utilizó el plural. Por consiguiente, ni siquiera la familia tenía conocimiento de la ocurrencia de su queridísimo Pino.
– La chica ha esperado a alcanzar la mayoría de edad para hablar de ello -expuso Montalbano-. El otro día se presentó aquí y me reveló que había sido secuestrada, molida a golpes y repetidamente violada por Pino Cusumano. Justo tres días antes de su boda.
– ¿Es un delito todavía perseguible? -consiguió preguntar Torrisi.
– Abogado, ¿le falla la doctrina? Pues claro que es todavía perseguible y, además, perseguible de oficio, tratándose de una menor de edad en el momento de los hechos.
– ¿Ha presentado una denuncia en toda regla?
– Todavía no. Depende de mí. Estoy tratando de evitar que la familia Cuffaro sea expuesta a la picota. ¡Un miembro de una familia tan venerada y respetada, comportándose como un pequeño delincuente cualquiera! ¡Es como para perder para siempre la dignidad! Y los enemigos de la familia, que son tan numerosos, lo celebrarán a lo grande. También he pensado en la pobre señora…
– ¿Qué señora? -preguntó Torrisi completamente desconcertado.
– ¿Qué señora, honorable? ¡La señora, la esposa de Cusumano! La que durante tres años no pudo gozar de los placeres del tálamo conyugal porque le habían detenido al marido a la puerta de la iglesia. Usted mismo lo dijo durante el proceso en el cual yo intervine como testigo, ¿no lo recuerda? Usted afirmó que Cusumano circulaba a toda velocidad con su automóvil porque, recién excarcelado, en casa lo esperaba la esposa con la cual aún no había conseguido consumar…
– Sí, lo recuerdo -lo cortó Torrisi.
– ¡Pues bien! Yo me he dicho que si aquella pobre mujer se enterara de que su marido, justo tres días antes de la boda, había decidido celebrar la despedida de soltero violando a una niña de quince años… igual no se conformaba, igual se iba de casa, igual armaba un escándalo… ¡El final de una familia! Pero ¡¿cómo?! Pero ¡¿cómo?! -terminó en tono interrogativo, llevándose ambas manos a la frente.
El papel del hombre indignado y sorprendido le salió bordado.
– Pero ¿cómo qué? -preguntó el honorable.
– ¿Es que no lo entiende, abogado? Ahora mismo se lo explico. Cuando la chica vino a denunciar la violación sufrida, yo encargué a uno de mis hombres que, con la máxima discreción, buscara a Cusumano y concertara un encuentro conmigo. Quería conocer su versión de los hechos, ¿comprende? Y por toda respuesta, en agradecimiento a mi deferente manera de actuar, ¿Cusumano va y ordena a Brucculeri que me pegue un tiro? ¿Y eso por qué? ¿Qué forma de comportarse es ésa? Sólo se explica con el hecho de que Cusumano perdió la cabeza en cuanto se enteró de que yo estaba haciendo indagaciones acerca de la violación. En caso de que ese asunto aflorara a la superficie, Cusumano temía más la reacción de su familia que la de la ley. Quería mi silencio. No hay otra explicación. Y ese gesto imprevisible demuestra hasta qué extremo es poco de fiar Cusumano, se podría decir incluso que es un irresponsable. Quizá para la familia sea mejor que permanezca en la cárcel sin armar más follones.
– De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué se propone hacer? -preguntó Torrisi, cambiando repentinamente de actitud.
Ya había comprendido con toda claridad la manera de pensar del comisario, el cual tenía la intención de joder a Pino sin remedio. Y él había caído en aquella comedia como un pardillo.
– ¡¿Yo?! -dijo Montalbano-. Yo no me propongo hacer nada. Puedo, como mucho, permitirle elegir. No voy a acumular delitos, ¿me explico, honorable? O el intento de homicidio o la violencia carnal. O una cosa o la otra. Y ya es mucho. Tendrán que decidirlo ustedes. -Consultó el reloj, eran las seis. Siguió adelante-: Pero comuníquenme su decisión antes de las ocho y media de esta tarde. Usted, con toda justicia, me ha hecho observar que no he actuado conforme a la ley. Por consiguiente, comprenderá y justificará mis prisas por volver a encarrilarme. Pero cuidado. Pactos claros. Si Cusumano, cuando se autoinculpe del intento de homicidio, lo hace de tal manera que ofrezca demasiados pretextos a la defensa, es decir, a usted, entonces yo saco la denuncia por violación.
El honorable abogado Torrisi levantó un brazo.
– Dígame.
– Si no se menciona la investigación por violación, ¿qué motivo habría tenido entonces Cusumano para ordenar a Brucculeri que disparara contra usted?
– Honorable, ésa es una cuestión que no me concierne. El motivo tendrá que inventárselo usted. Un motivo muy gordo, porque quiero ver a Cusumano…
– … en la cárcel -terminó Torrisi.
Ya no había nada más que decir. Montalbano abrió la ventana.
– Quiero que se ventile la atmósfera. Hasta pronto, honorable. Ha sido realmente un placer.
Y diciendo eso, le dirigió una amplia y aparentemente cordialísima sonrisa. El honorable Torrisi se levantó, no se despidió y tuvo que abrirse él mismo la puerta porque Montalbano no se movió del lugar donde estaba.
La llamada del honorable abogado Torrisi se produjo a las ocho y veinticinco. Hasta Fazio, que a aquellas alturas ya lo sabía todo, estaba esperando en el despacho del comisario.
– ¿Dottor Montalbano? Quiero comunicarle que Pino Cusumano está dispuesto a declarar que ordenó a Brucculeri hacer lo que usted sabe.
– Muy bien. Que acuda de inmediato a la comisaría.
– Verá, ha habido un contratiempo. Por desgracia, el pobre chico se ha caído por una escalera.
– ¿Se ha hecho daño?
– Parece que un par de costillas rotas, el tabique nasal fracturado, no consigue mover una pierna… Hemos tenido que llamar una ambulancia.
– ¿Dónde está ingresado?
– En el Santo Spirito de Montelusa.
Colgaron simultáneamente. Montalbano se dirigió a Fazio.
– ¿Has comprendido? Los Cuffaro le han propinado una paliza a su amado hijo y nieto. Confesará el intento de homicidio con respecto a mi persona. Está ingresado en el hospital del Santo Spirito. Llama a la Jefatura de Montelusa y explica lo ocurrido. De Pino Cusumano se encargarán ellos.
– ¿Y usía adónde va?
– Me ha entrado apetito, me voy a cenar. Ah, una cosa: cuando regreses a casa, has de decirle a Rosanna que he cumplido la promesa. Pino irá a la cárcel y ella no tendrá que declarar. Salúdala de mi parte.
– Así lo haré -dijo secamente Fazio.
– ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?
– ¿Qué hacemos con el revólver de Rosanna?
– Lo registraremos como encontrado en la calle.
– Y al juez Rosato cuando llame, ¿qué le decimos?
– Que Rosanna ha resultado una mitómana, una loca sin el pleno uso de sus facultades mentales.
– ¿Y cómo actuamos con el dottor Siracusa?
– Seguramente dentro de unos días regresará ya más tranquilo. Entonces tú vas a su casa para controlar las armas. Y como por casualidad, descubres el cajón secreto. Te lo explicaré todo a su debido tiempo. Así pasará sus apuros.
El rostro de Fazio se alargó todavía más.
– O sea que todo arreglado.
– Sí.
– Pero pasándose por el forro todas las normas, dottore.
– Es lo mismo que me ha dicho el honorable Torrisi, estás en buena compañía.
– Dottore, si pretende ofenderme, eso sólo puede significar una cosa: que usted sabe muy bien que tiene mucho que callar.
– Si quieres desahogarte, desahógate.
– Dottore, nos hemos comportado como en las películas americanas, esas donde hay un sheriff que actúa como le sale de los cojones porque la ley por aquellas tierras cada cual se la hace a su conveniencia. Mientras que aquí entre nosotros hay unas normas que…
– ¡Sé muy bien que hay unas normas! Pero ¿sabes cómo son tus normas? Son como el jersey de lana que me hizo tía Cuncittina.
Fazio lo miró totalmente desconcertado.
– ¿Como un jersey?
– Sí, señor. Cuando yo tenía quince años, mi tía Cuncittina me hizo un jersey de lana. Pero como no sabía utilizar las agujas, algunas veces las mallas eran tan anchas que parecían agujeros y otras veces en cambio demasiado apretadas, y, además, tenía un brazo más corto que el otro. Y yo, para que me quedara bien, debía tirar por una parte y soltar por la otra, apretar o ensanchar. ¿Y sabes por qué podía hacerlo? Pues porque el jersey se prestaba a que lo hiciera, era de lana, no de hierro. ¿Me has comprendido?
– Perfectamente. ¿Y por eso piensa usted de esta manera?
– Pienso de esta manera.
Hacia las diez y media Montalbano llamó a Mery desde Marinella. Acordaron que él iría a verla al sábado siguiente. En el momento de despedirse, se le ocurrió una idea.
– Ah, oye una cosa. Necesito colocar a una chica de dieciocho años…
– ¿Colocarla en qué sentido?
– Pues no sé, como sirvienta, como vigilante no sé de qué, como canguro… Es limpia y guapa, lo cual nunca está de más, está acostumbrada a ganarse el pan desde que era pequeña, todos los que la han tenido a su servicio me han hablado bien de ella.
– ¿Lo dices en serio?
– En serio.
– ¿No tiene a nadie en Vigàta?
– A nadie.
– ¿Cómo es posible?
– Te contaré su historia cuando nos veamos.
– Entonces, ¿estaría dispuesta a dormir en la casa de sus empleadores?
– Sí.
– ¡Pues qué estupendo, oye! Precisamente mi madre está desesperada… hace justo una hora me ha llamado para decirme que ya no aguanta más… el sábado cuando vengas, ¿podrías traértela?
* * *
Salió a la galería. Noche suavísima, luna brillante y un mar con una leve resaca. En la playa no había ni un alma. Se quitó la ropa y fue corriendo a darse un chapuzón.
Regreso a los orígenes
1
Había pasado la primera parte del lunes de Pascua en medio de una paz paradisíaca.
La víspera, la televisión había informado a la ciudad y al mundo de que la mañana del día siguiente, es decir, el lunes llamado del Ángel, sería una pura delicia: temperatura casi estival, ausencia de nubes y ni un soplo de viento. Por la tarde, en cambio, estaban previstas algunas nubes, pero nada preocupante, una cosa pasajera y sin importancia.
Lo cual significaba que toda Vigàta, desde los tatarabuelos a los biznietos, se largaría al campo o al mar, bien provista de las tortas llamadas sfincioni, cuddrironi o rosquillas azucaradas, arancini, pasta 'ncasciata, berenjenas a la parmesana, lechones asados, cestitas con huevos, canutillos, cassatas y otras exquisiteces para comer al aire libre, en lo que teóricamente era una merienda pero acababa convirtiéndose en una especie de comilona de fin de año.
Lo cual significaba que la playa que se extendía delante de su casa de Marinella estaría invadida por un enjambre de ruidosas familias y música a todo volumen, por cuyo motivo resultaría imposible pensar en una tranquila comida en la galería. Por eso, en previsión de todo aquel jaleo, había llamado a la trattoria de Enzo y se habían puesto de acuerdo.
A las nueve de la mañana del lunes de Pascua, su coche fue el único que se dirigió al pueblo, circulando en dirección contraria a la de la enorme serpiente de automóviles, motocicletas, furgonetas y bicicletas que se desenroscaba desde Vigàta. La comisaría, cuando llegó, estaba semidesierta. Mimì Augello había salido de Vigàta con Beba, pero regresaría por la noche, Fazio se había ido de excursión al campo, y hasta Catarella se había largado a los espacios abiertos.
Al entrar, le dijo al telefonista:
– Messineo, no me pases ninguna llamada.
– ¿Y quién quiere que llame? -contestó sabiamente el hombre.
Había llevado consigo dos libros: una colección de ensayos y artículos de Borges y una novela de Daniel Chavarría ambientada en Cuba. Uno para la mañana y otro para la tarde. Sí, pero ¿por cuál de ellos empezaba? Decidió, puesto que tenía la cabeza despejada y todavía no embotada por la digestión, que lo mejor sería sin duda comenzar por Jorge Luis Borges, que siempre y en cualquier caso te obliga a ejercitar la inteligencia. Se puso a leer cómodamente sentado en el pequeño sofá que había en un rincón del despacho.
Cuando consultó el reloj, comprobó con incredulidad que ya habían transcurrido más de tres horas. Las doce y media. ¿Cómo era posible? Observó que no había pasado de la página 71, allí se había detenido para reflexionar acerca de una frase:
El hecho mismo de percibir, de atender, es de orden selectivo: toda atención, toda fijación de nuestra conciencia, comporta una deliberada omisión de lo no interesante.
«Eso es cierto -se dijo-, en líneas generales.» Pero en su caso particular, es decir, de policía, la selección entre lo que interesa y lo que no interesa no ha de ser contemporánea a la percepción; habría sido un grave error. La percepción de un hecho en una investigación no puede consistir en una elección contextual, tiene que ser absolutamente objetiva. Las elecciones se hacen después, con mucho esfuerzo, y no por percepción, sino por medio de razonamientos, deducciones, comparaciones, exclusiones. Y no está dicho que no comporten el mismo riesgo de error, antes al contrario. Sin embargo, porcentualmente, la posibilidad de error es más baja en comparación con una elección debida a una instintiva selección perceptiva. Pero por otra parte y si bien se miraba, ¿en qué consistía aquello que Hammett llamaba «el instinto de caza» sino en la capacidad de una fulmínea selección en el propio acto de la percepción?
Pues entonces ¿qué habría podido escribir y aconsejar un ideal Manual del perfecto investigador? ¿Acaso la virtud estribaba en la mediocridad, como de costumbre (y se enfureció consigo mismo por la frase hecha que le había acudido a la mente)? Es decir, que la elección perceptiva debía tenerse muy en cuenta, pues era lo primero que había que discutir hasta llegar a su negación.
Complacido por las alturas filosóficas alcanzadas, notó que le estaba entrando apetito. Entonces llamó a la trattoria. Le contestó un camarero.
Voz desconocida, debía de ser un ayudante llamado para echar provisionalmente una mano.
– Soy Montalbano. Pásame a Enzo.
En segundo plano un guirigay de voces, gritos, carcajadas, llanto de niños, tintineos variados de vasos, platos, cubiertos.
– Dottore, ha acertado al no venir aquí -dijo Enzo-. Un follón tremendo. No nos queda ni un sitio libre. Su comida está lista. Dentro de un cuarto de hora como máximo se la mando llevar.
Dedicó el cuarto de hora de espera a retirar de la superficie del escritorio todas las cosas que había y a cubrirla con las páginas de un periódico viejo. Con unos cuantos minutos de retraso se presentó un muchacho con dos bolsas de plástico. Dentro había tres fiambreras de gran tamaño, una con la pasta, otra con el pescado y la tercera con los entremeses, aparte del pan, media botella de vino, media de agua mineral, cubiertos y vasos. El muchacho dijo que pasaría al cabo de una hora para llevarse las cosas sucias y se fue para seguir echando una mano en la trattoria. Montalbano disfrutó tomándoselo con calma. Cuando terminó, las fiambreras relucían como si acabaran de salir de la fábrica. Introdujo lo que quedaba en las bolsas, retiró las páginas de periódico, volvió a ordenar el escritorio, abandonó el despacho, entregó las bolsas al agente de guardia diciéndole que pasaría un muchacho por ellas y añadió:
– Voy a dar una vuelta.
El bar que había cerca de la comisaría estaba abierto, pero no había ningún cliente. Se tomó un café y, caminando por unas calles donde no había ni un alma, se dirigió al muelle para dar su habitual paseo hasta el faro. Se sentó en la roca aplanada, se llenó una mano de piedrecitas y empezó a arrojarlas una a una al agua. Observó que desde poniente se estaban acercando a gran velocidad unas densas y negras nubes de agua. El tiempo estaba cambiando rápidamente.
Quién sabe qué estaría haciendo Livia en aquel momento. Había decidido irse de excursión a Marsella con unos compañeros de la oficina y había insistido mucho en que él también formara parte del grupo.
– Perdóname, Livia, pero de verdad que no puedo. Es un período de mucho trabajo.
Era una trola, jamás había tenido tan pocas cosas que hacer como aquellos días. Pero no le apetecía conocer a otras personas, el placer de estar con Livia quedaría anulado por el malestar de tener que convivir, aunque sólo fuese durante tres días, con gente que a ella le era familiar, pero absolutamente desconocida para él.
– La verdad es que te estás haciendo viejo -replicó Livia cuando él decidió confesarle que la verdadera razón de su negativa era justamente aquélla.
¿Y qué? ¿Qué coño quería decir? Si uno se hace viejo, ¿por qué no disfrutar de los privilegios que otorga la vejez junto con las molestias que conlleva? ¿Era dueño o no de no querer hacer nuevas amistades?
Comenzó a soplar un viento muy desagradable. Mejor regresar a la comisaría. Una vez en su despacho, se instaló mejor acercando un silloncito al sofá donde pensaba tumbarse para apoyar las piernas en él.
Volvió a tomar el libro de Borges. Pero al cabo de unos diez minutos escasos los ojos empezaron a cerrársele, resistió heroicamente la lectura todavía un ratito y después, sin saber cómo, los párpados se le cerraron de golpe cual persianas metálicas.
Un ruido espantoso lo despertó y lo hizo levantarse de un salto, presa del pánico. Jesús, pero ¿qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba tan oscura la estancia? Entonces se dio cuenta de que se había desencadenado un temporal, que el agua del cielo caía como si la arrojaran con baldes y que fuera se estaba desarrollando un impresionante juego de truenos y relámpagos. ¡Aquello era algo más que el ligero encapotamiento previsto por la televisión! Pero ¿cuánto rato llevaba durmiendo? El reloj marcaba las cuatro. Quizá fuera mejor regresar a Marinella, seguramente el temporal habría vaciado la playa de excursionistas. Fue a abrir la puerta del despacho y se estaba poniendo la chaqueta cuando un fuerte grito a su espalda lo dejó helado.
– ¡Miiiiiiiiiii!
Se giró. Era Catarella, que se agarraba con ambas manos a la jamba para no caer de rodillas.
– Dottori! ¿Usía estaba aquí? ¡Nada me ha dicho el muy cabrón de Messineo! Ay, dottori, ¿qué ha sido?
Mejor no decirle la verdad, no la habría comprendido.
– Esperaba dos llamadas que ya he recibido. Y ahora me marcho a casa. ¿Has pasado bien el lunes de Pascua?
– Sí, señor dottori. He estado con los familiares de la familia de ella.
– ¿De qué ella, Catarè?
– De ella de mi novia, dottori, o sea con su padre y su madre de ella, su hermano de ella, su hermana la chica y su hermana la mayor, suyas de ella, que ha ido con su marido suyo de ella, o sea, de la hermana mayor, en sus campos de él en Durrueli.
– ¿Suyos de quién, Catarè?
– Del marido de la hermana mayor de mi novia, dottore. Cabrito al horno hemos comido. Después ha cambiado el tiempo y hemos regresado. Y yo he vuelto al servicio.
– Muy bien, nos vemos mañana.
* * *
Tal como le había ocurrido por la mañana, tuvo que circular en sentido contrario al de la enorme serpiente de coches, ciclomotores y furgonetas que trataban de entrar de nuevo en Vigàta. El temporal lo estaba poniendo de mal humor, no hacía más que soltar tacos, dedicar gestos groseros y lanzar maldiciones a los automovilistas que se creían unos expertos e intentaban adelantar a la serpiente invadiendo su carril.
Cuando llegó a Marinella y salió a la galería, su mal humor se acentuó. Cierto que en la playa no había nadie, pero la horda había dejado a su paso bolsas, vasos y platos de plástico, botellas vacías, latas de cerveza, trozos de rosquillas, cacas de niños y papeles. Hasta donde alcanzaba la vista, no había ni un solo centímetro de arena que no estuviera sucio. Y la lluvia resaltaba la porquería. «El próximo diluvio universal no será de agua, sino de toda nuestra basura acumulada a lo largo de los siglos. Moriremos asfixiados en nuestra propia mierda.» Semejante idea empezó a provocarle picor por todo el cuerpo. Se puso a rascarse. ¿Sería posible que con el solo hecho de pensar en la suciedad uno se sintiera sucio? Por si acaso, fue a ducharse.
Cuando salió otra vez a la galería, observó que el temporal se había alejado con la misma rapidez con que había llegado. El cielo se estaba aclarando. Experimentó una irracional simpatía hacia aquel temporal aguafiestas, cosa totalmente insólita en él, que con el mal tiempo no quería tener absolutamente nada que ver. Sonó el teléfono. Estuvo tentado de no contestar. ¿Y si fuera Livia que lo llamaba desde Marsella?
– ¿Diga?
– Soy Fazio, dottore.
– ¿Dónde estás?
– En Piano Torretta. Lo estoy llamando por el móvil.
– ¿Y qué haces tú en Piano Torretta?
– Dottore, habíamos decidido pasar juntos el lunes de Pascua Gallo, Galluzzo y yo con nuestras familias. Y nos hemos dirigido hacia Sgombro.
– ¿Y qué?
– Después el tiempo ha empezado a cambiar y hemos vuelto a subir al coche para regresar a Vigàta.
– ¿Qué habéis comido? -preguntó Montalbano.
Fazio se sorprendió.
– ¿Cómo? ¿Quiere saber lo que hemos comido?
– Me parece importante, puesto que te empeñas en presentarme un informe sobre cómo habéis pasado el día de fiesta.
– Disculpe, dottore, pero le estoy contando la cosa en orden cronológico. A la altura de Piano Torretta hemos visto que había jaleo.
– ¿Qué clase de jaleo?
– Pues no sé… mujeres que lloraban… hombres que corrían…
– ¿Qué había ocurrido?
– Ha desaparecido una chiquilla de tres años, dottore.
– ¿Cómo que ha desaparecido?
– No la encuentran, dottore. La estamos buscando. Gallo, Galluzzo y yo nos hemos puesto al frente de tres grupos de voluntarios… pero dentro de dos horas oscurecerá y, si no la localizamos a tiempo, habrá que organizar mejor la búsqueda… Quizá sería mejor que usted se acercara por aquí.
– Voy ahora mismo.
En la carretera de Montereale había mucho tráfico; esa vez él también formaba parte de la gigantesca serpiente del retorno. Pasada una curva, se vio perdido. Por delante de él había un centenar de vehículos bloqueados. Apenas tuvo tiempo de frenar cuando detrás paró un autocar holandés. Ahora estaba atrapado y no podía moverse ni hacia delante ni hacia atrás. Bajó del coche soltando tacos y sin saber qué hacer. En aquel momento, circulando a gran velocidad en sentido contrario y abriéndose un pasillo entre las dos hileras de automóviles, apareció un vehículo de la policía de tráfico. El agente que iba al volante lo reconoció y frenó.
– ¿Puedo ayudarlo en algo, comisario?
– ¿Qué ha pasado?
– Un TIR que circulaba demasiado rápido ha derrapado a causa del piso mojado y ha invadido el carril contrario mientras se acercaba un coche con cinco personas a bordo. Dos han fallecido.
– Pero ¿es que los TIR pueden circular los días festivos?
– Sí, cuando transportan productos perecederos.
– ¿El conductor del TIR cómo está?
El agente lo miró desconcertado.
– En estado de shock, pero no se ha hecho nada.
– Menos mal.
El agente se sorprendió todavía más.
– ¿Lo conoce?
– ¿Yo? No. Pero tratadlo bien, sobre todo. Ya conocéis el interés de nuestro ministro, ese que quiere obligarnos a correr a ciento cincuenta kilómetros por hora, por los conductores de los TIR. Les hace incluso descuento en las multas.
Con la ayuda del agente de tráfico, pudo salir con gran dificultad de la hilera, describir una peligrosa curva y retroceder para tomar una carretera alternativa que, sin embargo, era un poco más larga.
Así fue como se encontró circulando al pie de una colina llamada Ciuccàfa, en cuya cumbre se levantaba el enorme chalet de don Balduccio Sinagra, donde él había estado una vez cuando investigaba la desaparición de dos ancianitos durante una excursión a Tindari. La gran familia mañosa de los Sinagra se había disgregado; al parecer sólo quedaba un superviviente, un nieto de don Balduccio, un tal Pino, llamado El Acordador, tanto por la habilidad diplomática de que solía hacer gala en los momentos delicados como por lo que se decía de él en el sentido de que una vez había estrangulado a un hombre con una cuerda de piano, aunque el tal Pino se había trasladado hacía tiempo a Canadá o Estados Unidos. Todos los bienes de los Sinagra habían sido embargados (o, por lo menos, eso decían). Orazio Guttadauro, el histórico abogado de la familia elegido ahora por clamor popular diputado al Parlamento dentro de las filas del partido de la mayoría, había conseguido salvar (o eso se decía por lo menos) el chalet de Ciuccàfa. Sobre cuyo tejado el estupefacto comisario vio asomar una gigantesca antena parabólica. Pero ¿cómo? ¡Si el chalet llevaba años cerrado! ¿Quién se había ido a vivir allí? A lo mejor lo habían alquilado.
Piano Torretta era, inexplicablemente, un pedazo de Suiza que se daba de bofetadas con el resto del paisaje. Un gran prado de forma casi circular, cubierto de verde hierba y árboles, delimitado por arbustos de plantas silvestres de gran tamaño que lo protegían también de las carreteras que lo rodeaban. Para entrar en el prado había tres pasos que se abrían en el cinturón formado por los matorrales. El comisario cruzó el primer paso que encontró, detuvo el coche y bajó. Perplejo, se dio cuenta de que estaba solo. Ni un coche, ni una persona. Nada. La verde hierba del prado, ya martirizada por las ruedas de los automóviles, aparecía ahora alfombrada por la misma masa de desechos que cubría la arena de Marinella. Un asco. El único ser que se movía era un perro que buscaba entre los restos de la gran comilona colectiva. Montalbano sacó el móvil que llevaba y marcó el número de Fazio.
– Dottore, ¿es usted? Menos mal, lo estaba llamando. Acaban de encontrar ahora mismo a la chiquilla.
– ¿Viva?
– Sí, señor dottore, gracias a Dios.
– ¿Está herida?
– No, señor.
– ¿Ha sido…?
– Dottore, a mi juicio está sólo asustada.
– ¿Dónde estás?
– En el chalet del doctor Riguccio. ¿Lo conoce?
– Sí. ¿Los padres están ahí?
– No, señor dottore. Los hemos avisado, se habían ido a buscarla por otra zona. Ya vienen para acá.
El chalet del doctor Riguccio se hallaba a unos seis kilómetros de Piano Torretta.
En coche se tardaba diez minutos. Un adulto caminando despacio habría tardado menos de una hora. Pero una chiquilla de tres años, ¿cómo había podido recorrer seis kilómetros sin que ni siquiera un automóvil de paso la viese bajo aquel diluvio? Y, por encima de todo, ¿cómo había tardado tan poco tiempo?
Había aproximadamente diez coches aparcados delante de la verja del chalet, que daba justo a la carretera. Fazio le salió al encuentro.
– Los padres acaban de llegar.
Desde el interior del chalet se oían risas y llantos. Debía de haber un follón tremendo.
– ¿Dónde están Gallo y Galluzzo?
– Les he comunicado que Laura, la niña, había sido localizada, y han regresado a Vigàta. Mi mujer también se ha ido con ellos.
– Quisiera ver a la niña, pero no me apetece mezclarme con el jolgorio de toda esta gente.
– Espere un momento.
Regresó al cabo de un rato con un caballero sexagenario, calvo y distinguido: el doctor Riguccio. Él y Montalbano ya se conocían.
– Comisario: he mandado instalar a la niña en mi dormitorio y sólo he permitido que entraran sus padres.
– ¿Ha tenido ocasión de examinarla?
– Sólo un vistazo superficial. Pero no creo que haya sufrido abusos sexuales. Lo que ha sufrido, eso sí, es un trauma muy fuerte. No consigue hablar, no consigue llorar. Le he administrado un sedante y ahora ya estará durmiendo.
– ¿Quién la ha encontrado? -le preguntó Montalbano a Fazio.
Pero quien contestó fue el médico:
– No la ha encontrado nadie, comisario. Se ha presentado ella sola delante de la verja. Mi mujer la ha visto, la ha tomado en brazos y la ha llevado dentro. Hemos pensado que se había perdido, no sabíamos que la estaban buscando. Entonces he llamado a su comisaría.
– Y Catarella, que sabía que yo estaba por esta zona, me ha llamado al móvil -terminó Fazio.
– Si quiere ver a la niña, hay una escalera posterior que conduce directamente al piso de arriba -dijo el médico-. Acompáñeme.
Montalbano pareció dudar un poco…
– Si usted dice que duerme… Una pregunta, doctor. ¿Presentaba señales evidentes de golpes?
– Tenía la mejilla derecha muy hinchada y enrojecida, puede haberse golpeado contra…
– Perdone, ¿una violenta bofetada tendría el mismo efecto?
– Bueno, ahora que me hace usted pensar, pues… sí.
– Otra pregunta, la penúltima. Para acostarla, la ha desnudado, ¿verdad?
– Sí.
– En los zapatos no había mucho barro, ¿verdad? Apenas nada.
– Tiene usted razón. Ahora que lo pienso…
– Y ya que estamos, piense también en esto otro: ¿el vestidito no estaría, por casualidad, absolutamente seco?
– ¡Dios mío! -exclamó el médico-. Ahora que lo pienso… pues sí, estaba seco.
– Gracias, doctor, me ha sido usted muy útil. No quiero entretenerlo más. Fazio, ¿puedes decirle al padre de la niña que necesito hablar con él?
Se había fumado medio cigarrillo cuando Fazio regresó acompañado de un cuarentón rubio, vestido con unos vaqueros y un jersey inicialmente elegantes pero ahora sucios y mojados, y calzado con unos zapatos carísimos en principio pero ahora convertidos en los zapatones gastados y cubiertos de barro de un mendigo.
– Soy Fernando Belli, comisario.
Montalbano lo situó enseguida. Era un romano casado con una mujer de Vigàta. Dos años atrás se había convertido en el más destacado comerciante de pescado al por mayor de todo el pueblo: propietario de camiones frigoríficos y hombre de gran empuje, en poco tiempo se había hecho con el monopolio del mercado. Sin embargo, raras veces se lo veía por Vigàta, pues sus negocios más importantes los hacía en Roma, donde vivía, mientras que del negocio del pescado se encargaba el hermano de su mujer. Tenía fama de hombre serio y honrado.
Estaba todavía visiblemente trastornado por lo ocurrido. Temblaba a causa de los nervios y el frío. Montalbano se compadeció de él.
– Señor Belli, sólo unos minutos y después lo dejo regresar junto a su hija. ¿Cuándo se han dado cuenta de su desaparición?
– Pues… muy poco tiempo antes de que se pusiera a llover, íbamos con tres coches, mis suegros, mi cuñado y la familia de un amigo. Acabábamos de cargarlo todo para regresar a Vigàta cuando hemos reparado en que Laura, a la que hasta cinco minutos antes habíamos visto jugar con la pelota, ya no estaba con nosotros. Hemos comenzado a llamarla, a buscarla… Otras personas a las que no conocíamos se han unido a la búsqueda… Ha sido terrible.
– Comprendo. ¿Dónde estaban ustedes?
– Habíamos preparado la mesa un poco hacia el borde del prado… cerca de las plantas que lo rodean.
– ¿Tiene usted idea de lo que ha ocurrido?
– Creo que Laura, quizá persiguiendo la pelota, dio a parar al otro lado del seto, a la carretera, y ya no ha sabido cómo regresar. A lo mejor la ha recogido algún automovilista que la ha acompañado a la primera casa que ha visto.
Ah, ¿conque eso era lo que pensaba el señor Belli? ¡Pero si entre Piano Torretta y el chalet del médico había por lo menos unas cincuenta casas! Sin embargo, mejor no insistir.
– Oiga, señor Belli, ¿mañana por la mañana podría pasar por la comisaría? Una simple formalidad, puede creerme. -Y en cuanto el hombre se fue, añadió-: Fazio, manda que te entreguen la ropa de la chiquilla y llévala a la Policía Científica. Y averigua la vida y milagros del señor Belli. A mí esta historia no me convence. Nos vemos.
* * *
– ¿Dottor Montalbano? Soy Fernando Belli. Esta mañana tenía que ir a verlo tal como acordamos, pero, por desgracia, no podré.
– ¿La niña se encuentra mal?
– No, la niña está relativamente bien.
– ¿Ha conseguido decir algo?
– No, pero hemos llamado a una psicóloga que está tratando de ganarse su confianza. Soy yo el que tiene mucha fiebre. Debe de ser una reacción natural al susto que me llevé y a toda la lluvia que me cayó encima.
– Mire, vamos a hacer una cosa: si puedo y usted se siente con ánimos, voy yo a su casa por la tarde; en caso contrario, lo dejamos todo para más adelante.
– De acuerdo.
En el despacho, mientras Montalbano atendía la llamada, estaban también presentes Fazio y Mimì, que ya había sido informado del asunto. El comisario les contó lo que el hombre acababa de decirle.
– Bueno pues, ¿qué me cuentas de Belli? -le preguntó a continuación a Fazio.
Éste se introdujo una mano en el bolsillo.
– ¡Alto! -exclamó en tono amenazador Montalbano-. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Sacar un papelito y darme a conocer el nombre y los apellidos de los abuelos de Belli? ¿El apodo de su primo hermano? ¿En qué barbería se afeita?
– Perdone -dijo Fazio en tono abatido.
– Cuando te jubiles, te juro que moveré cielo y tierra para que puedas trabajar en el registro civil de Vigàta. De esa manera, podrás desahogarte a tu gusto.
– Perdone -repitió Fazio.
– Adelante. Dime lo esencial.
– Belli, su mujer que se llama Lina y la niña llegaron a Vigàta desde Roma hace cuatro días para pasar las fiestas de Pascua con los padres de la señora Lina, los Mongiardino. De quienes son huéspedes. Lo hacen siempre así por Navidad y por Pascua.
– ¿Cuánto tiempo llevan casados?
– Cinco años.
– ¿Cómo se conocieron?
– Gerlando, el hermano de la señora Lina, y Belli se conocieron en la mili y se hicieron amigos. De vez en cuando Gerlando iba a ver a Belli a Roma. Pero hace siete años fue Belli quien vino a Vigàta. Conoció a la hermana de su amigo y se enamoró de ella. Se casaron dos años después, aquí en Vigàta.
– ¿Qué hace Belli en Roma?
– En Roma también es mayorista de pescado. Está al frente de una empresa que le dejó su padre, pero que él supo ampliar. Sin embargo, tiene otros negocios, hasta parece que de vez en cuando se dedica a la producción cinematográfica o, por lo menos, invierte dinero en ello. De la empresa de aquí se encarga el cuñado Gerlando, pero…
– ¿Pero?
– Por lo visto Belli no está muy contento con la manera en que su cuñado lleva el negocio. De vez en cuando viene a pasar media jornada en Vigàta y siempre acaba peleándose con Gerlando.
– ¿Está casado?
– ¿Gerlando? Es un mujeriego del copón, dottore.
– No te he preguntado si es un putero, te he preguntado si está casado.
– Sí, señor, está casado.
– ¿Y el motivo de las disputas entre los cuñados lo has averiguado?
– No, señor.
– Por consiguiente -terció Mimì-, creo que se puede llegar a la conclusión de que Belli es un hombre muy rico.
– Por supuesto -asintió Fazio.
– En cuyo caso la hipótesis de un secuestro de la niña con fines de extorsión no es tan descabellada.
– Es tan descabellada -replicó Montalbano- que se pierde en la estratosfera. Explícame entonces por qué la dejaron en libertad.
– ¿Y quién dice que la dejaran en libertad? Pudo haber escapado.
– ¡Anda ya!
– O, en determinado momento, los secuestradores no tuvieron valor.
– Mimì, ¿por qué esta mañana te apetece tanto decir chorradas? Quien hace ciento hace quinientos.
– También podría haber sido un pedófilo -sugirió Fazio.
– ¿Que, en determinado momento, tampoco tuvo el valor de aprovecharse de la niña? ¡Quita, Fazio, por Dios! ¡Un pedófilo habría tenido todo el tiempo que hubiera hecho falta para hacer las guarradas que hubiera querido! Y no me vengáis ahora con la historia de que la niña fue secuestrada para venderla. De acuerdo con que hoy en día los críos son una mercancía muy valiosa, en Nueva York parece que los roban en los hospitales, en Irán después del terremoto arramblaron con todos los que se habían quedado sin familia para venderlos, en Brasil ya no digamos…
– Perdona, pero ¿por qué lo excluyes tan taxativamente? -preguntó Mimì.
– Porque quien roba niños para comerciar con ellos es peor que la mierda. Y la mierda no se arrepiente de sus actos. No vuelve a poner en libertad a una criatura tras haberla capturado. En caso de que tenga alguna dificultad, la mata. Recordad que nosotros aquí en Vigàta tuvimos un ejemplo con el chiquillo inmigrante ilegal al que atropellaron.
– Yo me pregunto -añadió Mimì- por qué la dejaron delante del chalet del doctor Riguccio.
– Ésa no es la pregunta, Mimì. La pregunta es: ¿por qué el que se llevó a la niña la mantuvo dos horas en el interior de su automóvil?
– Pero, según usía, ¿qué es lo que ocurrió? -terció Fazio.
– Por lo que nos ha dicho Belli, habían preparado la mesa junto al borde del prado, es decir, muy cerca de los matorrales que lo rodean. Al ver que está a punto de desencadenarse un temporal, lo cargan todo precipitadamente en los coches y se dan cuenta de que Laura, que estaba jugando con una pelota allí cerca, ha desaparecido. Empiezan a buscarla pocos minutos antes de que llegue la tormenta, pero no la encuentran. En mi opinión, la chiquilla lanzaría de alguna manera la pelota al otro lado de los arbustos, hacia la carretera. Para recuperarla, descubre un pequeño hueco y lo cruza. Recobra la pelota, pero no consigue hallar el camino de regreso. Se echa a llorar. En ese momento, alguien que está subiendo a su coche o que pasa casualmente por allí o que estaba deliberadamente apostado a la espera de la ocasión propicia se apodera de la niña. Sólo entonces empieza a llover a cántaros. Recordemos que la ropa de Laura estaba seca. Por cierto, ¿la has llevado a la Científica?
– Sí, señor. Confían en poder decirnos algo a partir de mañana.
– El hombre se aleja de Piano Torretta en su coche -prosiguió Montalbano-. Sabe que ya están buscando a Laura y el hecho de permanecer en la zona es peligroso. La niña está aterrorizada, tal vez grita, y entonces el hombre la aturde soltándole un bofetón. Después se detiene y permanece una hora y media o dos horas bajo la lluvia sin salir del coche. Cuando escampa, vuelve a ponerse en marcha y deja en libertad a Laura delante de un chalet donde observa que hay gente. Quiere que la descubran de inmediato. De otro modo, la habría soltado por el campo. Y regreso a la pregunta: ¿por qué la ha retenido todo ese tiempo sin hacerle nada?
– A lo mejor se excitaba viéndola tan asustada, puede que se estuviera masturbando -apuntó Fazio, poniéndose tan colorado como un tomate.
– Tú te has emperrado con el pedófilo y has descubierto una nueva variedad: el pedófilo tímido. Pero como todo es posible, también por eso te he mandado llevar la ropa a la Científica.
– Perdonadme, pero ¿y si la persona que se llevó a Laura fuera una mujer? -preguntó Mimì.
Montalbano y Fazio lo miraron perplejos.
– Explícate mejor -dijo el comisario.
– Suponed que quien ve a la niña llorando es una mujer. Una mujer casada que no puede tener hijos. Ve a una niña extraviada que llora. Su primer instinto es acogerla, llevarla consigo. La mete en su coche y la mira, debatiéndose entre la idea de secuestrarla y la de devolverla a sus padres. Su maternidad frustrada…
– Pero ¿por qué no te vas a tomar por el culo? -saltó Montalbano, asqueado-. ¡Tú nos estás contando una película lacrimógena que ni siquiera Belli el pescadero se atrevería a producir! ¿Sabes que desde que te casaste te has echado a perder? ¡Me preocupas muy en serio, Mimì!
– ¿En qué sentido me he echado a perder?
– En el sentido de que has mejorado.
– ¿Ves como dices bobadas?
– No. En otros tiempos palabras como «maternidad frustrada» ni siquiera se te habrían pasado por la cabeza. En otros tiempos, si una mujer te hubiera confesado que no conseguía tener hijos, tú le habrías dicho: «¿Quiere probar conmigo?» Ahora, en cambio, tienes en cuenta la situación, te compadeces de ella… has sentado la cabeza, te has vuelto mejor. A los ojos de todo el mundo. Pero no a los míos. Corres el riesgo de caer en la trivialidad y por eso digo que te has echado a perder.
Sin decir ni mu, Mimì Augello se levantó y abandonó la estancia.
– Dottore, creo que se lo ha tomado a mal -dijo Fazio.
Montalbano lo miró, lanzó un suspiro, se levantó y salió. La puerta del despacho de Augello estaba cerrada. Llamó suavemente, no hubo respuesta. Giró el tirador, la puerta se entreabrió y el comisario se asomó tan sólo. Mimì estaba sentado con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos.
– ¿Te has ofendido?
– No. Pero lo que has dicho es verdad y me ha provocado una punzada de nostalgia.
Montalbano volvió a cerrar y regresó a su despacho. Fazio seguía allí.
– Ah, por cierto, ayer, mientras me dirigía a Piano Torretta, por el tráfico que había me vi obligado a pasar por Ciuccàfa. Y en el tejado del chalet de los Sinagra vi instalada una antena parabólica.
– ¿En el tejado del chalet de los Sinagra?
– En el tejado del chalet de los Sinagra.
– ¿Una antena parabólica?
– Una antena parabólica. Y deja de repetir mis palabras, de lo contrario el diálogo no podrá seguir adelante.
– Pero ¿no está deshabitado?
– Parece que no. Averigua a quién lo han alquilado. Y comunícamelo esta tarde.
– ¿Es importante?
– No es que sea importante, pero tengo curiosidad. Lo que sí es importante, en cambio, es saber el porqué de las constantes peleas entre Belli y su cuñado Gerlando.
A las cuatro de la tarde llamó a la casa de los Mongiardino.
– Soy el comisario Montalbano. Quisiera hablar con…
– Lo sé, comisario. Mi yerno Fernando, que ya esperaba la llamada, me manda decirle que todavía no se siente con ánimos, la fiebre sigue muy alta. Le telefoneará mañana por la mañana.
– ¿Han avisado a un médico?
Montalbano percibió cierto titubeo en la voz del anciano que había contestado.
– Fernando no… no ha querido.
– ¿Usted es el abuelo de Laura?
– Sí.
– ¿Cómo está la niña?
– Mucho mejor, gracias a Dios. Está superando el trauma. Fíjese que ya ha empezado a hablar y a contar algo. Pero sólo a la psicóloga.
– ¿Y a ustedes qué les ha dicho la psicóloga?
– No ha querido decirnos nada. Afirma que el cuadro es todavía confuso. Pero en cuestión de tres o cuatro días lo tendrá todo más claro y entonces nos lo dirá.
Fazio se presentó en la comisaría a las siete de la tarde, cuando Montalbano ya había perdido la esperanza de volver a verlo.
– Ha sido muy duro, dottore. En el pueblo nadie sabía nada de nada. Un tío me ha dicho que hace unos cuatro o cinco meses unos albañiles estuvieron trabajando en el chalet. A lo mejor lo estaban acondicionando.
– ¿O sea que nos hemos quedado in albis?
Fazio esbozó una triunfal sonrisa.
– No, señor dottore. Se me ha ocurrido una brillante idea. Me he preguntado: si el dottor Montalbano ha visto en el tejado una antena parabólica, ¿dónde se compró esa antena?
– Excelente pregunta.
– Entre Vigàta y Montelusa hay algo más de quince tiendas que comercializan ese artículo según la guía telefónica. Me he armado de paciencia y he empezado a llamar. He tenido suerte, porque a la séptima llamada me han dicho que la parabólica de Ciuccàfa la habían vendido e instalado ellos. La empresa se llama Montelusa Electrónica. He cogido el coche y me he ido para allá.
– ¿Qué te han contado?
– Han sido amabilísimos. He tenido que esperar un cuarto de hora a que regresara el técnico y me han permitido hablar con él. Me ha explicado que en el chalet encontró a una persona joven y elegante que hablaba siciliano pero con acento americano. Parecía uno de esos personajes italoamericanos que se ven en las películas. Puesto que por teléfono ya habían acordado el precio, el joven le entregó un sobre en cuyo interior había un talón que el técnico entregó a su vez al propietario del establecimiento. Entonces he ido a hablar con el propietario. Se llama Volpini Ar…
– Me importa un carajo cómo se llame. Sigue.
– El propietario ha consultado un registro y me ha dicho que se trataba de un talón de la Banca di Trinacria.
Estaba claro que Fazio iba a hacerle una importante revelación y disfrutaba teniéndolo en ascuas.
– ¿A quién pertenecía la firma?
– Ahí está lo bueno, mi querido dottore.
– No seas cabrón. ¿A quién pertenecía?
– A Balduccio Sinagra.
– Pero ¿qué dices? ¿Y se pagó debidamente?
– Sí, señor.
– Pero ¿cómo es posible? ¡Balduccio está bien muerto y enterrado! ¿Qué chorradas me estás contando?
Fazio levantó las manos en gesto de rendición.
– Dottore, eso me han dicho y eso le digo yo a usted.
– Quiero saber algo más, es absolutamente necesario.
– Pero debe tener un poco de paciencia.
– ¿Y eso qué quiere decir?
– Dottore, yo tendría dos caminos para resolver rápidamente la cuestión. El primero sería ir al Ayuntamiento y ver cómo están los asuntos de la familia Sinagra. Pero al día siguiente todo el pueblo se habría enterado de nuestro interés por esa familia. Y no me parece conveniente. El otro es tratar de obtener alguna noticia por parte de algún miembro de la familia Cuffaro, los mafiosos enemigos de los Sinagra. Y eso tampoco me parece oportuno.
– Pues entonces, ¿qué piensas hacer?
– No me queda más remedio que ir por el pueblo haciendo las preguntas apropiadas a las personas apropiadas. Pero eso requiere tiempo.
– Muy bien. ¿Y has conseguido averiguar el motivo de las peleas entre Belli y su cuñado Gerlando?
Fazio echó los hombros hacia atrás y se acomodó mejor en la silla con una sonrisa triunfal en los labios.
– Dottore, tengo un amigo que trabaja precisamente en la empresa de Belli. Di Lucia Ame…
La furibunda mirada de Montalbano lo obligó a detenerse.
– Este amigo me ha contado que la cuestión es universalmente conocida. Empezó hace un par de años, es decir, cuando ya hacía uno que la empresa funcionaba a pleno rendimiento.
– ¿O sea?
– Belli, que había venido aquí a pasar unos cuantos días con su mujer y su hija, advirtió que no salían las cuentas. Habló de ello con su cuñado Gerlando y regresó a Roma. Al cabo de un mes, Gerlando le dijo por teléfono que, a su juicio, el responsable de los desfalcos era el director administrativo. Y Belli le envió al hombre una carta de despido. Sólo que, por toda respuesta, el director administrativo cogió un avión y se fue a Roma a hablar con Belli. Con papeles en la mano, demostró que él no tenía nada que ver con el asunto y que quien se llevaba el dinero era, en todo caso, Gerlando Mongiardino.
– Pero si Gerlando formaba parte de la sociedad, debía de ganarse muy bien la vida. ¿Qué necesidad tenía de birlar dinero?
– ¡Dottore de mi alma, ése es un mujeriego de no te menees! ¡Y las mujeres le cuestan muy caras! Por lo visto les hace regalos bestiales, casas, coches… Y parece que su mujer es tremendamente tacaña, controla todos sus ingresos… Por eso el señor necesita disponer de dinero extra bajo mano. Así se explica la cosa.
– ¿Qué hizo Belli?
– Regresó aquí y vio que el director administrativo tenía razón. Se tragó la carta de despido pidiendo disculpas y le concedió un aumento de sueldo.
– ¿Y con el cuñado cómo se comportó?
– Quería denunciarlo. Pero intervinieron la mujer y los suegros. Resumiendo, lo puso bajo el control del director administrativo. Pero, a pesar de eso, Gerlando logró seguir birlando dinero. Tanto es así que el jueves pasado, cuando Belli acababa de llegar, hubo una pelea terrible, peor que las otras.
– Dottori? Perdone, pero hay aquí un señor y monseñor que quiere hablar con usted personalmente en persona.
¿Un alto prelado? ¿Qué podría querer?
– Hazlo pasar.
Se levantó, fue a abrir la puerta y se encontró delante de un sexagenario sonrosado, regordete, con manos lógicamente rellenitas, cabello liso y entrecano, gafas con montura de oro. No llevaba sotana ni alzacuellos, pero se veía desde un kilómetro de distancia que era un eminente hombre de Iglesia. Poco faltó para que a su alrededor se aspirara el aroma del incienso.
– Pase -le dijo respetuosamente Montalbano, apartándose a un lado.
El monseñor pasó por delante de él con dignos pasitos y fue a sentarse en el sillón que le indicaba el comisario. Montalbano se acomodó en el otro sillón que había delante, pero en el borde del asiento en señal de respeto.
– Dígame.
El monseñor levantó las regordetas manitas.
– Tengo que hacer una premisa -dijo, apoyándose las manos en la tripa.
– Hágala.
– Comisario, he venido aquí sólo porque mi mujer no me deja en paz.
¿Su mujer? ¿Un prelado casado? Pero ¿qué novedad era ésa?
– Disculpe, monseñor, pero…
El prelado lo miró perplejo.
– No, comisario, no Monseñor sino Bonsignore. Me llamo Ernesto Bonsignore. Tengo un estanco en Gallotta.
¡Habría sido un milagro que Catarella acertara un apellido! Montalbano, soltando en su fuero interno toda una letanía de tacos, se levantó de un salto. Bonsignore imitó su ejemplo, cada vez más perplejo.
– Sentémonos aquí, estaremos más cómodos.
Se sentaron como de costumbre, el comisario detrás del escritorio, Bonsignore en una de las dos sillas que había enfrente.
– Dígame -repitió Montalbano.
El hombre se removió incómodamente en su asiento.
– ¿Me permite que empiece haciendo una pregunta?
– Hágala.
– ¿Tuvieron ustedes conocimiento por casualidad del secuestro de una niña?
Montalbano sintió que se le tensaban repentinamente los nervios. Decidió contestar a la pregunta con otra pregunta, tenía que andarse con mucho cuidado.
– ¿Por qué me lo pregunta?
– Por una cosa que ocurrió ayer. Habíamos ido a pasar el lunes de Pascua a Sferrazzo con otros amigos. A primera hora de la tarde, como empezaba a llover, decidimos regresar. Estábamos circulando por la carretera que rodea Piano Torretta cuando el coche que tenía delante me señaló que iba a desplazarse al centro del carril para adelantar a un vehículo que estaba detenido con la puerta posterior abierta.
¡Pero qué precisión la del falso monseñor!
– Aminoré la velocidad. Y en aquel momento, del coche parado saltó una niña muy pequeña que echó a correr hacia nosotros. Parecía aterrorizada. Inmediatamente bajó un hombre del lado del conductor, agarró a la niña, que forcejeó para soltarse, y la arrojó literalmente al interior del coche.
– ¿Y usted qué hizo?
– ¿Qué quería usted que hiciera? Me puse de nuevo en marcha, entre otras cosas porque detrás de mí se había formado una gran hilera de vehículos. Justo cuando estaba adelantando al coche de la niña empezó a caer aquella especie de diluvio.
– Y mientras adelantaba, ¿pudo ver lo que ocurría en el interior de aquel coche?
– No podía mirar, tenía que estar atento a la carretera porque circulaban muchos automóviles en dirección contraria, pero mi mujer sí pudo.
– ¿Y qué vio?
– Vio al hombre del volante mirando hacia el asiento de atrás. A lo mejor estaba hablando con la niña, que, sin embargo, no resultaba visible. Probablemente estaba en el suelo de la parte trasera.
– ¿Por qué pensó su mujer en la posibilidad de un secuestro?
– La idea se le ocurrió en casa, por la noche. Volviendo a pensar en lo que habíamos visto, se puso a decir que aquel hombre no podía ser el padre de la niña, que la estaba tratando con demasiada…
– ¿Con demasiada?
– Dureza. Aunque mi mujer dijo crueldad.
– Disculpe, señor Bonsignore. Pero ¿no podía tratarse de un desahogo natural, de la reacción excesiva pero lógica de un padre cuya hija empieza a ponerse pesada, baja del coche y echa a correr por la carretera en medio de un tráfico extremadamente peligroso?
Los ojos de Bonsignore se iluminaron:
– ¡Es justo lo que yo le he dicho y repetido! ¡Pero no ha habido manera de convencerla!
Montalbano tenía una gran cantidad de preguntas que hacerle a Bonsignore, pero no quería ponerlo en guardia y que empezara a sospechar.
– Tranquilice a su mujer, señor Bonsignore. No tenemos constancia de ningún secuestro. Y no puedo por menos que agradecerle su interés. Por si acaso, ¿tendría la bondad de dejarme su dirección y su teléfono?
2
Ya era hora de regresar a Marinella. Pero, antes de abandonar la comisaría, se dirigió al despacho de Mimì Augello, el cual estaba redactando un informe sobre un misterioso tiroteo que se había registrado por la parte de la Lanterna.
– Mimì, a propósito de lo que has dicho…
– ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? -replicó Augello irritado, entre otras cosas porque, para él, redactar informes constituía una tortura.
– ¿Has dicho o no que el secuestro quizá podría haber sido provocado por una maternidad frustrada?
– ¿Todavía tocándome los cojones con ese rollo?
– Simplemente quería decirte que, en todo caso, podría tratarse de un caso de paternidad frustrada.
Y le contó lo que le había explicado el estanquero Bonsignore.
– Interesante. ¿Le has pedido una descripción del hombre? Tuvieron que verle bien la cara.
– No.
– ¿A qué se refiere ese no? ¿No lo vieron bien o no se lo has preguntado?
– No se lo he preguntado.
– ¿Ni siquiera el tipo de coche que era?
– Ni siquiera.
– Virgen santa, ¿y se puede saber por qué?
– Pues claro. No quiero armar jaleo ni ruido. Si llego a hacer una pregunta más, dentro de una hora todo el pueblo estaría comentando el intento de secuestro. Total, los Bonsignore, marido y mujer, no olvidarán ni un solo detalle y se pasarán todavía muchos días comentando el asunto. En caso necesario, ya iremos a interrogarlos.
– Pero esto disipa cualquier duda que pudiera haber acerca de un intento de secuestro.
– Yo jamás lo he dudado -dijo el comisario-, pero no será esa certeza la que nos permita seguir adelante. Nos falta un dato fundamental.
– ¿Cuál?
– Sería importante saber si fue premeditado.
– Explícate mejor.
– ¿Aquel hombre secuestró a la chiquilla porque era la hija de Belli o quería apoderarse de una niña cualquiera, la primera que tuviese a mano?
– El hecho de saberlo cambiaría la situación -afirmó Mimì.
– Si quería llevarse a una niña cualquiera -añadió Montalbano-, todo estaría gobernado por el azar y cualquier investigación sería difícil. Pero si quería llevarse a la hija de Belli, el secuestro ya no sería casual y, por consiguiente, el secuestrador debía de disponer con toda seguridad de ciertas informaciones esenciales para poder actuar.
– Ponme un ejemplo.
– Por ejemplo, el secuestrador debía de saber de antemano que el lunes de Pascua Belli y los Mongiardino se irían de excursión a Piano Torretta. ¿Cuándo lo decidieron? ¿A quién se lo dijeron?
– Perdona, pero ¿y si, por el contrario, el secuestrador se hubiera apostado cerca de la casa y los hubiera seguido a partir del momento en que salieron?
– Mimì, aun admitiendo tu hipótesis, a la fuerza alguien tuvo que soplarle al secuestrador que aquella mañana Belli y los Mongiardino saldrían en cualquier caso de excursión. ¡No es una obligación legal salir el lunes de Pascua!
– Muy cierto.
Se hizo el silencio y Montalbano empezó a mirar a Mimì con los ojos entornados. Augello, que se había puesto a escribir de nuevo, interceptó la mirada e inmediatamente se sintió incómodo.
– ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Déjame terminar el informe.
– Mimì, cuando corrías detrás de todas las mujeres más guapas de Vigàta y alrededores, ¿tuviste ocasión de conocer a la futura mujer de Belli, la Mongiardino?
– ¿Lina? Sí, la conocí. Pero sólo superficialmente, yo le caía mal y ella no perdía ninguna oportunidad de dejármelo claro. ¿Contento?
– Lástima.
– ¿Lástima por qué?
– Si la conocieras, podrías llamarla y, con el pretexto de saber cómo está la niña…
– Pero ella y Beba son amigas.
– ¿De veras?
– Pues sí, hay cierta diferencia de edad, pero sé que son amigas.
– Pues entonces escúchame bien, Mimì. Esta misma noche Beba tiene que llamar a la mujer de Belli y decirle que acaba de enterarse a través de ti del susto que se ha llevado. Después debe encauzar la conversación hacia el cómo y el cuándo…
– He comprendido muy bien lo que Beba ha de averiguar -lo cortó molesto Augello-. No hace falta que te pongas en plan maestro de escuela.
Mientras se zampaba un plato de salmonetes fritos aliñados con vinagre, cebolla y orégano, un plato que de vez en cuando su asistenta Adelina le dejaba en el frigorífico, siguió pensando en el secuestro de la niña.
A juzgar por lo que se sabía hasta aquel momento, el secuestrador, aparte del guantazo que le había soltado a la pequeña para que se estuviera quieta, no le había hecho ningún daño.
Pero había algo más. En el momento de liberarla, se había encargado de que tampoco sufriera daño y fuese a parar a las manos de las personas adecuadas. Le habría resultado fácil abandonarla en el campo, pero no lo había hecho. Quizá temía que la niña tuviera un mal encuentro con alguien todavía más hijoputa que él. Por consiguiente, lo más probable era que mientras buscaba un lugar donde hacer que Laura bajara del coche, hubiese visto a la derecha, en la misma dirección en la que circulaba, el chalet del doctor Riguccio, y entonces hubiera dejado a la chiquilla casi delante de la verja. De ese modo evitaría que, para llegar hasta allí, Laura, un pequeño ser de sólo tres años, debiese cruzar la carretera llena de coches, perdida y asustada como estaba, cuando ya empezaba a oscurecer, con unas elevadas probabilidades de ser atropellada. ¿Por qué tomaría tantas precauciones alguien que no había tenido el menor reparo en secuestrarla?
Durmió con un sueño más pesado que el plomo, despertó de buen humor y llegó a su despacho dispuesto a amar al prójimo por lo menos casi tanto como a sí mismo. Aún no se había sentado cuando se presentó Mimì.
– ¿Beba pudo hablar con la mujer de Belli?
– ¿Cómo no? Todo según sus órdenes, jefe.
– ¿Y bien?
– Bueno, pues resulta que la noche de Pascua Belli le dijo a Lina que no tenía la menor intención de salir de excursión al día siguiente con la familia Mongiardino. Que fuera ella si quería, él se quedaría en casa.
– ¿Y eso por qué?
– Pues porque, por lo visto, por la tarde había tenido una discusión muy violenta con Gerlando.
– ¿Lina le comentó a Beba el motivo de la discusión?
– No. Pero en cualquier caso, bien entrada la noche, Lina consiguió que su marido cambiara de idea. Sin embargo, hubo una modificación: en lugar de ir a Marina Sicula, tal como habían acordado días atrás, irían a Piano Torretta.
– ¿Y eso?
– Fue idea de Belli. Probablemente porque, estando Piano Torretta mucho más cerca de Vigàta, tendría que pasar menos horas en compañía del cuñado. Y de esa manera, la misma noche del domingo Lina llamó a su hermano y le comunicó el cambio.
– Comprendo. O sea que los únicos que sabían que el lugar de la comida iba a ser Piano Torretta eran los Belli y los Mongiardino.
– Exacto. Por lo tanto, cada vez parece más claro que el secuestro no fue premeditado.
– ¿Tú crees?
– Pues claro que lo creo. Dada la situación, el secuestrador, que ya se habría informado con tiempo, puede que a través de alguna criada, del lugar en que Belli celebraría el lunes de Pascua, habría tenido que encontrarse en Marina Sicula. Y si estaba en Marina Sicula, ¿cómo se las arregló para saber que Belli había cambiado de idea y había ido a Piano Torretta? Sea como fuere, en casa de los Mongiardino la atmósfera que se respira no es muy agradable. No sólo porque Belli y Gerlando están peleados, sino también porque Lina ha discutido con su marido.
– ¿Por qué razón?
– Dice que él es el culpable de lo ocurrido. Fue él quien quiso ir a Piano Torretta. Si hubieran ido a Marina Sicula tal como estaba previsto, no habría sucedido nada y no se habrían llevado aquel susto tan tremendo.
– ¡Pero qué manera de razonar!
– Bueno, tú ya sabes cómo son las mujeres.
– Yo no lo sé, el experto eres tú. ¿La chiquilla cómo está?
– Mucho mejor. Se encuentra a gusto con la psicóloga, que, además, es una amiga. Beba también la conoce.
– ¿El marido ya se ha restablecido de esa especie de gripe?
– No estaba en casa. Lina dijo que se había acercado un momento a las oficinas de la Vigamare.
– ¿Y eso qué es?
– El nombre de su empresa, una mezcla de Vigàta y mare. Por consiguiente ya debe de estar mejor. Beba y Lina han quedado en verse mañana por la tarde.
– Me alegro de saberlo.
– Pero ¿por qué quieres insistir, Salvo? La hija de los Belli tuvo la desgracia de encontrarse en el sitio equivocado, pero si en su lugar se hubiera encontrado otra niña, las cosas habrían ocurrido de la misma manera, puedes creerme.
Montalbano pasó la mañana escribiendo y firmando cartas; al cabo de menos de cinco minutos de entrega a aquel trabajo que le atacaba los nervios, su buena disposición hacia el mundo y las criaturas que lo poblaban ya se había evaporado. Sólo cuando miró el reloj se dio cuenta de que había llegado la hora de ir a comer. Pero ¿no había acordado con Belli que pasaría por allí durante la mañana?
– ¡Catarella!
– ¡A sus órdenes, dottori!
– ¿Ha llamado por casualidad el señor Belli?
– No me consta, dottori. Pero como he tenido que ausintiarme por una necesidad de ripintina urgincia, espere que lo pregunto a Messineo que es el…
– Muy bien, date prisa.
Montalbano no tuvo tiempo de decir ni pío.
– No, señor dottori. No le consta. El señor Melli no ha tilifoniado.
Entonces lo llamó él. Le contestó la voz del viejo Mongiardino.
– Soy Montalbano. Quisiera hablar con el señor Belli.
– Ah. -Pausa. Y después-: No está.
– Ah -dijo a su vez el comisario-. ¿Sabe si pasará por aquí tal como convinimos?
– Difícil.
– ¿Y eso qué significa?
– Se ha ido, comisario.
Montalbano se sorprendió. ¿Qué había ocurrido?
– ¿Cuándo?
– Esta mañana al amanecer. Ha obligado a Lina a hacer el equipaje en plena noche. No ha querido dar explicaciones. ¡Se ha llevado a la niña que dormía, pobre criatura!
– ¿Cómo se ha ido?
– Con su coche.
– ¿Sabe adónde se dirige?
– Ha vuelto a Roma.
– ¿Su hijo Gerlando lo sabe?
– Sí.
– ¿Y él qué explicación ha dado de esta salida?
– No consigue explicársela. Dice que a lo mejor ha sido por una llamada.
– ¿Que ha hecho su yerno?
– No; una llamada desde Roma.
¿Algo que se había torcido en los negocios romanos? Podía ser, pero el asunto merecía estudiarse con más detenimiento.
– Señor Mongiardino, ¿le molesta que esta tarde, después de las cinco, me pase un momento por su casa?
– ¿Por qué tendría que molestarme?
Y de esa manera, el señor Belli se había dato, tal como decían en Roma. Y él no podría hacer nada. El hombre era libre de ir y venir a su antojo. Pero ¿cuál era el porqué de aquella repentina escapada? ¿Era cierta la llamada de Roma? Mimì se hallaba todavía en su despacho. Le contó la huida a Egipto de la familia Belli. Mimì también se mostró extremadamente sorprendido.
– ¡Pero si Lina y Beba habían quedado en verse!
– A mí me parece que ya ha llegado la hora de hablar con Gerlando Mongiardino, quien, a lo mejor, podría decirnos algo más acerca de la llamada de Roma.
– ¿Qué derecho tenemos a hablar con él?
– Mimì, derechos podemos encontrar los que queramos. Aunque no se haya presentado una denuncia, ha habido un intento de secuestro. Y nosotros tenemos el deber de llevar a cabo una investigación. Pero en cualquier caso tú no te preocupes, yo hablaré con él. -Estaba a punto de abandonar el despacho cuando lo pensó mejor-. Otra cosa, Mimì. Quiero saber el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono de la psicóloga que se ha encargado de la niña.
A las cinco de la tarde, mientras Montalbano estaba hablando con Augello, se presentó Fazio.
– Dottore, traigo un cargamento. Sé quién es el que firma como Balduccio Sinagra.
– ¿Has tomado apuntes? Fechas de nacimiento, de defunción…
– Pues claro.
– Manos arriba -dijo Montalbano, abriendo un cajón del escritorio y metiendo en él una mano.
La voz del comisario sonó firme y decidida. Tanto que hasta Mimì lo miró perplejo.
– ¿Qué hace, dottore, está de guasa?
– Te he dicho que manos arriba.
Vacilando, Fazio levantó las manos.
– Muy bien. ¿Dónde tienes las notas?
– En el bolsillo derecho.
– Introduce lentamente la mano en el bolsillo, toma el papel con los apuntes y deposítalo no menos lentamente en la mesa. Si haces un movimiento brusco, disparo.
Fazio obedeció. Montalbano cogió con dos dedos el papelito y lo arrojó a la papelera.
– Y ahora puedes hablar sin todas esas chorradas de fechas que yo aborrezco y a ti tanto te gustan.
– ¡Tengo una curiosidad! -terció Mimì-. ¿Con qué ibas a disparar contra Fazio? ¿Con un dedo?
– Con esto -contestó el comisario, sacando un revólver del cajón.
Estaba descacharrado, no podía disparar, pero en alguien que no lo supiera, hacía mucho efecto. La sonrisa del rostro de Mimì desapareció.
– Tú estás completamente loco -murmuró.
– ¿Puedo saber qué has descubierto? -le preguntó el comisario a Fazio, que lo miraba estupefacto.
– Bueno -empezó, recuperándose con gran esfuerzo-, ¿usía recuerda que don Balduccio tenía un hijo, Pino, apodado El Acordador, que se fue a Estados Unidos?
– No lo recuerdo, yo no estaba aquí, pero de todos modos he oído hablar de él.
– Pino tuvo varios hijos en América. Uno, Antonio, era conocido con el apodo de El Árabe. Como estaba loco, de vez en cuando se ponía a hablar en un idioma que él llamaba árabe pero que no era árabe y nadie entendía.
– Muy bien, sigue.
– Antonio El Árabe tuvo tres hijos, dos chicas y un varón. Al varón le puso el nombre del tatarabuelo, Balduccio.
– ¿El cual será el señor que llegó a Vigàta?
– Exactamente.
– ¿Cuántos años tiene?
– Unos treinta.
– ¿Sabes cuánto tiempo permanecerá en Vigàta?
– Alguien me ha dicho que se quedará mucho tiempo, por eso ha mandado restaurar el chalet.
– ¿Qué se propone hacer aquí? -preguntó Augello, casi hablando para sus adentros.
– Mimì -dijo Montalbano-, ¿tú has visto lo que hacen las moscas en el campo? Vuelan y vuelan, y en cuanto ven una preciosa cagada, se ponen encima. Y hoy por hoy aquí entre nosotros hay muchas preciosas y enormes cagadas disponibles. Se ve que se ha corrido la voz y las moscas están acudiendo en tropel, incluso desde el otro lado del charco.
– Si la situación es la que tú dices -observó pensativo Mimì-, significa que pronto regresará la época de los kalashnikov y los asesinatos.
– No lo creo, Mimì. Los sistemas han cambiado profundamente, aunque el objetivo final sea siempre el mismo. Ahora prefieren trabajar a escondidas y con las amistades adecuadas en los sitios adecuados. Y en primer lugar, esas amistades adecuadas andan diciendo por ahí que la mafia ya no existe, que ha sido derrotada, y por consiguiente se pueden promulgar leyes menos severas, abolir la cuarenta y uno bis… En cualquier caso, de este muchacho americano quiero saberlo todo y más, como dicen en la televisión.
Los Mongiardino vivían en la calle principal de Vigàta, en el segundo piso de una sólida casa del XVIII de cuatro plantas, muy amplia y construida sin ahorrar espacio. Le abrió la puerta un hombre muy bien vestido, mayor pero no viejo y de aspecto muy digno.
– Pase, señor comisario. Disculpe que no lo reciba en el salón, pero está todo muy desordenado y hoy no ha venido la mujer de la limpieza. Vamos a mi estudio.
Típico despacho de abogado, macizas estanterías llenas de volúmenes jurídicos y sentencias. Encima del escritorio había algo que el comisario no reconoció en un primer momento, le pareció una calavera, como aquellas que antaño tenían los médicos en su estudio. Fue invitado a sentarse en un sillón de cuero negro.
– ¿Le apetece tomar algo?
– Nada, gracias. Le confieso que esta partida tan repentina de su yerno me ha sorprendido.
– Yo también estoy asombrado. Tenían que haberse quedado otros tres días. ¿Ve usted eso? -Señaló la cosa del escritorio. No era una calavera sino una pelota de goma basta-. Le había comprado otra pelota a Laura y estaba empezando a pintarla. Porque la que tenía el lunes de Pascua y se perdió durante el… cuando la… bueno, la que ya no tenía cuando la encontraron, la había diseñado yo. Le había pintado encima al hada Zerlina y el mago Zurlone, dos personajes de un cuento que yo me había inventado y que a ella le gustaba… -Interrumpió la frase-. Disculpe un momento.
Se levantó, salió y regresó al poco rato, secándose la boca con el pañuelo. Estaba claro que se había emocionado y había ido a refrescarse con un vaso de agua.
– ¿Su esposa está en casa?
– Sí. No se encuentra muy bien. Se ha ido a la cama. Le ha dolido mucho la partida de la nietecita. Quería disfrutar un poco de su compañía después del susto que nos llevamos. Y yo también habría querido… Dejémoslo correr.
– Señor abogado, deseo ser sincero con usted. Que hubo un intento de secuestro de la niña está fuera de toda discusión.
Mongiardino palideció visiblemente.
– ¿Cómo puede decirlo? ¿No podría haberse tratado de…?
– Hay dos testigos -lo cortó Montalbano-. Vieron a un hombre que obligaba a Laura a subir a un coche momentos antes de que descargara el temporal.
– ¡Dios mío!
– Que usted sepa, ¿su yerno tiene enemigos?
La respuesta fue inmediata.
– No. Es más, lo aprecia todo el mundo.
– ¿Es rico?
– Eso sí. Si Laura fue secuestrada tal como usted dice, puede que quisieran conseguir un buen rescate…
– Pues entonces, ¿por qué la soltaron casi enseguida, renunciando al dinero que habrían podido cobrar?
Mongiardino no supo qué contestar y se sostuvo la cabeza con las manos.
– ¿Por qué su hijo Gerlando y su yerno están en desacuerdo?
– ¿Usted también se ha enterado? Hubo, y sigue habiendo, entre ellos grandes discrepancias acerca de la manera de llevar la empresa.
El abogado era sincero. Estaba claro que eso era lo que le habían dicho tanto Belli como Gerlando para que no se disgustara, no le habían contado la verdad, a saber, que Gerlando metía la mano en la caja. La visita estaba resultando una pérdida de tiempo, el abogado Mongiardino no podía prestarle la menor ayuda.
– Dígame, la razón de que su yerno no quisiese participar en la comida del lunes de Pascua ¿era el hecho de haber mantenido una discusión más bien violenta con Gerlando?
– Sí.
– ¿Y no sería posible que el motivo de la repentina partida de su yerno con toda la familia hubiera sido otra discusión con Gerlando y no la fantasmagórica llamada desde Roma?
Mongiardino extendió los brazos.
– Podría ser. Pero me temo…
– ¿Sí?
– … que esos dos ya han llegado al punto de ruptura.
3
A la mañana siguiente de un día frío y encapotado en que soplaba un viento que cortaba la cara, Montalbano fue convocado por el jefe superior. Al pasar por delante de la plaza del Ayuntamiento de Montelusa, observó una escena extraña. Un distinguido cincuentón, con abrigo, bufanda, guantes y sombrero, sostenía en alto una pancarta de madera que decía: «MAFIOSOS Y CABRONES.» Delante de él, un guardia un tanto alterado le estaba diciendo algo. Los pocos viandantes pasaban de largo, no sentían curiosidad, hacía demasiado frío. Montalbano aparcó, bajó y se acercó. Fue entonces cuando reconoció al hombre de la pancarta, era el aparejador Gaspare Farruggia, propietario de una pequeña empresa constructora. Una persona de bien.
– ¡Disuélvase! ¡No voy a repetírselo! ¡Disuélvase! -lo conminaba el guardia.
– Pero ¿por qué?
– ¡Porque se trata de una manifestación no autorizada! ¡Disuélvase!
– No puedo disolverme yo solo -replicó tranquilamente el aparejador-. Con esta temperatura, más bien me solidificaré.
– ¡No se haga el gracioso!
– No lo hago, imagínese las ganas que yo tengo de eso, estoy corriendo el peligro de que me disuelva en ácido sulfúrico quien yo me sé.
Sólo en aquel momento el guardia reconoció a Montalbano.
– Comisario, este señor de aquí…
– Ya puedes retirarte. Yo me encargo de él.
– Buenos días, dottor Montalbano -dijo cortésmente el solitario manifestante, cuyo rostro había adquirido un tono rojoazulado a causa del frío.
El comisario no tardó nada en convencerlo de que abandonara momentáneamente la protesta para ir a reponerse a un cercano café. Se sentaron a una mesa. Mientras se deleitaba con un capuchino hirviendo, el hombre le explicó que unos cuantos empresarios honrados habían decidido agruparse y constituir una pequeña asociación contra el crimen organizado. Había una ley regional que fomentaba la formación de dichas asociaciones e incluso las subvencionaba. Era también una forma, añadió, de dar a conocer los nombres de los empresarios que no tenían nada que ver con la mafia.
– ¿Ya no basta con el certificado antimafia? -preguntó el comisario.
– Mi querido dottore, con la nueva ley, la cuantía de las obras para la cual no se necesita el certificado ha subido a quinientos mil euros. Por consiguiente, bastará con fraccionar las subcontratas de tal manera que ninguna de ellas supere el medio millón de euros. Además, ahora son posibles las subcontratas de un cincuenta por ciento cuando antes eran del treinta por ciento y así se hace la trampa. Hasta quien lleva escrito en la cara que es un mafioso puede conseguir una subcontrata. ¿Me explico?
– Perfectamente.
– En resumen, queríamos defendernos, dar a conocer que nosotros, con certificado o sin él, somos distintos de todos esos mafiosos dispuestos a tomar por asalto la caja fuerte.
– ¿Y qué ocurrió?
– Ocurrió que fuimos a Palermo. Nadie sabía indicarnos el despacho apropiado. Un vía crucis que duró tres días, nos enviaban de Poncio a Pilato. Al final tropezamos con uno que dijo que teníamos que inscribirnos en el correspondiente registro habilitado en los municipios de las capitales de provincia. Entonces regresamos a Montelusa y yo, que soy el presidente de esta asociación, acudí al Ayuntamiento. Pero aquí tampoco nadie sabía nada. Después encontré a un funcionario que me explicó que el tal registro no existía, pues aún no habían llegado de Palermo las normas para su constitución. Han pasado dos meses y todavía no han llegado. Una solemne tomadura de pelo. Entretanto, surgen como setas toda una serie de nuevas sociedades que no tropiezan con ningún obstáculo burocrático a pesar de que todo el mundo sabe que las han creado unos testaferros.
– ¿Por ejemplo?
– Tiene donde elegir. En Fiacca la familia Rosario ha constituido cinco, en Fela la familia De Rosa también cinco, en Vigàta el americano tiene cuatro, pero quiere ampliar el negocio a otros sectores, en Montelusa la familia…
– Un momento. ¿Quién es el americano?
– ¿No lo sabe? Balduccio Sinagra júnior. ¡Ha venido corriendo de Estados Unidos al ver los vientos que soplaban por allí! ¡Aquí todo es un chollo, mi querido dottore! ¿Sabe que ahora ya no es necesario presentar al Ministerio unas relaciones detalladas del estado de las obras, sino tan sólo, y cito textualmente, «notas informativas sintéticas con periodicidad anual»? ¿Qué le parece a usted? ¿Y sabe que…?
– No quiero saber nada más -dijo Montalbano, levantándose y pagando la cuenta.
Durante la hora que pasó en presencia del jefe superior, Montalbano tuvo la sensación de que la silla en que estaba sentado le quemaba literalmente las posaderas. Hasta el jefe superior lo notó.
– Montalbano, ¿qué le ocurre que no se está quieto?
– Un forúnculo, señor jefe superior.
Nada más regresar a la comisaría, llamó a Fazio y Augello y les reveló lo que había averiguado a través del aparejador.
– Y no me ha parecido que Farruggia hablara a tontas y a locas. Quiero conocer los nombres de las sociedades de Balduccio Sinagra júnior, cómo están constituidas, dónde tienen su sede legal. Yo no entiendo nada de todas esas cosas, pero en el Tribunal o en la Cámara de Comercio estas sociedades han de constar.
– Yo me encargo de eso -dijo Fazio-. No es difícil. Y en todo caso, voy a ver al aparejador Farruggia y le pido que me eche una mano.
– ¿Me explicas el porqué de este interés, Salvo? -preguntó Mimì.
– Porque el asunto me huele a chamusquina. El nieto de un boss que ha ganado una fortuna con las contratas amañadas regresa de América y constituye cuatro sociedades dispuestas a participar en las licitaciones de las obras públicas. ¿No te parece raro?
– A mí no. Es posible que haga las cosas de manera legal. Nosotros podemos intervenir como máximo en caso de que la cague.
– Pero como a nosotros no nos cuesta nada obtener esos datos… De esa manera, si algún día la caga tal como tú dices, nos encontraremos en una situación de ventaja. Oye, Mimì, ¿tienes el nombre y el número de teléfono de la psicóloga que ha atendido a la chiquilla?
– ¿De qué estamos hablando? -preguntó Augello, sorprendido por aquel repentino cambio de tema.
– ¿Has olvidado el intento de secuestro de la hija de Belli?
– Ah, sí, me lo ha dicho todo Beba.
– ¿Quieres llamar a esa señora y preguntarle si puede pasar por aquí esta tarde? A la hora que le vaya mejor.
– Dice que pases tú por su casa esta tarde a la hora que te vaya mejor -dijo Mimì cuando vio entrar a Montalbano en el despacho tras haberse dado un atracón de morralla en la trattoria de Enzo y tener, en consecuencia, los reflejos un tanto embotados.
– ¿Quién dice qué?
– La psicóloga. Olinda Mastro. Te doy su dirección de Montelusa. No me ha parecido una persona muy fácil.
– ¿Sabes qué te digo? Voy ahora mismo.
A la doctora Mastro, de treinta y tantos años, alta, compacta, rubia y guapa, la aparición de Montalbano en su puerta no le hizo la menor gracia.
– ¿No podía haber llamado antes?
– Pero es que mi subcomisario, con quien usted ha hablado, me ha dicho que…
– De acuerdo. Pero una llamada no habría estado de más.
– Mire, si está ocupada, pasaré en otro momento.
– No, por Dios, ahora ya está aquí…
Se apartó para dejarlo entrar. ¿Cómo decía Matteo Maria Boiardo? «Principio tan gozoso buen fin promete.» Por consiguiente, si el principio había sido tan gozoso, ¡cómo sería la continuación!
– Por aquí.
El apartamento era grande y luminoso, a pesar de que el día no era muy bueno. Ella le indicó que se sentara en un sillón de vivos colores, en un salón que parecía salido de una revista de decoración, pocos muebles pero muy elegantes.
– ¿Le molesta que fume? -preguntó el comisario.
– Sí.
– Mejor no perder el tiempo. He venido a hablar con usted a propósito de…
– … de Laura, la niña, lo sé. Pero quisiera saber qué espera obtener de mí. Y, en cualquier caso, tendré que decepcionarlo.
– No ha entendido nada, ¿verdad? Por otra parte yo siempre he pensado que todas estas historias de psicología son cosas totalmente descabelladas.
La formulación de aquella pregunta tan grosera y el ofensivo comentario posterior habían sido deliberados. Era una provocación y seguramente Olinda Mastro caería de lleno en la trampa. Sin embargo, la psicóloga se pasó un ratito mirándolo, y, al final, una divertida sonrisa la hizo pasar de guapa a guapísima.
– No cuela -dijo.
Montalbano también sonrió.
– Le pido disculpas.
Aquella sonrisa recíproca generó un repentino cambio en la atmósfera, como si se hubiese disuelto la barrera invisible que hasta aquel momento los había separado.
– La verdad es que estoy furiosa.
– ¿Por qué?
– Porque cuando había conseguido ganarme la absoluta confianza de Laura, a sus padres va y se les ocurre llevársela a Roma.
– ¿A usted le parece extraño?
– Inexplicable. Y, además, casi con toda seguridad volverá a encerrarse en sí misma y el trauma enseguida se le quedará dentro como un grumo no disuelto que…
– ¿A través de quién se ha enterado de que se habían ido?
– He llamado a los Mongiardino para decirles a qué hora iría a su casa y entonces el abogado me ha contado que habían tenido que irse. Si lo hubiera sabido antes, habría tratado de convencer a Lina, la madre, que es amiga mía.
– ¿Qué explicación le ha dado el abogado Mongiardino?
– Que han llamado a su yerno urgentemente a Roma por un asunto relacionado con sus negocios. Pero digo yo: ¿qué necesidad había de llevarse a toda la familia? Podía haber dejado a Laura con su madre unos cuantos días más en casa de los abuelos.
– ¿O sea que usted no ha logrado averiguar nada a través de la niña?
– Algo sí. Por lo menos, eso creo. -Miró un instante al comisario con aire pensativo y después tomó una decisión-. Venga conmigo.
Recorrieron el pasillo hasta la primera puerta, Olinda Mastro la abrió y Montalbano se encontró en una espaciosa estancia con el suelo literalmente cubierto de juguetes de todo tipo, muñecas, caballos de madera, casitas de hadas, osos de peluche, trenecitos, modelos de coches y aviones, pistolas espaciales y centenares de rotuladores y hojas de dibujo. Había también un coche de bomberos con escaleras de mano y faros: siempre, ya desde pequeño, había deseado uno como aquél. Tuvo que reprimir el impulso de agacharse y ponerse a jugar. Entretanto, la psicóloga había sacado de un estante de madera unas cuantas hojas de papel de dibujo.
– Éstos los ha hecho Laura. Por suerte tiene una extraordinaria capacidad para dibujar. Me los traje aquí para poder estudiarlos mejor. Mire.
Montalbano miró y no entendió nada de nada. Rectángulos torcidos, líneas quebradas, algo que debía de ser un coche, algo que debía de ser un hombre, algo que debía de ser una pelota de colores. Levantó los ojos con expresión inquisitiva.
– ¿Poseen algún significado?
– Por supuesto que sí. Mire usted también esta hoja. ¿Qué representa?
– Parece un coche con cosas dentro.
– Exactamente. Es un coche. Esto de aquí delante es el hombre que secuestró a Laura, esto otro indica a la niña en el asiento posterior con su pelota, la que su abuelo le había pintado. ¿Y esta otra hoja?
– Me parece que representa a la niña con la pelota, el hombre y el coche. Pero…
– Diga -lo animó Olinda.
– Creo que ahora la niña y el hombre están fuera del coche.
– Muy bien. Así es. ¿No ve nada más?
– Sinceramente, no.
– ¿No ve que el hombre, la niña y el coche están todos en el interior de un rectángulo?
– Es verdad. Pero ¿eso qué significa?
– Significa que están dentro de una habitación.
– ¿Una habitación?
– Sí. ¿Y cómo se llama la habitación que puede contener un coche?
Montalbano se dio un manotazo en la frente.
– ¡Santo cielo! ¡Un garaje!
– Lo ha comprendido. Mire este otro. Cronológicamente es anterior al que acaba de ver.
El coche estaba detenido delante de un rectángulo al lado del cual se encontraba el hombre. El rectángulo se había coloreado de gris con rotulador. Esa vez el comisario no tuvo la menor duda.
– Ésta es la persiana metálica del garaje que el hombre está abriendo.
– ¿Ha visto cómo ha aprendido en poco tiempo? -dijo Olinda, volviendo a dejar las hojas en su sitio-. ¿Le apetece un café?
– Sí.
– Pues entonces quédese aquí jugando con aquel coche de bomberos. Se nota que se muere de ganas. Lo llamo en cuanto esté listo.
¡Bien por la psicóloga! Disfrutó de lo lindo con el cochecito, que hasta tenía una sirena que traspasaba los oídos. Por desgracia, enseguida lo llamaron desde el salón.
– Oiga, doctora…
– Llámeme Linda y yo a usted lo llamaré Salvo.
– De acuerdo. ¿No ha conseguido averiguar por la niña qué hizo el hombre cuando ambos estaban en el interior del garaje?
– No. Estaba justo empezando a abordar el tema. Pero tengo cierta idea.
– ¿Cuál?
– Que no ocurrió absolutamente nada. La niña no sufrió la menor violencia, sólo recibió un tortazo una vez, no sé cuándo…
– Yo puedo decírselo.
Y le reveló lo que le había contado Bonsignore.
– Por consiguiente, si Laura no hubiera hecho aquel intento de fuga, el secuestrador ni siquiera le habría propinado aquel tortazo -concluyó la psicóloga.
– A su juicio -preguntó Montalbano-, ¿por qué secuestraron a la niña?
– A mi juicio, no la secuestraron -dijo serenamente Linda.
Montalbano pegó un brinco de caballo en la silla.
– Pero ¡qué dice!
– Lo que pienso. ¿Me ha preguntado mi opinión sí o no? Si queremos utilizar las palabras adecuadas, la niña fue apartada, repito, apartada, aunque fuese a la fuerza, de sus familiares justo lo suficiente para que todo el mundo creyera que la habían secuestrado. La tuvieron durante algún tiempo en el interior del garaje de una casa de las inmediaciones. Por allí todas las casas disponen de garaje, conozco el lugar.
¡Coño! ¡Pero qué inteligente era aquella mujer que en aquel momento estaba cruzando unas largas piernas! Así se explicaba la singularidad de aquel presunto secuestro: se trataba tan sólo de mantener escondida a la niña durante algún tiempo, lo justo para que se pudiera pensar en un rapto. Y estaba claro que la orden que había recibido el secuestrador era no sólo la de no causar a Laura el menor daño, sino también la de evitar que otros pudieran causárselo, deliberadamente o no.
– Quisiera abrazarla -se le escapó a Montalbano desde lo más profundo de su ser.
– Hágalo -dijo Linda, levantándose.
Como es natural, en la comisaría no encontró a Fazio, seguramente había salido de caza en busca de las sociedades del americano. Recordó que los de la Científica aún no habían dado señales de vida con el resultado de los exámenes de la ropa de Laura. Estaba convencido, después de lo que había dicho Linda, de que los de la Científica no descubrirían nada importante. Aun así llamó sólo por el placer de tocarle los cojones a Vanni Arquà.
– ¿Arquà? Soy Montalbano. Permíteme felicitarte a ti junto con todo tu equipo de colaboradores por la prontitud y diligencia con que habéis atendido la petición de esta comisaría. Pondré todo mi empeño en informar detalladamente al señor jefe superior.
– Pero ¿de qué estás hablando?
– Estoy hablando de la ropa de aquella niña que os mandé…
– Ah, ¿eso? Sí, los exámenes, los hemos hecho.
– ¿Puedo experimentar la íntima satisfacción de saber por qué no me los habéis enviado?
– Montalbano, para enviártelos teníamos que hacer referencia a algo, ¿no crees? ¡Ni que fuéramos un laboratorio de análisis privado!
– Me dejas de piedra, Arquà. ¿Cómo es posible que nadie te haya puesto al corriente?
– ¿De qué?
– Hubo un intento de secuestro de una niña que es la nieta de un destacado político. -Bajó repentinamente la voz y la dejó reducida a un soplo-. El asunto se mantiene en secreto, se sospechan oscuras tramas, hasta se habla de terrorismo… por eso no podía constar nada oficialmente.
– Comprendo, comprendo -dijo Arquà, bajando también la voz hasta convertirla en un soplo-. ¿Quieres conocer los resultados?
– Sí, pero dímelos por teléfono, ¡nada por escrito, por lo que más quieras!
– Espera un momento… Bueno pues -dijo Arquà al poco rato con un tono de voz todavía más sigiloso-, nada importante, en el vestido se han encontrado restos de salsa, mermelada, requesón y aceite de coche. Las braguitas estaban sucias de pipí, debió de hacérselo encima. Ah, en la parte posterior del vestido había tres cabellos masculinos, negros. Y nada más.
– Conservad bien esos tres cabellos. Gracias, Arquà. Y silencio absoluto, te lo ruego.
¡Pobre chiquilla! ¡Debía de haber pasado unos terribles momentos de angustia! Y en cuanto a las manchas de aceite de coche, eso no hacía sino confirmar la hipótesis de Linda: la niña había sido retenida durante algún tiempo en el interior de un garaje.
A la mañana siguiente, cuando llevaba unos diez minutos en su despacho, sonó el teléfono.
– Dottori? Está aquí el señor Bongiardino, que quiere hablar con usía personalmente en persona.
Catarella seguía confundiendo la m con la b. Debía de ser el abogado Mongiardino.
– Hazlo pasar.
No era el anciano abogado sino un cuarentón vestido con un caro traje a la medida. Lucía un antipático bigotito y un valioso Rolex en la muñeca. Hasta el perfume de la colonia con que se había impregnado debía de ser muy caro. Para aquella ocasión se había puesto un rostro severo.
– Soy Gerlando Mongiardino.
El mujeriego, el que metía la mano en la caja de la empresa. Se había presentado voluntariamente, ahorrándole al comisario la molestia de ir a verlo.
Montalbano le indicó por señas que se sentara, pero el hombre permaneció de pie.
– Gracias, me voy enseguida. He venido sólo para decirle que su manera de actuar me parece incorrecta.
– ¿En qué sentido?
– Usted, utilizando como pretexto un hipotético secuestro acerca del cual no se ha presentado ninguna denuncia, que conste, ha ido a molestar a mi padre con preguntas que nada tienen que ver con la historia que le ocurrió casualmente a mi sobrina Laura.
– ¿Qué significa casualmente?
– Que Laura se perdió mientras estallaba el temporal, que alguien cuidó de ella, la acogió en su coche y la dejó cuando todo terminó.
– ¿Y por qué razón ese compasivo alguien la emprendió a bofetadas con ella?
– ¿Se refiere al hecho de que Laura tenía una mejilla hinchada? Pero ¿quién le dice a usted que eso fue una bofetada?
– Dos testigos.
– ¿Qué es lo que vieron?
Montalbano le contó punto por punto el relato de los Bonsignore. Al final, Gerlando Mongiardino esbozó una sonrisa.
– ¡Pero, señor comisario, piense un poco! Si alguien intenta salvar a una niña que se ha perdido y esa niña huye de su salvador corriendo el peligro de acabar bajo las ruedas de un coche, ¿no sería posible que ese alguien perdiese momentáneamente la paciencia? Los señores Bonsignore creyeron que se trataba de un secuestro y, por consiguiente, todo lo que vieron lo enmarcaron en la óptica del secuestro. Sin embargo, las cosas pueden y tienen que verse desde otra perspectiva.
¡Bien por Gerlando Mongiardino! Su explicación era de una lógica aplastante.
– ¿Usted ha leído alguna vez a Borges? -le preguntó Montalbano.
– ¿Eso qué es, un libro? -replicó molesto.
Hay personas a quienes la pregunta acerca de si han leído un libro les resulta más ofensiva que el hecho de que alguien les pregunte si han tenido íntima amistad con Jack el Destripador.
– Usted perdone, pero dejando aparte el hecho de que sobre la desaparición de Laura yo tengo otra opinión, ¿cómo puedo llevar a cabo una investigación sin hablar con los familiares de la víctima?
– ¿Y qué tienen que ver con el presunto secuestro de Laura las preguntas que le ha hecho usted a papá sobre mis relaciones con mi cuñado Fernando?
– Porque necesito un cuadro general de la situación. Es más, aprovechando que está usted aquí, ¿quiere explicarme el motivo de esas disputas? De hecho, yo tenía el propósito de acercarme a la Vigamare para hablar de ello.
– Nuestras disputas siempre han tenido el mismo motivo: la dirección de la empresa de la cual mi cuñado y yo somos socios cada uno al cincuenta por ciento. Eso es todo.
4
Debía de ser una explicación fraguada en el seno de la familia para no perder la dignidad a los ojos del pueblo, el cual conocía muy bien la verdadera causa de las peleas, que no era otra que la irresistible atracción que el sexo femenino ejercía en Gerlando y que lo inducía a meterse en el bolsillo el dinero de la empresa y estafar de mala manera a su cuñado.
Merecía la pena aclarar la cuestión.
– ¿Podría esbozar brevemente en qué consiste la disparidad de criterios entre ustedes a propósito de la dirección de la compañía?
– Muy sencillo: yo quiero que la Vigamare se expanda cada vez más y se abra a nuevos mercados y él no, él quiere que todo siga tal como está.
– ¿Y usted se explica por qué su cuñado no quiere ampliarla? ¿Acaso es excesivamente prudente?
Una manera amable de insinuar la hipótesis de que Belli no se fiaba de Gerlando Mongiardino.
– No se trata de prudencia. Yo diría más bien falta de interés. Fernando tiene otros negocios mucho más importantes en Roma, es un empresario capaz de arriesgar mucho.
– ¿Pues entonces?
– Le seré sincero, comisario. Esta empresa de Vigàta Fernando sólo la constituyó para complacer a su mujer, es decir, mi hermana, la cual quería verme bien colocado puesto que yo no tenía trabajo fijo. Y, además, ella pensaba que el negocio sería un pretexto para que mi cuñado viniera a menudo a Vigàta, y de esa manera ella tendría más ocasiones de ver a sus padres. En resumen, para Fernando la Vigamare no tiene ninguna importancia mientras que para mí lo es todo.
– Su padre me dijo que teme que las relaciones entre ustedes hayan llegado al punto de ruptura.
– Todo lo que tenía que romperse ya se ha roto.
– ¿En qué sentido?
– En el sentido de que mi cuñado se retiró de la sociedad la víspera de su partida hacia Roma. Fuimos al notario aquella misma tarde.
Por consiguiente, las cosas ya habían alcanzado el punto crítico que decía el abogado Mongiardino. Debía de haber habido una pelea terrible entre Belli y Gerlando.
– ¿Y quién ha adquirido su cuota?
– Yo.
¡¿Él?! ¿Y con qué había pagado? ¿Con habas y garbanzos? ¿Con conchas de marisco? Y si se había comprometido a abonarla a plazos, ¿cómo era posible que Belli se hubiese fiado una vez más de aquel tarambana?
– Disculpe, señor Mongiardino, la que voy a hacerle es una pregunta que efectivamente no tiene nada que ver con el secuestro y, por consiguiente, es usted muy libre de no contestar, pero ¿podría decirme qué sistema han acordado para el pago de la cuota?
– En efectivo.
Montalbano puso una cara tan sorprendida que Mongiardino se sintió obligado a dar una explicación.
– Por supuesto que no he acudido al notario con maletas llenas de billetes. He hecho una transferencia de fondos desde mi cuenta a la suya.
¿Fondos? ¿De qué fondos estaba hablando? ¿Del fondo del mar? ¿De los bajos fondos? Sin embargo, comprendió que Gerlando Mongiardino, con mucha habilidad, lo había empujado a darse de bruces contra una pared. Los bancos jamás traicionarían el secreto bancario, e ir a hablar con el notario sería como pretender mantener un diálogo con un cadáver.
– ¿Hay otros socios?
– No.
¿Qué más se podía decir?
– Felicidades y enhorabuena -dijo Montalbano, levantándose.
– Gracias, comisario. Y espero haber aclarado…
– Perfectamente.
Se estrecharon la mano sonriendo.
– ¿Linda? Soy Montalbano.
– ¡Cuánto me alegro! Dime.
– Necesito verte.
– ¿Ya estamos en ese plan? -Y soltó una risita.
Montalbano se puso colorado como un tomate.
– Di… discúlpame, Linda, pero me he portado como un…
– No te preocupes. Dime.
– Tengo que hacerte una pregunta sobre algo que insinuaste y que después se me fue por completo de la cabeza.
– Pregunta.
– ¿Tú sabes dónde encontraron a Laura?
– Delante de la verja del chalet del doctor Riguccio.
– Bueno, es que me parece que dijiste que tú conocías aquella zona, la que va desde Piano Torretta a Gallotta.
– Sí.
– ¿Querrías acompañarme allí?
– Pues claro. ¿Cuándo?
– Esta tarde si puedes. Sobre las cinco. Dejas tu coche frente a la comisaría y seguimos con el mío. ¿Sabes dónde está la comisaría de Vigàta?
– No.
– Ahora te lo explico.
Empezó a hablar, plenamente convencido de que jamás conseguiría indicarle el camino a Linda. No porque la comisaría estuviera situada en el interior de un laberinto sino a causa de su congénita incapacidad topográfica. Sólo podía llegar a un lugar porque el cuerpo lo llevaba por su cuenta hasta allí. Tras pasar diez minutos diciendo «a la segunda a la izquierda, giras inmediatamente a la derecha» y «a la tercera a la derecha, giras a la segunda también a la derecha», se dio por vencido.
– Mejor preguntas cuando llegues a Vigàta.
– Traigo un buen cargamento -dijo Fazio al entrar en el despacho de Montalbano, que en aquel momento estaba hablando con Augello.
– Siéntate y cuéntame.
– Dottore, tengo que hacer una premisa. Llevo los bolsillos llenos de papeles y necesito consultarlos de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo sin temor a que me pegue un tiro?
– Por esta sola y única vez, sí.
¿Cómo se las habría arreglado para guardarse en el bolsillo todos aquellos papeles que sacó y que, al final, formaron un montón sobre la mesa del comisario? A continuación, Fazio carraspeó y apoyó la espalda en el respaldo del asiento. Estaba visiblemente orgulloso de su trabajo. Al fin decidió abrir la boca.
– Bueno, pues el americano tiene y no tiene cuatro empresas dedicadas a participar en los concursos de adjudicación de obras públicas.
– No empecemos a soltar chorradas -dijo el comisario, irritado-. ¿Qué significa eso de que tiene y no tiene?
– Ahora mismo se lo explico, dottore. Estas cuatro empresas se encuentran desde hace tiempo con ciertos problemas, habían tenido dificultades para el pago de los impuestos, algunas de sus obras habían sido clausuradas por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, habían sido multadas por retrasos en la entrega y cosas por el estilo. Para reanudar sus actividades habrían debido resolver los asuntos pendientes, regularizar su situación, pero les faltaba el dinero. En determinado momento, es decir, hace menos de tres meses, ocurrió el milagro. Las cuatro sociedades cuyos nombres le digo ahora mismo… -Y comenzó a revolver el montón de papeles que tenía delante.
– ¿Podrías ahorrármelo? -imploró Montalbano con un hilillo de voz.
– De acuerdo -accedió magnánimamente Fazio-. Las cuatro empresas hallan el dinero necesario para regularizar su situación, pero…
– Pero se ven obligadas a cambiar de manos -terció Augello.
– ¡Ahí está lo bueno! No cambian de manos, apenas se modifica el organigrama empresarial. El administrador delegado que había antes permanece en su sitio, el consejo es esencialmente el mismo. Sólo que entre los consejeros de administración ahora figura Balduccio Sinagra. Y, junto con él, aparece otro nombre. En estas compañías Balduccio vale oficialmente como un dos de copas.
– Pero oficiosamente se ha convertido en propietario de las cuatro y los otros son hombres de paja o casi -concluyó el comisario.
– Exacto. Es él, Balduccio, el que ha sacado el dinero para regularizar la situación de las empresas y comprarlas. El perito Farruggia, que en estas cosas tiene un olfato de galgo siciliano, se ha enterado, por vía indirecta a través de amigos que tiene en los bancos, de estos movimientos de dinero desde las cuentas de Balduccio a las cajas de las compañías.
– Perdonadme -intervino Mimì-. Hasta aquí, yo no veo en todo esto ninguna irregularidad. Si Balduccio quiere presentarse tan sólo como un consejero más de administración, allá él. La pregunta es más bien: ¿cómo es posible que tenga todo ese dinero a su disposición? ¿Lo ha encontrado aquí o se lo ha ganado en América? ¿No podríamos preguntar a…?
– Mire, dottore -lo interrumpió Fazio-, que acerca de la vida americana de Balduccio se saben bastantes cosas. Farruggia se ha informado a través ciertas personas que viven en Nuva-york, Bruculín y otros lugares, personas que con nosotros jamás abrirían la boca. ¿Me explico?
– Sí. Sigue.
– No hay nada contra Balduccio júnior, aparte de alguna mala compañía.
– ¿Mala en qué sentido?
– Bueno, viejos mafiosos amigos de su padre, boss en período de desarme… Pero esencialmente Balduccio fue, hasta el momento de trasladarse a Vigàta, un brillante empleado de banca.
– Pero ¿por qué vino? -preguntó Mimì.
– Oficialmente, y estamos siempre en las mismas, entre lo oficial y lo oficioso, para tratar de recuperarse de un terrible dolor. Perdió a su novia en un accidente automovilístico y sufrió mucho por ese motivo. Entonces le aconsejaron que se distrajera cambiando de aires. Y él eligió la tierra de su padre y su abuelo.
– ¡Qué alma tan delicada y sensible! -dijo Montalbano.
– ¿Y oficiosamente? -preguntó Mimì sin soltar el hueso.
– Oficiosamente vino, por cuenta de sus malas amistades, a hacer toda una serie de inversiones. Porque aquí en nuestro país el momento es propicio mientras que en Estados Unidos hay demasiados controles, entre otras cosas por culpa de la cuestión del terrorismo.
– Pero ¿quién le dio el dinero? -saltó Mimì-. No creo que su sueldo de empleado de banca, por muy brillante que fuera…
– Oficialmente -lo interrumpió Fazio-, se trata de una herencia.
– El tío de América -dijo Montalbano.
– No, señor dottore. En este caso, el abuelo de Sicilia. Don Balduccio sénior, y sigo hablando de la versión oficial, parece que exportó capitales al extranjero. Unos capitales que no pudieron embargarse porque nadie tenía conocimiento de su existencia. Cuando don Balduccio sénior murió, ese dinero pasó a Balduccio júnior. ¿Está claro? Oficiosamente, en cambio, don Balduccio sénior jamás exportó nada de nada. Es dinero sucio, reciclado, que puede volver a entrar en el país haciéndolo pasar por reintegro de capital desde el extranjero. Este dinero, quienquiera que sea el propietario, entró legalmente en el país, Balduccio júnior pagó el dos y medio por ciento que marca la ley y ahora está totalmente en regla.
Se hizo un profundo silencio.
– Farruggia -añadió Fazio al cabo de un rato- me ha insinuado incluso algo que se refiere a Belli. Parece que tiene…
– … intención de vender su cincuenta por ciento al cuñado -dijo Montalbano, completando la frase.
– Sí. ¿Y usted cómo lo sabe?
– Lo sé. Pero no se trata de una intención, la cosa ya está hecha. ¿Te ha dicho Farruggia quién le dio el dinero a Gerlando Mongiardino?
– Según él, detrás de toda la operación está como siempre nuestro amigo americano, que tiene mucho interés en ampliar sus negocios.
– Me da la impresión de que muy pronto habremos de empezar a contar muertos -dijo Mimì-. Los Cuffaro no se quedarán cruzados de brazos viendo a un Sinagra que se presenta aquí para hacer lo que le dé la gana.
Montalbano pareció no dar importancia a las palabras de Mimì. En su lugar se dirigió a Fazio.
– Nos has dicho que en los nuevos consejos de administración, aparte del nombre de Balduccio júnior, siempre hay otro.
– ¡Sí, señor! -exclamó sonriendo con los ojos muy brillantes.
– ¿Por qué te hace tanta gracia?
– ¡Porque usía es un policía de los que no hay!
– Gracias. ¿Me dices el nombre?
– Calogero Infantino.
– ¿Y ése quién es?
– Calogero Infantino es un señor sin antecedentes penales que hasta la llegada del americano poseía un establecimiento de venta al por mayor y al por menor de electrodomésticos.
– ¿Y después de la llegada del americano?
– Conservó el negocio.
– Pues entonces, ¿qué tiene que ver con el americano?
– Con el americano no tiene nada que ver. Pero resulta que Calogero Infantino está casado con Angelina Cuffaro.
– ¡Coño! -exclamó Mimì-. ¡Los Cuffaro y los Sinagra se han aliado!
– Ni más ni menos. Y por lo que me consta, el pacto entre ambas familias mafiosas lo ha exigido, como primera condición, Balduccio júnior. Por consiguiente, dottore, no habrá ni ráfagas de kalashnikov ni muertos que contar. Los Cuffaro y los Sinagra se llevarán de maravilla.
– ¿Y nosotros qué podemos hacer? -preguntó Mimì.
– Podemos hacer lo que hacían los antiguos -dijo Montalbano.
Augello lo miró perplejo.
– ¿Y qué hacían los antiguos?
– Se rascaban la tripa y se miraban el ombligo.
Fue a la trattoria, pero no le apetecía mucho comer. Enzo se dio cuenta y se preocupó:
– ¿Cómo se encuentra, dutturi?
– Bien, gracias.
– Pues entonces, ¿por qué no tiene apetito?
– Porque de vez en cuando me acuden demasiados pensamientos a la cabeza.
– Malo, dutturi. ¿Sabe una cosa? Hay dos partes del cuerpo que no quieren pensamientos: la tripa y la otra que usía ya entiende.
A pesar de que no tenía necesidades digestivas, dio el largo paseo por el muelle hasta llegar al faro. Sentado en la roca de costumbre, recordó el pensamiento que le había quitado el apetito. Y que no era un pensamiento propiamente dicho. Era algo que no encajaba en la forma de actuar del secuestrador de Laura. Pero no lograba identificar y enfocar debidamente aquel algo.
Regresó al despacho, se puso a firmar una montaña de papeles y, en determinado momento, sonó el teléfono.
– Dottori? Ha venido una siñora a decir que fuera lo espera un maestro.
El delirio de Catarella empeoraba día a día: Mastro era el apellido de Linda. Puntualísima.
– ¿De qué conoces tú el lugar al que nos estamos dirigiendo?
Linda esbozó una sonrisa.
– Crecí en él. Mi padre compró un terreno por aquella zona y se construyó una casita. Después, cuando yo tenía quince años, la vendió a su hermana, tía Rita.
– Entonces, ¿tus recuerdos se detienen en aquel período?
– No. Yo quería mucho a tía Rita y los domingos iba a verla. Su marido, tío Carlo, era de esos que lo saben todo de todos.
– Por consiguiente, ¿tus tíos viven todavía allí?
– No. Hace un par de años tío Carlo fue trasladado a Cosenza, donde nació, y entonces vendió a su vez la casa.
– ¿Sabes a quién?
– A los Carmona, a quienes conozco.
– Ahora te digo por qué estamos yendo hacia allá.
– No hace falta. Lo he comprendido.
– ¿Qué has comprendido?
– Que vamos a buscar una casa, un chalet o lo que sea, que también tenga un garaje de obra.
¡Había que ver cómo le funcionaba la cabeza a aquella chica tan guapa! Montalbano la contempló con admiración.
– ¿Por qué vas por este camino? Es más largo -dijo Linda.
– Lo sé. Pero quiero ver una cosa. Sólo un momento.
Se detuvo y bajó. Linda lo siguió. El chalet de los Sinagra se levantaba en la cumbre de la colina bajo la cual discurría la carretera, todas las ventanas estaban abiertas, y delante de la verja, antaño protegida por hombres armados, había tres coches aparcados. Balduccio tenía invitados, pero no se veía ni un alma. Los tiempos habían cambiado, ya no eran necesarios los guardaespaldas ni las escuadras de vigilancia; todo a la luz del día.
– Ya podemos irnos.
– Por tu manera de mirar esas ventanas -dijo Linda-, parecías Romeo bajo el balcón de Julieta. ¿Esperabas que asomara?
Montalbano no contestó. Al llegar a Piano Torretta, entró con el coche por uno de los pasos abiertos en la cerca de arbustos.
– ¿Tú sabes dónde habían dispuesto la mesa los Mongiardino?
– Sí. Sigue adelante todavía un poquito. ¿Ves allí abajo aquel otro paso? Se colocaron justo al lado.
Montalbano continuó y se detuvo donde le había dicho Linda. Bajaron. Piano Torretta, de forma casi totalmente circular, era una zona muy extensa y los Mongiardino se habían situado junto al borde y, por si fuera poco, cerca de un paso en que sin duda debía de haber mucho tráfico.
– No fue una elección muy afortunada -comentó Linda.
– Con que se hubieran colocado un poco más hacia el centro, a la niña no le habría ocurrido nada. La pelota con la que estaba jugando jamás habría podido alcanzar la cerca de arbustos y rebasarla.
– Ya -dijo secamente Linda.
Volvieron a subir al automóvil, cruzaron el paso y se encontraron en la carretera que llevaba a Gallotta. Había muy poco movimiento.
– ¿Hacia dónde vamos ahora? -preguntó Linda.
– De momento, abre la guantera, encontrarás un bolígrafo y una libreta. De aquí al chalet del médico hay unos seis kilómetros. Has de anotar a quién pertenecen las viviendas situadas a ambos lados de la carretera, si lo sabes. Si no lo sabes, marca el lugar con un punto interrogante. Como es natural, sólo tomaremos en consideración las casas que tengan un garaje de obra.
– Y si encontramos una casa que podría tener un garaje pero no está a la vista, ¿qué hacemos?
– Nos detenemos, bajamos y entramos en acción. Aunque me vea obligado a saltar alguna verja.
– ¿Por qué sólo tú? Me he puesto pantalones a propósito.
* * *
Comprendieron de inmediato que la cuestión iba a ser bastante más complicada. En primer lugar, las casas no estaban todas alineadas a lo largo de la carretera, sino que había algunas en segundo término. De esas últimas sólo podía verse la fachada, pues la parte de atrás era invisible desde la carretera y había que acercarse todo lo posible recorriendo estrechos caminitos, echar una ojeada y retroceder. Una imprevista pérdida de tiempo. Por si fuera poco, algunas casas estaban rodeadas de muretes a los que hubo que encaramarse para poder echar un exhaustivo vistazo. Por suerte, no se veía a nadie, eran segundas residencias, aún no había llegado la temporada de vacaciones y, además, era un día laborable. Montalbano dijo en determinado momento:
– Para facilitarnos el trabajo, todas las casas tendrían que ser como aquélla de allí.
Y señaló una a mano derecha, una auténtica edificación campestre, con su garaje obtenido de lo que antaño fuera un establo, muy visible y cerrado por una persiana metálica.
– Por desgracia -dijo Linda-, ésa es justamente la casa que te decía, aquella donde crecí. Ahora pertenece a los… ¡Acércate! ¡Para!
– ¿Qué pasa? -preguntó el comisario, obedeciendo automáticamente.
– Me parece que hay alguien -dijo Linda, bajando a toda prisa y llamando a voz en grito-: ¡Señora Carmona!
Sentado en su sitio, el comisario vio aparecer a una anciana desde detrás de la casa, y luego la vio levantar los brazos al cielo al reconocer a Linda, correr a su encuentro y fundirse con ella en un abrazo. Ambas mujeres se pasaron un rato conversando animadamente y después Linda se giró hacia el coche.
– ¡Salvo! ¡Ven!
Él se apeó, las mujeres habían entrado en la casa, las siguió. Se encontró en un confortable salón de estilo rústico. La señora Carmona era una mujer de setenta y tantos años que enseguida le cayó muy bien porque le recordaba vagamente a una vieja amiga suya, una maestra jubilada, Clementina Vasile-Cozzo. La misma manera de hablar, la misma franqueza en las palabras y los gestos. Michelangelo, el marido, se había ido a Vigàta, pero no tardaría en regresar. ¿Por qué Linda no lo esperaba? Se alegraría mucho de verla de nuevo. Ellos habían dejado definitivamente el pueblo y se habían trasladado a vivir allí, donde reinaba la paz de los ángeles. Por allí cerca, otras familias también habían hecho lo mismo. Y muchas más seguirían su ejemplo a pesar del problema del agua, que recibían por medio de camiones cisterna. Sin dejar de hablar, se dirigió a la cocina y regresó con una bandeja.
– Tenéis que probar este parfè de almendras a la antigua que he hecho hoy mismo, no admito excusas. ¿Qué habéis venido a hacer por aquí?
Mientras se deleitaba zampándose una ración de tarta semifría verdaderamente exquisita, Montalbano le contestó que por una de sus investigaciones, pero no dijo cuál, debía efectuar una especie de censo de las viviendas de aquella zona. Y puesto que Linda… La señora Carmona lo interrumpió.
– Si hubierais venido directamente aquí, os habríais ahorrado un montón de tiempo. Mi marido ya ha hecho ese censo.
– ¿Y eso por qué?
– Porque puede que haya una posibilidad de conexión con la red hidráulica. Pero hay que participar en los gastos, y entonces él se ha pasado todo un mes yendo de puerta en puerta para preguntar quién está dispuesto… ¡Ah, pero ya está aquí su coche!
5
El señor Michelangelo Carmona, a quien su mujer llamaba Mico, no sólo había trabajado en Vigàta como aparejador municipal sino que, además, era un sujeto meticuloso hasta el punto de resultar maniático. Mientras la señora Carmona salía a dar un paseo con Linda, el aparejador empezó a despejar la mesa, retirando todo lo que había encima de ella menos la bandeja con el parfè de almendras, que Montalbano consiguió hábilmente mantener al alcance de la mano. Cuando terminó, el hombre abandonó la estancia y regresó al poco rato arrastrando una enorme maleta. Con la ayuda del comisario, la subió a la mesa, la abrió y empezó a sacar una serie de mapas topográficos, extractos catastrales, declaraciones juradas, escrituras de venta, requerimientos notariales, recibos de la oficina del registro de la propiedad y otros documentos que no tardaron en cubrir toda la superficie de la mesa. Montalbano se colocó la bandeja sobre las rodillas y, mientras Mico se entregaba a una misteriosa criba, tomó la cuchara que había en su plato -provisionalmente puesto en el asiento de la silla de al lado- y se lanzó al ataque del parfè. Entretanto, Mico, que ya había encontrado los documentos que necesitaba, estaba llenando nuevamente la maleta, que había dejado abierta en el suelo, con todos los demás papeles. Al terminar la tarea, extendió sobre la mesa, que a duras penas podía contenerlo, un enorme mapa hecho a mano y comenzó a estudiarlo con aire tan pensativo como el de un comandante en jefe que estuviera estudiando el campo de batalla. En una mano sostenía un par de hojas enrolladas.
– Por favor, comisario, acérquese a mí -dijo, sacándose del bolsillo de la chaqueta un lápiz amarillo.
Montalbano abandonó a regañadientes la bandeja, pero la dejó en el lugar previamente ocupado por su trasero.
– Este que le estoy señalando con el lápiz es el sector que le interesa, es decir, todo el tramo de carretera desde este paso de entrada a Piano Torretta hasta el chalet del doctor Riguccio. Son cinco kilómetros y novecientos setenta y dos metros. El mapa lo hice yo para facilitar las cosas. Para más comodidad, marqué las viviendas con una numeración progresiva.
– Estupendo, pero ¿cómo hago para averiguar los nombres de los propietarios?
– Muy fácil. En estas hojas de aquí -respondió Mico, agitando los papeles que sujetaba- están los nombres y las direcciones de todos ellos. A cada número del mapa corresponde el nombre del propietario.
– Espléndido. ¿Y si quisiera saber cuántas de estas viviendas tienen garaje de obra, de esos que se cierran con una persiana metálica?
– Deme diez minutos. ¿Quiere que se lo escriba?
– Si no es molestia…
Mientras Mico se agachaba junto a la maleta revolviendo papeles, Montalbano regresó a la silla, alzó la bandeja, se sentó, volvió a colocarse la bandeja sobre las rodillas y se puso otra vez a comer. Mico se levantó con una especie de libraco que reproducía planos de casas, cogió una silla y se sentó. Consultaba el mapa, consultaba el libraco, consultaba los papeles donde figuraban los nombres y, de vez en cuando, escribía algo en una hoja en blanco. En la bandeja ya sólo quedaban las dos últimas cucharadas de parfè. Por educación, Montalbano se ordenó a sí mismo no comérselas y, por prudencia, puesto que no se fiaba de sus buenos propósitos, se levantó y depositó la bandeja en el aparador.
– Listo -dijo Mico, entregándole la hoja que había escrito-. Aquí están los nombres, las direcciones y también los números de teléfono. Las casas con garajes de obra no abundan mucho por esta zona; con el tiempo que hace, la gente deja los coches debajo de un emparrado o simplemente al aire libre. ¿Necesita alguna otra cosa?
– Nada más, gracias. Usted ha sido para mí como una mina de oro, le estoy enormemente agradecido. Sólo una pregunta: ¿estos datos son recientes?
– Los reuní el mes pasado. ¿Me echa una mano para dejarlo todo en orden antes de que vuelva mi mujer?
Y Montalbano aprovechó para deshacerse de las huellas de su culpa, se dirigió a la cocina con la bandeja y tiró al cubo de la basura los míseros restos del parfè.
Abandonaron la casa de los Carmona cuando ya estaba oscureciendo. La noche era clara y silenciosa, las hojas de los árboles no se hablaban entre sí.
– Me parece que ha ido todo muy bien -dijo Linda.
– Ya.
– Mico nos ha ahorrado un montón de trabajo.
– Ya.
– ¿Qué te ocurre?
– Nada, estaba pensando.
¿Habría podido decirle que el parfè no sentía el menor deseo de dejarse disolver por los ácidos del estómago y estaba luchando denodadamente para que tal cosa no ocurriera?
– ¿Quieres que te ayude con la lista que te ha dado Mico?
– ¿Por qué no?
– Pero antes quisiera cenar. El paseo con la señora Carmona me ha abierto el apetito. ¿Tú también tienes?
– Bueno…
– Veo que no te entusiasma la propuesta.
– ¡No digas eso, por Dios! De acuerdo. ¿Conoces algún sitio a donde ir?
– Pasada Gallotta hay una trattoria campestre, Da Giugiù, ¿has estado allí alguna vez?
Jamás había oído hablar de ella. Se preocupó.
– ¿Estás segura de que se come bien?
– He estado allí un montón de veces. Quédate tranquilo. Desde aquí tardaremos una media horita en llegar.
Pero tardaron una hora porque se lo tomaron con calma. Linda hablaba de su trabajo con los niños y al comisario le gustaba escucharla. Tenía una voz que cambiaba de color.
– Querría algo ligero -le dijo Linda a Giugiù, un hombre de por lo menos ciento treinta kilos de tonelaje.
– Las cosas ligeras se las lleva el viento -sentenció Giugiù.
– Muy cierto -contestó riendo-. A usted, desde luego, no conseguiría llevárselo ni siquiera un tornado.
La consecuencia de la breve discusión fue: queso de oveja, aceitunas verdes y aceitunas negras como entremés, espaguetis a la salsa de cerdo de primero, salchichas y chuletas de cerdo de segundo. Montalbano observó complacido que Linda no se rendía ante los platos, sino que entablaba batalla con la ayuda de un vino tinto cuya fortaleza era equiparable a la de un gallo de pelea. Al final la joven dijo:
– ¿Quieres probar el verdadero parfè de almendras? El de la señora Carmona estaba muy rico, pero el que hacen aquí…
– Voy a confesarte una cosa. El parfè no me gusta. En casa de los Carmona lo he probado por educación -mintió él con expresión contrariada-. Tómalo tú, yo te miraré.
Pero no consiguió ni siquiera mirar el parfè: cada vez que sus ojos se posaban en él, su estómago se ponía a refunfuñar indignado y hasta notaba una leve sensación de mareo.
Durante el camino de vuelta, Linda preguntó:
– ¿Adónde vamos para examinar los papeles? ¿A la comisaría o a tu casa de Marinella?
Montalbano la miró perplejo.
– ¿Te he dicho yo que vivía en Marinella?
– No, me lo dijo Beba. ¿No sabes que somos amigas? Me contó eso y otras cosas.
Mientras Montalbano abría la puerta de la casa, Linda preguntó:
– ¿Vamos a trabajar a la galería?
– ¿También sabes que tengo una galería?
– ¡Uf! -replicó ella.
Teóricamente, en la tarea de controlar los nombres de la lista, que eran sólo ocho, la chica habría tenido que emplear como máximo una media hora.
Cuando se sentaron en la galería aún no eran las doce de la noche y cuando Montalbano acompañó a Linda a la comisaría para que recogiera su coche eran las cinco y media de la madrugada.
En resumen, se acostó con la intención de dormir unas dos horas y, en cambio, despertó pasadas las diez. Se duchó precipitadamente, se afeitó dejándose la barba a medias, se vistió a toda prisa y entró en su despacho algo más tarde de las once.
– Envíame a Fazio -le dijo a Catarella.
Poco después llamaron con los nudillos a la puerta, pero en lugar de Fazio se presentó Mimì.
– ¿Alguna novedad? -preguntó Montalbano.
– Lo de siempre. Dos robos, un misterioso tiroteo por la zona de Piano Lanterna. ¿Y tú tienes alguna novedad?
– ¿Qué novedades quieres que tenga?
– ¡Pues no sé! -dijo Mimì, mirándolo intensamente.
Entró Fazio.
– A sus órdenes, dottore. ¿Cómo está?
¿Por qué hasta Fazio se ponía a preguntarle cómo estaba, cosa que no hacía habitualmente?
– Muy bien. ¿Por qué me lo preguntas?
– ¡Pues no sé!
Mimì, vete a saber por qué, rió con sorna. Montalbano no le hizo caso. Se sacó del bolsillo la lista de nombres escrita por Mico y la depositó sobre la mesa.
– Tengo que hacer una salvedad. Me he reunido con la doctora Olinda Mastro, la psicóloga de Laura, que me ha sido de gran ayuda y no sólo porque me ha explicado lo que le dijo la niña.
– ¿No sólo? ¿Pues qué otra ayuda te ha prestado? -preguntó Mimì, con el inocente rostro de un ángel.
Esa vez Montalbano también fingió no darse cuenta de nada y se lo explicó todo a los dos, incluida la visita a la casa de los Carmona.
– Anoche Linda, puesto que conoce prácticamente a todos los que viven en la zona, examinó conmigo esta lista y…
– Disculpe, dottore, ¿quién es Linda? -preguntó Fazio.
– Es la doctora Mastro, que se llama Olinda pero es Linda para los amigos -explicó Mimì, acentuando la palabra «amigos» sin alterar ni un ápice su rostro de serafín.
– … examinó esta lista y tachó cinco nombres -prosiguió Montalbano, sin dejar entrever la caldera de vapor que se agitaba en su interior y que podía estallar de un momento a otro-. Se trata de personas que jamás de los jamases habrían tenido nada que ver con asuntos ilegales. Quedan tres nombres: Gaspare Bonito, empleado de banca, Giacomo Arena, transportista, y Federico Zirretta, empleado. Olin… O… Lin…
– ¡O la la! -dijo Mimì.
Montalbano, haciendo un enorme esfuerzo, consiguió evitar la explosión de la caldera.
– A estos tres Linda no los conoce. Tendríamos que averiguar algo más.
– Déjeme ver -pidió Fazio, alargando la mano.
El comisario le entregó la lista, Fazio la estudió un momento y después dijo:
– Este Gaspare Bonito de cincuenta años y domiciliado en via Cavour treinta y dos es cajero de la sucursal que la Trinacria tiene en el puerto. Lo conozco desde hace más de veinte años y podría avalarlo. Es la honradez personificada.
– Pues entonces, táchalo. ¿Y los otros dos?
– No los conozco. Pero enseguida lo arreglo -dijo Fazio, levantándose y guardándose la lista en el bolsillo.
Una vez solos, Montalbano miró con la cara muy seria a Mimì.
– ¿Puedo preguntar por qué te las das tanto de gracioso?
– Porque yo ya sabía las cosas que nos has contado. Esta mañana a las ocho Linda le ha presentado un detallado informe telefónico a Beba.
– ¿Y qué le ha dicho?
– Beba no ha querido contarme nada. No ha habido manera de que hablara. Pero creo que Linda le ha dicho todo lo que había que decir. Se han pasado más de una hora al teléfono y, de vez en cuando, Beba se reía tanto que hasta se le saltaban las lágrimas.
– ¿Y de qué se reían tanto? -preguntó Montalbano con mirada siniestra.
– Eso sólo lo saben Linda, Beba y tú. Por consiguiente, supongo que también le ha dicho cosas que tú no nos has contado porque, estrictamente hablando, no tenían nada que ver con la investigación. -Y el muy infame esbozó una sonrisa.
– Mimì, ¿sabes lo que te digo, estrictamente hablando? -dijo Montalbano enfurecido.
– No.
– Vete a tomar por el culo.
Había en el engranaje de su cerebro una piedrecita que paralizaba el movimiento de las ruedas y ruedecillas. Y hasta que eliminara aquella piedrecita, no habría manera de volver a poner en marcha el mecanismo. El obstáculo era la forma que había utilizado el secuestrador para proceder. ¿Qué ocurría en los secuestros normales? Ocurría que los malhechores que debían mantener contacto con la persona raptada cuidaban de enmascararse, de cubrirse la cara con un pasamontañas o cualquier otro tipo de disfraz para no ser reconocidos por la víctima, que, una vez liberada tras el pago del rescate, podría facilitar a los investigadores unas descripciones extremadamente detalladas. Y, en efecto, si durante un secuestro el prisionero veía, aunque sólo fuera casualmente, el rostro de un carcelero, su destino ya estaba marcado. Pidiéndole antes perdón, eso sí, pero la persona era eliminada. Esa norma no fallaba.
Entonces, ¿por qué esa vez el raptor de Laura no había adoptado ninguna precaución y había actuado a cara descubierta? ¿Porque Laura era una niña de tres años y le habría sido difícil, cuando no imposible, describir el aspecto del secuestrador? Puede que la razón fuese ésa, pero, en cualquier caso, semejante comportamiento no dejaba de ser un tremendo riesgo. Tanto es así que, cuando se vio obligado a perseguir a Laura, que se había escapado del coche, el hombre dejó que los Bonsignore le vieran el rostro.
Pero, por otra parte, no habría podido ir más que a cara descubierta. En general, los secuestros se producen en medio de la oscuridad y, aun así, los raptores actúan de tal manera que no se les pueda reconocer. En aquel caso todo tenía que suceder necesariamente bajo la luz del sol, aunque el sol estuviera cubierto por las nubes. Y por consiguiente, ¿cómo podía un hombre andar por ahí en medio de tanta gente luciendo con el mayor desparpajo un pasamontañas? Habría equivalido a pasear con una pancarta que dijera: «ESTOY COMETIENDO UN SECUESTRO.» Nada, la niña debía necesariamente ser secuestrada por alguien dispuesto a correr el enorme riesgo de ser reconocido por cualquiera.
Entonces, ¿qué le habían dicho o prometido a cambio? Ahí estaba el busilis. ¿Dinero? No había dinero capaz de compensar semejante riesgo. ¿Garantías? ¿De qué?
Y fue entonces cuando recordó lo que había dicho Linda: no había sido un secuestro propiamente dicho sino un alejamiento momentáneo que sugiriera la idea de un secuestro. La idea. La sensación. La impresión. Pensó en un diálogo imaginario (aunque, en realidad, no tanto).
– ¡Figúrese usted, comisario! La niña se perdió, pero por suerte la recogió un compasivo automovilista, que ha permanecido en el anonimato y que la acompañó a un lugar seguro. ¡Y nosotros, entretanto, desesperados y pensando en un rapto!
– ¿Quieren presentar una denuncia?
– Pero ¿por qué? ¿Por una sensación? ¿Por una impresión?
Eso era lo que le habían garantizado al secuestrador: que no se presentaría ninguna denuncia, que no habría ninguna investigación siempre y cuando la chiquilla no sufriera ningún daño, pues, en caso de daño, no se podría prever la reacción de los padres. Y, en efecto, no había habido ninguna denuncia porque no había habido ningún motivo para presentarla. Y la investigación, ¿qué motivo había para llevarla a cabo?
Sea como fuere, la piedrecita ya se había eliminado.
Estaba a punto de regresar a Marinella, con los nervios propios de una tarde perdida en la comisaría resolviendo asuntos sin importancia, cuando se presentó Fazio.
– ¿Qué puedes decirme sobre aquellos nombres?
– Muchas cosas, dottore. Y para que no se enfade, lo que he averiguado me lo he aprendido de memoria, de manera que no necesito papeles.
– Muy bien. Veo que con la vejez vas mejorando, como el buen vino.
– Dottore, usía entiende mucho de comida, pero de vinos no sabe gran cosa. La vejez no siempre es beneficiosa para el vino. Bueno, pues empiezo por Federico Zirretta, empleado administrativo de la Casa del Distrito.
– ¿De la cárcel?
– Sí, señor. Desde hace treinta años. El director me ha dicho que no sólo es un empleado ejemplar sino que, además, ha promovido varias iniciativas en favor de los reclusos. Es un hombre muy bueno.
– ¿Qué sueldo tiene?
– La miseria que el Estado paga a la gente como nosotros.
– ¿De dónde sacó el dinero para construirse una casa en Piano Torretta?
– Eso también me lo he preguntado yo. Y he obtenido la respuesta. Su mujer, que es de Ribera, heredó de un tío. Como no tienen hijos, se construyeron esa casa. Hágame caso a mí, dottore, Zirretta está fuera de toda sospecha.
No tenía ningún motivo para poner en duda lo que Fazio le estaba diciendo.
– ¿Y el otro?
– Aquí la cuestión ya es más interesante. Giacomo Arena tiene cincuenta años. Casado y divorciado. Él tampoco tiene hijos. Se califica de transportista, pero en realidad sólo posee una camioneta con la que se dedica a pequeños transportes ocasionales.
– ¿Eso te parece interesante?
– Déjeme terminar.
– Te gusta hacer como los pirotécnicos cuando disparan petardos, ¿verdad, Fazio?
– ¿Qué quiere decir?
– Pues que la traca más fuerte siempre la reservan para el final.
Fazio sonrió complacido.
– ¡Y menuda traca, dottore! En primer lugar, Giacomo Arena no es trigo limpio. Fue condenado porque, sin tener licencia de armas, le encontraron una pistola en el bolsillo. Otra condena se debió a que, conduciendo en estado de embriaguez, fue a estrellarse contra un quiosco de periódicos y lo dejó destrozado.
– ¿Eso es todo? Todavía no oigo las tracas más gordas.
– Es hijo de Romualdo Arena, llamado Rorò.
– ¿Y quién es Rorò?
– No quién es sino quién era, dottore. Lo mataron hace más de veinte años. Pertenecía a la familia de los Sinagra.
¡Un mafioso muerto de un disparo en el transcurso de la guerra entre los Sinagra y los Cuffaro! Montalbano plantó enseguida las orejas.
– ¿Ya ha oído finalmente la traca, dottore? -dijo Fazio, sonriendo a modo de desquite.
– ¿Y cómo es posible que el hijo no se vengara?
– Por aquel entonces estaba trabajando en Alemania como obrero de una fábrica de automóviles. Regresó un año después y fue detenido por la historia de la pistola. Por lo visto, la intención de vengarse la tenía. Pero cuando salió de la cárcel, las cosas estaban cambiando rápidamente en perjuicio de los Sinagra. Y entonces él no se movió.
– ¿Por qué no siguió las huellas de su padre?
– Fue Rorò quien no quiso que entrara en el circuito. Quería mucho a su hijo.
– Si, tal como me has dicho, Giacomo Arena vive un poco a salto de mata, razón de más para preguntarse quién le dio el dinero para comprarse la casa de vacaciones en el campo.
– Dottore, se ve que usía no ha mirado bien la lista que le hizo el señor Carmona. Es muy precisa. La casa sigue perteneciendo al señor Di Gregorio, Arena la tiene alquilada. Y se ha ido a vivir allí.
– ¿Desde cuándo?
– Desde hace tres meses. Tiene un contrato de un año.
– ¿Vive solo allí?
– Sí, señor. De vez en cuando le hace compañía alguna puta.
– ¿Sabes si Arena, aparte de la camioneta, tiene también algún otro vehículo?
– Claro. Un Polo.
Montalbano se quedó un poco pensativo y después preguntó:
– La hipótesis de que Giacomo Arena se haya puesto a la disposición del americano ¿te parece poco probable?
– Para nada, dottore. Sólo que, a mi juicio, las cosas ocurrieron justo al revés.
– ¿Qué quieres decir?
– Que fue Balduccio júnior quien se puso en contacto con los supervivientes o los parientes de la familia. En la elaboración de la lista puede que le echara una mano el honorable abogado Guttadauro, que los conoce a todos, los vivos y los muertos.
– Sea como fuere, de este contacto entre el americano y Giacomo Arena no tenemos pruebas.
– No ha habido tiempo de buscarlas -lo corrigió Fazio.
– ¿Sabes qué vas a hacer, Fazio, a partir de este momento?
– Pues claro que lo sé. Pisarle los talones a Giacomo Arena.
– ¿Sabes fotografiar?
– Me las apaño.
– Sácame unas cuantas fotos de Arena sin que él se dé cuenta. Busca a alguien que te ayude, si quieres. Me interesa especialmente que se le vea bien la cara. En cuanto las hayas hecho, manda revelarlas y me las traes.
– Pero, dottore, no es necesario hacer como en el cine, vigilancia, fotografías. Seguro que en algún sitio encuentro una imagen de Giacomo Arena.
– ¡Pero, hombre, por Dios! ¿Quieres darme una foto de carnet o de archivo? ¡Esas parecen hechas a propósito para que no se pueda identificar a la gente!
Acababa de llegar a Marinella cuando sonó el teléfono. Era Linda.
– Salvo, como tenía un compromiso que se ha anulado, he pensado que podríamos ir a cenar.
«¿Para que después puedas troncharte de risa a costa mía con Beba?», pensó inmediatamente Montalbano, enfurecido.
– Lo siento, pero estoy esperando a unas personas. Ya hablamos. Hasta pronto.
Colgó. Sonó el teléfono.
– Linda, ya te he dicho que…
– ¿Quién es Linda? -preguntó la voz de Livia.
Y adiós muy buenas.
6
Noche infame, un total de ocho larguísimas llamadas hechas y recibidas desde Boccadasse, provincia de Génova, hasta que el cansancio y el sueño se impusieron a los dos contendientes. Se presentó en el despacho con una pinta espantosa. Al verlo con aquella cara, ni siquiera Catarella tuvo el valor de ir más allá de un normal:
– Buenos días, dottori. -Dicho, por si fuera poco, a media voz.
– Buenos días una mierda -fue la fúnebre y amenazadora respuesta.
Nadie se atrevió a molestarlo durante unas dos horas. En efecto, eran poco más de las once cuando llamaron discretamente a la puerta. Era Fazio, a quien ya debían de haber advertido del negro humor del comisario, pues dijo mientras se sentaba:
– Dottore, ¿quiere apostar a que, en cuanto yo empiece a hablar, se le pasa de golpe el ataque de mal humor?
– Apostemos. ¿Cómo es que estás aquí en lugar de estar vigilando a Giacomo Arena?
– Ya lo he vigilado, dottore. De la sorpresa que me he llevado me he caído de culo, dicho sea con todo el respeto.
– Cuéntame.
– Esta mañana a las seis me he apostado con mi coche en la carretera de Piano Torretta. Me he llevado a Alfano porque está con nosotros desde hace una semana y nadie lo conoce. Llevaba también la cámara. Bueno, pues a las siete de la mañana nos ha adelantado la camioneta de Arena que luce escrito en los costados «G. ARENA – MUDANZAS – TRANSPORTES». Él delante y nosotros detrás. A medio camino se ha detenido en una gasolinera y, como había un poco de cola, ha bajado. Entonces se me ha ocurrido una idea. Le he dicho a Alfano que le preguntara si podría hacerle una mudanza urgente. Mientras Alfano hablaba con él, he sacado un montón de fotografías que ya están revelando. Al volver, Alfano me ha dicho que Arena le había contestado que ya no se dedica a hacer mudanzas ni transportes porque ahora trabaja como colaborador fijo al servicio de una empresa. Cuando ha terminado, lo hemos seguido y hemos visto dónde se detenía, justo a la entrada de un gran almacén, en el que ha entrado. Al poco rato han salido dos hombres, que han cargado varios frigoríficos y calentadores de baño en la camioneta. Al finalizar la operación, Arena se ha sentado al volante y se ha ido a entregar los electrodomésticos.
– ¿Por qué no lo has seguido?
– Porque ya no era necesario. Las fotografías ya las tenía y hasta me había enterado de para quién trabaja Arena; consta en el rótulo del almacén.
– ¿Qué dice?
– Electrodomésticos Infantino.
– ¿Y qué?
– ¿Lo ha olvidado, dottore? La otra vez se lo comenté. Calogero Infantino es aquel señor sin antecedentes penales, comerciante de electrodomésticos, casado con Angelina Cuffaro, que figura en los nuevos consejos de administración de las empresas adquiridas por Balduccio júnior.
Montalbano lo miró asombrado.
– Pero ¿cómo? ¿Ahora Arena se pone a trabajar para la familia Cuffaro, la que mató a su padre?
– Dottore, pero ¿no dice usted mismo que los tiempos han cambiado? Ahora sólo se piensa en términos de bisnis.
Inesperadamente Montalbano esbozó una sonrisa. Y Fazio también.
– Dottore, ¿he ganado la apuesta?
– Sí.
– Pues entonces invíteme a un café, que falta me hace.
– A mí también -dijo el comisario bostezando.
A última hora de la mañana, Montalbano decidió reunir al estado mayor de la comisaría, integrado por él mismo, Fazio y Augello.
– Las cosas, tal como yo lo veo, se desarrollaron de la siguiente manera. Balduccio júnior regresa de América para blanquear un dinero mafioso. Puesto que pertenece a la tercera generación, en lugar de declararles la guerra a los Cuffaro, se alía con ellos, estableciendo cierto reparto de los beneficios. Los negocios le van bien porque trabaja bajo mano, adquiriendo empresas al borde de la quiebra. Sin embargo, cuando pretende extender su radio de acción al mercado al por mayor del pescado, tropieza con dos dificultades. La primera es que la compañía de Belli, la Vigamare, va viento en popa y, por consiguiente, los métodos tienen que ser distintos de los utilizados hasta el momento; la segunda es que Fernando Belli es un hombre honrado, difícil de doblegar. Pero Balduccio no tarda en descubrir la trama oculta de la Vigamare, es decir, lo del otro socio, el cuñado de Belli, Gerlando Mongiardino. Lo aborda, o manda que otros lo aborden, y le plantea las ventajas que podría obtener si él, Balduccio, consiguiera introducirse de alguna manera en la sociedad. Gerlando Mongiardino habla evidentemente de ello con su cuñado, pero éste lo manda al carajo. De ahí las peleas que todos conocemos. ¡Y un cuerno disparidad de criterios acerca del rumbo de la empresa!
– Perdona que te interrumpa -dijo Mimì-. Pero ¿qué interés puede tener Gerlando Mongiardino en cambiar de socio y aliarse con alguien como Balduccio júnior?
– No sabemos lo que Balduccio júnior le ha prometido. O a lo mejor piensa que disfrutará de mayor libertad de movimiento para meterse en el bolsillo el dinero de la empresa.
– ¿Apostamos a que, al menor fallo, Balduccio júnior lo arroja a los peces para que se lo coman vivo? -dijo Fazio.
– Sigamos. La partida se encontraba estancada cuando a Balduccio se le ocurre una manera de obligar a Belli a ceder. El secuestro de la hija. Entonces…
– Un momento -lo interrumpió Mimì-. No me convence.
– ¿Qué?
– Esta historia del secuestro. Es un método viejo, un método mafioso a la antigua. Tú mismo, Salvo, has afirmado que estos nuevos mafiosos son burócratas que utilizan otros medios de presión, y sólo cuando no pueden evitarlo… El secuestro no encaja con el modus operandi de Balduccio júnior.
– Mimì, ya que te has puesto en plan de doctas citas, yo también voy a empezar a ponerme culto. Una vez leí una novela, creo que se llamaba Olvidar Palermo, aunque puede que el título fuera otro, a veces me confundo. En cualquier caso, esa novela narra la historia del descendiente de una familia de mafiosos, como nuestro Balduccio júnior, nacido y crecido en América, que estudia, se convierte en una persona culta y de finos modales, entra a formar parte de la alta sociedad y se casa con una rica americana. Ambos se van de vacaciones a Palermo, donde un gesto de admiración de alguien con respecto a la esposa es mal interpretado por el marido. Rápidamente la relación entre el marido y el otro se convierte en un desafío. Y a medida que el desafío se va volviendo cada vez más peligroso, e incluso mortal, el marido pierde progresivamente la cultura, la delicadeza y la elegancia para adquirir en su lugar astucia, violencia y voluntad homicida. En resumen, retrocede. Palermo lo hace regresar a sus orígenes, a sus raíces. Pues bien, Balduccio júnior ha tropezado con alguien que lo estaba desafiando y ha regresado rápidamente, aunque por muy poco tiempo, a sus orígenes. Pero ese breve viaje hacia atrás lo joderá. Se trata del rapto de una persona y no importa que se haya hecho para conseguir un rescate o para ejercer una fuerte presión sobre alguien. La duración también es irrelevante. Tanto si ha durado una hora como si ha durado un año, sigue siendo un secuestro. Y el secuestro de una persona, por lo que a mí me consta, aún no se ha despenalizado.
– ¡En fin! -dijo en tono dubitativo Mimì.
– Sigamos adelante. Balduccio júnior convence a Gerlando de que le revele los movimientos de Belli y su familia cuando vengan a Vigàta por Pascua. Y le explica que se tratará de un falso secuestro, a la niña no se le hará ningún daño. Un daño que sí se hará en el futuro a algún familiar en caso de que Belli no acepte sus exigencias. Balduccio júnior, para llevar a cabo materialmente la acción, recurre a su cómplice Calogero Infantino y éste le transmite el encargo a Giacomo Arena, a quien Balduccio ha puesto a trabajar en su almacén. Desde hace algún tiempo los Mongiardino y los Belli ya tienen decidido ir a celebrar el lunes de Pascua a Marina Sicula. Cosa de la cual Gerlando ha informado debidamente a Balduccio. Sólo que a Belli ya no le apetece hacer esa comida en el campo, consiguen convencerlo a última hora del domingo, pero él quiere cambiar de destino, irán a Piano Torretta. Esta decisión de última hora se la comunica su hermana a Gerlando, el cual se ve obligado a advertir el cambio de destino a Balduccio, que ya había mandado preparar el secuestro en Marina Sicula. Por consiguiente, tienen que improvisar de alguna manera. Gerlando, que es el primero en llegar a Piano Torretta, coloca las mesas en un punto estratégico, junto a los setos y cerca del paso. Le facilita a través del móvil a Balduccio la posición exacta en que se encontrarán a la hora de comer. Balduccio le pasa la información a Giacomo Arena. Éste se traslada al lugar, por otra parte vive muy cerca de allí, y se dispone a esperar la ocasión propicia. La cual se presenta finalmente cuando la niña pierde la pelota. La obliga a subir al coche y la mantiene prisionera en el garaje de su casa, a pocas decenas de metros de distancia. Al cabo de dos horas encuentran a Laura, pero Belli es una persona demasiado inteligente y comprende lo que hay debajo. Creo que incluso recibió una llamada explícita de Balduccio júnior. Trastornado, indignado más que atemorizado, le cede la mitad del negocio al cuñado, del cual ya le consta que es no sólo un ladrón sino también un delincuente que no se detiene ni siquiera ante el secuestro de una chiquilla que, por si fuera poco, es su sobrina, y regresa a Roma. Dispuesto a no volver a poner los pies en Vigàta.
– Bonita reconstrucción -dijo Mimì-. Perfectamente verosímil. Es más convincente que la novela que nos has contado. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Qué elementos obran en nuestro poder? Sólo palabras y conjeturas.
Montalbano estaba a punto de contestarle cuando llamaron a la puerta.
– ¡Adelante!
Entró el agente Alfano. Sostenía en la mano un sobre que entregó a Fazio.
– Las fotografías -dijo.
Y se retiró. Fazio abrió el sobre. Las fotografías que le había hecho a Arena eran unas veinte, pero dos en concreto, en las que el rostro de Arena aparecía en primer plano, eran muy nítidas y perfectamente definidas.
– Aquí están las pruebas -dijo Montalbano, mirándolas.
Por lo que le había dicho Fazio, la casa de Giacomo Arena se encontraba a medio kilómetro de la de los Carmona. Cuando pasó por delante en su camino hacia Gallotta, Montalbano aminoró la velocidad. Más que una casa era una casita de campo muy mal conservada, con fragmentos de revoque desprendidos y unas persianas que llevaban años pidiendo a gritos una mano de pintura. El garaje, con la persiana metálica cerrada, era una construcción rectangular adosada a la parte lateral de la casita. Resultaba evidente que debía de haber sido un establo.
Aceleró, estaba deseando llegar a Gallotta.
El estanco de Bonsignore estaba en la plaza. Entró y vio detrás del mostrador a un chaval de unos veinte años, tan delgado que hasta daba miedo y con ojos de pez muerto. Se quedó momentáneamente desconcertado, esperaba encontrar allí al falso monseñor.
– ¿Qué desea? -preguntó el chico.
– La verdad es que quería hablar con el señor Bonsignore.
– Mi tío me ha pedido que lo sustituyera, hoy no podía venir.
– Pero ¿está aquí, en Gallotta?
– Pues claro. No ha podido venir porque tenía que atender a su mujer, que está con gripe.
– ¿Puedes decirme dónde vive?
– Perdone, pero ¿usted quién es?
– Soy el comisario Montalbano.
Los ojos de pez muerto del chico parecieron cobrar vida.
– ¿Hay alguna novedad sobre el secuestro?
Montalbano se sorprendió.
– ¿Qué secuestro?
– El de la niña del lunes de Pascua. Mis tíos se pasan la vida comentándolo por todo el pueblo.
– No ha habido ningún secuestro. Y es precisamente para aclarar las cosas por lo que he venido. ¿Quieres indicarme dónde vive tu tío?
– En la puerta de al lado -dijo el chico en tono decepcionado.
El señor Bonsignore vestía una inesperada bata de estar por casa de color morado que hasta le otorgaba un aire decididamente cardenalicio.
– ¡Comisario, qué alegría! ¡Qué sorpresa tan agradable!
– ¿Su señora cómo está?
– Mejor, mejor. La fiebre le está bajando.
Lo hizo pasar a un austero salón. En las paredes, una crucifixión de autor anónimo, que mejor que siguiera siendo anónimo toda la eternidad, una Virgen con el pecho traspasado por siete espadas, una natividad con un Niño Jesús desproporcionado, mucho mayor que el buey y el asno juntos.
– ¿Le apetece un poco de rosolí?
¡Rosolí! Pero ¿todavía existía? Estuvo tentado de aceptar, pero después temió tener que tragarse un brebaje letal.
– No, gracias, no se moleste. Sólo lo entretendré unos minutos.
Se sacó del bolsillo una de las dos fotografías de Giacomo Arena y se la pasó a Bonsignore. Éste la examinó. Detenidamente. Pero parecía más perplejo que convencido.
– ¿Y quién es este señor? -decidió preguntar al final.
Montalbano, que no esperaba esa pregunta, se vio perdido.
– Pero ¿cómo, no lo reconoce? ¡Es aquel hombre que usted vio con la niña el lunes de Pascua! ¡Fíjese bien!
Bonsignore se levantó y se acercó a la ventana, donde había más luz. Miró y remiró la fotografía, acercándola y alejándola.
– Ahora que me obliga a pensarlo, cierto parecido sí hay. Pero en conciencia no me atrevo a… Comprenda, comisario, todo ocurrió tan rápido… Yo estaba efectuando la maniobra y, por consiguiente… Cierto que presencié toda la escena, pero de ahí a decir qué cara tenía aquel hombre… -La expresión de Bonsignore pasó de dubitativa a triunfal-. ¡Entonces era verdad, fue un secuestro! ¡Nosotros teníamos razón!
– ¿Qué lo induce a pensarlo?
– ¡El mismo hecho de que usted haya venido aquí con esta fotografía!
– No, por Dios, el posible reconocimiento lo necesito para confirmar una coartada de este hombre.
Y se inventó una historia tan tortuosa que hasta él mismo se perdió en ella. Puesto que Bonsignore tenía dudas, el hecho de decirle que se trataba de un reconocimiento para exonerar a alguien tal vez lo ayudara a vencer sus escrúpulos. Pero el otro no se movió.
– Lo siento, comisario, pero no…
– ¿Por qué no le muestra la fotografía a su señora? -sugirió Montalbano, todavía esperanzado.
– Es inútil. Clotilde lo vio todo, claro, pero es muy miope. En aquel momento no llevaba las gafas puestas.
Montalbano se sintió como alguien que, al ir al banco a cobrar un talón de un millón de euros, es informado por el cajero de que se trata de un talón sin fondos.
* * *
– ¿Eso es todo? -dijo el fiscal Carlentini.
– ¿Por qué? ¿No basta? -preguntó Montalbano.
– Tengo que reflexionar.
El fiscal Carlentini se apoyó contra el respaldo del pesado asiento de madera labrada, y cerró los ojos. Después los abrió y empezó a mirar, sin moverse ni un solo milímetro, la pared que tenía delante.
«A lo mejor ha caído en estado de catalepsia», pensó Montalbano.
No había caído en estado de catalepsia. Porque levantó el brazo izquierdo y se puso a examinar la manga de la chaqueta, soplando suavemente encima de ella. Después hizo lo mismo con el brazo derecho. Al final miró a Montalbano. La reflexión debía de haber terminado.
– No -dijo.
– ¿No qué? -preguntó el comisario, enfureciéndose por momentos.
– Con lo que tenemos en la mano, no me atrevo a firmar una orden de registro. Por otra parte, ¿qué espera encontrar en aquel garaje?
– No lo sé -admitió.
– ¿Lo ve?
– ¡Pero la partida es importante, dottore! Nos permitiría impedir, ya en sus comienzos, un tráfico mafioso de amplias proporciones que…
– Me doy perfecta cuenta, comisario. Pero precisamente porque se trata de un asunto muy serio, hay que moverse con suma cautela y sólo cuando tengamos en nuestro poder elementos concretos. Un gesto precipitado por nuestra parte podría dar al traste con todo.
– De acuerdo. Pero entretanto, ¿cómo me las arreglo yo para…?
– ¡Montalbano! ¿Qué me está usted diciendo? ¡Pero si usted es famoso por sus métodos, cómo diría, poco ortodoxos!
* * *
– Dutturi, ¿qué pasa? ¿No tiene apetito esta noche?
Enzo contemplaba sorprendido el plato en que aparecía desmenuzado aquí y allá sólo uno de los tres espléndidos salmonetes. Los otros dos estaban intactos.
– Me noto mal sabor de boca.
Era la pura verdad, la concreción de una metáfora. Partida perdida en toda la línea, las fotografías de Arena ya podía arrojarlas al retrete; el fiscal, sin duda con toda justicia, no había querido arriesgarse. Y él se sentía impotente. Quizá el avance de la vejez aminoraba no sólo el ritmo de sus pasos sino también el de su cerebro. En otros tiempos, que ahora le parecían muy lejanos, seguro que se le habría ocurrido una solución. Ahora, en cambio, sólo una ventosa cabeza entre espacios ventosos. ¿De quién era aquel verso? No consiguió recordarlo. Pero quienquiera que fuese el autor describía de maravilla su estado actual.
El teléfono sonó cuando no hacía ni cinco minutos que había llegado a Marinella.
– ¿Dígame? ¿Quién habla? -se apresuró a preguntar para evitar cualquier equívoco.
Era Linda.
– ¿Has cenado?
– Sí.
– Yo también. ¿Puedo ir un ratito a tu casa?
– Mira, Linda, mañana tengo que levantarme muy temprano y…
– Me quedaré una hora como máximo, lo juro.
– Bueno, pues ven.
Nada más colgar, pensó que lo mejor sería telefonear de inmediato a Livia.
– ¿Qué quieres?
Vaya por Dios, ¿aún no se le había pasado? Por lo que creía recordar, la última llamada de la víspera había sido de carácter pacificador.
– ¿Todavía la tienes tomada conmigo?
– Sí.
– Pero si anoche…
– Lo he pensado mejor.
– Oye, Livia, no te pongas así, necesito hablar contigo, quiero tu consejo.
– ¿Quieres que yo te dé un consejo? ¿Por qué no se lo pides a esa Linda?
En su interior se disparó una especie de resorte, incontrolable.
– Se lo pediré en cuanto llegue.
– Ah, ¿conque está yendo para allá?
– Sí, pero no para…
Se dio cuenta de que estaba hablando al vacío. Livia había colgado. Pero ¿qué idioteces estaba haciendo? Para que se le pasaran los nervios, fue a sentarse a la galería. Al poco rato llegó Linda. Le dejó sitio en la banqueta.
Ella fue inmediatamente al grano.
– ¿Querrías decirme a qué punto has llegado en la investigación?
– A un punto muerto.
– ¿Y eso por qué?
Se lo contó todo en una especie de desahogo. Todo, hasta lo de Bonsignore, que no se había atrevido a reconocer a Giacomo Arena en la fotografía, hasta lo del fiscal que le había negado el registro.
– Pero, perdona, Salvo, ¿qué esperabas encontrar en el garaje de Arena?
– Es la misma pregunta que me ha hecho el fiscal. Y te contesto lo mismo que a él: no lo sé.
– Pues entonces, ¿a qué tanto empeño?
– Me siento como un perro de caza, su instinto y su olfato lo advierten de que en las inmediaciones tiene que haber algo, pero no consigue averiguar de qué se trata.
Linda permaneció un rato en silencio. Después dijo:
– Todo lo que la niña llevaba puesto cuando la secuestraron lo seguía teniendo cuando apareció delante de la verja del chalet Riguccio. Eso lo sé con toda certeza.
– ¿Cadenitas? ¿Sortijitas?
– No llevaba.
– ¿Algún lazo en el cabello, alguna cinta?
– No.
Después de un breve silencio, Linda hizo una pregunta que sorprendió a Montalbano:
– ¿Te molesta que encienda un momento el televisor?
– No, pero ¿qué quieres ver?
– Cómo va la Juve.
– ¿Eres hincha?
– Sí. ¿Tú no?
– No, pero adelante, faltaría más.
Linda se levantó, pero inmediatamente se quedó paralizada. El comisario la miró. La chica permanecía inmóvil con la boca abierta y los ojos desorbitados.
– ¡Dios mío! ¡La pelota! -consiguió decir al final.
– ¿Qué pelota? -preguntó Montalbano perplejo.
– La pelota de Laura. La tenía hasta que la secuestraron. La tenía en el coche y en el garaje. Hasta la dibujó. ¡Pero ya no la tenía cuando apareció delante de la verja de los Riguccio!
– ¿Estás segura?
– ¡Segurísima! ¡Su abuelo le estaba haciendo otra!
7
Antes de recurrir a los métodos poco ortodoxos, tal como los había llamado el fiscal Carlentini, quedaba otro camino por intentar, absolutamente ortodoxo, más aún, tradicional en las policías de todo el mundo. En argot, el salto de la zanja, un truco consistente en dar por cierto algo que es sólo una hipótesis para inducir a alguien a decir o hacer algo que no quiere. Pero para que el salto de la zanja resultara verosímil, era necesaria una cuidadosa dirección cinematográfica, pues se trataba en cualquier caso de una puesta en escena, de una comedia. En aquel caso concreto, resultaba fundamental agenciarse en primer lugar un indispensable tema escénico mediante un pretexto cualquiera. Cualquiera servía, pero ¿cuál? La búsqueda del pretexto ocupó sus pensamientos mientras se dirigía desde Marinella a la comisaría. Había dormido bien, de un tirón, se había levantado con la mente fresca y despejada, teniendo muy claro lo que debía hacer. Pero el cómo hacerlo permanecía todavía en una zona de sombras.
El día era tan dulce como los lokum, aquellas delicias turcas tan empalagosas. A pesar de que tenía prisa, disfrutó del paisaje circulando a paso de tortuga, para gran desesperación de los vehículos que lo seguían.
Nada más entrar en su despacho, le comunicó sus disposiciones a Fazio.
– Coge un coche de servicio, llama a Alfano y llévatelo contigo.
– ¿Qué tenemos que hacer?
– Localizáis a Giacomo Arena y os ponéis a seguirlo.
Fazio lo miró con expresión dubitativa.
– Dottore, si me lo hubiera dicho anoche, habría sido más fácil. Pero ahora mismo el tío andará por ahí con su camioneta haciendo el reparto por cuenta de la empresa de Infantino, y ¿cómo voy a saber…?
– No hay problema. Le preguntas al propio Infantino qué repartos tiene que hacer Arena.
Fazio lo miró sorprendido.
– ¿Con un coche de servicio? ¡Pero, dottore, Infantino sabe leer y escribir! ¡Cuando vea la palabra «policía» en el coche y me oiga haciéndole preguntas, se pega un susto!
– Es justo lo que quiero. Que se altere. Cuando hayáis obtenido los datos, seguís a Arena, y en cuanto lleguéis a un lugar donde no haya ni vehículos ni personas, lo obligáis a parar.
– ¿Con qué excusa?
– Inicialmente con una excusa trivial, qué sé yo, que tiene roto el faro posterior, exceso de velocidad, lo que queráis. Pero debéis actuar muy despacio y en plan de cachondeo para que Arena se exaspere y pierda la paciencia. Entonces lo esposáis por desacato a la autoridad. ¿Está claro?
– Clarísimo. ¿Y después?
– Después lo traes aquí y lo encierras en la celda de seguridad.
– ¿Y la camioneta?
– Mientras tú trasladas aquí a Arena, Alfano se queda allí de guardia. Nada más encerrar a Arena en la celda de seguridad, vuelves al lugar. Una vez allí, llamas con el móvil a Infantino y le explicas dónde está la camioneta. No contestes a ninguna de sus preguntas. Esperáis a que llegue alguien de la empresa, le entregáis la camioneta y después regresáis aquí.
– Seguramente irá Infantino en persona. ¿Y si me pregunta adónde ha ido a parar Arena?
– Le dices la verdad, que ha sido detenido.
– ¿Y si me pregunta el motivo?
– En ese momento te conviertes en una tumba. Cuanto más evasivo te muestres, mejor. Déjalo cocer a fuego lento.
Ahora tendría que interpretar el papel más difícil. En el cual se vería obligado a contar trolas a un caballero cuya sola culpa era la de ser padre de un delincuente. Pero el pretexto para lograr lo que resultaba indispensable para poder saltar la zanja aún no lo había encontrado. Decidió encomendarse al azar y el azar le fue propicio.
Su llamada a la puerta la atendió justo como la otra vez el abogado Mongiardino. Nada más verse el uno al otro, ambos se quedaron perplejos. Mongiardino, por la visita no anunciada previamente; Montalbano, porque el hombre que tenía delante ya no era el maduro caballero elegantemente vestido de la otra vez, sino un viejo decrépito y desaliñado. Iba sin afeitar y tenía los ojos hinchados y enrojecidos, tal como le ocurre a alguien que se ha pasado mucho rato llorando. ¡Virgen santa! ¿Qué le había ocurrido?
Mongiardino lo hizo pasar al estudio y, mientras Montalbano se sentaba, él, más que sentarse a su vez, se derrumbó sobre el sillón.
– Dígame, comisario. -Una voz agotada, con las palabras desvaídas, como cuando alguien ha intentado borrarlas con una goma. La estancia estaba en penumbra porque las persianas permanecían cerradas y, sin embargo, la luz debía de ser excesiva para Mongiardino, pues se cubría los ojos con las manos.
– ¿Su señora cómo está? -preguntó Montalbano de entrada.
– Ayer por la tarde la ingresaron en una clínica de Montelusa. El corazón.
Debía de tratarse de algo serio si el marido se encontraba en semejantes condiciones. Las manos que le cubrían los ojos estaban temblando. Montalbano se maldijo a sí mismo y maldijo la comedia que estaba haciendo, pero tenía que insistir. Y lo hizo.
– ¿Esta mañana cómo estaba? ¿Tiene alguna noticia?
– No lo sé. Más tarde, si me siento con ánimos, iré a Montelusa.
– Disculpe, pero ¿su hijo Gerlando no…?
El anciano se apartó lentamente las manos de unos ojos que al comisario le parecieron llenos de lágrimas.
– Gerlando Mongiardino… -empezó el viejo con una voz inesperadamente fuerte y clara, pero tuvo que detenerse un instante pues le faltaba la respiración- Gerlando Mongiardino ya no pertenece a nuestra familia. Ayer fue a la clínica, pero mi mujer no quiso verlo. Y nunca volverá a poner los pies en esta casa. Y en cuanto oiga su voz, cuelgo el teléfono.
¡Entonces no era por la mujer por lo que el hombre había llorado! ¿Y si hubiese empezado a salir el pus de la herida infectada que hasta aquel momento había permanecido oculta? El abogado se levantó, pero perdió el equilibrio. Montalbano se puso en pie de un salto y lo sostuvo.
– Quiero ir un momento allí.
– ¿Lo acompaño?
– No.
¡Lo sabían todo! ¡Sabían el papel que Gerlando había interpretado en el secuestro de la chiquilla! Montalbano se acercó al escritorio, donde se encontraba todavía la pelota, ahora ya enteramente pintada, el hada Zerlina y el mago Zurlone brillaban en todo su esplendor. Y encima del mismo escritorio el comisario vio un abultado sobre que estaba abierto. Le dio la vuelta para ver si figuraba el remitente.
Figuraba: Lina Belli. Ahora todo estaba claro. Lina había averiguado evidentemente la verdad a través de su marido y se la había comunicado a su vez a sus padres. Y aquel sobre había estallado en la casa de los Mongiardino como una de aquellas cartas bomba que de vez en cuando algunos peligrosos imbéciles del país envían a alguien sin saber el porqué ni el cómo, y causan terribles daños. A la señora se le había partido el corazón y al abogado le había caído encima una avalancha de muchos años. Y eso era sólo lo que estaba a la vista. Lo que había ocurrido dentro de ellos y no se veía debía de ser todavía más devastador. ¿Puede un comisario experimentar en su interior una oleada de odio hacia el culpable?
Cuando regresó, el abogado parecía más tranquilo.
– Usted ha venido aquí y no me ha hecho ninguna pregunta. Pero tengo que advertirle algo. Si me hace preguntas relacionadas con Gerlando Mongiardino, yo le contestaré que no me interesan los asuntos de los desconocidos.
– Después de lo que ha dicho, no necesito hacerle ninguna pregunta.
La voz del abogado pareció surgir de un profundo abismo de sufrimiento. A Montalbano le resultó casi insoportable.
– ¿Lo ha comprendido todo?
– Sí.
– Usted tuvo razón desde el principio. Pero yo me resistía a pensar que se pudiera llegar a tanta bajeza, a tanta… iniquidad.
Iniquidad. Una palabra muy poco utilizada actualmente, pero rigurosa, perfecta.
– ¿Usted cree que conseguirá hacer que lo pague? -añadió el anciano-. Se lo pregunto no por mí sino por aquellas dos horas tan terribles en que hizo sufrir a una niña inocente.
– Sí; podré conseguirlo si usted me ayuda. Pero eso significa que usted y su mujer tendrán que afrontar momentos peores, ¿comprende? La detención de su… de Gerlando, el juicio…
– Para nosotros ya no puede haber peor momento que el que pasamos cuando lo supimos. ¿Qué he de hacer?
– Darme la pelota que ha pintado para su nieta.
El anciano pareció sorprenderse, pero no hizo preguntas.
– Puedo prestársela. Porque quiero enviársela a Laura a Roma.
Se levantó para recogerla. Montalbano también se levantó y por segunda vez en el transcurso de aquella investigación deseó dar un abrazo.
– Señor Mongiardino, ¿me permite que lo abrace?
* * *
– Dutturi, ¡si a usía ya no le gusta cómo preparamos aquí la comida, es muy libre de cambiar de trattoria! -dijo Enzo, ofendido.
Montalbano había dejado en el plato una pasta a la tinta de jibia a la que sólo le faltaba hablar.
– Perdona, estoy nervioso.
Lo estaba hasta el extremo de notarse la boca del estómago tan cerrada que ni siquiera habría podido entrar un alfiler. ¿Y si el salto de la zanja, es decir, la trampa, el ardid, no funcionaba a la perfección? ¿Y si el que tenía que aceptar como verdadera la que sólo era una cuidadosa verosimilitud se percataba, por el contrario, del engaño a través de algún detalle omitido o infravalorado y se echaba atrás en el último minuto?
– Dutturi, ¿el segundo no se lo come? Mire que para usía he apartado unas lubinas que…
– No, Enzo, no puedo.
Estaba a punto de levantarse y abandonar la trattoria, porque su nerviosismo había alcanzado tal nivel que hasta los maravillosos efluvios que se escapaban de la cocina estaban empezando a producirle mareos, cuando vio entrar a Fazio. Se puso en pie de un salto.
– ¿Y bien?
Pero, antes que las palabras, lo tranquilizó la sonrisa de Fazio.
– Ya está todo, dottore. Venía a avisarlo de que…
– ¿Has comido?
– Un bocadillo. Pero no se preocupe.
La trattoria estaba abarrotada de clientes y casi todos estaban mirándolos, presas de la curiosidad.
– Vamos a hablar fuera.
Salieron. El nerviosismo de Montalbano se había calmado un poco, pero sólo un poco. Lo más difícil aún estaba por llegar.
– ¿Cómo ha ido?
– Dottore, hemos tenido que seguirlo muy de cerca y esperar a que circulara por una calle poco transitada, hacia el campo de fútbol. Tenía la lucecita posterior derecha rota y no ha sido necesario que nos inventáramos nada. Y tampoco ha hecho falta prolongar la situación para cabrearlo, se ha cabreado enseguida él solito.
– ¿Por qué?
– Ha reconocido a Alfano. Le ha preguntado: «Pero ¿tú no eras el que quería hacer la mudanza? ¡O sea que me estabais siguiendo, polis de mierda!» Y en un abrir y cerrar de ojos ha intentado propinarle un puñetazo. Sólo que Alfano ha sido más rápido y de una hostia le ha escoñado la nariz. ¡Virgen santa, la de sangre que le salía! Se lo ha manchado todo, la camisa, los pantalones… Lo hemos esposado y yo lo he llevado a la comisaría… Después he regresado a donde estaba la camioneta y he llamado al almacén. Me ha contestado el propio Infantino. Me he limitado a decir: «Policía. Venga a recoger la camioneta de Arena en via Moro. Quedan todavía muchas cosas suyas.» Y he colgado.
– ¿Y se ha presentado Infantino?
– No, señor dottore. A lo mejor no se ha fiado de la llamada, a lo mejor ha pensado que no era la policía la que lo llamaba. Al cabo de media hora ha aparecido un coche con dos individuos a bordo. Cuando le estaba entregando las llaves de la camioneta, uno de ellos va y me pregunta: «Pero Arena ¿dónde está?» Y yo me he limitado a decirle: «Lo hemos detenido.» Y nada más.
– Muy bien. Ahora, en cuanto lleguemos a la comisaría, tú llama a aquel amigo que tienes en la Vigamare y pregunta si Gerlando Mongiardino está allí. Si está, cuando yo te lo diga, en compañía de Alfano y con el coche de servicio, como siempre, vas a la Vigamare y me lo traes al despacho.
– ¿Debo detenerlo?
– No. Pero tienes que armar un escándalo, un follón descomunal. Trátalo mal. Y si te jura que en ese momento no puede ir contigo y que pasará más tarde por aquí, le contestas que el comisario quiere verlo de inmediato y que, por consiguiente, se deje de historias y suba al coche.
– ¿Y después?
– Después viene la parte más delicada. Todo ha de ocurrir en el momento apropiado, al segundo, en perfecto sincronismo.
– Pero ¿a qué se refiere, dottore?
– Ahora mismo te lo explico.
* * *
Acompañado por Fazio, Gerlando Mongiardino se presentó en el despacho algo después de las cuatro de la tarde. Sumamente elegante, atildado, envuelto en una nube de agua de colonia, hasta parecía que lo precediera un incensario invisible que derramaba perfume a su alrededor. Pero estaba fuera de sí.
– ¡Comisario! ¡No lo entiendo! -dijo enfurecido.
– ¿Qué?
– Si usted necesitaba verme, ¡habría bastado una llamada y yo habría venido! ¡En cambio, ha mandado a sus hombres para que me traten como si fuera un delincuente! ¡Y por si fuese poco, delante de mis empleados!
Montalbano miró a Fazio con expresión de asombro.
– Pero ¿es que te has vuelto loco? ¿Quién te ha mandado tratar al señor Mongiardino como si fuera un delincuente? ¿Yo?
– No. Pero es que, además, yo a los delincuentes los trato de otra manera. -Y soltó una risotada maliciosa. Parecía el auténtico policía malo de las películas americanas, ese que suelta guantazos y puntapiés en los cojones.
Montalbano hizo un gesto de resignación y miró a Gerlando como diciendo: «¿Ve usted con qué gente tan mala me toca trabajar?»
– Le ruego acepte mis disculpas, señor Mongiardino. -Y después, dirigiéndose a Fazio-: Tú, Fazio, vete de aquí. Y cierra la puerta.
Él se retiró no sin antes dirigir una última y siniestra mirada a Mongiardino.
– Siéntese.
– Comisario -dijo el hombre, echando un vistazo al Rolex-, no dispongo de tiempo. No es una excusa, puede creerme. Tengo una cita dentro de media hora en Montelusa. Es una cita que no… compréndalo… no quisiera perderme por nada del mundo.
– ¿De negocios?
– No. De otra clase totalmente distinta.
Y esbozó una miserable sonrisita insinuante. Pero estaba muy nervioso, se había sentado en el mismo borde de la silla y no paraba de mover los pies por el suelo. Probablemente, y Montalbano así lo esperaba, lo habían informado de la inexplicable detención de Arena. Y no sabía de dónde le lloverían los golpes.
– ¿Una mujer? -preguntó en tono de complicidad.
– ¡Bueno! -contestó Gerlando-. Una pequeña distracción de vez en cuando, usted es hombre y me comprende, no…
– ¿Cómo no? Lo comprendo muy bien. ¡Pero no le robaré más de cinco minutos, se lo aseguro!
El otro se acomodó mejor en la silla, pero lo hizo a regañadientes.
– ¿Por qué quería verme?
– Porque hay algunas novedades acerca del presunto secuestro de su sobrina.
– ¿Todavía estamos con la misma historia? ¡Pero si ya le dije que yo no creo que fuera un secuestro!
– Y, en efecto, yo he dicho «presunto».
– ¿Pues entonces?
– ¿Usted conoce a un tal Giacomo Arena?
La estocada fue tan repentina que Gerlando no tuvo tiempo de ponerse en guardia. Instintivamente su tronco hizo una finta como para esquivar el golpe.
– ¿Qui… qui…? -balbució.
– Giacomo Arena. Un transportista.
– ¿Arena? -Fingió intentar recordarlo, pero era un pésimo actor. Le sudaba el labio superior-. Ah, sí, Arena, trabajó con nosotros hace tiempo como chófer. Después lo dejó y se puso a trabajar por su cuenta.
Era una novedad para Montalbano. Que le facilitaría enormemente las cosas.
– ¿O sea que se conocen?
– Sí, pero…
Y todo lo demás quedó en suspenso. Mongiardino no explicó qué significaba aquel «pero» y el comisario tardó un buen rato en hacer más preguntas.
Después Montalbano se inclinó muy despacio hacia un lado, alargó la mano hacia la papelera, retiró una hoja de periódico que la cubría, sacó la pelota que el abogado le había prestado y la depositó encima de la mesa. Pero siguió sin decir nada.
Mongiardino contempló hechizado la pelota, ahora también le sudaba la frente. Al final decidió preguntar, fingiendo asombro, aunque con muy poca gracia:
– Pero ¿ésta no es…?
– Sí, es la pelota con la cual estaba jugando su sobrina cuando la secuestraron. La hemos encontrado.
– ¡Dónde!
No fue una pregunta sino un auténtico grito. Montalbano se lo tomó con calma. ¿Qué coño estaba haciendo Fazio? ¿Se habría quedado dormido? Al final llamaron a la puerta.
– Adelante.
La puerta se abrió de par en par. En el pasillo, perfectamente encuadrados por el marco de la puerta, estaban Alfano y Fazio flanqueando a Giacomo Arena, esposado. Arena, con la camisa y la chaqueta manchadas de sangre y la nariz hinchada y azulada, parecía recién salido de una cámara de tortura. Causaba auténtica impresión. Mongiardino lo miró y palideció de tal manera que el comisario temió que fuera a darle un soponcio.
– ¿Puedo seguir con los trámites, dottore? -preguntó Fazio.
– Sigue.
Perfecta elección del momento. Fazio cerró la puerta. Ahora a Mongiardino le temblaban las manos.
– Me estaba usted preguntando dónde hemos encontrado la pelota de su sobrina -prosiguió el comisario-. La hemos encontrado en el garaje de la casa que Arena ha alquilado cerca de Piano Torretta. Si me permite, ya no volveré a utilizar el adjetivo «presunto» antes de la palabra secuestro. Porque el hallazgo de la pelota demuestra inequívocamente que hubo un secuestro. Y, además, los dos testigos, creo haberle hablado de ellos la otra vez, han reconocido a Arena a través de las fotografías que yo mandé hacerle. -Esbozó una torcida sonrisa que atemorizó a Gerlando-. Como es natural, se trata de unas fotografías realizadas antes de que Fazio redujera a Arena al estado que usted acaba de ver.
– Pero… pero… ¿qué tengo yo que ver… con Arena? -Ya se había convertido en un trapo. Su sudor despedía un agrio olor que había disipado la nube de perfume.
– Ahí está el problema. Arena, presionado, digamos, por Fazio, ha mencionado algunos nombres.
– ¿Cuá… cuáles?
– Enseguida se lo digo. Balduccio Sinagra júnior, Calogero Infantino y…
– ¿Y…?
– Y el tuyo, cachomierda.
El repentino paso del usted al tú fue para Mongiardino como un primer disparo de escopeta que lo dejó herido de muerte mientras que el «cachomierda» representó el tiro de gracia. Pero lo que debió de aterrorizarlo de verdad fue el relámpago de odio que entrevió en los ojos del comisario. Un odio verdadero, auténtico, que no formaba parte de la representación. Comprendió de inmediato que estaba perdido. Ya no tendría ninguna posibilidad de salir de aquella estancia como un hombre libre. Las lágrimas empezaron a brotarle espontáneamente, de tal manera que al principio no se dio cuenta; después, en cambio, rompió en sollozos sin la menor vergüenza ni dignidad.
– Yo… yo no… no quería… Fue Balduccio el que… Ha sido él el que…
– Lo demás me lo contarás en presencia del fiscal -dijo Montalbano. El salto de la zanja le había salido mejor de lo que esperaba. Pero habría preferido martirizar un poco más a aquella verdadera mierda que tenía delante. Levantó el auricular-. Envíame a Fazio.
– ¡No, por lo que más quiera, Fazio no! -gritó Mongiardino, levantándose de un salto y pegándose contra la pared-. ¡No! ¡La paliza no! -El miedo lo hacía tambalearse. Y empezó a mearse encima-. ¡No me toques! -aulló desesperado, extendiendo los brazos hacia delante en cuanto vio entrar a Fazio.
– Ni con guantes -dijo el policía.
* * *
Y poco después llegaron los días de las grandes satisfacciones y del gran latazo.
La primera satisfacción la experimentó cuando Fernando Belli, llamado desde Roma, confirmó al fiscal todo lo que pensaba Montalbano, añadiendo que el propio Balduccio júnior había quedado al descubierto con una llamada del tipo: «¿Has visto lo que podría ocurrirle a tu hija?»
La segunda satisfacción la experimentó cuando se vinieron abajo por este orden Giacomo Arena y Calogero Infantino. Confesaron y el comisario los detuvo.
La tercera satisfacción se la deparó el hecho de esposar a Balduccio Sinagra júnior, el cual, para la ocasión, se puso a soltar tacos en americano.
La cuarta satisfacción se la dio la Policía Fiscal cuando decidió echar un vistazo a las empresas de Balduccio júnior.
La quinta satisfacción la obtuvo cuando, durante el registro del garaje de Arena, por detrás de un montón de cubiertas apareció la pelota de Laura, aquella con la cual estaba jugando la niña en el momento del secuestro. Y Montalbano mandó devolver la otra pelota, la que había servido para el salto de la zanja, al abogado Mongiardino. Mandó devolverla porque le faltó valor para ir él mismo y encontrarse cara a cara con el inmenso dolor de aquel pobre viejo. El latazo, en cambio, fue sólo uno y muy grande por cierto: la enorme cantidad de informes que tuvo que redactar y los centenares de firmas que tuvo que estampar en ellos, a pie de página, al margen, al través, arriba, abajo. En determinado momento, se preguntó desesperado si alguna vez le apetecería practicar otros arrestos en el futuro, en vista de tanta burocracia.
Era un viernes por la noche cuando tomó el avión con destino a Génova. Por teléfono jamás habría conseguido darle una explicación a Livia. Lo único que podía hacer era ir a hablar personalmente con ella. O, mejor, personalmente en persona.
Nota del autor
Estas tres investigaciones del comisario Montalbano, escritas en períodos distintos tal como se advierte por el estilo, tienen un elemento en común: no giran en torno a delitos de sangre. No hay ningún muerto en estas páginas. Es una opción deliberada (y también un riesgo deliberado), pero el porqué ni yo mismo sé explicármelo plenamente. Tal vez una especie de rechazo. Por otra parte, los muertos asesinados siempre han sido un pretexto en mis historias.
Los tres relatos son inéditos. Sólo en uno de ellos he utilizado parcialmente uno de mis trabajos publicado en Micromega, n.° 2, de 2002.
Las citas referentes a la Cábala las he sacado de La Qabbalah de Giulio Busi (Laterza Editori, Bari, 1998).
Cabe añadir que los personajes de estas tres historias, sus nombres (¡sobre todo los apellidos!) y las situaciones en las cuales se encuentran y actúan son fruto de mi fantasía.
El libro está dedicado a Pepe Florentino y Pino Passalacqua, que no tendrán posibilidad de leerlo.
A. C.
Andrea Camilleri

***
