
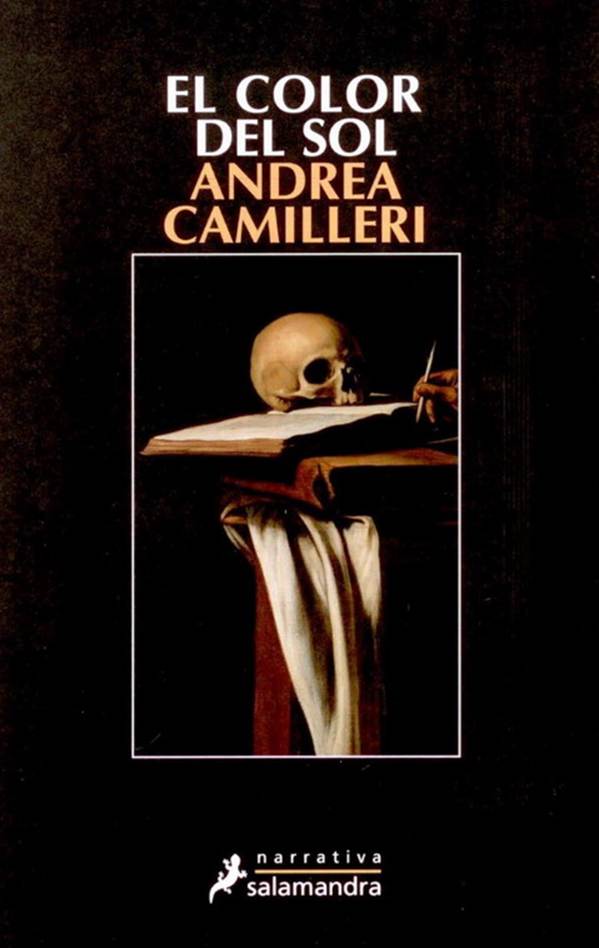
Andrea Camilleri
El color del sol
para Angelo Canevari.
QUÉ ME OCURRIÓ
A finales de la primavera de 2004 me trasladé de Roma a Siracusa para asistir a la representación teatral de una tragedia clásica que me interesaba mucho por la novedad y originalidad del montaje, que había suscitado cierto revuelo en la prensa. Tal vez «revuelo» sea una palabra excesiva dado el escaso interés que las televisiones y los periódicos dedican hoy en día a todo lo relacionado con el arte, aunque a aquel espectáculo se le había dedicado algo de espacio. Suficiente para despertar mi curiosidad.
Además, llevaba casi cincuenta años sin visitar Siracusa, y sentía nostalgia por ver de nuevo aquel teatro donde había trabajado de joven precisamente en el montaje de una tragedia de Eurípides. Como es bien sabido, estas representaciones se realizan a la luz del día en el extraordinario y mágico Teatro Griego, desde la tarde hasta el anochecer, y suelen convocar a un considerable número de espectadores.
Pero había otra razón que me empujaba a viajar a Sicilia. Necesitaba, para una novela que estaba escribiendo, oír el sonido de la especial habla de los cataneses, y por eso había decidido llegar el sábado por la tarde, asistir al espectáculo dominical, desplazarme el lunes a primera hora a Catania para pasar todo el día en la ciudad y desde allí regresar a Roma con el último vuelo de la tarde.
Nada más entrar en el hotel, tuve una desagradable sorpresa. En el vestíbulo estaba esperándome un periodista de una televisión local con su correspondiente cámara. Por lo visto, el conserje del hotel había avisado de mi llegada. El periodista me entrevistó a propósito de la nueva novela y preguntó si iba a quedarme hasta el lunes, ya que en tal caso me invitaba a la inauguración de una librería. Le di las gracias pero aduje que, por desgracia, pensaba marcharme el lunes por la mañana. Él me comunicó amablemente que aquella misma noche el reportaje se pondría en antena. Me sentía un poco cansado y decidí reposar hasta el anochecer. A la hora de cenar fui a Ortigia, donde sabía de un buen restaurante que, en efecto, hizo honor a su fama, y después me senté en la terraza de un café y pedí un helado. De vez en cuando, algún viandante me reconocía y me dirigía un saludo; es más, dos o tres se acercaron para estrecharme la mano.
Por la mañana, sobre las diez, me llamó una chica a quien no conocía; me dijo que se había enterado por la televisión de mi presencia en la ciudad, que ella estudiaba en la Universidad de Catania y que estaba terminando una tesis sobre una novela mía de carácter histórico, Il re di Girgenti. ¿Sería yo tan amable de concederle una entrevista?
No pude negarme. Resultó una joven agradable e inteligente, pero me entretuvo más de dos horas. Apenas me dio tiempo a comer y descansar media horita antes de ir al teatro.
Había mucha gente y los espectadores ya estaban sentados a la espera del comienzo del espectáculo. Por suerte, unos días atrás le había mandado comprar la entrada al conserje del hotel donde me hospedaba durante mi estancia siracusana.
Cuando llegué finalmente a mi localidad, señalada por un cojín rojo sobre la dura piedra, el asiento de mi izquierda todavía estaba libre. Me alegré en mi fuero interno; ganaría un poco de espacio y podría estar más cómodo, puesto que los espectadores estaban apretados los unos contra los otros, casi con los codos en estrecho contacto.
Mi esperanza de una mínima libertad de movimientos duró muy poco, pues el sitio, justo antes del inicio de la función, fue desconsideradamente ocupado por un sujeto bastante metido en carnes, ligeramente apopléjico, sudoroso y resollante. Al sentarse, poco faltó para que depositara su posadera derecha sobre mi pierna izquierda. Yo me aparté lo mejor que pude y él ni siquiera se disculpó. Por su aspecto -desgarrada camisa azul vaquera con un pañuelo rojo anudado al cuello, cabello crespo y alborotado, bigote poblado y descuidado, y cierta vulgaridad casi deliberadamente exhibida en sus gestos (me bastó ver y oír cómo se sonaba la nariz)-, poco o nada aparentaba tener en común con la representación de una tragedia clásica. Parecía que acabara de terminar de descargar cajas de pescado en el mercado y hubiera corrido al teatro sin tiempo para quitarse la ropa de trabajo y lavarse.
Por fortuna nos encontrábamos al aire libre, y poco después una agradable brisa empujó el olor a pescado en otra dirección. Antes de que la representación, mucho menos emocionante de lo que esperaba, tocara a su fin, mi vecino se levantó y se fue.
Yo, en cambio, creo que fui el último espectador en abandonar el teatro. Aún recordaba con toda claridad el juego de las golondrinas al anochecer, cuando, volando bajo las construcciones escenográficas de cartón piedra, les daban misteriosamente vida, impregnadas de verdaderos graznidos de dolor, de verdadera sangre. Aquella última noche siracusana estaba invitado a cenar en casa de unos amigos a los que llevaba tiempo sin ver. Fuera del teatro vacilé un momento, sin saber si dar un largo paseo hacia Ortigia e ir después directamente a casa de mis amigos o bien pasar primero por el hotel. Decidí esto último, sobre todo para cambiarme el traje, pues se me antojaba que el que vestía todavía apestaba a pescado.
Al entregarme la llave de mi habitación, el conserje me dijo que alguien había llamado hacía unos minutos para preguntar si yo había regresado, pero no había querido dejar nombre ni teléfono.
No debía de ser nada importante, pues, de lo contrario, el anónimo comunicante me habría brindado la posibilidad de llamarlo a mi vez. Subí a la habitación.
Grande fue mi sorpresa cuando, al pasar los objetos personales de un traje a otro, en el bolsillo izquierdo de la chaqueta que llevaba en el teatro descubrí una nota que no recordaba haber puesto allí.
La nota, aproximadamente media página arrancada de un cuadernito cuadriculado, estaba dirigida «al escritor Andrea Camilleri», y el texto sin firma consistía en un verbo en infinitivo, «telefonear», un adverbio de tiempo, «enseguida», y un número de teléfono. Pero había una inquietante posdata: «Llamar desde una cabina pública.»
No me cupo la menor duda: aquella nota me la había metido en el bolsillo aquel desagradable individuo sentado a mi lado y que muy probablemente había sido enviado al teatro sólo con ese propósito.
Me lo confirmó inmediatamente el conserje: sí, la víspera, mientras yo estaba cenando, una voz femenina había preguntado por el número de mi localidad en el teatro. Se había enterado de mi llegada a la ciudad por la televisión y quería encontrar una plaza libre a mi lado.
Pedí al conserje que llamara a la oficina de información para que le facilitaran el nombre y la dirección del titular del teléfono que figuraba en la misteriosa nota. Poco después el conserje me llamó para decirme que la oficina en cuestión no podía responder a mi pregunta porque se trataba de un número reservado que no constaba en la guía.
Empecé a olfatear un aire de misterio. Además, yo escribo novelas policíacas y tiendo, por deformación profesional, a ver posibles intrigas en cualquier hecho que no resulte inmediatamente claro, más aún, iluminado en todos sus ángulos por una luz meridiana.
Movido por esa curiosidad repentina, terminé de vestirme a toda prisa, salí del hotel y, en la primera cabina que encontré que funcionaba, marqué el número escrito en la nota. El teléfono sonó largo rato, y ya estaba apunto de colgar cuando contestó una voz masculina muy educada, pero con cierto timbre autoritario:
– ¿Diga?¿Con quién hablo?
Decidí jugar con las cartas sobre la mesa, tanto más porque corría el riesgo de llegar tarde a casa de mis amigos.
– Mire, soy…
– No diga nombres. Hablo yo. ¿Usted es quien ha encontrado una nota con este número?
– Sí.
– Muy bien. Yo se la hice llegar.
– Pues entonces quisiera saber qué…
– Déjeme hablar a mí, por favor -me interrumpió-. ¿Le sería imposible quedarse en Siracusa hasta mañana por la noche y marcharse pasado mañana?
Él sabía que mi intención era trasladarme a Catania a la mañana siguiente; yo se lo había dicho al periodista de la televisión. Reconozco que, llegado a este punto, la curiosidad estaba carcomiéndome.
– No si se trata de algo que merezca la pena…
El hombre soltó una risita.
– ¡Vaya si merece la pena!
– ¿Podría indicarme…?
La voz se volvió brusca:
– Perdone, pero esta conversación ya está durando demasiado. Vaya tranquilamente a cenar con sus amigos.
Pero ¿cómo demonios se había enterado de la invitación de mis amigos? Yo no lo había mencionado al periodista.
– Pues entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, señor…?
No aceptó mi invitación a revelarme su nombre.
– Mañana a las nueve habrá un automóvil esperándolo en el aparcamiento del hotel. Esperará media hora. Ni un minuto más. Si usted no da señales de vida, ya no insistiré. En todo caso, no vuelva a llamar a este número.
Colgó sin despedirse.
Aquella noche creo que no estuve muy brillante con mis amigos. Me distraía constantemente, me repetía, incluso perdí el hilo de la conversación dos o tres veces. Por mucho que me esforzara, sólo podía pensar en la misteriosa cita del día siguiente.
En el momento de la despedida, leí en los rostros de mis amigos algo entre la turbación y la melancolía: seguro que me habían encontrado muy, y peligrosamente, envejecido.
Antes de irme a dormir me tomé una dosis doble de somnífero; de no haberlo hecho, seguramente no habría pegado ojo.
A las nueve, en cuanto bajé, el conserje me dijo que un coche me esperaba en el aparcamiento, un BMW negro.
Salí. Era una espléndida mañana de mayo de colores resplandecientes.
Enseguida me llevé una sorpresa no tan agradable. El hombre que me esperaba manteniendo abierta la puerta trasera del automóvil era el mismo que se había sentado a mi lado en el teatro, el que me había puesto la nota en el bolsillo. Observé que esta vez llevaba chaqueta y confié en que no apestara a pescado.
En cuanto me vio, sacó un móvil, habló muy brevemente y volvió a guardárselo en el bolsillo.
– Buenos días -me saludó, mirándome como si jamás me hubiera visto. Y me entregó una nota que leí mientras el vehículo se ponía en marcha.
Distinguido profesor Camilleri:
Le agradezco que haya aceptado mi invitación.
Le pido disculpas por algunas limitaciones indispensables a las que deberá someterse. Se lo explicaré todo.
Hasta pronto.
Iba a guardármela en el bolsillo cuando el chófer dijo:
– Démela.
– ¿Qué?
– La nota.
Se la devolví. Conduciendo con los codos, hizo pedazos el papel y lo arrojó por la ventanilla. Después no volvió a abrir la boca. En cuanto salimos de Siracusa, decidí preguntarle:
– ¿Puede decirme adonde vamos?
No respondió. ¿Fingía no haberme oído? Entonces, molesto y para obligarlo a responder, le di un golpecito en el hombro.
– ¿Eh?
Le repetí la pregunta. Esta vez tampoco contestó, pero sacó el móvil del bolsillo y, sosteniéndolo de manera que yo no pudiera verlo, marcó un número sin mirar el teclado y habló tan quedo que sólo me llegó un confuso murmullo. Sin duda estaba preguntando si podía decirme adonde nos dirigíamos.
– Por la zona de Bronte -me respondió al fin.
Comprendí que era inútil hacer más preguntas y decidí disfrutar del trayecto. Que no sería muy corto si desde Siracusa teníamos que llegar hasta las laderas del Etna.
De Bronte, donde jamás había estado, sabía muy pocas cosas, pero la más importante para mí era que allí se producían pistachos, a los cuales soy muy aficionado. Las otras eran que un Borbón la convirtió en ducado y se la regaló al almirante Nelson, y que Nino Bixio ejerció en 1860 una feroz represión contra los campesinos que habían creído que la llegada de Garibaldi acarrearía el final de los derechos de los terratenientes. También había leído un relato corto de Verga sobre aquella revuelta campesina y recordaba vagamente haber visto una película sobre el tema.
El viaje fue más largo de lo previsto porque el chófer se empeñó en seguir pequeñas carreteras secundarias, a menudo maltrechas, por las que se veía obligado a circular muy despacio. Pero yo no me atreví a preguntarle el motivo.
El paisaje, por suerte para mí, era muy agradable. Una tierra rebosante de agua y, por consiguiente, casi descaradamente fértil, sin aquellas inmensas extensiones de árido territorio amarillo que se encuentran en la provincia de Agrigento, donde nací y viví mi primera juventud.
Bronte ni la vi. Vi una señalización donde ponía que faltaban dos kilómetros para llegar. Pero, poco después del cartel, el chófer detuvo el vehículo, bajó, abrió la puerta posterior y se sentó a mi lado. Lo miré con asombro.
– ¿Qué ocurre?
– Tengo que ponerle esto.
Se sacó del bolsillo un pañuelo de gran tamaño, que se identificó de inmediato por su penetrante olor a pescado: era el mismo que llevaba la víspera alrededor del cuello.
– Pero ¿de veras es necesario?
– Eso me han dicho que haga y eso hago.
Al moverse se le abrió la chaqueta y entrevi la culata de una pistola. Cabía esperarlo. El hombre me vendó los ojos y me anudó el pañuelo a la nuca. A continuación oí que se apeaba.
– Tendría que tumbarse en el asiento.
¿Eran ésas las «limitaciones indispensables» a las que se refería la nota? Por otra parte, yo había aceptado participar en aquel juego, así que no podía (y, lo admito, tampoco quería) rebelarme.
Obedecí. El hombre regresó a su asiento y reanudamos la marcha.
Al cabo de un rato comprendí que el chófer estaba dando tortuosas y deliberadas vueltas para confundirme: ora recorríamos carreteras asfaltadas, ora nos tambaleábamos por caminos de carros. Seguimos adelante de esa manera durante casi una hora, y finalmente nos detuvimos.
– Puede quitarse el pañuelo y bajar.
Nos encontrábamos en el patio de una granja muy bien cuidada y rodeada por altos muros de piedra.
– ¿ Tiene móvil?
– Sí.
– Démelo.
Se lo entregué y él se lo guardó en el bolsillo. A continuación subió al automóvil y se fue. Me quedé perplejo en el centro del patio. Todas las ventanas de la casa estaban cerradas, el portalón también. Experimenté un estremecimiento de frío y volví a ponerme la chaqueta que me había quitado en el coche. El lugar debía de estar a no menos de ochocientos metros de altitud.
Empecé a arrepentirme de haber aceptado tan estúpidamente aquella invitación. De repente me asaltó una idea que me hizo sudar pese al frío: ¿y si fuera una broma organizada a mi costa? «A ver si en este momento una cámara oculta está grabando tu solemne estupidez», me dije.
Con cierto alivio, oí acercarse un automóvil. El coche entró derrapando en el patio. Se apeó un cuarentón muy elegante, jadeando como si hubiera efectuado la carrera a pie. Me tendió una mano que estreché maquinalmente.
– Soy Gianni. Perdone mi retraso. Venga, venga.
No me dijo su apellido, pero su voz era distinta de la que me había contestado por teléfono. Abrió el portalón, que estaba cerrado con varias vueltas de llave. Enseguida me di cuenta de que la granja inducía a engaño. Me explicaré mejor: la parte exterior del edificio era la propia de una casa rústica de dos plantas, muy bien cuidada, tal como he señalado, pero el interior era el de una villa aristocrática. Los pocos muebles dieciochescos del amplio vestíbulo, del que partía una escalera de madera noble que conducía al piso superior, eran, por lo poco que yo entiendo, de gran valor.
El sedicente Gianni abrió una puerta, me hizo pasar a una amplia y ordenada biblioteca, y me invitó a sentarme en un mullido sillón.
– ¿Le apetece un café?
– La verdad es que lo necesito, gracias.
Se retiró. Yo me levanté y fui a echar un vistazo a una de las cuatro estanterías. En la parte inferior, junto al escritorio, había una toma telefónica, pero no se veía el aparato. Quizá lo habían retirado por miedo a que yo hiciera una llamada.
Todos los libros de aquella estantería se referían a la historia y la cultura de la isla: estaban Vigo, Amari, Pitre, Guastella, Salomone-Marino, la Historia de Fazello… La estancia estaba caldeada por un viejo radiador de hierro colado. Empecé a sentirme más a gusto. Me di la vuelta porque alguien acababa de entrar en el estudio. Una anciana campesina portando una bandeja. La depositó encima del escritorio y se retiró sin decir palabra. Me apresuré a beberme el café, que era verdaderamente bueno.
Después oí el ruido de un nuevo coche en el patio. Y al cabo de un rato, un parloteo en la entrada. Volví a acomodarme en el sillón. Un automóvil se puso en marcha y se fue. Entró un cincuentón muy bien vestido y de aspecto muy cuidado, sujetando, cual si fuera una maleta, una caja de madera de gran tamaño con una empuñadura en el centro de la tapa. Debía de ser ligera, pero incómoda de llevar. La depositó en el suelo. Me levanté y nos estrechamos la mano.
– Es un gran placer conocerlo. Y le agradezco infinitamente que haya accedido a venir aquí. Me llamo Carlo.
Estuve seguro de que no se llamaba así, como el otro no se llamaba Gianni. Pero aquél era indudablemente el hombre con quien había hablado por teléfono.
– Mi amigo, el que lo ha recibido… -Vaciló ligeramente; quizá ya no recordaba el nombre falso de su amigo-. Gianni, eso es, ha tenido que irse deprisa y pide disculpas por no haberse despedido. Es el propietario de esta casa. ¿Vamos?
Lo seguí sin hacer preguntas. En el vestíbulo abrió otra puerta. Un comedor con una alargada mesa puesta para dos comensales. Cubiertos de plata, vasos de cristal, mantel y servilletas bordados a mano y con alguna que otra minúscula mancha amarillenta que revelaba su venerable edad. Carlo me ofreció un vino blanco espumoso e inmediatamente después la campesina nos sirvió de primero un risotto exquisito.
En cuanto nos sentamos a comer, mi anfitrión sacó de un bolsillo mi móvil y me lo devolvió.
– Pero tiene que darme su palabra de honor de que no hará ninguna llamada durante el tiempo que permanezca aquí.
– De acuerdo, se la doy. Pero usted tendría que explicarme por lo menos el porqué de todas estas precauciones, que me parecen, perdóneme, bastante ridículas.
– Ya debería haber comprendido que estas precauciones las tomo exclusivamente en su propio interés.
– ¡¿En mi propio interés?!
– Sí, para evitarle futuras molestias. No sería agradable para usted que su nombre se asociara de alguna manera al mío.
– No entiendo.
– ¿Lo entenderá mejor si le digo que desde hace más de un mes estoy, digamos, ilocalizable?
Comprendí. ¡Un fugitivo de la justicia!
El risotto que acababa de terminarse me hizo una masa en el estómago. La campesina entró, retiró los platos y al cabo regresó con el segundo: conejo a la cazadora.
– ¿Es de su gusto? Si no es así…
– No se moleste; está muy bien.
Poco después, Carlo retomó su discurso:
– Cierta investigación, que teóricamente no tendría ni que haberme rozado, me ha implicado de lleno. Por consiguiente, mis teléfonos están pinchados; mi casa y mi despacho, vigilados; la correspondencia, interceptada. Además, estoy seguro de que, en cuanto ponga un pie fuera de Sicilia, me detienen. Por eso he tenido que renunciar a ir a verlo personalmente a Roma, tal como habría deseado, y he tenido que aprovechar su breve estancia entre nosotros.
Lo miré, sorprendido.
– ¿Usted quería ir a Roma para reunirse conmigo?
– Sí. Para darle a leer una cosa.
Me sentí un poco decepcionado. Seguramente era uno de esos lectores que me mandan relatos de su vida y me exhortan a sacar de ellos una novela. En general son historias triviales, traiciones conyugales, testamentos destruidos, falsos testimonios, estafas de las que alguien ha sido víctima… Con suerte, la historia que Carlo quería contarme sería un poco más interesante que las habituales, pero nada más. De repente, sin embargo, empecé a sentir un sudor frío. ¿La caja que había llevado consigo contenía lo que pretendía hacerme leer? En tal caso, mi permanencia en la granja habría de durar necesariamente varios meses. Una especie de secuestro con propósito no de lucro sino de lectura.
– Se trata de una promesa que le hice a mi mujer -prosiguió Carlo-. Murió hace tres meses. Siempre fue una apasionada lectora suya. Sufrió mucho en los últimos tiempos. Pero la lectura de sus novelas conseguía distraerla hasta el punto de hacerla sonreír. No sé si usted podrá comprender alguna vez, perdone que se lo diga, hasta qué extremo se lo agradecía ella.
Experimenté una pizca de orgullo: o sea, que mis libros no eran tan inútiles como sostenía buena parte de la crítica, si habían servido para algo. Un efecto placebo, por supuesto, pero efecto al fin.
– Antes de morir -continuó-, me hizo prometer que correspondería a la ayuda que usted le había prestado. Le pregunté cómo. Y ella me dijo lo que tenía que hacer.
– ¿O sea?
– Ya lo verá.
Terminamos de comer, tomamos café y regresamos al estudio. Carlo despejó cuidadosamente el escritorio y me indicó que me sentara en la silla de respaldo alto que había detrás. Después abrió la caja, que al entrar había dejado en un rincón, sacó una maletita de plástico y dos grandes envases rectangulares también de plástico, y los depositó delante de mí sin abrirlos.
– Primero debo explicarle una cosa… ¿Usted conoce a Caravaggio?
La pregunta fue tan inesperada que me provocó un momento de absoluta imbecilidad.
– ¿El pueblo o el pintor?
– El pintor, naturalmente.
– Bueno, he visto algunos cuadros suyos… y he hojeado algunos libros de reproducciones…
Poca cosa, a decir verdad. Me avergoncé ligeramente. Ah, sí, en mi juventud había visto una mediocre película acerca de él, protagonizada, si no recordaba mal, por Amedeo Nazzari.
– ¿Sabe algo de su vida?
– Lo que sabe todo el mundo. El pintor maldito, el asesino, la condena a muerte… He leído también una biografía que…
Me interrumpió:
– ¿Sabe quién era Mario Minniti?
– Sí, lo mencionaban en aquella biografía. Un pintor, íntimo amigo de Caravaggio.
– Bien. Mi mujer pertenecía a la familia Minniti, aunque no llevara el apellido. Un día, cuando ya estaba casada conmigo, recibió una herencia. Una vieja casa, en cuyo desván hizo un descubrimiento increíble. Mi mujer era profesora de Arte. Comprendió enseguida que había encontrado unos escritos autógrafos de Caravaggio. Absolutamente desconocidos.
Experimenté un sobresalto, presa de la emoción. Pero enseguida me entró la duda.
¡¿Unos escritos de Caravaggio?! Si no recordaba mal, no se conocían más que dos o tres muy breves, ¡recibos de pagos y cosas parecidas! Resultaba evidente que Carlo estaba burlándose de mí.
Pero ¿con qué propósito? ¿Acaso pretendía involucrarme en alguna especie de estafa, sirviéndose de mi nombre para vender mejor aquellos papeles seguramente falsos? Decidí dejarle claro que no sería fácil engañarme. Esbocé una sonrisita irónica.
– Un tratado sobre pintura, supongo…
No comprendió o no quiso darlo a entender. Es más, fue como si percibiera las dudas que me habían asaltado.
– Entiendo que pueda parecerle increíble. Le diré que mi mujer (se llamaba Elena) sometió los papeles a pruebas periciales secretas, muy caras por otra parte, que confirmaron su autenticidad. Elena, nunca comprendí sus motivos, jamás quiso darlos a conocer. En esta maletita están también las pruebas periciales… Pero antes de los papeles de Caravaggio, quisiera mostrarle otra cosa.
Cogió el primer envase y sacó un extraño objeto que me colocó delante.
Muy viejo, en parte carcomido, de clara confección artesanal, el objeto consistía en una base de madera de unos setenta centímetros de longitud y unos cuarenta de anchura, sobre la cual descansaba un rectángulo también de madera. En la parte delantera del rectángulo, abajo y hacia el centro, había un agujero con una lente. A pocos milímetros de distancia, tres pequeñas tablas de madera formaban una especie de caja. La pared interior, la situada detrás de la lente, estaba cubierta por un espejo demasiado viejo para reflejar algo, pero en la parte superior del mismo había algo parecido a una cortinilla blanca enrollada.
– ¿Comprende de qué se trata? -me preguntó Carlo.
– Me parece una pequeña cámara oscura.
– Bravo. Sólo que no proyectaba las figuras sobre el espejo, sino sobre el trozo de tela. Esto fue construido por Caravaggio con sus manos. Por lo menos, eso sostenía Elena.
– A ver si lo entiendo: ¿Caravaggio recurrió a semejante artilugio? ¿Me está diciendo que trabajaba con el método del calco?
– Elena aseguraba que sí. Y puesto que esa revelación me decepcionó un poco, mi mujer me explicó que eso no disminuía para nada la grandeza del pintor. Él no era el único que utilizaba instrumentos similares. Me citó los nombres de Van Dyck y Rafael. Me convenció. Pero jamás consiguió convencerme de que este pequeño modelo lo hubiera construido el propio Caravaggio.
– ¿Por qué?
– Verá… ahora mismo le enseño el segundo modelo. Elena encontró los dos junto a unos cuantos dibujos. Ella ansiaba que al menos uno fuera de Caravaggio y los mostró a dos grandes expertos. Nada: los dibujos eran de Minniti. Entonces le planteé la hipótesis de que los pequeños modelos, al igual que los dibujos, pertenecieran a su antepasado. Pero ella se mantuvo siempre fiel a su convicción.
Carlo volvió a colocar el artilugio en su sitio y abrió el segundo envase. Lo examiné un buen rato sin conseguir aclararme.
El objeto era tan viejo como el primero. Estaba constituido en parte por otra cámara oscura, pero muy modificada, con unas gruesas lentes y espejos sobre tres paredes, mientras que el plano de la base presentaba diez centímetros más de longitud y tenía, enfrente de la cámara oscura, una pequeña madera corredera por delante y por detrás, con una lente central. De los bordes de esa lente asomaban innumerables cuerdecitas de distintas longitudes y diversos colores.
– ¿Qué cree usted que es?
– Con toda seguridad otro aparato óptico. Pero no consigo comprender para qué puede servir.
– Ni siquiera mi mujer lo logró al principio. En los papeles de Caravaggio, éste se refiere a un instrumento que llama «reflector». Tal vez eso que tiene usted delante sea el modelo. O a lo mejor se refería al otro. Después mi mujer llegó a la conclusión, con la ayuda de un grabado de Durero, de que Caravaggio se había inventado un sistema muy particular para corregir los errores de perspectiva debidos al hecho de que, trabajando sobre imágenes reflejadas, tenía que actuar por medio de desplazamientos sucesivos de las lentes, que, por si fuera poco, en aquella época invertían las imágenes. Lo cual explicaría los errores de perspectiva que muchos estudiosos han descubierto en obras famosas como La cena de Emaús, por ejemplo.
No conseguí reprimir una sonrisa.
– ¿Por qué sonríe?
– Porque yo también he oído esa historia de los errores de La cena. La mano derecha de Pedro que, estando más retirada, debería ser más pequeña que la de Jesucristo, o bien un cesto o un plato que aparecen en posición horizontal con respecto a la mirada del espectador mientras que la mesa en que descansan se presenta vista desde arriba… Por supuesto que, para un aparejador, se trata de vulgares errores. Pero ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que pudieran ser errores deliberados?
Sin contestarme, Cario volvió a colocar el segundo artilugio en su envase.
– En cualquier caso, nuestra discusión es inútil, puesto que es imposible demostrar que estos modelos los haya construido Caravaggio.
Devolvió ambos objetos a la caja. Regresó después al escritorio, abrió la maletita de plástico y sacó una especie de gruesa carpeta protegida por dos láminas muy finas de conglomerado de madera.
En cuanto tuve delante las hojas finalmente sueltas, experimenté una intensa emoción.
Porque su absoluta autenticidad la proclamaban a viva voz el olor del papel y la tinta seculares, ciertos encrespamientos de las hojas ya grabados como leves cicatrices, las manchas a veces amarillas y a veces amarronadas que el tiempo dibuja en la piel del hombre y en el papel que el hombre utiliza para dar testimonio de su propia existencia. Es cierto que un buen falsificador podría haber reproducido los signos externos del tiempo transcurrido; ahora bien, jamás la autenticidad de una larga y lentísima descomposición.
– Estas son las pruebas periciales -dijo Carlo, sacando unos cuantos legajos de la maletita.
Lo miré. No sabía qué decir, esperaba impaciente las instrucciones.
– Usted puede quedarse tranquilamente aquí a leerlo todo. Nadie lo molestará. Si necesita algo, asómese al vestíbulo y llame a Anna a voces. Yo ahora tengo que irme. A las ocho de esta tarde regresará la persona que lo ha acompañado aquí y lo devolverá en coche a Siracusa.
– ¿Puedo… puedo copiar algún párrafo?
Sonrió.
– Ya lo tenía previsto. En el cajón de la izquierda encontrará papel y bolígrafos.
Entonces me tendió la mano. Me levanté y se la estreché.
– Se lo agradezco en nombre de mi mujer. Y también en el mío propio, por haberme apartado durante unas horas de mis problemas.
– Buena suerte -se me ocurrió decirle.
– La voy a necesitar.
Pasé varias horas leyendo y copiando; ni siquiera necesité ir al cuarto de baño o llamar a la campesina para que me preparara café. A las ocho oí entrar un automóvil en el patio.
De mala gana volví a colocar los papeles entre las dos láminas de conglomerado que los protegían y los metí en la maletita, y ésta en la caja. La cerré. El chófer entró sin saludar y, tras recoger la caja, me preguntó receloso:
– ¿Está todo?
– Quédese tranquilo, está todo.
Salimos y el hombre depositó la caja en el maletero del coche. Luego cerró el portalón con llave.
– Recuerde que en la casa está…
– Anna sale por la puerta de atrás.
Podía haberme ahorrado el papel de imbécil. Estaba apunto de subir al vehículo cuando el chófer me retuvo.
– Tenemos que hacer lo mismo que cuando hemos venido -dijo, sacándose del bolsillo el consabido y pestilente pañuelo.
Me dejé vendar los ojos. Antes de subir, me quité la chaqueta. Ambos bolsillos estaban repletos con todas las hojas que había escrito y sin duda me habrían molestado.
Durante el viaje de vuelta no intercambiamos palabra. Llegué tarde al hotel; el restaurante ya estaba cerrado y me conformé con dos bocadillos. Subía la habitación y me asomé a la ventana. Hacía más de un mes que había decidido dejar de fumar, pero por precaución llevaba siempre un paquete de cigarrillos. Lo saqué, encendí uno y lo apagué enseguida. No sé por qué, pero el deseo de fumar se había ido tal como había venido. Permanecí así cosa de una hora. La noche parecía imaginaria en su perfecta belleza. De repente me llegó el delicado perfume de los jazmines. La verdad es que se me antojó demasiado y me fui a la cama.
Creía que no podría pegar ojo a causa de las emociones de la jornada, pero nada más tumbarme me quedé dormido.
A las nueve sonó el despertador, a las diez llegó el taxi para conducirme a Catania. Cuando llevábamos unos diez minutos de viaje, empecé a experimentar cierta molestia por tener que quedarme un día más en la isla. Tenía la curiosa sensación de haber permanecido allí no tres días sino meses, años. Entonces le pedí al chófer que me llevara al aeropuerto.
Advertencia
Las páginas siguientes son las que conseguí copiar, de manera bastante apresurada, dado el escaso tiempo que se me concedió, de las hojas originales. Quisiera hacer constar honradamente que no sólo puedo haber cometido errores de transcripción, sino que aquí y allá he retocado la escritura erizada y angulosa del lenguaje no precisamente culto de Caravaggio. Soy consciente de que esos retoques restan fuerza y autenticidad de expresión a la escritura original, pero también estoy convencido de que el texto gana en comprensibilidad.
Me siento obligado a advertir que aquellas páginas no constituían, en mi opinión, un diario propiamente dicho; no creo que Caravaggio fuera un hombre capaz de tener en cuenta y guardar memoria de sus días, sino que se trataba más bien de unas hojas dispersas y un tanto desordenadas, una especie de borrador de unos apuntes tal vez conservados para extraer de ellos un memorándum destinado a ser presentado a alguien en el momento de su ansiado regreso a Roma como hombre libre.
Malta
Los párrafos que siguen se refieren al período maltes de Caravaggio.
Desde Nápoles, por indicación de Ippolito Malaspina, bailío de la Soberana Orden de los Caballeros de Malta de aquella ciudad, Caravaggio viajó hasta la isla para ser nombrado, después de un año de convento como novicio, caballero de Gracia (no caballero de Justicia, por no haber nacido noble). El nombramiento dejaría automáticamente sin efecto la condena a muerte dictada contra él en Roma por el homicidio, en el transcurso de una reyerta por fútiles motivos de juego, de un tal Ranuccio Tomassoni. El bailío de Nápoles Malaspina, por su amistad con el Gran Maestre de la Orden, Alojde Wignacourt, había proporcionado a Caravaggio una carta de recomendación y le había asegurado que en la isla podría encontrar trabajos muy bien remunerados.
En Nápoles, Caravaggio se embarcó en una galera del príncipe Fabrizio Sforza Colonna. Los Colonna habían sido y seguían siendo, a pesar de la mala fama del pintor, declarados protectores suyos.
Pero Caravaggio no estaba solo.
Su fraternal amigo, cómplice y compañero de aventuras Mario Minniti se embarcó con él. Minniti se vio impulsado a irse de Nápoles, no tanto por el deseo de no separarse de Caravaggio, sino por el hecho de que él mismo se había visto enredado en un proceso por bigamia acerca del cual se sabe muy poco.
Se sabe, en cambio, que pocos días después de la llegada de ambos amigos a Malta, Minniti fue detenido como consecuencia de la denuncia por bigamia llegada desde Nápoles. Como es natural, Caravaggio se apresuró a ofrecerse como testigo de descargo en el proceso celebrado el 26 de julio de 1607. En dicho proceso, Caravaggio declaró haber llegado a la isla quince días atrás, es decir, entre el 10 y el 11 de julio.
Las páginas que tratan de la estancia maltesa del pintor eran, tal como he comentado, mucho más numerosas que las que conseguí copiar. Me encontré ante la necesidad de hacer una difícil elección. Confieso que en aquellas horas maldije una y mil veces mi escaso conocimiento de la vida y las obras de Caravaggio. Con un mayor conocimiento, mi elección podría haber sido menos arbitraria.
Me parece oportuno, por tanto, explicar al lector los criterios por los que entonces me guié.
Consideré obligado descartar todas las anotaciones referentes a la vida cotidiana del pintor en su calidad de novicio de la orden. Él había anotado cuidadosamente todas las obligaciones que tenía que cumplir, tal vez por temor a olvidar alguna.
Figuran también anotadas sus frecuentes reuniones con Minniti.
Hay una precipitada pero divertida alusión a un encuentro amoroso que Minniti consiguió organizarle con una mujer. Encuentro que, de haberse descubierto, habría podido costarle muy caro, pues habría frustrado la finalidad por la cual había viajado a Malta. Tanto es así que Caravaggio jamás volvió a repetirlo.
Preferí por tanto transcribir las páginas más íntimas, pues a mi juicio podían constituir una novedad absoluta para los estudiosos, como la obsesión por el sol negro. Además, hasta ahora la razón del encarcelamiento del pintor en Malta siempre había sido bastante confusa. Como inexplicable era su evasión del fuerte de Sant'Angelo. A este respecto, las páginas que copié se me antojan en extremo clarificadoras. Pero, por encima de todas las demás, la página que cuenta el nacimiento de su vocación artística me pareció la más reveladora.
* * *
…y cuando el Gran Maestre Alof de Wignacourt vio el San Jerónimo escribiendo, al cual él había graciosamente accedido a prestar su rostro, quedose un buen rato en pensativo silencio. Tanto que yo empecé a angustiarme cuando me miró y preguntome por qué a su alrededor y también a su espalda todo se hallaba oculto en la espesa oscuridad o apenas visible a causa de la demasiada sombra. Contestele que sólo él a mi vista relucía y que, dejándolo a él aparte, otra cosa no conseguía ver más que la negrura de la noche.
El Gran Maestre esbozó una leve sonrisa, tal vez descubriendo en mis palabras un elogio a su persona dictado por mi cortesía. Él no podía entender que yo le decía la verdad.
En Nápoles, desde hacía tiempo, la luz del día insoportable se me había vuelto y sólo hallaba alivio en una estancia debidamente protegida de la luz, o al caer la noche, cuando finalmente podía caminar por la calle.
Un día vi reunida una gran muchedumbre que pretendía entrar toda ella en un portal del cual brotaban ruido de trifulcas y gritos por el demasiado agolpamiento y los empujones de unos contra otros, tanto que dos guardias acudieron y yo prontamente alejeme. Al regresar aquella misma noche movido por la curiosidad, encontré menos gente y supe que en aquella casa moraba una ramera llamada Celestina, la cual, tras haber abandonado su oficio, la fama se había ganado de gran maga. Era capaz de materializar en el aire figuras humanas pero sin carnal consistencia, en todo similares a fantasmas. Decía ella que tales figuras eran las almas de los muertos. Yo había visto igual cosa en Milán y sabía que era un engaño de los ojos producido por ciertos espejos cóncavos debidamente situados.
Puesto en la cola, me encontré al cabo de una hora en presencia de la vieja ramera y díjele entonces que hablar quería con mi padre muerto, pero sin presencias ajenas. Estaban conmigo en su cuarto otras cinco personas, todas mujeres. Díjome ella que podría complacerme recibiendo la suma que habrían tenido que darle las cinco mujeres presentes. Yo consentí y, cuando a solas quedeme con ella, díjele que me mostrara los espejos cóncavos. Ella riose y después preguntome si yo a su oficio pertenecía. Le contesté que era pintor. Fue en busca de buen vino que bebimos juntos. Después de aquella vez, en repetidas ocasiones fui a casa de Celestina, pues semejante mujer mucho me intrigaba. Ella preparaba también mixturas y brebajes para curar muchos males.
Una noche le hablé de esa molestia de mi vista que no me permitía resistir la luz del sol. A la siguiente noche diome ella una ampollita que encerraba un líquido denso y muy oscuro y díjome que, echando una gota en cada ojo, podría mirar directamente el sol sin daño alguno para la vista. Transcurrido algún tiempo, viéndome obligado a ir a pasar el día a una casa de campo, me eché en cada ojo una gota de aquel líquido. Y miré el sol. Cuál no sería mi asombro al ver que se tornaba de color enteramente negro como a causa de un eclipse y que de él nacía una luz negra que no oscurecía del todo hombres y cosas, sino que los dejaba visibles sólo en parte, como recortados por la luz de un candil o una vela… El efecto duró hasta la llegada de las sombras del anochecer. Al día siguiente había desaparecido.
Pero Celestina no me había avisado de que la visión del sol negro se me podía aparecer también sin usar las gotas. Desde que me encuentro en Malta (ilegible), se me aparece muy a menudo…
* * *
…fray Raffaele díjome que la visión del sol negro es obra sumamente diabólica y ordenome romper la ampolla de Celestina, sin saber que ya no la tenía conmigo, pues la había dejado junto con otras cosas en Nápoles…
* * *
…Habiéndome advertido fray Raffaele de que llevara una conducta austera y diera muestras de religioso fervor para no desbaratar todo lo que andaba esforzándose por mí el Gran Maestre, recomendome sobre todo refrenar mi carácter, que gran daño causarme podía.
Revelome que el Gran Maestre, no obstante la regla que niega el ingreso en la Orden de toda persona que de homicidio se haya manchado, había presentado una vehemente y devota súplica al Papa para que le fuera concedida la facultad de honrarme con el hábito de la cruz de caballero magistral por ser yo «persona virtuosísima y de honorabilísimas cualidades y costumbres», pese a haber cometido homicidio en una reyerta…
* * *
…y entre otros el caballero Francois d'Hermet, el cual, obligado a regresar y permanecer algún tiempo en Francia, díjome querer que yo realizara para él una pequeña pintura de un cesto con frutos parecida a otra hecha por mí que él había visto en Milán en la casa del cardenal Borromeo. Una pintura que, pese a todo, el caballero D'Hermet, y otros con él, consideraban y estimaban obra de inferior naturaleza. Si tal la estimaba, ¿por qué la quería? Así se me ocurrió preguntárselo, pero me contuve, pensando en las recomendaciones de fray Raffaele, siendo tal pregunta presagio de mal resultado.
Me encomendó, sin embargo, el caballero que los frutos parecieran como todavía en la rama y sin la menor señal de descomposición, e igualmente las hojas. Respondile entonces que tal cosa era imposible, pues ya en la rama muestra el fruto señal visible de su cercana descomposición y con mayor razón por tanto hay que pintarlo tal como está colgado de la rama y más aún en la cesta. El caballero consintió entonces en que yo pintara como mejor creyera. Tanto más, dijo él, que es hombre muy ingenioso, que aquella fruta no tendría que comerla…
* * *
…Al Gran Maestre asaz satisfizo su retrato con armadura y con el paje que sostiene el yelmo.
Sonriendo preguntome por qué razón en este retrato era menor la oscuridad que en el San Sebastián.
Respondile yo que comenzaba a vislumbrar cierta luz.
Él comprendió sin duda el oculto sentido de mi respuesta, pero no lo dio a entender. Entonces preguntó al paje, que era un sobrino suyo de Picardía, qué sentía al verse representado, y el paje contestó no sentir nada. La respuesta incomodó al Gran Maestre; yo, en cambio, en gran manera me solacé, pues yo asimismo, mientras pintaba aquella pintura, nada había sentido más que una pequeña satisfacción ante el juego entre el brillo de la coraza y la sombra del fondo…
* * *
…He empezado a trabajar en la Decapitación de San Juan Bautista y la luz negra del sol negro ya no me abandona. Para mí ya no hay diferencia alguna entre la noche y el día…
* * *
…Fray Raffaele, tras haberme visto pintando el muro de la cárcel delante del cual se produce la decapitación, pidió hablarme en la celda. Y allí, sin que yo nada le hubiese dicho del estado en el cual me encontraba, preguntome primero si la decapitación que estaba pintando ocurría de día o de noche. Grande fue la impresión que me causaron sus palabras. El fraile bien había adivinado mi estado. Ocultando mi estupor, respondile que deseaba saber la razón de su pregunta. Entonces él gravemente díjome que había comprendido que la luz de la decapitación era la luz del sol negro. Yo prontamente lo negué. Pero él me repitió que tratábase de un maleficio supremamente diabólico. Díjome también que el Creador había creado y gobernado toda la materia para sus fines y propósitos, y que por tanto la visión del sol y su luz significaba obediencia a la ley opuesta, contraria a la divina, significaba abrazar por verdadero su contrario, lo contrario de los propósitos del Creador Supremo. Si el sol es vida, el sol negro es muerte, dijo también. Aconsejome ayuno y oración. Pero ahora yo sé que toda la existencia mía, mucho antes de que Celestina me diera aquel brebaje, había empezado y seguido siempre bajo el signo del sol negro…
* * *
…El día del Señor 14 de julio de 1608, habiendo venido el Gran Maestre a ver el estado de la pintura de la Decapitación, mientras yo devotamente me inclinaba ante él, me apoyó una mano en el hombro y díjome a modo de saludo:
– Caballero…
Mientras yo casi me desvanecía de estupor y felicidad, él revelome que, desde hacía ya unos cuantos meses, el papa Pablo V había dado su consentimiento al hábito y la cruz, en derogación de la regla según la cual no puede ser nombrado caballero quien de homicidio se hubiese manchado, y que él, como Gran Maestre, había tenido que esperar al día en que yo terminaba el año de noviciado (que caía justo aquella jornada) para darme la nueva.
Y eso quería decir que, en cuanto acabara de pintar la Decapitación, podría regresar a Roma libre y sin temor de arresto, estando ya sin efecto la condena a muerte.
* * *
…Hodie, a ver el descubrimiento de la Decapitación con el Gran Maestre han acudido los ocho caballeros capitulares, el colegial mayor, el Inquisidor y fray Raffaele.
En el silencio que hubo nada más caer la sábana, el Inquisidor, el único que tenía la facultad, habló en primer lugar. Dijo que el Bautista muerto parecíale más vivo que los vivos. Al oír sus palabras, fray Raffaele, que de repente había palidecido, mirome con cierta inquietud. El Gran Maestre, en cambio, se inclinó hacia mí y susurrome que jamás en su vida había visto en una pintura una muerte tan verdadera. Entonces yo respondí que quizá sólo quien ha dado la muerte sabe pintar la verdad de la muerte.
Entretanto, fray Raffaele, que mucho se había entretenido en mirar de cerca la Decapitación, pegó un salto hacia atrás, y con el rostro muy pálido me preguntó si era cierto lo que le había parecido ver, es decir, que yo había puesto mi firma empleando para ello la sangre derramada por el Bautista. Había sido el único en darse cuenta. Díjele haber visto bien.
Él replicó entonces que el haber cometido semejante osadía era suma blasfemia y que un gran mal me acontecería…
* * *
…he sabido que los flamencos Vinck y Finson, que tienen taller en Nápoles, han puesto a la venta dos cuadros bellísimos que yo hice, una Virgen del Rosario que es una pieza grande de dieciocho palmos, por la que piden nada menos que 400 ducados, y un cuadro de cámara de tamaño mediano con figuras de medio cuerpo, que es un Holofernes con Judit por el que no darían ni siquiera 300 ducados. Para la Virgen del Rosario, que empecé poco tiempo después de que me pareciera haber alcanzado la bonanza tras haber sufrido un mar embravecido en el alma y en el cuerpo, cuando ya veía bien los colores, mucho me deleité en reunir a pordioseros y mendigos de ropa harapienta y pestilente suciedad y en pintarlos de esta guisa en ademán de descuidada oración entre los frailes dominicos…
* * *
…El Gran Maestre, que hombre de gran valor se mostró en la batalla de Lepanto, practicaba todavía las antiguas usanzas que semejaban pertenecer a tiempo pasados. Aparte del sobrino, tenía otros tres pajes.
Uno de ellos, de nombre Aloysio, de suaves modales y bellísima apariencia, solía acudir a mi celda. Mucho se parecía al zagal que tuve por modelo para mi cuadro que se llamó El amor victorioso. Aloysio mucho se solazaba con un pequeño reflector que yo me había hecho por mi cuenta y asaz se complacía en verse reflejado en la tela. Un día entró en mi celda mientras yo estaba fuera. Al volver, lo encontré desnudo delante del reflector y quiso que yo lo retratara. Tras haberlo hecho, guardé el cuadro debajo de la cama. Unos cuantos días después, mientras conmigo estaba, me contó un desaire que le había hecho el paje sobrino y rompió a llorar profusamente. Yo lo abracé en mi afán de consolarlo y entonces él tiernamente me besó. En aquel instante la puerta no bien cerrada se abrió de par en par bajo el ímpetu de un caballero de Justicia cuyo nombre no digo. Todos sabían que se había prendado de Aloysio, por lo que, viéndonos abrazados, fue presa de una ciega furia. Gritando injurias contra mí, propinó un fortísimo puntapié a la cama, la cual se desplazó, dejando al descubierto el retrato de Aloysio desnudo. Entonces, desenvainada la espada, me apuntó al pecho. Pero yo, en un abrir y cerrar de ojos y apartando a Aloysio, que estaba sentado sobre mis rodillas, me levanté, me impuse fácilmente al caballero y lo saqué de la celda, pinchándole las posaderas con su misma arma mientras Aloysio rodaba por el suelo muerto de risa.
Unos días después, el miserable caballero de Justicia le dijo a fray Raffaele haberse enterado por Aloysio de que, para pintar la calavera del San Jerónimo escribiendo, yo había mezclado con los colores también cierta cantidad de simiente mía natural, tras haber conjurado al demonio. Tan ridícula acusación bastó para que me encerraran en el fuerte de Sant'Angelo. En vano supliqué ser escuchado por el Gran Maestre para defenderme, explicando la verdad…
* * *
…Dos meses en el fuerte de Sant'Angelo.
La primera vez que soñé con la rosa blanca no supe al principio dónde se encontraba; parecíame en suspenso a media altura en el aire, sin que nada la sostuviese.
La segunda vez que soñé con ella, la rosa parecía descansar sobre un trozo de carne roja, casi como si fuera el miembro de un hombre que permaneciera de pie.
La tercera vez que se me volvió a aparecer en sueños, comprendí que era la rosa que yo había pintado, para un cuadro destinado a la venta, en la oreja de Ramorino, un joven de placer que algunas veces llevaba una rosa ensartada en el trasero como para rendirle gentil homenaje.
Al despertar, sufrí largo rato la mordedura de la carne, que jamás me abandona…
* * *
…todos jóvenes de placer y meretrices y después también
Ramorino
Bacchino
Filippello
Gelmino
El joven que tocaba el laúd cuyo nombre no recuerdo
Orsetto
Biondino
Luchino flautista
Geppino
Rossetto
Y entre las mujeres:
Nina Nina Nina Nina Nina
Lena
Anna la senesa
Fillide
Zena
Marzia
Colombella
Foschetta
Zippina
Marolda
Flavia
Lucrezia
Tonia…
* * *
…En el fuerte de Sant'Angelo contemplo el mar desde la ventana de la mañana a la noche y paréceme que, a causa del forzado desuso del cuerpo, la mente por el contrario se llena de historias de mi vida…
* * *
…Hasta los doce años que pasé en Caravaggio, después de que la peste nos empujara a escapar de Milán, estuve trabajando en el campo, tras lo cual quise regresar a Milán cuando apenas tenía trece años…
* * *
…En la iglesia de San Francisco el Grande, adonde había ido a oír misa, pude contemplar una cosa jamás vista. Era el cuadro de Leonardo que llámase La Virgen de las Rocas. Mientras lo miraba, no me llegó la voz del oficiante ni sonido alguno; empezó a dolerme la cabeza y en todo el cuerpo me asaltó un intenso calor de fiebre. Al terminar la misa y tras haber salido de la iglesia, nada más dar unos pasos, a la fuerza tuve que regresar para volver a contemplar el cuadro que no me cansaba. Por la noche tuve todavía mucha calentura, daba en desvarios y un rumor como de mar agitado me golpeaba la cabeza de tal manera que, tras levantarme al amanecer, regresé de nuevo a San Francisco el Grande, encontré la puerta de la iglesia todavía cerrada y me invadió tal furor que con puñadas y puntapiés empecé a golpearla repetidamente…
* * *
…hasta que pude ir finalmente al taller de Simone Peterzano bergamasco, que fue de Tiziano alumno, en el mes de abril. Cuatro años tuve que permanecer en el taller, comía y dormía en casa de Peterzano para adquirir práctica en la pintura. Peterzano me pidió veinte escudos de oro al mes. Dos paisanos que comerciaban con pieles fueron fiadores…
* * *
…En Brescia Savoldo, en Bérgamo Lotto, en Cremona los Campi, y sin embargo siempre, cada vez que regresaba, a San Francisco el Grande corría con delirio…
* * *
…y tomando los 395 imperiales que míos eran y no tenía que compartir con nadie, regresé a Milán. Aquí había conocido a una tal Antonina Dal Pozzo, llamada por todos Nina y que a muy caro precio comerciaba con su cuerpo. Yo tenía entonces dieciocho años y muy poca práctica en el ejercicio de las mujeres. Tras haber mercadeado con Nina el precio de toda una noche y llegada la hora e ido a su casa, ella no ofreció ni vino ni ninguna otra cosa que alegrarnos pudiera. Yo dile entonces unas cuantas monedas para comprar comida y vino del bueno. En cuanto ella se fue, yo me subí a la cama y escondí 300 imperiales por encima de una viga del techo. Ella regresó con vino, requesón, fruta y pan. Yacimos juntos hasta cuando ya era de día. Después, cuando me quedaba todavía deseo de sus carnes hermosas, mercadeé el precio de aquel mismo día y de la siguiente noche. Más monedas di para comprar más vino y lo que más le agradara. Pero Nina, antes de irse, quiso ver cuántas monedas tenía yo para pagar el negocio de su cuerpo. Tras ver los 85 imperiales que yo guardaba en la bolsa, se tranquilizó. Al volver, díjome haber invitado a su casa a dos amigos que se presentarían cuando se hiciera de noche para unas cuantas horas de juego. Aquello doliome, mas la cosa ya estaba hecha. Y para que se me pasara el negro humor, ella muy pródiga fue de sí. Vinieron los dos amigos; uno, que se llamaba Filetto, era un bardaje, mientras que el otro, llamado Jacobo, era un goliat de torva figura. Hablamos por espacio de una hora y largamente bebimos. Nina, medio desnuda, permanecía sentada sobre mis rodillas. Y yo me había quedado en camisa y calzones. Fue entonces cuando Filetto me propuso practicar con él y Nina en la misma cama. Jacobo sólo tendría que mirar, que tal cosa sobremanera le agradaba. Yo consentí y Nina se levantó jubilosamente de mis rodillas. Entonces, Filetto diome un fuerte empujón con un pie y me hizo caer junto con la silla. Tras haber comprendido el engaño, me levanté y eché mano del cuchillo, pero no pude esquivar el puño de Jacobo en el rostro. Nina salió corriendo para pedir a gritos socorro. Cuando Jacobo se aprestaba a propinarme otro puñetazo, yo me abalancé sobre él y le traspasé un hombro. Fue entonces cuando dos guardias, que prontamente habían acudido a la llamada, me arrestaron, porque Nina, Jacobo y Filetto juraron y perjuraron que había sido yo el que los había asaltado a ellos, desvariando a causa del demasiado vino. Me trasladaron a la cárcel en camisa y calzones mientras Nina, Jacobo y Filetto se repartían los 85 imperiales que yo guardaba en la bolsa. A los guardias dije llamarme Lorenzo Lotto, nombre que ellos jamás habían oído. Condenado a tres años, en la cárcel sólo estuve ocho meses hasta que cerré un trato con un jefe de los guardias llamado Lomellino. Éste díjome que Nina había desaparecido y que ahora en su casa no vivía nadie. Lomellino consiguió luego sacarme de la cárcel sin pena o peligro alguno. Aquella misma noche me fui con él a la casa de Nina y, tras forzar la puerta, cosa no muy fatigosa, recuperé los 300 imperiales, de los cuales le di 200 a él según lo pactado…
* * *
…de Lena. Ella era una joven de gran belleza que vivía con su madre viuda, a quien yo conocía, y otras hermanas. La veía pasar a altas horas de la noche por donde yo vivía y mucho la miraba por la gracia de todo su cuerpo. De ella mucho estaba prendado un notario que llamábase Mariano Pasqualone y por esposa la quería, pero la madre de Lena díjome no fiarse de semejante suerte de notarios a pesar de estar su familia muy necesitada. Lena también desdeñaba al notario, el cual parecíale viejo y un tanto desaliñado en lo personal, a tal extremo que a veces, por la excesiva proximidad, percibía su mal olor. Yo propuse entonces que Lena me sirviera de modelo y de buen grado aceptaron madre e hija. Sin embargo, el notario abordó a la madre, quejándose de que hubiera rechazado su petición de matrimonio con su hija y se la hubiera concedido en cambio como concubina a un hombre excomulgado y maldito. No contento con eso, denunció después a Lena como una mujer que se plantaba en la plaza Navona en busca de hombres y a mí como peligroso delincuente. Pasqualone obtuvo del tribunal la prohibición de que yo frecuentara a Lena y tuvo la desvergüenza de ir a entregarme personalmente la notificación a mi casa. Entonces yo, tomando medio caballete, se lo arrojé a la cabeza. Él, ensangrentado, salió corriendo a la calle para llamar a los guardias. Entretanto Lena atrancó la puerta temblando, y por primera vez y con mucha pasión conmigo yació. Fui detenido, pero el cardenal Borghese dio enseguida un paso al frente…
* * *
…corrió la malévola voz de que el rostro de la Virgen de Loreto pintada por mí era el de una prostituta, es decir, el de Lena. El rostro es ciertamente el dulcísimo de Lena, pero ella jamás fue una puta sino una mujer amorosa a la que yo mucho amé, y fue el notario quien así la llamo en su denuncia…
* * *
…herido en la garganta y en la oreja izquierda, me refugié maltrecho en la casa de Andrea Ruffetti en la plaza Colonna. Dije haberme herido yo mismo con mi propia espada al caer por la calle. En verdad, se había tratado de dos estocadas que Tiberio Barrocco me había lanzado tras enterarse de que la víspera yo había abusado mediante el uso de la fuerza de su amante Angiola. Pero eso no era cierto, Angiola se había acostado conmigo por su propio placer, pero después declaró haber sido violada…
* * *
…Hodie fray Raffaele ha venido a decirme que él se cree la acusación. No obstante, también ha querido asegurarme que no dirá ni una sola palabra, si fuera interrogado, de lo que yo le confesé acerca de la visión del sol negro. Parece que el Inquisidor en persona ha declarado su firme voluntad de aclarar la acusación que se me ha hecho de haber practicado las artes mágicas. Lo discutirá, díjome el fraile, con el Gran Maestre en cuanto terminen los festejos anuales en conmemoración de la batalla de Lepanto…
* * *
…por consiguiente, tenía que huir del fuerte cuanto antes…
* * *
…Mario Minniti, al conocer casualmente a través de un marinero la noticia de mi encarcelamiento en Malta con tan grave acusación, asaz se preocupó, y obtenida una audiencia con el almirante Fabrizio Sforza y Colonna, que se encontraba en Siracusa con sus galeras para poner rumbo a Malta, donde participará en el torneo naval en conmemoración de la batalla de Lepante, habló en secreto con él y obtuvo una munífica ayuda. Trasladado prestamente a Mesina, Minniti atrajo a su causa, a cambio de mucho dinero, a un tal Minicuzzo, famoso por ser el más valiente y fuerte arponero de peces espada y atunes que jamás hubiera visto el mar entre Escila y Caribdis, y con él regresó a Siracusa, donde ambos embarcaron en una galera del almirante. Al llegar a la isla, Minniti se agenció una veloz embarcación con cuatro fuertes remeros tunecinos. Después reuniose secretamente con el capitán de una goleta provista de espolón a proa que hacía contrabando de seda entre Malta y Girgenti. Hecho lo cual, obtuvo el permiso de visitarme en el Fuerte. Él me explicó entonces, ante mi sorpresa, que todo estaba preparado para la fuga, que tendría que producirse el mismo día del torneo naval, cuando todos los guardias del fuerte estuvieran entretenidos con el susodicho torneo, el cual se celebraría en las aguas de poniente entre Marsa Grande y Marsamuscetto. Díjome que la embarcación llegaría de Levante y que yo, a los primeros cañonazos del torneo, debía estar preparado en la ventana que no tenía reja sino que daba a un tajo de unos veinte metros que terminaba en una espantosa barrera de escollos siempre azotada por poderosas olas. Habiéndole yo preguntado de qué manera podría alcanzar los escollos de abajo como no fuera arrojándome desde la misma ventana, Minniti respondiome en broma que, con mis artes mágicas, podría hacerme nacer un par de alas, y más no quiso decir…
* * *
…Oídos los primeros cañonazos que daban comienzo al torneo, me situé según lo acordado junto a la ventana. Del torneo nada podía ver porque estaba celebrándose a poniente mientras que podía ver muy bien a levante el mar un tanto agitado, pero libre de velas y barcos. Cuando hacía una hora que esperaba, advertí que, como por arte de magia, corría sobre las aguas un esquife estrecho y largo con cuatro remeros y un hombre de pie en la popa. El esquife apuntaba directamente hacia los peligrosos escollos bajo mi ventana y lo hacía a tal velocidad que yo pensé que se quebraría fatídicamente contra ellos. Mientras la embarcación se acercaba, empecé a oír las voces que los remeros se daban al unísono de la boga, oooooh ah oooooh ah, y vi que el hombre de la popa se quitaba toda la ropa y se quedaba desnudo. Después tomó del fondo de la embarcación lo que pareciome una larga barra de hierro y la sujetó con fuerza con la mano derecha. Cuando creí ya imposible que los remeros evitar pudiesen el encuentro con los escollos y me había asomado a la ventana para gritarles que detuvieran la insensata carrera, la embarcación sobre sí misma giró prontamente y apuntó con la proa hacia mar abierto, de tal manera que los remeros con todas sus fuerzas pudieron empezar a luchar contra la fatal arrancada.
En aquel preciso instante, el joven desnudo, que ahora estaba situado de cara a mí, doblose lentamente hacia atrás como yo jamás hubiese pensado que pudiera hacer un cuerpo humano sin perder el equilibrio ni caer de espaldas, levantando al mismo tiempo al cielo la que me había parecido una barra de hierro y que entonces comprendí que era una fisga. Pareciome que el cuerpo del joven se había convertido en un arco tendido al máximo para lanzar el dardo, ya no carne y sangre sino mortífera arma letal, y un instante después, mientras soltaba un fuerte grito que hasta a mí me golpeó los oídos, arrojó la fisga que apuntó recta y veloz como una flecha hacia mi ventana. Y la fisga llevaba consigo una cuerda. Apenas tuve tiempo de esquivarla cuando con gran estrépito cayó al interior de la estancia. Tras soltar el extremo de la cuerda y asegurarlo a un hierro de la ventana, arrojé la fisga al mar, me desnudé y, sujetando la cruz de caballero entre los dientes, me descolgué por la cuerda.
Grande fue el esfuerzo y varias veces temí perder la presa cuando el viento me empujaba con ímpetu contra el muro del fuerte. A medio camino ya tenía las manos despellejadas y ensangrentadas, y me sangraban también los hombros, que a veces, al girar, golpeaban con violencia contra las piedras del muro. Al llegar a los escollos ya sin fuerzas, le indiqué por señas al arponero que había seguido mi descenso que necesitaba descansar brevemente. Me faltaba valor para descolgarme al mar desde aquella escollera donde las olas rompían con ímpetu en medio de un gran fragor. Entonces Minicuzzo, que era el arponero, se arrojó al mar y, nadando como si fuera una criatura marina, alcanzó la escollera, se situó a mi lado y me dio ánimos…
* * *
…La misma embarcación nos llevó a Minicuzzo y a mí, medio muerto, hasta el barco contrabandista donde nos esperaba Mario Minniti. Y así fue como, siguiendo un rumbo no batido por el navío maltés, alcanzamos finalmente Girgenti…
Girgenti y Licata
A los investigadores les ha resultado imposible encontrar traza alguna de una más que fugaz y no documentada presencia de Caravaggio en Girgenti, a pesar de la arraigada convicción de los habitantes de Agrigento (la antigua Girgenti) de que el pintor permaneció varios días en su ciudad. Lo que ya se da por cierto en las más cuidadosas biografías es que el pintor, que desapareció de la cárcel del fuerte de Sant'Angelo de Malta el 6 de octubre de 1608, reapareció unos diez días después en Siracusa.
Según los girgentanos, la visita debió de ocurrir durante el viaje de Mesina a Palermo, donde el pintor habría tenido que embarcar para alcanzar de alguna manera Roma. O sea, que Caravaggio se habría desviado notablemente del recorrido más corto, comportamiento más propio de un turista que de una persona perseguida.
Los papeles transcritos por mí aclaran de manera definitiva los hechos. Es decir, confirman la voz popular sobre la breve estancia en Girgenti, pero la sitúan nada menos que antes de la llegada a Siracusa.
Todo adquiere más lógica así. Entre otras cosas, ambas estancias, las acontecidas en Girgentiy Licata, explican el excesivo intervalo temporal entre la fuga de Malta y la llegada a Siracusa.
Que Caravaggio pasara o no por Girgenti es, en el fondo, una cuestión sin importancia, y yo habría omitido las páginas acerca de la estancia en la ciudad de no haber sido por unas pocas líneas que se refieren al encuentro nocturno con el templo de la Concordia.
Una importancia muy distinta, por la novedad de las noticias, revisten por el contrario las páginas dedicadas por Caravaggio a una primera estancia suya en Licata, que duró más de un mes, en el transcurso de su viaje a Malta.
El cuadro del que habla Caravaggio, San Jerónimo en el foso de los leones, se conserva actualmente en la iglesia de la Hermandad de San Jerónimo de la Misericordia de Licata y se atribuye genéricamente a la «escuela de Caravaggio».
He transcrito, porque me han parecido muy curiosas, las páginas referentes al encuentro del pintor con Mario Tomasi, el fundador de la familia del autor de El gatopardo.
Nacido en Capua en 1558, Tomasi llega a Sicilia siguiendo al virrey Marcantonio Colonna. Se desconocen sus méritos como soldado, pero el virrey lo nombra capitán de armas de Licata, que no es que fuera un cargo demasiado relevante, pues sólo le permitiría vivir muy modestamente. Pero, no se sabe cómo, Tomasi empieza a enriquecerse (corren rumores muy malévolos acerca de él) a tal extremo que en 1583 está en condiciones de pedir y obtener la mano de Francesca Caro e Celestre, riquísima heredera, baronesa de Montechiaro y señora de Lampedusa. A partir de aquel momento, Tomasi entra en el círculo cerrado y privilegiado de la nobleza siciliana y ya no necesita el modesto cargo de capitán de armas.
Quisiera puntualizar que Lampedusa, isla abrasada y rocosa, antiguo refugio de piratas y, según Ludovico Ariosto, lugar escogido para el duelo de los tres contra tres (Roldan, Oliveros y Brandimarte contra Agramante, Gradasso y Sobrino), era, en tiempos de Caravaggio, una ermita que acogía indistintamente a cristianos y musulmanes. De ahí nace la expresión «ermitaño de Lampedusa» para referirse a alguien que suele nadar y guardar la ropa.
* * *
…habiendo yo llegado desnudo a la goleta con espolón a proa, le pedí al capitán alguna prenda con que cubrirme, pero la ropa que diome me estaba chica y, a cada movimiento que yo hacía, o se rompía la camisa por las axilas o los calzones de tela se me desgarraban por detrás…
* * *
…que era una noche hermosísima con mucha luz de luna. La goleta dirigiose no hacia el lugar de la rada donde solía arribar el habitual bajel que se utilizaba para el comercio y que estaba protegido por una torre muy bien fortificada, sino hacia una blanca escollera que se levantaba cual si fuera un monte chico y que se llamaba escala de los turcos. Al abrigo de aquel monte, la goleta no era visible desde la torre. En cuanto echamos el ancla, se acercaron presurosas tres barcas para cargar la seda y en una de ellas nos acomodamos Minniti, Minicuzzo y yo. Nada más desembarcar, Minicuzzo se despidió y se fue en busca de un pariente que vivía cerca de allí.
Minniti y yo emprendimos el camino a Girgenti…
* * *
…cuando llevábamos dos horas andando, todavía era de noche. Debido a lo que me costaba caminar con aquella ropa y habiéndome quitado también los zapatos, que me estaban estrechos y me causaban dolor en los pies, andaba yo con la cabeza gacha para evitar piedras y pinchos. Cuando levanté la cabeza para preguntarle a Minniti, que caminaba delante de mí, cuánto faltaba para llegar a la ciudad, vi de repente elevándose por encima de nosotros una construcción que pareciome admirable. Pregunté a Minniti si él sabía qué era. Él díjome que era el templo griego llamado de la Concordia. A la luz de la luna, parecíame estar hecho de polvo de huesos sin peso. Me puse a correr colina arriba mientras Minniti en vano me llamaba. Dos veces caí, pero no presté atención a una herida que me había hecho en la frente y otra en la rodilla que mucho me dolía. Delante del templo me detuve y, mientras lo contemplaba, sentí que me regresaba al pecho todo el aliento que antes me faltara y que, junto con el aire, me entraba un sutil linimento para las llagas de mi alma…
* * *
…Minniti me dio alcance cuando yo estaba tumbado inmóvil contemplando el cielo y las estrellas a través de las columnas. Díjele que me faltaban la fuerza y el deseo de seguir caminando. Él entonces respondiome que era mejor que permaneciera escondido en el templo, puesto que las vestiduras que llevaba y la herida en la frente no ofrecerían una buena apariencia a la luz del día. Propuso ir él solo a Girgenti, pedirle al amigo que iba a acogernos en su casa unas vestiduras más a propósito y regresar después a recogerme aquella misma mañana. Una vez solo, de vez en cuando alargaba una mano para acariciar la columna más cercana a mí y, aunque era todavía de noche, sentía en mi mano como si llegara un calor antiguo desde el arenal, y el mismo calor sentía en la espalda que descansaba sobre la tierra, y así estando ni siquiera me di cuenta de que caía en un profundísimo sueño…
* * *
…Despertome Minniti cuando el sol ya estaba muy alto. Y grande fue la maravilla mía y mi gozo al volver a ver finalmente el sol con el color que le es propio. Una vez vestido con la ropa nueva, subí al carruaje que él había pedido. Y fue una buena cosa, porque la rodilla se me había hinchado mucho y no me permitía ni un dolorido paso…
* * *
…permanecimos dos días en el palacio del protonotario Fiandaca, a quien Minniti no le había hablado de mi desventura en Malta y, por tanto, me acogió con todos los honores que corresponden a un caballero, pidiéndome noticias sobre el naufragio. La pregunta maravillome, pues yo de tal naufragio nada sabía. Minniti, que se había inventado la historia al pedirle los ropajes que yo necesitaba, le dijo al protonotario que el temor del mar en tempestad y el dolor de haberlo perdido todo, hasta la ropa, todavía me tenían la lengua muda…
* * *
…Subimos de noche al carruaje que Mario Tomasi me había enviado desde Licata. Yo había conocido a Tomasi el año anterior, cuando la galera que desde Nápoles tenía que llevarme a Malta se quedó, tal como ya sabía yo, durante un mes en Licata. Presentándome en su casa con una carta del príncipe Fabrizio Colonna, fui benévolamente acogido por él. Tomasi había viajado desde Capua a Sicilia a las órdenes del virrey Marcantonio Colonna y había sido nombrado por el virrey capitán de armas de Licata. Tras adquirir una gran fortuna, se había casado con Francesca, una mujer muy rica. No pudo acogerme en su casa porque su nuevo palacio todavía no estaba listo, y mandome durante un breve tiempo al convento de los padres carmelitas y después a casa de los señores Trígona. Allí, un artista licatés cuyo nombre he olvidado estaba pintando para los señores un San Jerónimo en el Foso de los Leones que de escasa factura pareciome… Un día el tal pintor, dejando de repente los pinceles, díjome que ya no quería trabajar mientras yo lo miraba, a no ser que yo con él me pusiera a pintar. Y yo de buen grado lo hice…
* * *
…De vuelta en Licata, fui esta vez acogido en el nuevo palacio de Tomasi…
* * *
…Al día siguiente Minniti emprendió viaje a Siracusa para mejor preparar mi llegada…
* * *
…Tomasi habíame propuesto retratar a sus dos hijos gemelos de trece años bajo la forma de ángeles músicos a cambio de una generosa retribución, y hacía unos cuantos días que estaba yo pensando en el cuadro cuando Tomasi entró en mi cámara y díjome que enseguida quería hablar conmigo con todo sigilo…
* * *
…que había sabido de mi fuga de Malta y que yo no era un caballero como todos creían y, más aún, que los caballeros de Malta querían ejercer sobre mí una áspera venganza…
* * *
…Díjome también que ya no podía acogerme en su casa sin grave peligro para su persona. Entonces yo, indignado por su vileza, respondí de mala manera que no era cierto que yo no fuese caballero y, para demostrárselo, le enseñé la cruz que en el pecho llevaba. Me contestó riéndose con desprecio que tal vez yo le había robado aquella cruz en Malta a algún verdadero caballero, por lo que, cegado por la furia, el rostro le golpeé con un puño que lo hizo caer al suelo entre fuertes gritos. Acudió donna Francesca, tres servidores me arrojaron al suelo, me ataron y me llevaron a un oscuro sótano…
* * *
…sin comida, sólo un poco de agua. Aquella misma noche, los tres servidores volvieron a atarme y, metido de esa guisa dentro de un carruaje, me llevaron muy lejos de Licata…
* * *
…mientras con las primeras luces del alba caminaba con gran esfuerzo con los brazos atados a la espalda, pasó un fraile que se compadeció de mí. Me desató, me dio de comer y beber con un pedazo de pan y un sorbo de vino. Yo le dije quién era, pero él nada sabía de mí. Sin embargo, se ofreció para buscarme un caballo y se fue. Regresó con un caballo que yo enseguida le pagué y, al cabo de unas horas, llegué a una ciudad llamada Gela, donde, tras vender el caballo, encontré un carruaje que podría llevarme a Siracusa…
Siracusa
Estas páginas cuentan cómo fue encargado a Caravaggio el Entierro de Santa Lucía, protectora de la ciudad de Siracusa, por parte de la iglesia homónima.
Debo reconocer que aquí la elección de qué páginas copiar fue más ardua.
Por un lado, el manuscrito se entretiene bastante en el encargo de la obra, en las distintas dificultades técnicas que se plantearon, la acogida que tuvo. Y eso creo que constituye una aportación muy valiosa para los estudiosos.
Por otra parte, el manuscrito revela, en ciertas páginas más íntimas y atormentadas, cómo el pintor, ya aquejado de ciertos trastornos y ahora plenamente consciente de su desventurada condición de hombre condenado a una huida permanente, cae progresivamente en una especie de neurosis que lo aleja de la realidad o, por lo menos, de la posibilidad de controlar la realidad.
Por ello, estas páginas me han impresionado profundamente y a ellas he querido dedicar -de una manera arbitraria, lo reconozco- mayor espacio.
* * *
…Cuando todavía no se había divulgado mi caída en desgracia en Malta y siendo por tanto a todos los efectos un caballero de la Orden y, como tal, limpio de la culpa de homicidio, Minniti se sirvió de sus dotes de locuacidad para convencer al Senado de la ciudad y al obispo Orosco de que me hicieran un encargo. Orosco me encargó por tanto un Entierro de Santa Lucía para la iglesia dedicada a la santa que se levantaba en la localidad de Porto Piccolo. También pude encontrar alojamiento en el convento cercano, muy poco ocupado, pues estaban reconstruyéndolo tras haberlo tenido abandonado mucho tiempo…
* * *
…La probable, mejor dicho, segura privación del hábito me devolverá nuevamente a la persecución papal, que será mucho más dura a causa de la indudable expulsión de la Orden y de mi fuga. Hace unos días Minniti fue abordado por un emisario del Priorato, el cual díjole con muchos circunloquios que, si regresara a Malta y me entregara a la justicia del Gran Maestre, la condena sería menos ignominiosa. No me fío, no quiero regresar a Malta, ellos han considerado mi fuga como una afrenta suprema a su autoridad. Me he visto obligado por tanto a salir del convento sólo para ir a la iglesia de Santa Lucía…
* * *
…Después de noches y noches sin pegar ojo, con el pensamiento siempre puesto en qué destino me habría librado de la condena dictada por Malta y dónde podría encontrar refugio para huir tanto de los guardias del Papa como de la ciertamente fiera venganza de los Caballeros, ocurriome un hecho. Caída la noche, estaba a punto de acostarme cuando oí un gruñido procedente de la ventana, que es baja, pues mi celda se encuentra a ras del suelo. A la luz de la vela, vi que saltaba dentro un perro negro de los más grandes que jamás hubiera visto, con el pelaje erizado, unos ojos tan rojos que parecían brasas, los amenazadores dientes al descubierto y una baba blanca que le salía de la boca. Encogiendo el cuerpo, preparose para abalanzarse sobre mí. Asiendo el puñal que había encima de la mesa, en cuanto el perro saltó sobre mí apuntándome a la garganta con sus colmillos, yo prestamente me deslicé hacia atrás y, mientras él me pasaba por encima, le hundí el acero en el vientre y ampliamente lo rajé. Sentí desde la mano (ilegible, tal vez «propagarse») en todo mi ser aquella languidez de los sentidos que invade al hombre cuando con mujer se ha ayuntado, la misma que sentí cuando con el estoque maté a Ranuccio. El animal, que había quedado como ensartado en el aire mientras su sangre tan caliente como si estuviera hirviendo me mojaba el rostro y el pecho, se me derrumbó encima moribundo. Habiéndolo apartado de mí, caí en un agitado sueño que duró toda la noche. Cuando desperté, con el sol ya muy alto en el cielo, con espanto descubrí que el cadáver del perro había desaparecido y no quedaba rastro alguno de sangre ni en el suelo ni sobre mi rostro o mi pecho. ¿Todo había sido un sueño? Pues entonces, ¿por qué al despertar sostenía todavía el puñal en la mano?…
* * *
…He decidido que la pintura del Entierro tendrá en la parte anterior a los dos sepultureros que ayer vi en el cementerio mientras cavaban una fosa. Uno de ellos, al ver cómo yo observaba con atención su trabajo, se burló de mí diciendo si me complacería yacer en una fosa por ellos dispuesta. Le contesté que daba igual una fosa que otra, pero él me replicó no ser cierta tal cosa, pues cada muerto ha tener una a propósito. Yo haré que el cuerpo de la santa esté tendido a lo largo de la fosa recién empezada, como si sus sepultureros estuvieran tomando las medidas…
* * *
…Ayer, después de dos días y dos noches de lluvia, al pasar por el claustro tuve ocasión de contemplar una cabeza de hombre que parecía como decapitada en un charco de agua. Hirsuta, bajo el desordenado bigote mantenía la boca abierta como a causa de un profundo dolor, y veíanse los dientes cariados y amarillentos. Cuando me moví, la cabeza del charco también se movió y entonces comprendí que era yo. No me había reconocido…
* * *
…esa vereda tan angosta que sólo puede pasar por ella un hombre a la vez y nadie recorre. Yo a menudo la atravesaba tanto para ir como para volver de la iglesia. Anteayer a la puesta del sol estaba en dicha vereda regresando al convento cuando de un ruinoso portón salió un ángel que, con las alas desplegadas, impedíame proseguir mi camino. La visión pareciome una buena señal, tanto más cuanto que el ángel sonreía y, cerrando las alas, se pegó al muro como para cederme el paso. Lo reconocí al acercarme. Era el mismo ángel jovencito que yo había pintado al lado de San Mateo. En cuanto estuve a su altura, hizo un gesto que me privó de repente de toda mi ropa, y con la punta del dedo tocome la grave herida que años atrás me había infligido en el Campo de Marte el hermano de Ranuccio Tomassoni, mientras yo en vano trataba de sustraer a su furia a mi amigo Antonio de Bolonia. Nada más tocarme, la herida volvió a abrirse y de ella manó nueva sangre mientras yo me desplomaba y perdía el sentido a causa del insoportable dolor. Desperté mientras Minniti, que había acudido en mi busca, amorosamente me estaba cuidando y me preguntaba quién habíame despojado de la ropa. Díjele que habían sido dos rateros, tanto más cuanto que la herida no parecía recién abierta. No pude dormir en toda la noche debido a un fortísimo dolor de cabeza…
* * *
…Esta mañana, al llegar a la iglesia para continuar el Entierro, he visto con gran estupor y turbación que el sobrepelliz del joven diácono que se ve al fondo en el centro, entre los dos sepultureros, de pie junto al cuerpo de la santa, que hacía tiempo que había pintado yo de color blanco, durante la noche se había vuelto de color rojo. Al final me he rendido y he tenido que adaptar a ese rojo los demás colores…
* * *
…que acababa de terminar el Entierro, se me presentó muy desconsolado y afligido Minniti, el cual díjome haber sabido que se había proclamado la condena pública desde Malta. Y que la noticia de dicha condena llegaría sin duda a Sicilia… Esto me priva del hábito y me declara membrum putridum et foetidum, miembro putrefacto y hediondo. Minniti díjome también que un amigo suyo del Senado de la ciudad me aconsejaba abandonar Siracusa y trasladarme a Mesina, en la cual, siendo una ciudad más grande y poblada, mucho menos fácilmente podría ser identificado, reconocido y arrestado. Además, Mesina es muy rica gracias al comercio de la seda…
* * *
…que cierto mercader genovés llamado Lazzari me ofrecía mil escudos para una pintura destinada al altar mayor de la iglesia de los padres cruciferos de Mesina. Añadió Minniti que podría trabajar con tranquilidad porque la poderosa Orden de los Cruciferos me acogería en la mejor sala de su hospital, donde estaría a salvo del Papa y los caballeros de Malta…
* * *
…mañana, tercer día del primer mes del año 1609, emprendo viaje a Mesina…
* * *
…Minniti advirtiome hodie de que habían surgido ciertas dificultades en Mesina para mi permanencia allí y por eso había acordado con Lazzari que yo me detendría en Naxos, donde un emisario me alcanzaría…
Hacia mesina
He querido aportar las páginas que se refieren a la imprevista estancia en Naxos no sólo porque se trata de un episodio que creo completamente desconocido sino también, y sobre todo, porque estas líneas son reveladoras de las ya desastrosas condiciones mentales del pintor.
Llegado al límite de la resistencia psíquica, Caravaggio ya no consigue hacer frente a las situaciones imprevistas y está a la merced de una furia irracional y ciega que condiciona sus reacciones.
El espectro de la condena a muerte papal, que durante cierto tiempo había creído poder evitar convirtiéndose en caballero de Malta, ahora vuelve a concretarse en mayor medida que antes.
Pero existe también, muy evidente, el temor explícito a la «venganza» de la Orden escarnecida. Una venganza que no puede por menos que traducirse en otra condena a muerte, no oficialmente emitida, por supuesto, pero quizá todavía más aterradora precisamente por ser confiada al puñal de algún sicario capaz de ejecutarla en cualquier momento y en el lugar más insospechado.
* * *
…me fui con el ánimo muy alterado y turbado por la complicación surgida en Mesina, que yo ignoraba cuál era y que ninguna seguridad ofrecía a mi porvenir…
* * *
…en Naxos, según lo acordado entre Minniti y Lazzari, me detuve y acudí a la casa del jurisconsulto Martino, el cual muy hospitalariamente me acogió. El emisario de Lazzari que debería conmigo tratar antes de que yo viajara a Mesina mucho tardó y llegó a Naxos cuando ya había anochecido.
El emisario, que era un hombre de gran prestancia y fina apariencia, se disculpó con Martino y conmigo por no poder revelar su nombre. Díjome que había llegado también a Mesina la noticia de la condena de la Orden de los Caballeros. Al oír estas palabras, vi que mis días acabarían en la cárcel o que los truncaría la mano del verdugo, y entonces tan grande fue mi desesperación que ésta se trocó en rabia contra mí mismo, por lo que me puse a gritar y, sacando el puñal, quería con él la garganta lacerarme. Pero el apuesto emisario se me echó encima e inmovilizó la mano armada mientras Marino me agarraba por la espalda y me sujetaba contra sí. Fue necesario que acudieran dos criados para quitarme el puñal de la mano…
* * *
…tras haberme serenado un tanto, el emisario me reprendió largo rato por mi impetuosidad y díjome después que el Priorato de los Caballeros de Mesina celebraría una consulta con la Orden de los Cruciferos, para encontrar la mejor manera de que yo pudiese trabajar en Mesina sin peligro de ser arrestado. Era así preciso que yo regresara a Siracusa y permaneciera allí dos o tres días a la espera del acuerdo que él mismo me daría a conocer. Mas yo, en cuanto supe que debería volver atrás, empecé a desvariar y, cual si hubiera perdido el sentido, me oí a mí mismo proferir unas palabras que proferir no quería, y con terribles voces gritaba traición y decía que el emisario era un caballero de Malta llamado Saint-Jacques que había venido para matarme. Y tomando un candelero, pues puñal ya no tenía, prenderle fuego intenté. Cuando finalmente recuperé el uso de la razón, el jurisconsulto me propuso no regresar a Siracusa, sino alojarme en su casa durante todo el tiempo que fuera necesario…
* * *
…habiéndose ido el emisario, el jurisconsulto Martino ordenó a un criado que preparara para mí una estancia, que era muy espaciosa y tenía un ventanal que miraba al mar. Durante la cena, que ni siquiera pude tocar por lo muy encogidas que me sentía las tripas, ocurrió que la cabeza del jurisconsulto me pareció ligeramente separada del cuello, como si se la hubieran cortado en seco y se la hubieran vuelto a colocar, pero de cualquier modo, en su lugar. Tal cosa me asombró sobremanera y, antes de que pudiera decir algo, la cabeza, enteramente separada del cuello y sin que cayera ni una sola gota de sangre, se quedó suspendida en el aire. Después empezó a desplazarse hacia un plato en el cual descansaba un melón amarillo de esos que aquí llaman de invierno. Cuando la cabeza ya había alcanzado el punto donde se encontraba el melón, éste se movió y fue a colocarse en el lugar de la cabeza mientras ella se colocaba en el plato en lugar del melón. Semejante visión me indujo a una risa que se intensificó cuando el melón preguntome por qué feliz pensamiento me reía…
* * *
…Tras despedirme del jurisconsulto, tomé un candelero y me fui a mi estancia. Una vez hube abierto la puerta y dado dos pasos, al principio creí haberme confundido, pues no vi ni cama ni chimenea encendida. Al volverme repentinamente para salir, con mucho estupor advertí que la puerta a través de la cual había entrado ya no estaba y que, en su lugar, había una pared de hierro herrumbroso de la cual colgaban unos lienzos blancos, pero todos manchados de sangre. La examiné paso a paso, pero no había en ella ninguna abertura que me permitiera regresar fuera. Entonces me di la vuelta y vi que me encontraba en una cueva de hielo negro, puntuada por unas lanzas rojas que caían desde arriba, muy fría, y tan grande que no veía su final, pero mucho más allá palpitaba la luz de un fuego que pareciome de un vivaque. Acercándome a aquel fuego que un poco de calor podría darme, al cabo de tres pasos una ráfaga de viento helado apagó el candelero y yo caí en la más profunda oscuridad, pues también había desaparecido la luz del vivaque. Después un mareo me hizo girar sobre mí mismo de tal manera que ya no supe hacia dónde caminar para seguir adelante o hacia dónde caminar para retroceder. Permanecí largo tiempo inmóvil hasta que el frío se tornó mortífero y tuve que andar. Caminé y caminé hasta que los pies empezaron a resbalar sobre un manto que pareciome de ropa lavada, pero que no era una cosa muerta sino viva y en movimiento. Cuando me agaché, mi mano encontró un hormigueo viscoso de serpientes que enseguida sentí reptarme por el cuerpo. En vano grité y fuertemente me sacudí, pero después ya no pude gritar pues las serpientes me entraban en la boca, y finalmente a centenares las tuve encima y su peso me hizo caer en un mar de otras serpientes que lentamente me cubrieron por entero hasta que en él me sentí ahogar, sin más aliento, sin más vida…
* * *
…Con mucha fiebre me quedé. Hasta que al cuarto día de mi estancia en Naxos regresó el emisario. Díjome que el pacto cerrado entre el Priorato de los Caballeros de Malta en Mesina y la Orden de los Cruciferos consistiría en que el Priorato, que se había enterado de mi condena por vox populi, a Malta mandaría saber en los primeros días de febrero si la noticia de mi condena era cierta, y que la respuesta de Malta no se recibiría en Mesina antes de finales del mes de marzo o abril. No habiendo yo comprendido bien, él me explicó que lo acordado me permitiría quedarme por lo menos otros tres meses en Mesina sin temor alguno y por tanto pintar tranquilamente la Virgen con San Juan que Lazzari quería. En cuanto a después, díjome que el Senado y la Orden de los Cruciferos buscarían alguna manera, pero lo mejor aún estaba por decidir, siendo cosa harto difícil…
* * *
…tras haber decidido que la partida sería a la caída de la noche, para pasar las horas de aquel día, largo rato caminé por la arena hasta que, cansado, me tumbé. Aunque fuera negra, la luz del sol me hería fuertemente la vista, de manera que tenía que permanecer con los ojos cerrados. De pronto, por la sombra que sentí cubrirme el rostro comprendí que había alguien a mi lado. Abrí muy despacio un ojo, suficiente para permitirme ver a un hombre de apariencia sumamente amenazadora que miraba a su alrededor por si alguien venía, sosteniendo un puñal en la mano. Pensé enseguida en un sicario de los Caballeros y entonces me levanté de un salto y, antes de que él pudiera hacer algo, le di una patada tan fuerte en el vientre que la punta de mi pie se hundió en él como la hoja de un cuchillo. Mientras el otro caía de hinojos, yo eché a correr todo lo que pude…
Mesina
…en el primer encuentro con Lazzari, mientras él decía querer una pintura con mucha luz y color, me entró tal temblor en las manos que, para que él no se diera cuenta, las crucé a la espalda sujetando con la una la muñeca de la otra. Entonces fue la pierna izquierda la que empezome a temblar…
* * *
…y fuera del Senado la luz negra era tan fuerte que, habiéndome vuelto casi ciego y dando unos pasos en medio de la oscuridad, no vi el primer peldaño y rodé escaleras abajo…
* * *
…He convencido a Lazzari de que cambie de propósito, haciendo hincapié en su orgullo. Díjele que tal vez un retrato de Lázaro serviría para que todos recordaran su nombre.
Él se pasó un buen rato sin tomar una decisión y después dijo estar de acuerdo. De tal manera que ahora puedo comenzar una Resurrección de Lázaro que paréceme más idónea para este tiempo de mi vida, para mi manera de sentir…
* * *
…Estando en la mejor sala del hospital de la Orden de los Cruciferos, ocurriome algunas veces ver un muerto llevado por dos mozos a su entierro.
* * *
Habiéndome puesto con ellos de acuerdo, en cuanto hubo ocasión los mozos me trajeron un cadáver a la sala y durante toda la noche lo sujetaron tal como yo quería mientras lo pintaba.
No es cierto lo que se dice de que hice desenterrar a uno que llevaba varios días bajo tierra, ni que tanto apestaba que los sepultureros que debían sujetarlo no resistían el hedor y querían abandonar la tarea…
* * *
…Corrió la voz de que los principales de la Orden y el Senado al ver la pintura muy disconformes se mostraron, de tal manera que yo, echando mano del puñal, la desgarré en varios puntos. Lazzari díjome que la pintura había sido muy de su agrado, pero que parecíale que aquel Lázaro mal se ajustaba a la resurrección y a la nueva vida que lo esperaba. Al preguntarme la causa, respondile que tal vez para Lázaro la muerte había sido una liberación de los males de esta tierra. Y que, por consiguiente, volver a vivir no era para él una cosa agradable.
El prior de los Caballeros conmigo se apartó y preguntome, en cambio, si yo creía en los milagros. Respondile que creía. Entonces preguntome por qué me había retratado a mí mismo en la pintura no sólo en el acto de no conmoverme ante el milagro sino incluso mirando hacia otro lado. Díjele entonces que ya estaba contemplando mi segunda o tercera resurrección y ya no sabía cuántas más serían necesarias…
* * *
…díjome Lazzari que yo debería firmar el acto de entrega de la Resurrección como fr. Michelangeli Caravagio militis jerosomilitani, por cuanto, no habiéndose recibido todavía la respuesta de Malta, yo tal seguía siendo. Además, firmando de aquella manera, yo libraba al Priorato y a él mismo de cualquier responsabilidad…
* * *
…me han pagado mil escudos…
* * *
…vino a verme Minniti. Yo le conté entonces mi necesidad y él fuese. Regresó al cabo de tres horas y díjome haberlo arreglado para aquella misma noche. Llegada la hora acompañome a la casa de una tal Zina y fuese. Zina era bella, joven y muy cuidadosa de su persona. Tras haber comido y bebido, nos tumbamos desnudos en la cama. Pero fue entonces cuando desaparecieron todo el ardor y el deseo que hasta ese momento había sentido.
Y por más que Zina durante horas pródiga fuera en su afán de despertar el sentimiento desaparecido, nada pudo hacer. Hacia el amanecer se apoderaron de mí tal furor y tal pena por el estado en que me encontraba que, con el puñal, me desgarré los ropajes que estaban cerca de la cama y después me di un golpe en la carne que se me había muerto, sin embargo tanto me temblaba la mano que, en su lugar, me di en el muslo. Profusamente sangré.
Al llegar la mañana y tras salir de aquella casa medio a rastras, un hombre a caballo se me echó encima de repente. Yo caí y un casco me golpeó de soslayo justo en la herida, mientras que el hombre se iba corriendo sin socorrerme siquiera y me gritaba desde lejos que yo era un mentecato…
* * *
…y al día siguiente caminar no pude y al otro tampoco…
* * *
…por mil escudos una Adoración de los pastores para los capuchinos de la iglesia de Santa María de los Angeles extramuros.
Los capuchinos me acogerán en su convento, que es muy solitario, en una espaciosa celda que mira al mar.
Lazzari me había aconsejado también no caminar demasiado por la ciudad, pues había sabido que se empezaba a correr la voz de mi condena aunque ninguna respuesta se había recibido…
* * *
…cansadas las extremidades y más cansado todavía el ánimo…
* * *
…en los ojos de María toda la melancolía y la pena de mí mismo que me invaden por la noche, cuando contemplo el mar desde mi ventana, tan parecidas y al tiempo tan distintas de cuando desde el fuerte de Sant'Angelo contemplaba ponerse el sol en el mar…
* * *
…hodie Lazzari díjome haber llegado la respuesta de condena de Malta y que sería por tanto muy prudente que yo dejara Mesina de inmediato…
* * *
… ¿De qué huir te vale
si el enemigo un dardo
presto ensarta desde lo alto de la roc
a donde está el reino papal?
¡Ay de ti, desventurado! Pero ¿qué boca
la palabra te dirá que trueca en bien el mal?
La única, la sola…
* * *
…He caminado largo rato en medio de la más tupida oscuridad aunque todavía era de día.
Hasta que al llegar cuando ya anochecía a un lugar áspero y salvaje que caía en picado al mar, me quité toda la ropa y quise, al final, cumplir mi propósito.
Extendiendo los brazos como para levantar el vuelo, los ojos bien abiertos, hacia abajo me dejé ir. Pero tal vez no supe separarme bien del borde, de tal manera que, en lugar de caer, largo rato resbalé por la cresta que me desgarró la piel, hasta que una grande planta de sorgo detuvo mi caída. Ya no me quedaron ánimos para volver a intentar el salto, me faltó el valor, es más, un tanto atemorizado, empecé con gran esfuerzo de nuevo la subida.
Pero al llegar a un brazo de la cresta, los pies ya no encontraron presa y así me quedé agarrado con las solas manos a las piedras que sobresalían. Desesperado, en la certeza de la muerte que ahora horror me causaba, púseme a gritar.
Cuando ya me faltaban las fuerzas, se me presentó un rostro que pareciome de un ángel. Era un sorprendido y joven pastor que enseguida puso manos a la obra. Tumbado en el suelo y alargando los brazos, fuertemente me agarró, y yo entonces, sintiéndome más seguro, logré recuperar la presa de los pies.
Puesto a salvo, permanecí extenuado en el suelo, respirando afanosamente. Pero poco a poco empecé a sentir con asombro que recuperaba el vigor de hombre que para siempre creía perdido. De tal manera que ante aquella visión se echó a reír el joven pastor, que justo por eso fue de mi agrado y díjome que sí cuando yo le rogué que a mi lado se tumbara…
* * *
…¿hasta cuándo durará esta vida mía que ni paz ni sosiego encuentra?
* * *
…mañana emprendo viaje a Palermo.
Lazzari díjome haberse puesto de acuerdo con los frailes franciscanos de allí, que, al parecer, me aseguraban no sólo trabajo sino también protección contra los guardias del Papa y los Caballeros de Malta, que todos mi muerte desean…
Palermo
El lector observará que sobre la estancia palermitana del pintor he transcrito tan sólo unas pocas líneas.
En realidad, las páginas no eran muchas. No cabe duda de que el encuentro con el misterioso fray Giuseppe, superior del convento de los franciscanos, es para Caravaggio muy beneficioso. El fraile, con sus nenias y con su presencia, consigue de alguna manera abrir tal paréntesis de inesperada serenidad que Caravaggio llega a escribir que está viviendo «¡un corto y apacible estío!».
Unas palabras que, habida cuenta de su situación, resultan cuando menos sorprendentes.
* * *
Pero, llegados al final, cabe plantearse algunas preguntas.
¿Cómo es posible que este borrador haya permanecido en las manos de Minniti? ¿Por qué Caravaggio no lo llevó consigo al embarcar?
Una de las respuestas posibles es que el pintor, consciente de que iba a emprender un viaje de inciertas consecuencias, quiso dejar provisionalmente aquel documento en las manos dignas de toda confianza de su amigo, para que éste se lo enviara más adelante. En efecto, no consta ningún testimonio de que Minniti embarcara con él.
Y Caravaggio ni siquiera necesita solicitar esos papeles durante su estancia napolitana, pues las cosas parecen resolverse a su favor gracias a la mediación que en su nombre está llevando a cabo Scipione Borghese con el nuevo Papa, del cual es, por otra parte, sobrino.
En suma, el último espejismo.
* * *
…Durante todo el viaje, que siempre discurrió al lado el mar, nunca supe si era de día. Jamás vi la luz, una calina más o menos espesa me cubría la vista, y yo ya no veía cómo eran los colores sino que de ellos sólo recordaba cómo habían sido…
* * *
…Comoquiera que llegara al convento de los franciscanos muy fatigado del viaje, el superior, que era hombre muy delgado pero de gran ingenio, díjome enseguida que los frailes querían que pintara una Natividad para el oratorio de San Lorenzo y que me darían 800 escudos. Díjome también que de mí todo lo sabía, que el convento era un lugar seguro y que yo podría empezar la obra cuando más me apeteciera…
* * *
…toda la noche en desvarios y gritos hasta que el superior, que la celda de al lado ocupaba, acudió a la mía.
Ninguna pregunta me hizo, sino que una mano mía entre las suyas tomó. Después empezó a entonar en voz baja una cantilena cuyas palabras no entendí pues me parecieron en arábiga lengua. Sin embargo, muy despacio caí de nuevo en el sueño y hasta que se hizo de día estuve durmiendo como un tierno infante…
* * *
…he contado al superior, que llámase fray Giuseppe, la damnatio mea del sol negro. Él no pareció sorprenderse ni dijo que fuere obra del demonio. Pero al llegar la noche acompañome a mi celda y, en cuanto me hube tumbado, ordenome clavar fijamente los ojos en los suyos todo el tiempo que pudiera sin parpadear. Así me quedé hasta que de mis ojos algunas lágrimas empezaron a brotar. Entonces él me dijo que los cerrara y apoyó su mano, que pareciome hervir, sobre mis ojos, mientras otra cantilena de arábiga lengua de sus labios surgía…
* * *
…desde hace seis días duermo sin perros…
* * *
…fue a la mañana del séptimo día que vivía en el convento cuando, al abrir los ojos, supe que había desaparecido la calina, y, habiendo corrido a la ventana, volvió a deslumbrarme el sol como desde hacía mucho tiempo no me ocurría…
* * *
…en la Natividad he vuelto a encontrar mi verde, mi bello y rutilante verde…
* * *
…¡un tan breve y apacible estío!
Minniti, recién regresado de Siracusa, díjome haber sabido que dos señores de Palermo habían recibido de Malta la orden de matarme en cuanto saliera del convento. Díjome también que en Nápoles la marquesa Colonna podría hospedarme en el palacio de Cellamare…
* * *
…han vuelto los perros de la noche…
* * *
…y el sol nuevamente negro…
* * *
…mañana por la noche embarcaré rumbo a Nápoles disfrazado de fraile para engañar un poco a la muerte…
A modo de conclusión
A la vuelta de Sicilia, una imprevista sucesión de acontecimientos hizo que me viera obligado a dejar a un lado los papeles caravaggiescos. Sólo en octubre de aquel mismo año estuve en condiciones de retomarlos y ordenarlos.
En aquella tarde transcurrida en la casa rústica de Bronte, mi frenética transcripción fue muy desordenada, y muchos pasajes que en un principio había omitido me parecieron después de cierta importancia, de tal manera que hube de copiarlos utilizando los márgenes de las hojas ya llenas.
A principios de noviembre, tras haberle contado mi aventura siciliana, le di a leer las páginas a un amigo escultor. Quedó muy impresionado y me dijo que tenía que darlas a conocer públicamente, confiándolas a un editor.
Y aquí surgió, por así decirlo, un problema de conciencia.
Porque el desconocido y sedicente Carlo, que me había ofrecido la posibilidad de leer y también de copiar en parte los papeles de Caravaggio, no me había autorizado explícitamente a publicarlos. Es más, de todo lo que me había dicho se deducía que la lectura del borrador no era más que un acto privado de reconocimiento a mi propia persona. ¿Podía yo traicionar, trastocándolo, el significado de aquel gesto?
El único camino que me quedaba era localizar a Carlo y pedirle una autorización explícita.
Así pues, enseguida comencé mis tentativas de restablecer el contacto con el desconocido propietario de los papeles caravaggiescos.
Estaba en posesión de un solo número de teléfono, el que figuraba en la nota que me había encontrado en el bolsillo. Lo marqué, a pesar de que Carlo me había advertido que no llamara a aquel número.
Lo intenté varios días seguidos y mis llamadas jamás obtuvieron respuesta. El teléfono sonaba siempre en vano. Renuncié.
Una semana después se presentó en mi casa, vestido de paisano y sin previo aviso, un comandante de los Carabineros. O por lo menos eso dijo ser. Era un cuarentón más bien afable y elegante. Y fue directamente al grano: quería saber por qué me empeñaba desde hacía unos días en llamar a aquel número de Siracusa. Yo no tenía la menor intención de que me involucraran en ninguna historia equívoca y le dije por tanto que, cuando había estado en Siracusa para asistir al espectáculo teatral, un carterista me había robado y que, mientras le contaba mi desventura al conserje del hotel, un amable caballero se había ofrecido a prestarme dinero. Acepté y le pedí su dirección para enviarle la suma amablemente prestada. Pero aquel caballero, que decía llamarse Carlo, me había dado un solo número de teléfono. De ahí mi insistencia en llamar. Entonces el comandante me preguntó cómo era posible que hubiera tardado tanto en querer devolver el préstamo. Contesté que sólo por casualidad, tras haberla buscado por todas partes, había encontrado la nota en que figuraba el número. Y le pregunté si tendría la bondad de decirme por lo menos quién era aquel amable caballero. Me contestó con evasivas. En compensación me dijo, cosa que yo ignoraba, que la Natividad palermitana de Caravaggio había sido robada en 1969 y que la opinión de los investigadores era que el robo había sido un encargo de la misma persona a la que yo intentaba telefonear.
Hacia finales de enero de 2005, un periodista siciliano me envió un ejemplar del periódico para el cual me habían entrevistado. Mientras lo hojeaba, me saltó a los ojos una fotografía. Era Carlo, lo reconocí de inmediato. Una breve noticia señalaba que, a través del ADN, se había podido identificar el cadáver del desconocido encontrado con las manos y los pies atados a la espalda con la misma cuerda que le rodeaba el cuello para así provocar su asfixia, y quemado en el interior de un automóvil en las afueras de Catania dos meses atrás.
Se trataba de un famoso abogado notoriamente relacionado con la mafia y fugitivo de la justicia desde hacía tiempo.
Sólo entonces me di cuenta de que el misterioso Carlo, mientras me daba a leer las páginas de un Caravaggio perseguido por los guardias papales y los sicarios de los Caballeros de Malta, estaba viviendo una situación análoga, buscado por la policía y los sicarios de la mafia.
Entonces decidí publicar estas páginas.
Nota
Aproximadamente en mayo de 2005 Kathrin Luz, conservadora del Dusseldorf Museum Kunst Palast, me envió una carta invitándome a escribir un relato sobre Caravaggio para una magna exposición que iba a celebrarse en los últimos meses de 2006 en aquella ciudad.
No dudé en contestarle que sí. Y escribí esta historia centrada en el período maltés-siciliano del pintor. Pero, puesto que sólo me habían pedido quince cuartillas, mi relato rebasaba los límites; por eso extraje de él las quince que se me habían pedido (publicadas en el volumen antológico Maler Morder Mythos. Geschichten zu Caravaggio, Hatje Cantz, Ostfildern, 2006); lo que aquí se publica constituye, en cambio, el texto íntegro.
A. C.
Andrea Camilleri

***
